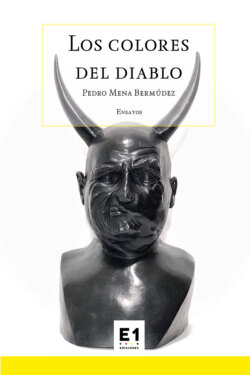Читать книгу Los colores del diablo - Pedro Mena Bermúdez - Страница 7
ОглавлениеUn ingenuo leyendo a Borges
Mil novecientos noventa y ocho. Tenía diez y seis años y ya me sentía arruinado. Incapacitado para hablar, para saludar, para mostrar una sonrisa a cualquier persona que se me acercara. Ya había pasado mi renuencia a estudiar la preparatoria. Ya había estropeado mi destino como carpintero. No sabía qué iba a ser de mi vida (esa zozobra jamás se ha ido de mis pensamientos), no tenía idea o ilusión de a dónde me dirigía. Mientras no estuviera en la escuela, o cumpliendo con las tareas respectivas que van con esta actividad, me hundía en la lectura de revistas de divulgación científica, de hechos sobrenaturales, de juegos mentales. Ya había dejado atrás la manía de leer comics. Jamás, después de los quince años, volví a leerlos con fervor. Menos ahora, que es moda consumirlos y dotan, a sus lectores, de un aura de rareza (mercantil, por supuesto).
*
En aquellos años, nunca, pese a que lo intenté, pude ver y leer una Playboy. La señora, a quien le compraba todas las referidas publicaciones, jamás se hizo de la vista gorda para pasar por alto mi edad, así que se negó, en mis únicos tres intentos, a venderme dicho material. Recuerdo que no volví a insistir después de lo que me dijo: “Mira, joven, casi estoy segura que no has visto a una mujer desnuda… –y musitando agregó–, y lo que vas a encontrar en esa revista sólo son tetas y culos que muy probablemente jamás veas en vivo y a todo color… por qué mejor no le echas un ojo a los libros de aquella estantería”. Rojo, como una cursi esfera navideña, me concentré en los lomos de los libros, casi cubiertos de un polvo negro y adiposo. Intenté ese día, de hace ya veinte años, borrar la escena de mi memoria, fracasé por completo.
*
El profesor Calderas, que impartía las cátedras de lógica aristotélica y metodología de la ciencia, por más que se empeñaba en no dormitar en el aula, mientras repasábamos algún silogismo en silencio, no lo conseguía. Él era alto, grueso de piernas y brazos, panzón y calvo, con una envidiable voz de tenor. A veces roncaba, no fuerte, pero perfectamente audible en todo el salón de clases. Un día, en que parecía menos abatido por la morriña, nos exhortaba (mientras comía un chile relleno, como hacen los perritos con las croquetas humedecidas), a leer libros de literatura. “La tarea –dijo sin que terminara de limpiarse la boca con un pañuelo de tela avejentada– consistirá en que compren un libro y lo lean en una semana, luego ese mismo libro irá a pasar a las manos de otro compañero para que también lo lea. Así, antes de terminar el semestre, habrán leído al menos veinte obras. Por supuesto, a cada libro leído corresponderá su respectivo reporte. No quiero faltas de ortografía, ni ninguna macula gramatical”. Acto seguido, volvió a acomodarse en su silla para dormitar.
Teniendo presente que la señora de las revistas vendía libros viejos y baratos fui a su local al día siguiente de la encomendada tarea, a comprar una de las polvorientas obras ahí descuidadas. Cuando intenté pagarle el ejemplar de Macario (de Bruno Traven), que había seleccionado, me miró fijamente y espetó: “has pasado de la morbosa tentación de ver mujeres encueradas…, a uno de los recovecos más apasionantes del tema de la muerte, buena elección, puedes llevarlo gratis”. El rojo que invadió mi cara era el de la sangre que mana de la herida de un animal alcanzado por una bala.
*
Leí el Macario relativamente rápido. Cuando entregué mi reporte de lectura al profesor Calderas le pregunté qué libro seguía. Él cuestionó a los compañeros de la clase que quién ya había leído por completo su libro. “Nadie”, fue la respuesta. Sin embargo, una compañera, quizá más tímida que yo, comentó que ella no entendía nada del libro que había comprado. Así que estaba dispuesta a intercambiarlo por mi Macario. Ese día, yo, Pedro Mena, tocayo de Pierre Menard, leí por primera vez a Jorge Luis Borges. El hermoso libro, con tapas grises y duras, de Ficciones cayó como una granada de fragmentación en mi imaginación. Alejandro Rossi, no recuerdo dónde lo leí, decía que Borges “fascina, entre otras cosas, porque hace creer a sus lectores que son tan inteligentes como él”. No fui yo, por fortuna, la excepción de esa sentencia. Pasé de ser el típico idiota que cree saberlo todo a la condición del joven curioso que admite, sin rezongar, su tremenda ignorancia; gesto, según algunos, de inteligencia.
*
Las horas que pasé leyendo Ficciones dejaron de ser avinagradas; desapareció el sonsonete mental de que todo valía un carajo. Ciertas palabras, muchos nombres propios, cada enunciado, cada párrafo me hacían sentir una gustosa perplejidad de la que no tenía antecedentes. Calibré una excusa para no devolver el libro, para que ya no circulara de mano en mano y fuera sólo mío. El hocico de la avaricia mascaba con sevicia el deber de compartirlo. “Hay que robarlo”, me decía a mí mismo, e inventaba una y mil justificaciones para hacerlo, para soterrar la culpa que ya asomaba su impertinente y mocosa nariz. Pasé de la fruición de leer a Borges al infiernillo de mi conciencia. Un libro que provoca esa cantidad de anomalías en la fútil vida y quehacer de un bachiller inevitablemente será considerado un hito. Devolví el libro de mala gana, con el ceño fruncido y la delicadeza de un orangután que repele el fuego. Sólo un compañero más, el ordinario nerd y matado de la clase, leyó aquella obra. Y él, al igual que yo, fue consumido por esa dilación a la hora de entregar el libro a otro compañero. Cuando ambos comentamos las impresiones que había dejado esa lectura intuimos, con cierto torpor, que nuestra experiencia nada tenía de original y novedosa. Nos sentimos como personajes borgeanos. Declaramos al unísono: ser una variación de ese único y múltiple lector de Borges que da con su imagen en el laberinto de los espejos.
*
Lo más relevante, de todo ese vendaval, es que yo leí Ficciones con esa ingenuidad que para Borges era algo así como el Paraíso, aquella que es invaluable patrimonio de poetas y que hoy, por mero engreimiento ostentado como humor para listillos, es desterrada de la poesía. La frontera entre realidades y fantasías quedó abolida para mí con ese libro y los otros que siguieron del mismo Borges.
*
Intentar, como ya lo han hecho millares, un estudio sesudo de la obra de Borges es inconcebible para mí. Qué pueda yo, un iluso, aportar a la bibliografía en torno a sus escritos. El mismo Alejandro Rossi, en su ensayo “La página perfecta”, lo formula así: “Escribir sobre la obra de Jorge Luis Borges es resignarse a ser el eco de algún comentarista escandinavo o el de un profesor norteamericano, tesonero, erudito, entusiasta; es resignarse, quizá, a redactar nuevamente la página 124 de una tesis doctoral cuyo autor a lo mejor la está defendiendo en este preciso momento”.
*
Una coincidencia más, antes de colocar punto el final. Mientras escribía estas notas, recordé una carta que escribió Cioran a Savater el 10 de diciembre de 1976, donde el asunto a tratar era Borges. El rumano, lector del argentino, comienza dicha carta así: “¿Para qué celebrarlo cuando hasta las universidades lo hacen? La desgracia de ser conocido se ha abatido sobre él. Merecía algo mejor. Merecía haber permanecido en la sombra, en lo imperceptible, haber continuado siendo tan inasequible e impopular como lo es el matiz. Ese era su terreno. La consagración es el peor de los castigos –para el escritor en general y muy especialmente para un escritor de su género. A partir del momento en que todo mundo le cita, ya no podemos citarle o, si lo hacemos, tenemos la impresión de aumentar la masa de sus «admiradores», de sus enemigos. Quienes desean hacerle justicia a toda costa no hacen en realidad más que precipitar su caída.” Me pregunto, al terminar de trascribir este fragmento, cuándo y en qué universo borgeano, mi compañero de preparatoria y yo, hemos sido respectivamente Rossi y Cioran.