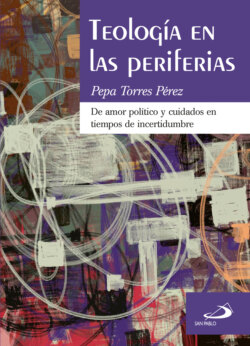Читать книгу Teología en las periferias - Pepa Torres Pérez - Страница 10
Sentir y con-sentir al modo de Jesús
ОглавлениеJesús: Cuerpo y sensibilidad
Jesús es la Palabra hecha carne, cuerpo, historia, pueblo. Es el nuevamente encarnado (EE 109). Necesitamos profundizar en una cristología que incida en lo corporal y lo relacional, porque a la espiritualidad y a la teología les siguen faltando cuerpo, mundo, barro. Sin embargo, como leemos en la Carta a Timoteo: «El misterio de nuestra religión se realiza corporalmente» (1Tim 3,16), «ha tomado forma y figura humana» (Flp 2,6-7), se ha hecho, carne, historia, cuerpo individual y cuerpo social en Jesús de Nazaret (Lc 4,14-30). Desde esta perspectiva me parece importante insistir en la importancia de la corporalidad en nuestro seguimiento de Jesús, a la luz también de la nueva conciencia que nos devuelven hoy las antropologías feministas. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo y un cuerpo sexuado, que ha sido configurado y condicionado culturalmente, lo cual influye en nuestras opciones, comportamientos y relaciones. Somos un cuerpo con capacidad creadora y espiritual, y todo lo que acontece en la vida humana pasa por nuestra corporeidad. El cuerpo es el lugar desde donde nos relacionamos y desde donde nos trascendemos. Es el lugar de comunicación con Dios y con los otros. Nos permite ser seres en relación. Es la presencialización de la persona, de modo que los valores, deseos, proyectos, se hacen verdaderos cuando los acuerpamos, cuando se encarnan y se hacen piel de nuestra piel. Es entonces cuando el cuerpo se convierte en revelación, no solo de nuestros valores, sino del Dios que nos sustenta1.
Jesús de Nazaret, no solo reveló a Dios en su cuerpo y a través de él, sino que se comprometió con los cuerpos sufrientes y excluidos para devolverles la salud y recuperar su dignidad arrebatada, vinculando además el futuro absoluto de la humanidad al modo de situarnos en la historia ante las personas, pueblos y culturas más explotadas y violentadas en sus cuerpos (Mt 25,42-46). El cuerpo de Jesús fue la expresión de la libertad y de la compasión de Dios por los caminos. Las autoridades sociales y religiosas de su tiempo pensaron que no podían controlar esa libertad que emanaba y percibieron su cuerpo como amenazante, porque con él se solidarizaba y se ponía en el lugar de los cuerpos de las mujeres y los hombres más excluidos y malditos, poniéndoles en pie y empoderándoles.
El cuerpo es también la sede de los sentidos. Solo podemos relacionarnos y encontrarnos con nosotros mismos, con los demás y con Dios a través del cuerpo que somos y a través de la puerta de los sentidos. Nuestros sentidos son los captadores de la realidad, por eso nuestro modo de sentir la realidad es fundamental en nuestro modo de procesarla intelectual y afectivamente e implicarnos en ella. Por ello ser discípulas y compañeras de Jesús pasa por que nuestra sensibilidad quede impregnada, afectada por la suya. La Buena Noticia del Evangelio de Jesús se hace corporeidad y nos llega en el cuerpo a cuerpo de Jesús con las personas y colectivos más excluidos de su sociedad y del templo. Por eso es importante aproximarnos a la figura de Jesús desde su corporeidad y su sensibilidad, ya que ser compañeras y discípulas de Jesús hoy nos lo jugamos en sentir y con-sentir como él, en la puesta a punto de nuestra sensibilidad. Es decir, en ver, oír, tocar y gustar al modo de Jesús, y no en los aparatos ideológicos con los que a veces tendemos a defendernos o justificarnos. Por eso voy a hacer un pequeño recorrido por los sentidos en Jesús.
Ver y escuchar como Jesús
La mirada de Jesús tiene una dimensión de profundidad y de relacionalidad. Capta lo que está en lo hondo del corazón humano y, por eso, hace posible una relación con las personas que les abre caminos y horizontes insospechados, como le sucede a Natanael (Jn 1,47-51), a Leví (Mc 2,1314) o a la mujer pecadora (Jn 8,1-11). Es una mirada que convoca. Jesús ve a las personas no de manera neutra e impersonal, sino que establece con ellas un vínculo de relación y amistad, como cuando mira a Marta y María (Lc 10,38) o a Simón y Andrés y les llama (Mc 1,16-20). Su mirada es también contemplativa y crítica, por eso capta lo pequeño, lo que va más allá de los primeros planos, y descubre las potencialidades que hay en cada persona y en la realidad. La mirada de Jesús es capacitadora. No da nada ni a nadie por perdido, como cuando mira a Zaqueo (Lc 19,1ss), el lento emerger de los brotes de la higuera (Lc 21,29-33), el diezmo de la viuda frente al de los ricos (Lc 21,1-4) o el sufrimiento de la viuda de Naín (Lc 7,11-17). Pero la mirada de Jesús no es rutinaria ni naturaliza el sufrimiento o la injusticia, sino que le resultan intolerables. De ahí su actitud de denuncia frente a ella y su empeño en colocarla en el centro de la sociedad y el templo para visibilizarla (Mc 3,1-6).
“La mirada de Jesús es también universal, no excluye a nadie, aunque está ubicada desde una perspectiva concreta (...), los excluidos y excluidas de la sociedad y el templo”.
La mirada de Jesús es también universal, no excluye a nadie, aunque está ubicada desde una perspectiva concreta, un ángulo de visión determinado, los excluidos y excluidas de la sociedad y el templo: mujeres, ciegos, niños, enfermos, tullidos, muchedumbre hambrienta, etc. Desde ellos mira y comprende las situación de los demás, analiza la realidad, el sistema, la religión. Una mirada afectada y cuyo afectarse le lleva a movilizarse. Por eso la mirada de Jesús es también una mirada invertida, porque donde los dirigentes judíos ven pecadores y enfermos que había que excluir de la comunidad, Jesús ve hijos del Abba invitados a sentarse en el banquete del Reino (Mc 2,13-17; 7,31-37). Esta mirada escandaliza a los fariseos y a la gente de orden de su pueblo que todo lo juzga desde la ley y la ideología. Porque la ley y la ideología incapacitan la mirada, la endurecen, como vemos en tantos textos donde denuncia el embotamiento de los discípulos (Mc 8,17-21) o la ceguera de los fariseos y letrados (Mt 23,23-25).
La mirada de Jesús es una mirada siempre atenta, «vigilante», que urge a estar en vela, en atención suma al paso de Dios por la vida, una mirada contemplativa en la acción (Mc 13,35-37; 14,38) y así es también su escucha. Jesús está atento a la realidad, a los encuentros con las personas, los acontecimientos, las coyunturas y pasa todo ello por el corazón en diálogo con su Abba. Estos tiempos de intimidad son el espacio donde Jesús va clarificando y decidiendo su actuar. Se trata de momentos privilegiados donde va descubriendo el sentido de su libertad como una libertad relacional, una libertad para y no un fin en sí misma, una libertad que se entrega (Jn 12,25).
Para Jesús escuchar es obedecer: ob-audire. Escuchar significa literalmente escuchar al que está enfrente de mí, oír atentamente. Para Jesús obedecer no se identifica solo con los síes, sino también con los noes. La obediencia de Jesús, su escucha atenta al Dios afectado por el sufrimiento y las esperanzas de los empobrecidos y empobrecidas, está cargada de noes. Es en consecuencia una obediencia disidente, que se posiciona existencialmente, con gestos y palabras, frente a los mecanismos que impiden que el Reino sea. Por eso, obedecer y escuchar a Dios tiene siempre una dimensión conflictiva, de riesgo para quien la vive, y conflictuante para el sistema. Por eso ser discípulas y compañeras de Jesús hoy pasa por ser también mujeres de noes, porque los síes de Jesús estuvieron cargados de noes:
▚ No a una imagen de Dios y del culto en cuyo nombre los pobres y excluidos de Israel se sentían sin derecho a Dios ni a su salvación (Mc 3,1-6; 12,38-40).
▚ No al poder que daba primacía a la moral sexual frente al derecho a la vida de la persona que la infringía (Jn 8,11).
▚ No al poder económico (Lc 11,21-26), a la dictadura de los mercados.
▚ No al poder patriarcal que invisibilizaba a las mujeres y a los niños, negándoles su dignidad como personas (Mc 10,42-45).
▚ No a la complicidad con la injusticia (Lc 11,37-52).
▚ No a participar en juegos manipulativos entre el Estado y el templo (Mc 12,13-17).
▚ No a la idolatría del dios dinero, del dios poder, del dios prestigio (Mt 4,8-11).
Y todo ello porque hay que escuchar-obedecer a Dios y no a los hombres (He 5,29) y desde un profundo sí a la voluntad y al envío del Abba: «He venido para que tengan vida y vida en abundancia» (Jn 10,10). La escucha, la obediencia de Jesús es desobediencia al sistema. Su obediencia le lleva a la cruz, y la cruz, no lo olvidemos, tiene en el contexto histórico de Jesús un significado político, no moral ni sacrificial, que es en lo que la hemos convertido.
Tocar como Jesús
Haciendo un recorrido por el evangelio de Marcos descubrimos la centralidad de las manos y el sentido del tacto en la práctica liberadora de Jesús. Manos que al tocar y dejarse tocar sanan, liberan, devuelven dignidades. Manos que se manchan y quedan pringadas, salpicadas, por la realidad de aquellos y aquellas a quienes tocan y por quienes son tocadas. No olvidemos que en el contexto socio-cultural y religioso de Jesús los pecadores, los enfermos, las mujeres eran considerados malditos de Dios y entrar en contacto con ellos suponía quedar contaminados, hacerse impuros, quedar excluidos de la salvación. Jesús con sus relaciones trastoca, subvierte este orden. A través de sus manos ofrece relaciones que buscan y generan reciprocidad, relaciones que superan la verticalidad, la dialéctica del amo y el esclavo, la lógica del patriarcado, las relaciones donante/receptor que humillan a la gente, aun sin pretenderlo. Las relaciones de Jesús con las personas, especialmente con las más discriminadas de Israel, por su situación socio-económica, por su enfermedad-pecado, por su sexo, etc., generan liberación y no dependencia ni humillación.
Quizás la clave está en su modo de aproximarse, buscando la reciprocidad, la circularidad del Reino, relaciones sin taburete. El amor auténtico es bidireccional, tiene efecto boomerang de ida y vuelta, así lo practicó Jesús: tocando y dejándose tocar, queriendo y dejándose querer, aprendiendo y dejándose cuestionar por los excluidos y excluidas, como le sucedió en el encuentro con la mujer cananea que, con su reclamo, le ayudó a ampliar sus concepciones sobre la salvación (Mt 15,21-29). El cuerpo a cuerpo de Jesús con las personas y colectivos excluidos, la práctica de unas relaciones generadoras de liberación, les harán pasar de la experiencia de la exclusión a la experiencia de la integración, del griterío a la palabra, de la autolesión a la autoestima. Pero también por esta manera de tocar y ser tocado por los cuerpos más discriminados de Israel, Jesús transgredirá los límites de lo religiosamente correcto, cuestionará el statu quo y a sus representantes y el cuerpo mismo de Jesús pasará a ser percibido como amenazante y por tanto condenado como tal por los poderes establecidos: «Maldito el que cuelga del madero» (Gál 3,12-14; cf Lev 18,5).
En los relatos de los milagros las manos de Jesús desempeñan un papel fundamental. Las expresiones más habituales que se utilizan en los textos para referirse a la acción sanadora de Jesús a través de ellas son «tocar», «agarrar con fuerza», «poner sobre», etc. Sus manos son fuente de conocimiento y reconocimiento. Jesús toca y al tocar empodera. En sus relaciones con la gente más empobrecida y excluida les confirma como imagen y semejanza del Creador, como vemos en numerosos textos: la curación de la suegra de Pedro y la multitud que le busca para ser sanada (Mc 1,31-41; 5,41), el encuentro con la hija de Jairo y la mujer hemorroísa (Mc 5,21-43), la sanación de las personas enfermas que le buscan (Mc 7,31-37), en el encuentro con el ciego de Betsaida (Mc 8,22-25). Todas las personas tocadas por Jesús reflejan hambre de piel. Están ávidas de un contacto humanizante y vivificante que les es negado. Vive incluso una experiencia paradójica de culpabilización. No olvidemos que en casi todos los sistemas de dominación culpar a la víctima es un mecanismo que se utiliza muy eficazmente.
En este sentido es necesario subrayar que en una sociedad en la que estaba prohibido aproximarse a la impureza, la relación de Jesús con las mujeres constituye una auténtica subversión (Mc 5,21-43). El contacto y el tacto de Jesús con los «cuerpos malditos» los introduce en la pedagogía del amor, les devuelve la dignidad arrebatada y presencializa el Reino: «Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los pobres reciben una Buena Noticia» (Mt 11,5). Pero no todos entienden ni se abren a este lenguaje. El relato de la mujer que ungió a Jesús con perfume resulta enormemente significativo. En este texto Lucas nos presenta a Jesús comiendo en la casa de Simón, un fariseo, cuando en la escena irrumpe de repente una mujer pecadora que, al hacerlo, transgrede las normas de lo política y religiosamente correcto, echándose a los pies de Jesús y acariciándole y derramando sobre él un perfume (Lc 7,36-50). La escena resulta bastante provocadora. Sin embargo Jesús no solo no se escandaliza del gesto de reconocimiento y ternura de esta mujer, sino que se deja acariciar por sus cabellos y sus lágrimas, e incluso, según recoge Juan, Jesús la pone como ejemplo de la acogida e incondicionalidad de la fe, pues al ungirle lo está reconociendo como Hijo de Dios y Mesías. Este modo de proceder de Jesús desde su sensibilidad escandaliza a unos y, sin embargo, es precisamente lo que hace que otros reconozcan que alguien que se relaciona de esa manera con los pobres y pecadores no puede ser otro que el Hijo de Dios, su misericordia y su ternura en acción.
El tacto de Jesús, su modo de tocar la vida, de relacionarse con las personas y de dejarse tocar por ellas revela la compasión y la ternura de un Dios también femenino anunciado por los profetas:
Con vosotros he cargado desde que nacisteis, os he llevado desde que salisteis de mis entrañas. Yo os sostendré y os libraré (Is 46,3-5).
Yo enseñé a andar a Efraín, yo le llevé en brazos y él sin darse cuenta que era yo quien le cuidaba. Con cuerdas de amor lo atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien alza una criatura a las mejillas, me inclinaba y les daba de comer. Me da un vuelco el corazón se me conmueven las entrañas (Os 11,3-8).
Jesús, en sus relaciones y praxis liberadora y sanadora, es la misericordia de Dios hecha cuerpo, carne (Lc 10,33; 15,20). Para Jesús el amor a Dios y el amor al prójimo son una misma cosa, como narra la parábola del samaritano (Lc 10,25-37). La compasión hecha cuerpo en Jesús, hecha tacto y relación le va a resultar insoportable a los poderes dominantes del sistema religioso y político. Su misericordia en acción y relación va a desconcertar a quienes, como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, creen que Dios es más juez que padre y madre compasivo (Lc 15,1132). Porque tanto en la época de Jesús, como en otras épocas, la compasión es una relación no permitida a la hora de estructurar la legalidad. Sin embargo, la compasión practicada al modo de Jesús es una forma radical de crítica, que anuncia que todo dolor ha de ser tomado en serio, que ninguna injusticia ni sufrimiento ha de ser concebido como algo normal ni natural, sino que la injusticia y el sufrimiento que lo provocan es siempre una situación inaceptable para la humanidad. Los imperios nunca se construyen ni se sustentan sobre la base de la compasión. Las normas legales jamás se adaptan a las personas, sino que son las personas las que se adaptan a las normas, de lo contrario las normas se irían al garete y con ellas todo el sistema de poder. Por eso la compasión tiene también una dimensión política, de lo contrario no es más que un sucedáneo que los sistemas religiosos y políticos asimilan y convierten en instrumento para su mantenimiento. Por eso, desde el principio de su ministerio, la vida de Jesús se va a ver seriamente amenazada, «vigilada», precisamente por la transgresión que suponen sus prácticas compasivas, que son signos de que otro mundo es posible y por tanto se puede desmantelar el vigente. Por eso no es extraño, como nos narra Marcos en la curación en sábado del hombre de la mano paralizada, que desde ese momento los fariseos deliberaran con los herodianos sobre cómo acabar con Jesús (Mc 3,1-6).
Gustar como Jesús: la comensalidad abierta y sus consecuencias. El Jesús que se hace barra de pan
¿Cuál fue el gusto de Jesús, su alimento? Juan nos dice que el alimento de Jesús fue hacer la voluntad del Padre (Jn 4,3234). Una voluntad con la que fue entrando en afinidad más allá de los costes que esto le llevará (Mc 14,32-42). Gustar la voluntad del Padre le llevó a Jesús a pasar el trago de Getsemaní. Jesús gustó la experiencia de vivir seducido por Dios y su proyecto de tal manera que la vivió hasta el extremo (Jn 13,1-2). Pero la Eucaristía no fue un acto fortuito en la vida de Jesús, sino que fue gestándose a lo largo de toda su vida: a través de sus palabras, sus gestos, sus encuentros, sus actitudes. Fue gestándose en su deseo de dar vida, una vida que es entregada gratuita y libremente: «Doy la vida para recobrarla después. Nadie me la quita, la doy voluntariamente» (Jn 10,10; Jn 6,35). Fue gestándose en su implicación ante el hambre de la gente: Jesús se ofrece como pan de vida. Descubre las potencialidades de las personas, «lo que tienen» y no solo sus carencias (Jn 6,5-11). Fue gestándose en la interpretación de tantas dimensiones de la vida del Reino: la voluntad del Padre, su Palabra, su llamada, sus promesas en clave de alimento, banquete, saciedad (Mt 7,9-11; Lc 12,37; 16,19-20). El reino de Dios se parece a un banquete en el que los invitados se excusan y el banquete se llena de gente que anda por los caminos y que pasan a ocupar los primeros puestos (Mt 22,4-14). Fue gestándose en sus gestos y prácticas de inclusión: convocar, hacer mesa común con los más excluidos y excluidas (Lc 2,15; 15,2).
La comensalidad abierta de Jesús y su significado
La Eucaristía arranca del gusto de Jesús por comer con un tipo de gente, de su comensalidad abierta. En todas las sociedades las comidas constituyen la forma primaria de iniciar y mantener relaciones humanas y van unidas también a la acción de gracias y al ofrecimiento. En el estudio de una cultura, cuando los antropólogos descubren dónde, cuándo y con quién es ingerida la comida, prácticamente ya pueden deducir cuáles son las relaciones existentes entre los miembros de esa sociedad. Así sucedía también en la cultura judía contemporánea de Jesús. Por eso la mesa común entre judíos y paganos era condenada. Se consideraba impura puesto que los segundos no cumplían los rituales establecidos, al igual que los pobres, que no podían hacerlo por carecer de medios para ello. En la sociedad de Jesús la comensalidad dominante era una comensalidad cerrada. Sin embargo la comensalidad de Jesús va a ser una comensalidad abierta. Jesús no solo come con sus discípulos, con los puros y con los bien vistos, sino que come con paganos, pobres y malditos, come con los amigos de Mateo (Mt 9,10) o con Zaqueo, recaudador de impuestos, o acepta invitaciones que provocan escándalos de modo que es acusado de comedor y bebedor (Mt 11,1819; Lc 7,34), ofrece el banquete del Reino a los que andaban por los caminos, mandando a un criado que saliera a buscarlos (Mt 22,1-14). Las comidas de Jesús con los pecadores muestran que Dios es un Dios compasivo y misericordioso, cuyo Reino pertenece a los últimos, pese a las leyes políticas y religiosas que legitiman lo contrario. En este sentido las comidas de Jesús con los pecadores y malditos son un signo evangelizador mucho más fuerte que sus palabras. Por eso en la sociedad de la exclusión donde tanta gente vive de migajas, partir el pan de nuestra vida, tiempo, energías, afecto, ocio, propiedades, con las personas y colectivos excluidos, con los y las descartables, visibilizar su realidad, sentarnos a su mesa e invitarles a la nuestra, es un signo evangelizador suficientemente explicativo en sí mismo, que continúa desafiándonos como creyentes.
Las comidas de Jesús son un signo de la anticipación del Reino, de que el banquete mesiánico está ya aconteciendo (Is 25,6-8). La comunión de mesa implica participación, reconocimiento de la dignidad de las personas sea cual sea su apariencia y condición. La comensalidad consagra la vecindad, la igualdad, la amistad. Quienes comen juntos hacen causa común, entran en complicidad y es esa complicidad de vida, no de palabras, la que ningún sistema establecido tolera. A través de la comensalidad abierta se actualiza el Reino, se inaugura un orden nuevo, se hacen posibles unas relaciones distintas, inclusivas, sin primeros ni últimos. Que Dios reina significa que ya no han de reinar unos seres humanos sobre otros, unas clases sobre otras, unos pueblos sobre otros, un género sobre otro, una etnia sobre otra. Es decir, que a Dios solo podemos acogerlo como Señor, como Padre y Madre, si los hombres y mujeres nos sentamos a compartir como hermanos y hermanas la mesa de los bienes de la tierra, por eso la comensalidad de Jesús resultó muy incómoda para los poderes religiosos y políticos de su época. Hay un texto de las luchas zapatistas que siempre resulta muy evocador en este sentido:
En la globalización actual se está cuadrando el mundo y se le están asignando rincones a las minorías indóciles. Pero sorpresa, el mundo es redondo. Y una característica de la redondez es que no tiene rincones. Queremos que no haya más rincones para deshacerse de los indígenas, de la gente que molesta, para arrinconarla como se arrincona a la basura para que nadie la vea (El País, 25 de febrero de 2001).
Las comidas de Jesús hacen visible el gesto de que el mundo es redondo y no se puede arrinconar a nadie. Pero entre todas las comidas de Jesús hay una, la Última Cena, en donde Jesús fue a la vez anfitrión y servidor. La Última Cena no fue una comida más sino que tiene un carácter de memorial, de testamento. Jesús es consciente de que en torno a él se va cerrando un cerco y busca la intimidad con sus discípulos para compartirles los secretos de su corazón y para ratificar su deseo de entrega, de seguir adelante en la misión que el Abba le ha encomendado (Lc 22,7-23; Jn 13,1-15). La Cena es un compendio de lo que ha sido la vida de Jesús. Jesús es el que invita, el anfitrión y se presenta a la vez como el que sirve (Lc 22,27-28). Algo absolutamente inusual en Israel. El paralelo en Juan a la Última Cena de Jesús con los suyos es el lavatorio (Jn 13,1-20). Este gesto resume todo lo que ha sido la vida del profeta de Nazaret. Toda la vida de Jesús es diaconía, es servicio, al modo en que solo lo hacían las mujeres, los esclavos y los criados. Jesús, en el lavatorio, al situarse desde abajo rompe la verticalidad y la dialéctica de amo y esclavo.
Nos revela a un Dios identificado con los últimos y las últimas, que iguala y sostiene, sirviendo desde abajo y creando desde ese lugar y ese modo, la horizontalidad del Reino. Es tan provocador este gesto, que podemos decir que Jesús se mujerizó y resulta tan escandaloso que, en el arte sacro, son mucho más abundantes las imágenes de Jesús presidiendo la Eucaristía que agachado y lavando los pies a sus discípulos, ocupando el último lugar. Esa actitud y ese gesto continúan escandalizándonos hoy, porque si a algo le tenemos pavor es a quedarnos los últimos. En la Eucaristía Dios se nos presenta como la Palabra Expuesta de Dios. Un Dios que no salva imponiéndose sino exponiéndose y, por tanto, corre el riesgo de la acogida y el rechazo, el reconocimiento o la descalificación. Por eso celebrar la Eucaristía conlleva siempre una pasión y un riesgo, la de entregar la vida al modo de Jesús, la de partirla y repartirla con todos y todas las que se quedan fuera de los banquetes y se sienten sin derecho a ella, sin embargo la tentación que tenemos permanentemente es domesticar la Eucaristía, convertirla en una liturgia aséptica y rutinaria, en un acto de piedad individual o en un espectáculo (1Cor 11,23-28). Entrar en comunión con el Dios de Jesús, gustarle, es comer su Palabra Expuesta y por tanto conlleva siempre el «haced esto en memoria mía», seguir actualizando la existencia al modo de Jesús (Lc 22,19). El gusto de la Eucaristía no es un gustirrinín evasivo ni individualista ni una devoción particular, sino que conlleva disgustos, compromiso agradecido y gratuito, hasta que la creación entera y la humanidad toda ella sea eucarística, porque lo que ha salvado al mundo no es una liturgia celebrada en un templo, sino la ejecución de un hombre que se hizo inaguantable a los poderosos de este mundo por su amor a los pequeños y a los pobres. El Gólgota no es una liturgia eclesial, sino una porción de la vida humana2. Celebrar la Eucaristía por tanto es actualizar la memoria subversiva de Jesús, por eso la Eucaristía es siempre un riesgo, como escribió Óscar Romero en su homilía del 28 de mayo de 1978:
Si creemos de verdad que Cristo es el pan vivo que alimenta el mundo con la fe de los cristianos, no puede ser lánguida, miedosa, tímida, sino que de verdad, como decía Juan Crisóstomo, cuando comulgas recibes fuego, deberías de salir respirando la alegría, la fortaleza de transformar el mundo.
Un riesgo humilde, vivido en el marco de lo cotidiano, a la altura de la realidad de cada momento de nuestra existencia y siempre acompañado por la presencia incondicional del Cristo Vivo, que no nos ahorra, ni soluciona, ni suple en nada, aunque nos sostiene en todo y nos asegura que si buscamos el reino de Dios y su justicia lo demás se nos irá dando por añadidura (Mt 6,33).