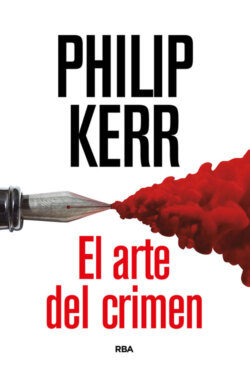Читать книгу El arte del crimen - Philip Kerr - Страница 8
2
ОглавлениеA la mañana siguiente desperté sintiéndome mejor quizá de lo que merecía. Me duché, me puse un chándal, salí a correr por el camino de sirga, desayuné e intenté hacer acopio de entusiasmo para trabajar en mi novela. El día era fresco y nublado, las condiciones perfectas para plantarme ante la mesa. Al igual que Erasmo, Thomas Jefferson y Winston Churchill, prefiero escribir de pie; al cuerpo humano no le conviene pasarse todo el día con el culo pegado a la silla. Pero mis pensamientos optimistas respecto al día que me esperaba solo duraron hasta el momento en que telefoneó Peter Stakenborg.
—A ese cabrón no se le ha ocurrido otra cosa que escribir un artículo sobre John y nosotros en el Daily Mail de hoy —anunció.
—¿Quién?
—El puto Mike Munns, ese mismo. Dos páginas enteras de chorradas que incluyen varios comentarios no precisamente oportunos que hice durante la comida de ayer y supuse que quedarían entre nosotros. Sobre Orla. Sobre John. Sobre sus libros.
—Tendría que haber imaginado que haría algo así —me lamenté—. Una sabandija es siempre una sabandija. El caso es que me extrañó la cantidad de veces que iba al servicio. Debía de estar tomando notas.
—Qué hijoputa. Lo que me sorprende es que estuviera lo bastante sobrio para escribir un artículo así cuando volvió a casa. Yo iba ciego perdido. Me pasé la tarde delante de la tele durmiendo la mona. ¿De dónde saca tanta energía?
—Es parte del entrenamiento al que se sometió cuando era periodista en Fleet Street. Hasta los peores son capaces de escribir trescientas palabras sobre prácticamente cualquier asunto yendo ciegos. Algunos gacetilleros de esos escriben mejor borrachos que sobrios.
—Esto son mucho más de trescientas palabras —señaló Peter—. Más bien novecientas.
—Mira, te llamo cuando lo haya leído.
—Llámame al móvil, ¿vale? Ahí puedo ver quién llama. Hay varias personas a quienes voy a intentar dar esquinazo durante lo que queda de día. Hereward, por ejemplo. El que describiera un listado de la gente que podía tener algún motivo para asesinar a John no me dejará en buen lugar ni con él ni con su editor. Albergaba la esperanza de que en VVL leyeran mi libro con buenos ojos. Pero ahora ni de coña, diría yo.
—Igual no es tan grave como crees, Peter.
—Joder que no, Don. Hasta han publicado fotos nuestras en el atelier. Voy a matar a ese cabrón la próxima vez que lo vea. Léelo y llora. Venga. Hablamos luego.
Me vestí y fui al quiosco que había a la vuelta de la esquina, en una bocacalle de High Street. Putney era un puro embotellamiento, como siempre. Aun así, el río (más ancho que una autopista de diez carriles y surcando la ciudad de punta a punta) iba casi vacío. En ese sentido, Londres era como un cuerpo cuyas venas y arterias estaban todas taponadísimas salvo la aorta. Compré todos los periódicos y un paquete de tabaco, lo que convertía en completamente inútil el ejercicio que había hecho antes, pero así va eso, alguna que otra vez necesito un pitillo cuando estoy trabajando en un libro. El asesinato de Orla y la desaparición de John estaban en las primeras planas de casi todos menos el Financial Times y el Guardian. El titular del Sun hizo aflorar una media sonrisa a mis labios: HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA. No es la chica medio desnuda de la tercera página lo que vende el periódico, no desde hace muchos años; son los tipos anónimos que escriben los titulares. Como escritor anónimo que soy, siempre he tenido debilidad por esos tíos.
Compré un café en Starbucks y me lo llevé junto con los periódicos de vuelta a casa, donde, después de echar un vistazo rápido a los demás artículos, leí por fin el de Mike Munns. Por fin estaba claro el objetivo de la comida de la víspera: Munns necesitaba unas cuantas citas para salpimentar el artículo, que era tan hiriente como había dicho Peter Stakenborg; peor aún, si uno era John Houston, Stakenborg o Philip French. Yo salía un poquito mejor parado. Curiosamente, lo que más me irritó fue que Munns me hubiera atribuido la famosa cita de Somerset Maugham sobre Montecarlo; parecía que había intentado apropiármela, y puesto que el subtexto del artículo consistía en que yo era el genio «maquiavélico» que había detrás de un turbio fraude en el que un taller clandestino de autores mal pagados y cruelmente explotados escribía todos los libros de Houston para que él los hiciera pasar por obras propias, me vi retratado como una suerte de falsificador literario, como Thomas Chatterton o, en fechas más recientes, Clifford Irving. A Munns y al Mail no les importaba un carajo que, a lo largo de los años, en las numerosas entrevistas concedidas a la prensa (incluido el Daily Mail), John siempre hubiera mostrado una sinceridad total acerca de su modus operandi. Al fin y al cabo, ¿qué tenía de malo la idea de una fábrica de escritura? ¿Acaso no tenían pintores como Van Dyck y Rubens atelieres en los que empleaban a otros artistas especializados en pintar paisajes o niños o animales para que llenaran los espacios en blanco de algunos de aquellos inmensos lienzos? Y al igual que Andy Warhol, ¿no hacían Jeff Koons y Damien Hirst algo muy similar a lo que hicieran Van Dyck y Rubens? ¿Por qué a los ojos de los críticos (y los críticos habían sido sumamente críticos con John Houston, el autor) era lícito que un pintor dependiera de sus ayudantes pero no que un escritor hiciera lo propio? ¿Sería Guerra y paz una novela menos espléndida si hoy saliera a la luz que Tolstói había empleado a otro escritor para que elaborara el relato de la batalla de Borodinó exactamente del mismo modo en que Eugène Delacroix empleó a Gustave Lassalle-Bordes para que lo ayudara a pintar algunos de sus murales más grandes? Lo dudaba mucho.
Pero es normal que yo lo crea así, ¿no?
Llamé a Peter Stakenborg e intenté tranquilizarlo asegurando que el artículo no era ni remotamente tan perjudicial como él había imaginado. No lo convencí. Así pues, llamé a Mike Munns y le dejé en el móvil un mensaje con una sola palabra, esa que, según nos dice Samuel Beckett, era la mejor carta de toda esposa joven.* Luego me planté delante de mi mesa elevada, encendí el ordenador y traté de olvidarme por completo de aquel desgraciado asunto.
El caso es que me noto más alerta cuando estoy de pie. Si me siento a mi otra mesa, suelo distraerme con internet; pero el ordenador de la mesa elevada no está conectado a la red, por lo que no sucumbo a las tentaciones de enviar correos, de entrar en YouTube o Twitter o de apostar en la web de William Hill. Escribir depende, en esencia, de eliminar toda distracción. Siempre me asombran esos escritores que trabajan con música de fondo. Igual que con cualquier otra cosa, hace falta tiempo para acostumbrarse a una mesa elevada. Hay que aprender a no bloquear las rodillas y a repartir el peso entre las dos piernas; pero no cabe duda de que me noto mucho más espabilado cuando estoy de pie. Encima de la mesa tengo una foto de Ernest Hemingway mecanografiando de pie: la máquina de escribir está en equilibrio encima de un tocadiscos portátil que está a su vez sobre unas estanterías, por lo que, siendo estrictos, no hay ninguna mesa de por medio, pero siempre me recuerda que un buen escritor debería ser capaz de escribir en cualquier parte. Una mesa elevada no me ha convertido en un escritor como era «Papa», pero tampoco me ha hecho ningún mal: no podría dormirme a la mesa estando de pie ni dedicarme a ver porno en la red. Estar todo el día de pie (como un poli de ronda) quema también algunas calorías, y bastantes escritores con el culo gordo hay ya por ahí.
A la hora de comer me acerqué a High Street y compré un sándwich en Marks & Spencer; después de comérmelo, eché una breve siesta en mi sillón Eames y luego seguí trabajando hasta las cuatro y media. El teléfono no volvió a sonar hasta casi las seis, cosa que me sorprendió un tanto; mucho más me sorprendió descubrir que quien llamaba era la poli.
—¿Monsieur Irvine?
—Al aparato.
—Soy Vincent Amalric, inspector jefe de policía de la Sûreté Publique de Mónaco. Mi superior, Paul de Beauvoir, me ha ordenado investigar el homicidio de madame Orla Houston. Creo que usted la conocía muy bien, ¿sí?
Era una voz de sonoridad masculina; masculina y muy francesa. Cada pocos segundos hacía una breve pausa y tomaba aliento con suavidad, de modo que supuse que fumaba un cigarrillo. Los polis siempre deberían fumar cuando investigan un caso, no porque eso les dé un aire guay ni nada por el estilo, sino porque un cigarrillo es el bastón de mando perfecto para llevar a cabo un interrogatorio; le da a quien fuma tiempo para pensar y le permite hacer pausas cargadas de escepticismo y, si nada de eso da resultado, siempre se le puede soplar humo a la cara a alguien o metérselo en el ojo al sospechoso.
—La conocía.
—Dígame, monsieur, y perdone que se lo pregunte nada más empezar la conversación, pero ¿ha hablado recientemente con usted John Houston?
—No, hace semanas que no hablamos.
—¿Algún e-mail, quizá? ¿Un mensaje de texto?
—Nada. Lo siento.
—Bueno. Llego a Londres el sábado. Mi sargento y yo nos alojaremos en el Claridge’s.
—Me alegro por ustedes. Ya veo que trabajar de policía en Mónaco tiene sus ventajas.
—¿El Claridge’s es un buen hotel? ¿Se refiere a eso, monsieur?
—Seguramente se trate del mejor hotel de Londres, inspector jefe. No es tan opulento como el Hermitage, quizá, o el Hôtel de Paris, pero quizá no haya ninguno que lo supere en Londres.
—Bon. En ese caso, creo que no tendrá inconveniente en que lo invite a cenar allí el lunes que viene. Tengo la esperanza de que me ayude en mis pesquisas.
Podría haberle indicado que esa expresión era antes un eufemismo en el periodismo inglés de sucesos (una frase que implicaba cierto grado de culpabilidad), pero supuse que no era precisamente el momento de ayudar al inspector jefe Amalric con las sutilezas de su inglés, que de todos modos era mejor que mi francés. Además, la expresión parecía haber caído en desuso casi por completo; hoy en día, la Policía Metropolitana te detiene primero y luego le da el soplo a la prensa.
—Desde luego, inspector jefe. ¿A qué hora?
—¿A las ocho, digamos?
—Bien. Allí estaré. Por cierto, ¿cómo ha obtenido mi número de teléfono?
—Su colega Mike Munns nos ha facilitado sus datos de contacto. Hemos visto el artículo en el periódico de hoy y hablado con él hace un rato. Ha sido muy atento. Ha dicho que si hablábamos con alguien en Londres tenía que ser con usted, porque es quien conoce a monsieur Houston desde hace más tiempo, ¿no?
—Más que Mike Munns sí.
—Y también más que su difunta esposa, ¿verdad?
—Sí, desde luego. Conozco a John desde hace más de veinte años. Desde antes de que empezara a publicar.
—Entonces, solo tengo otra pregunta por el momento. ¿Tiene idea de adónde puede haber ido monsieur Houston?
—He estado dándole vueltas al asunto. Sé que estaba documentándose para un libro en Suiza, pero no me dijo dónde y no se lo pregunté. Tenía un barco bastante grande, como seguro que saben. El Lady Schadenfreude. Y un avión en Mandelieu. Un King Air 350 bimotor. Con un avión así, podría haber ido a cualquier parte de Europa en cuestión de horas. De hecho, sé que solía volar con regularidad a Londres.
—El barco sigue en su punto de atraque en Montecarlo. Y el avión sigue en el aeropuerto. No, creemos que monsieur Houston debe de haberse ido de Mónaco por carretera. Ha desaparecido un coche de su garaje.
—¿Cuál?
—El Range Rover.
Sonreí. Había acertado en eso.
—Bien. Lo veré el lunes. Adiós.
—Adiós, monsieur.
Adiós. Sencillo. Nunca acabé de tragarme la última frase de El largo adiós, de Chandler: «Nunca volví a ver a ninguno de ellos, salvo a los polis. Aún no se ha inventado la manera de despedirse de ellos». ¿Qué significa? La gente manda a paseo a la policía una y otra vez. Si había alguien capaz de hacerlo de verdad, sin duda ese era John Houston. Era de lo más ingenioso. Aun así, el de Chandler es un gran título. Uno de los mejores, diría yo. Ese y El sueño eterno. A veces un buen título ayuda a escribir la novela. No estaba en absoluto satisfecho con el título de la mía. No estaba satisfecho con el inicio y, desde luego, no estaba satisfecho con el protagonista, que se parecía demasiado a mí: aburrido y pomposo, con una marcada tendencia a la pedantería. John siempre me tomaba el pelo por eso cuando, al comienzo de nuestra relación laboral, leyó el borrador que había escrito de uno de sus libros.
—Como siempre, le has dado al protagonista un carácter como de profesor. Es un poco frío. No es nada simpático. Tienes que volver a empezar y hacérnoslo más atractivo.
—No sé cómo.
—Claro que sabes, camarada. Haz que tenga un perro de mascota. Mejor aún, déjalo que encuentre un gatito abandonado. O que llame a su madre. Eso siempre funciona. O igual hay algún chaval conocido suyo al que le pasa unos cuantos pavos de vez en cuando. Eso le gusta a la gente. Demuestra que tiene corazón.
—Es un poco obvio, ¿no?
—No es una obra de Nicholson Baker, Don. No nos devanamos los sesos con menudencias. Contamos las cosas como son por medio de trazos gruesos, y la gente lo toma o lo deja. Las sutilezas de caracterización me interesan tan poco como ganar el Premio Booker. No escribimos para Howard Jacobson ni para Martin Amis.
—Pero se supone que es un asesino despiadado, John.
—Así es.
Me encogí de hombros.
—Lo que debería implicar que es desagradable en cierto modo. ¿Le caía bien a la gente el Chacal de la novela de Forsyth?
—A mí sí —repuso John—. El Inglés, como suele llamarlo Freddie, es atrevido y audaz. Sí, es elegante y reservado y asesina a sangre fría. Pero también tiene estilo y un encanto considerable. Acuérdate de la tía francesa a la que se tira cuando está huyendo. Mientras está con ella es un poco como James Bond. Tiene labia y sentido del humor. El encanto hace que un personaje llegue muy lejos. Incluso si también es un cabrón. Hasta que yo apaño tus personajes, tienden a carecer de encanto, Don. Un poco como tú.
Rio entre dientes su propio chistecito.
—Está ahí, el encanto de un antiguo oficial del ejército, pero lo mantienes oculto, camarada. Está enterrado muy hondo junto con mucha más bazofia. Mira, Don, si vamos a pasar trescientas páginas con este tipo, nos tiene que gustar un poco. Si escribes la biografía de Himmler, por lo menos tiene que parecerte interesante, ¿no? Pues con el tipo de esta novela sucede lo mismo. Tiene que ser alguien con quien te tomarías una cerveza. Esa es la clave de cualquier personaje de éxito en la ficción, Don. Da igual quién sea, da igual lo que haya hecho, tiene que ser alguien con el que querrías estar en un bar. Si vamos a eso, también es como se elige a los presidentes de Estados Unidos o a los primeros ministros del Reino Unido. Para que eso ocurra, debe de tener aspecto de que estaría bien tomarse una copa con esa persona.
—Ya.
—¿Recuerdas lo que hicimos con Jack Boardman?
Entonces éramos solo dos, pero Jack Boardman pasó a ser el protagonista de seis novelas, la más reciente de las cuales era El segundo arcángel, una novela de Jack Boardman.
—Sí, me parece que sí.
—Lo basamos en nuestro mejor amigo de Sandhurst. ¿Cómo se llamaba? ¿Piers no sé qué? El que era teniente en el regimiento paracaidista.
—Piers Perceval.
—Eso es. Te pregunté qué te gustaba de Piers y elaboramos una lista de las cosas que lo convertían en un buen tipo. Y luego te sugerí que te ciñeras a ella cuando escribieras sobre Jack Boardman. Te dije que te preguntaras: «¿Qué habría hecho Piers en una situación así?», una y otra vez. Si Piers se acostara con esa mujer, ¿qué le diría después? Si Piers fuera a contar un chiste, ¿qué clase de chiste sería? Ese tipo de cosas. Así elaboramos el personaje de Jack Boardman.
—Sí, lo había olvidado.
—Bueno, pues piensa en otro amigo. Y basa este nuevo personaje en él. Róbalo, por así decirlo. Róbalo igual que un ladrón de cuerpos. Es fácil.
El problema era que, después de escribir casi cuarenta libros para John, había utilizado a todos mis amigos (y a unos cuantos de mi exmujer), por lo que no me quedaba nadie a quien usar para mi propia novela. Difícilmente podía utilizar de nuevo a Piers Perceval. Después de los seis libros de la serie Jack Boardman, no quería volver a pensar nunca más en Piers. Así pues, casi era mejor que llevara muerto más de treinta años.
Echaba mucho en falta las sugerencias de John acerca de cómo mejorar lo que había escrito: se le daba de maravilla. Es diferente de una mera revisión del texto; con arreglo a mi experiencia, la mayoría de los editores son capaces de decirle a uno qué falla en una página escrita, pero apenas tienen idea de cómo arreglarla, si es que tienen alguna. Por eso son editores y no escritores, supongo. Lo más difícil de ofrecerle a un escritor es una crítica constructiva. Pero sobre todo echaba en falta las tramas minuciosamente documentadas de John. Eran esbozos de setenta y cinco páginas de libros todavía sin escribir (arquetipos de relatos en los que se habían planteado y contestado todas las preguntas) encuadernados en cuero rojo con señaladores de seda púrpura y los títulos estampados en dorado. Eso era de lo más apropiado: cada una de las tramas de John tenía un valor de unos cuatro millones de dólares, a diferencia de mi propia novela. Tal como iban las cosas, tendría suerte si conseguía venderla.