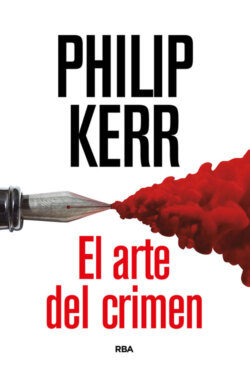Читать книгу El arte del crimen - Philip Kerr - Страница 9
3
ОглавлениеA primera vista, el restaurante del Claridge’s no auguraba nada bueno; la sala de estilo art déco con las sillas púrpuras, los techos altos de mármol, las pantallas de lámpara telescópicas de tono melocotón y la moqueta moderna tenían algo que me provocó unas leves náuseas. Quizá fuera la perspectiva de cenar con dos policías franceses, pero el restaurante parecía el comedor de un crucero a punto de irse a pique.
El maître me llevó a una mesa donde dos hombres se pusieron en pie y me estrecharon la mano. Amalric era un individuo de aire hastiado con el pelo entrecano, pulcros bigote y barba entrecanos y un traje bueno azul marino con forro personalizado, pañuelo de seda en el bolsillo y una corbata Hermès que le daba más bien aspecto de banquero. Su sargento, Didier Savigny, era unos veinte años más joven que él, con la cabeza rasurada y más musculoso en general; su traje era menos caro que el de su superior, pero mucho más a la moda, es decir, que la chaqueta era un poquito demasiado corta para mi gusto y hacía que los brazos le sobresalieran como los de un chimpancé. Me tendieron sendas tarjetas de visita elegantemente impresas que llevaban estampado el sello dorado del principado y que leí por cortesía.
—Rue Notari —comenté—. ¿De qué me suena?
—Está cerca del principal puerto de Mónaco —me explicó Amalric—. El barco de su jefe, el Lady Schadenfreude, está fondeado apenas a cincuenta metros de la jefatura de policía, al otro lado de las piscinas del Stade Nautique. De hecho, desde la ventana de mi despacho se ve el puente de mando del barco.
—Qué práctico —comenté. Cogí la carta de la mesa y le pedí una copa de champán al camarero. No todos los días tiene uno la oportunidad de que la policía lo invite a una cena cara.
—¿Conoce Mónaco? —preguntó Savigny. Me recordaba un poco a Zinedine Zidane. Bronceado, musculoso y sin mucha paciencia. A juzgar por su aspecto, imaginé que su cabeza rapada golpeándome el esternón resultaría tan contundente como la del futbolista oriundo de Marsella.
—Lo suficiente para saber que Mónaco es el nombre del país; que Montecarlo no es más que un barrio, y que la capital es otro barrio conocido como Monaco-Ville, que según su tarjeta es donde parece estar ubicada su oficina. Voy allí de visita desde hace unos cuantos años, desde que John Houston trasladó su residencia allí por cuestiones fiscales.
—¿Por eso conoce el Hermitage, quizá?
—No porque me alojara allí. Siempre que he estado en Mónaco me he alojado en Beausoleil. En el Hôtel Capitole del boulevard General Leclerc. Me temo que, a cien euros la noche, eso se acerca más a mi gama de precios. Y, por cierto, en realidad John Houston no fue nunca mi jefe. Soy un escritor freelance. Autónomo.
Omití añadir que en cierta ocasión en que me alojaba en Beausoleil salí al diminuto balcón y oriné sobre Mónaco, lo que, a la sazón, me produjo un inmenso placer pueril.
—¿No se alojaba nunca en su casa? —Savigny se mostró un poco sorprendido—. ¿En el apartamento de su amigo?
—No. Nunca me invitaba. Bueno, fui al apartamento de la Torre Odéon varias veces para entregar o recoger algo. Pero el nuestro era un acuerdo más bien profesional. Hacía mucho tiempo que no éramos nada tan inocente como amigos.
El camarero volvió con mi champán y brindé por cortesía con los dos policías, que estaban bebiendo gin-tonics. El sargento dejó la copa y puso en vertical una pequeña grabadora Marantz en la mesa delante de mí.
—¿Le importa? —preguntó—. Nos resulta difícil comer y tomar notas al mismo tiempo.
Me encogí de hombros.
—No, no me importa. Pero, a ver, ¿qué esperan que les diga? Debería aclararles ya que no creo que John Houston matara a su esposa. Hace veinticinco años que lo conozco y no creo que sea un asesino. Y les aseguro que sé de lo que hablo. Si se ha fugado, probablemente se deba a que está asustado, no a que sea culpable.
—Vamos a pedir primero —dijo Amalric—, y luego nos sigue contando por qué cree que es inocente.
Pedí un tartar de remolacha y lomo de venado a la parrilla; Amalric pidió su cena y una botella de ciento veinte libras de Vosne-Romanée.
—Su cuenta de gastos debe de ser una lectura de lo más interesante —comenté—. Para un policía.
—El ministro del Interior de Mónaco, Dominique de Polignac, se toma muy en serio todo acto de delincuencia que se cometa en el principado —aseguró Amalric—. Las órdenes concretas que me dio antes de venir a Londres fueron que no reparase en gastos para atrapar al asesino de la señora Houston y, como ve, no tengo intenciones de desobedecer a mis superiores.
—En las circunstancias presentes, me alegra mucho oírlo.
—Tampoco es que el ministro lea mucho, ya me entiende. Está más interesado en el fútbol. El AS Mónaco es su gran pasión. ¿Sabía que Arsène Wenger fue entrenador del equipo?
—Sí, lo sabía. Y usted, inspector jefe, ¿tiene mucho tiempo libre para leer?
—Mi esposa murió hace unos años y desde entonces he tomado la costumbre de leer bastante. Me gusta leer historia, sobre todo. Simon Sebag Montefiore. Max Hastings. Pero confieso que nunca he leído un libro de John Houston. Hasta que murió su esposa, no había oído hablar nunca de él. Pero el sargento Savigny ha leído muchos libros suyos. ¿Verdad, sargento?
Savigny asintió.
—No sé los títulos en inglés, solo en francés. Pero los libros de Jack Boardman me los he leído todos.
—¿Le gustaron?
—Sí. Me compro uno en el aeropuerto cada vez que voy de vacaciones. Lo que me gusta es que uno siempre sabe lo que va a encontrar.
El sargento lo dijo como si se tratara de un Big Mac. Para algunos autores habría sido un comentario insultante, pero en el caso de Houston esa era la esencia de sus libros; una marca de éxito que se basaba en un producto de calidad constante. «Dales lo que quieren y luego enséñales que pueden volver a tenerlo. Una y otra vez». John creía a pies juntillas en crear su propio estilo de escritura o, para ser más exactos, su ausencia de estilo. Le prestaba especial atención al número de palabras que debía haber en una frase y al número de frases que debía contener un párrafo. La verborrea, como denominaba el uso excesivo de palabras, era el gran enemigo de los escritores: «Las palabras solo son amigas en apariencia; pero son a la página lo que las bandas sonoras a una carretera; del mismo modo que pueden propulsar la historia a toda velocidad, también pueden ralentizarla».
Incluso había creado un léxico con las palabras que los escritores del atelier teníamos prohibido usar; palabras como «corolario», «detumescente», «embelesado», «políglota» y «pintiparado».
«Como regla general, no uses una palabra que no esté en el diccionario de Microsoft Word; a menos que sea un nombre propio, claro. Del mismo modo, no tengas reparo en utilizar clichés. No en mis libros. Si quieres que tu novela se lea de un tirón, convierte a tus amigos en clichés. Los clichés (de esos a los que Martin Amis les ha declarado la guerra) son los aceleradores de partículas verbales que permiten acabar los libros. El estilo original no hace más que entorpecer la lectura e incomodar al lector. Como si fuera bobo. Por supuesto que lo es, claro, pero no tiene sentido restregárselo. A mis lectores les encantan los clichés. Y olvídate de símiles y metáforas; si quieres usar símiles y metáforas, dedícate a escribir puta poesía, no uno de mis libros. A la gente no le gusta. Por eso la poesía no se vende».
Houston se mostraba igual de circunspecto en lo referente al uso de palabrotas en sus libros: «No más de una por capítulo. Y solo en situaciones de tensión extrema. A muchos lectores de la América Media no les hace gracia la blasfemia, por lo que, dentro de lo razonable, más vale evitarlas».
El sargento Savigny seguía explicando por qué admiraba el canon de Houston. No era Harold Bloom precisamente, pero mientras escuchaba al francés imaginé que a John le habría encantado la desconstrucción que estaba haciendo de su obra.
—Lo maravilloso de Jack Boardman es que uno no se encuentra con demasiadas descripciones inútiles. La mujer llevaba un vestido blanco y ya está. Trabajo hecho. No me hace falta saber si era un vestido de Chloé y si llevaba zapatos a juego con el bolso y las braguitas. Si quiero mierda de esa, ya leeré Vogue. Además, me gusta que se puede dejar el libro y luego retomarlo sin perder el hilo.
—De hecho, yo escribí todos los libros de la serie Jack Boardman.
—No me diga.
Amalric frunció el ceño.
—Eso no acabamos de entenderlo. Houston firma con su nombre un libro que escribe usted, monsieur Irvine, y se lleva la pasta gansa mientras usted cobra, perdone que lo diga, como un jornalero. ¿Cómo es posible?
—La historia la crea él —expliqué—. Las tramas son bastante buenas. Como ha explicado el sargento Savigny, la gente compra los libros de Houston por las historias, no porque tengan un estilo muy elaborado. No nos desvivíamos por cosas como metáforas y símiles. Solo descripciones directas. Se supone que el estilo no debe llamar mucho la atención, solo la historia. Él desarrollaba las tramas y yo, o alguien como yo, las escribía. El proceso de redacción en sí lo aburría soberanamente. En realidad, es un poco parecido a lo que en teoría dijo Bismarck sobre que las leyes eran como salchichas. Más valía no ver cómo se hacían ni unas ni otras. Lo mejor es leer el producto final y no prestar la menor atención al proceso creativo. Pero es solo mi opinión. A John le encantaba hablar de todo el asunto de la escritura y de cómo exactamente producía sus libros. Era muy sincero al respecto. Mucho más sincero de lo que he sido yo. Sobre todo, cuando uno habla con esos cabrones del Guardian que solo quieren ponerte la zancadilla y contarle al mundo el fraude que eres. El Guardian es un periódico de tendencia izquierdista en este país. No les gusta nadie que tenga algo de dinero. Un poco como el Libération en Francia, me parece, pero con menos estilo. Sea como sea, a los izquierdistas les encantaba odiar a John. ¿Sabe cómo lo llamaron? «El Mies van der Rohe de la novela moderna», porque la forma se deriva de la función y el adorno es un crimen. «El novelista de la era digital», también dijeron eso de él. A John le encantó. Pensó que era un elogio. Le aseguré que no lo era, pero insistió en que sí, aunque lo dijeron como un insulto. Tenía esa página enmarcada y colgada en la pared del despacho. Y como cita en textos publicitarios. Se le daba muy bien generar publicidad.
—En las últimas cuarenta y ocho horas ha tenido más de la que podría haber esperado —señaló Amalric—. Su cara ha aparecido en las portadas de tantos periódicos que no tardaremos en encontrarlo. Así que más le valdría a monsieur Houston entregarse por voluntad propia. Solo lo digo por si decide ponerse en contacto con usted.
—No lo hará. Estoy casi seguro. Si ha decidido desaparecer, seguro que no necesitará mi ayuda. Sabe apañárselas solo.
Tomé un sorbo de champán y eché un vistazo a los entrantes que llegaban a la mesa.
—Resulta que John es un hombre inteligente, inspector jefe. Muy culto. De criterio independiente. Con muchos recursos. Siempre se le dio bien acumular conocimientos esotéricos, a veces prohibidos. Se enorgullecía de ceñirse a los hechos, de modo que los libros resultaran más verosímiles. Decía que le traía sin cuidado que alguien le pusiera pegas a su estilo, siempre y cuando no fuera capaz de poner en entredicho los datos. Lo que quería eran hechos concretos. La parte del proceso de escritura que de verdad le gustaba a John era la documentación meticulosa y bien fundamentada. Sabía de todo, desde cómo fabricar ricina hasta cuál es el mejor sitio para comprar un rifle de asalto ilegal. Es Polonia, por si le interesa. En Gdansk uno puede pedir un Vepr nuevo y en menos de una hora se lo entregan en el hotel. Por eso lee sus libros tanta gente, inspector jefe. No porque parezcan auténticos, sino porque lo son. ¿Verdad que sí, sargento?
Savigny asintió.
—Así es, señor.
—John solía ofrecerle diez mil pavos a cualquiera que fuese capaz de encontrar un error de documentación. Hasta hoy, nadie ha reclamado el dinero. Ah, recibía alguna que otra carta de algún pirado que reclamaba ese dinero, pero John siempre se las arreglaba para contestar y señalar dónde se equivocaba el corresponsal. No, John es todo un personaje. Si no quiere que lo encuentren, es posible que les cueste mucho dar con él.
Me estremecí un poco al oírme decirlo; se parecía mucho a alguna gilipollez que había leído en el desmedido autobombo en la cubierta del último libro de la serie Jack Boardman: «No lo encontrarás a menos que él quiera que lo encuentres».
Amalric asintió.
—Es posible —dijo—. Mais il faut cultiver notre jardin.
Asentí al reconocerlo como la última frase del Cándido, de Voltaire.
—Sí, claro. Solo hacen su trabajo. Ya lo entiendo.
—El caso es que hasta el momento es usted el único que habla de monsieur Houston como si fuera inocente. Hemos hablado con su agente, Hereward Jones; su editor, monsieur Anderton; monsieur Munns, claro, y su primera esposa, madame Sheldrake.
—Han estado ocupados.
—Y usted es el único que le concede el beneficio de la duda.
—A lo mejor ellos saben más que yo sobre lo ocurrido. —Le resté importancia con un encogimiento de hombros—. Que es solo lo que ha dicho la televisión.
—Entonces, permítame que le contemos lo que sabemos. Le enseñaría unas fotos, pero igual le amargo la cena.
Negué con la cabeza.
—Serví como soldado en Irlanda del Norte. La sangre no me molesta. Por lo menos, ya no. Créame, no me enseñará nada que me amargue una cena gratis en el Claridge’s.
Amalric le hizo un gesto con la cabeza a Savigny, que metió la mano en su maletín y sacó un iPad. Al cabo de unos segundos yo estaba viendo una serie de imágenes digitales del escenario del crimen en la Odéon: dos perros muertos y una mujer (Orla) que bien podría haber estado dormida de no ser por el orificio negro y mellado en medio de la frente retocada con bótox.
Entretanto, Amalric me explicó exactamente lo que se sabía del asunto o, al menos, exactamente lo que sabía que él quería que yo supiera.
—Una semana antes del viernes pasado por la noche, el señor y la señora Houston cenaron en el Joël Robuchon, donde eran clientes habituales.
—Otro sitio que no me puedo permitir.
Amalric asintió.
—Mientras estaban allí tuvieron una discusión. Fue una pelea violenta. Llegaron a las manos. El maître del restaurante dice que el señor Houston le retorció la oreja a su mujer. El portero dice que la señora Houston le dio un bolsazo a su marido. Poco después se fueron; la señora Houston, deshecha en lágrimas. Él se puso al volante del Ferrari color crema de ella y volvieron a la Tour Odéon. A eso de las diez y media, la señora Houston se tomó un somnífero y se acostaron. Luego, en algún momento entre la medianoche y las seis de la mañana, recibió un disparo a quemarropa en la frente mientras estaba en la cama. Creemos que lo más probable es que él se levantara de la cama, cogiera un arma y le pegara un tiro mientras estaba dormida. Tiene una quemadura en la piel de la frente.
—No hay orificio de salida —señalé—. En las noticias dijeron que era una nueve milímetros. Solo que no puede ser así. De no ser porque conozco a esa mujer, diría que casi parece un trabajo limpio. No hay ni una hebra de cabello fuera de lugar en este cadáver. Sin duda, una bala de nueve milímetros le habría reventado la nuca, por no mencionar que la almohada habría estado cubierta de sangre. —Me encogí de hombros—. Por cierto, es el escritor que llevo dentro quien habla, no el sospechoso de asesinato. Que lo sepa.
—Tiene razón —convino Amalric—. No la mataron con una pistola de nueve milímetros.
Amalric miró por encima del iPad y, con un dedo muy cuidado, desplazó la pantalla hasta la imagen de una pistola más bien pequeña.
—Es una Walther automática del calibre 22 —dijo—. El mismo tipo de arma con el que seguramente dispararon a la señora Houston. El señor Houston compró un arma así en Mónaco hace seis meses. Creemos probable que la hubiera comprado para la señora Houston y fuera propiedad de ella. Ahora es la única arma que falta de lo que, por otra parte, era un armero considerablemente bien provisto.
Volví a mirar los perros muertos, donde se apreciaba bastante más sangre. Parecía la fotografía de un anuncio de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales.
—La Walther tiene un cargador de diez balas —señaló Amalric—. Usó cuatro proyectiles más con los perros, posiblemente para acallarlos, no lo sé.
—¿Cuatro disparos? Yo diría que el que mató a los perros disfrutó con ello.
—¿Por qué lo dice, monsieur?
—Eran perros pequeños. Dos disparos por cabeza. Eso es pasarse un poco. Como si quisiera cerciorarse de que estaban muertos. Pero, para ser sincero, creo que debió de disfrutarlo, porque sé que yo lo habría hecho. Esos dos chuchos eran un puñetero incordio. No solo por el ruido que hacían, sino también por el pelo que dejaban a la gente en la ropa. Además, tampoco los habían adiestrado como es debido. John siempre andaba pisando los zurullos que dejaban por la casa. Le ponía de los nervios que no les hubieran enseñado a hacer sus necesidades, por lo que hacía todo lo posible por no cruzarse con ellos.
—Pensaba que a todos los ingleses les encantan los perros —comentó Amalric.
—¿Qué le hace pensar eso? De todos modos, yo soy escocés. Y a mí me parecían un puñetero incordio.
—Entonces, tal vez el auténtico móvil del asesinato fuera acabar con los perros —señaló Savigny—. El marido mata a la mujer porque en realidad quiere matar a los perros.
Amalric le lanzó una especie de mirada impaciente.
—Cosas más raras se han visto —insistió el policía más joven.
Amalric se encogió de hombros.
—A eso de las ocho y media de la mañana del sábado, el conserje llamó a la puerta de Houston y le dio los periódicos en inglés. Según él, Houston parecía del todo normal. No se los vio ni a él ni a la señora Houston en todo el día, cosa que no era nada rara. A eso de las cinco y media de la tarde, Houston se fue del edificio a pie. Estuvo ausente hasta las siete y media más o menos. Luego permaneció en la torre hasta la medianoche, cuando se marchó en el Range Rover. Nadie lo ha visto desde entonces. Entretanto, la criada encontró el cadáver de la señora Houston el martes por la mañana.
—¿Por qué no pudo ser un suicidio? —pregunté.
—Los perros, monsieur. ¿Por qué iba a matar a sus propias mascotas?
—Si pensaba acabar con su vida, quizá supuso que no era probable que John se ocupara de ellos. Ya les he hablado de esos perros; no les tenía ningún cariño.
—¿Y el somnífero? ¿Cómo lo explica?
—Se toma el somnífero por costumbre antes de tomar la decisión. Y quizá se pega un tiro en la cama para abochornar a su marido. Para ponerlo en un aprieto, si quiere.
—¿Por qué motivo?
—John le habría dado infinidad de motivos. Otras mujeres, quizá. Siempre iba por ahí intentando pillar cacho.
Savigny frunció el ceño y habló en francés con Amalric, quien le ofreció lo que supuse era la traducción. No se me da mal el francés, pero el inspector jefe era muy rápido para mí.
Savigny sonrió.
—Es una teoría interesante, salvo por un detalle: el arma ha desaparecido.
—Ya. Pero eso sigue sin descartar el suicidio. No del todo. A ver qué les parece esto, por ejemplo. John coge el arma cuando descubre que Orla se ha quitado la vida. La coge porque es suya. O, por lo menos, la compró él. No estoy seguro de que tuviera una Walther 22, pero no me sorprendería. Tenía unas cuantas armas.
Amalric asintió.
—Sí, tenía una Walther 22.
—Sea como sea, se larga de Mónaco porque se da cuenta de que está en un aprieto y se lleva el arma para que no haya más pruebas contra él que la mera huida. —Me encogí de hombros—. La tira al mar por la ventanilla del coche cuando va por la Croisette.
—Ya veo por qué es escritor, monsieur Irvine —comentó Amalric.
—Tengo mis momentos. Pero, para serle sincero, elaborar tramas no es lo que mejor se me da. Ese era el fuerte en concreto de John. —Apuré el champán y me retrepé en la silla—. O a ver lo siguiente. Alguien la mató mientras John dormía. No se acostaban siempre en la misma cama. A veces él dormía solo. Conque igual John se despierta al oír los disparos, aunque los disparos de una 22 no hacen tanto ruido. Y es un apartamento grande. Se levanta. Se la encuentra muerta. Llega a la conclusión de que es el sospechoso más evidente, le da un ataque de pánico y decide largarse. No puedo decir que se lo reproche. Porque, a pesar de lo que digo, reconozco que hay un caso firme contra él. —Le resté importancia con un movimiento de hombros—. Pero, por lo que me dijo, habían tenido problemas con las cámaras de vigilancia en el edificio, de modo que será difícil demostrar que no volvió a salir justo después de que regresaran del Joël Robuchon.
—No eran problemas, sino cuestiones. Los vecinos de la Tour Odéon ponían objeciones a que los grabaran. Creían que el uso de cámaras de seguridad en el edificio invadía su intimidad, por lo que las desconectaron hace un tiempo en todas partes menos en el garaje. Muchos otros vecinos tenían guardaespaldas, claro, y algunos residían en la misma torre. Otros, como monsieur Houston, se apañaban con la seguridad de la recepción.
—Qué oportuno para quien mató a Orla Houston, ¿verdad? Sin duda, su asesino también estaba al tanto.
—Es típico de los que viven en Mónaco, claro. Son gente muy reservada.
—Esos son los que por regla general tienen algo que esconder —señalé.
—Sí. Tiene razón. Y sin ellos estaríamos sin trabajo.
Me encogí de hombros.
—¿Y no hay más? ¿Eso es todo lo que tienen?
Amalric sonrió avergonzado.
—Había más pruebas forenses, en las que no puedo entrar ahora. Pero eso ya es mucho, ¿no cree? Una esposa asesinada. Un marido en paradero desconocido. Solo en los libros puede uno permitirse dejar de lado lo idóneo que resulta un sospechoso tan evidente como monsieur Houston. Y hasta que lo encontremos tenemos que elaborar una imagen completa de su matrimonio y de qué motivos pudieron llevarlo a matarla. Es lo más lógico, ¿no le parece?
—Por eso estamos aquí en Londres —observó Savigny, que le hincó el diente a la vieira que había pedido como entrante.
—¿Quién teme a Virginia Woolf?, pero con coches más bonitos —dije—. Esa es la imagen completa de su matrimonio. —Me encogí de hombros—. Por lo menos es la única que yo veía. No sé qué más puedo decirles de su matrimonio.
—Quizá nada, pero, según monsieur Munns, sabe usted todo lo que hay que saber sobre el propio Houston —repuso Amalric—. Así pues, ¿por qué no nos cuenta toda la historia? Desde el principio mismo. Cómo se conocieron ustedes dos. Cómo funcionaban las cosas y por qué cambiaron después. Hace poco, ¿no? ¿Cuándo tomó la decisión de cerrar el atelier?
—Il était une fois, por así decirlo —bromeé.
—Exacto. Es su especialidad, después de todo. Y a los policías no hay nada que nos guste tanto como escuchar un relato. Además, me parece que puede ser bastante bueno. En un momento dado, Houston es el escritor más exitoso del mundo, gana millones de dólares al año y al siguiente decide tirarlo todo por la borda. ¿Por qué? —Amalric aspiró el aroma del vino escanciado por el camarero y asintió para dar su aprobación—. Tengo la corazonada de que eso es la clave de todo. Sí, desde luego, tengo la firme sensación de que una vez entendamos eso, se aclararán muchas más cosas. Y quizá nos hagamos una buena idea de dónde localizar al esquivo monsieur Houston.