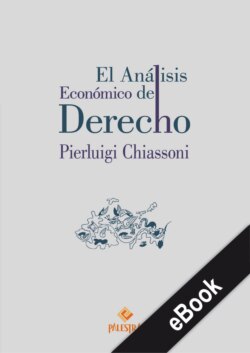Читать книгу El análisis económico del Derecho - Pierluigi Chiassoni - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. VEINTE AÑOS DESPUÉS
Más de veinte años han pasado desde cuando publiqué un libro sobre el análisis económico del derecho (AED) en los Estados Unidos2, que ahora aparece en versión castellana gracias a la iniciativa del profesor Pedro Grández Castro y a la fina y minuciosa obra de traducción por el profesor Félix Morales Luna, a quienes deseo expresar mis agradecimientos más cordiales. Durante este tiempo, el movimiento AED se ha fortalecido, tanto en su país de nacimiento, como en otros países3. El fortalecimiento se puede leer como el resultado de una conspiración entre factores diferentes, algunos internos y otros externos. Entre los factores al interior del variopinto, movimiento del AED, encontramos dos: por un lado, la consolidación de los enfoques originarios (la Chicago Law and Economics, el análisis económico de los costes de transacción, el análisis normativo de la llamada “Escuela de New Haven”, la New Institutional Law and Economics, el análisis “funcional” de Public Choice o Constitutional Economics4); por el otro, el surgimiento de nuevos enfoques y direcciones de investigación, que se añaden y combinan con los primeros en relaciones mixtas de crítica, integración y perfeccionamiento (el enfoque de la Game Theory and the Law, el análisis económico del derecho experimental, la Behavioral Law and Economics, el análisis económico de las normas sociales, la economía política del derecho, la Feminist Law and Economics, etc.5). A su vez, estos fenómenos son el efecto de la interacción de posturas culturales influyentes. Entre ellas cabe mencionar, en primer lugar, la conciencia sea de la superioridad de los métodos económicos de investigación, sea de la relevancia de las instituciones jurídicas para la economía, que empuja a los economistas a ocuparse de derecho y problemas jurídicos empleando su metodología presuntamente soberana en cuanto a su capacidad explicativa, de predicción y proyectiva; en segundo lugar, el favor difundido entre los juristas para acercamientos interdisciplinarios al estudio de cualquier rama del derecho, que los empuja a aprovechar de los desarrollos metodológicos en las ciencias sociales y, antes que todo, en las teorías económicas; en tercer lugar y por último, aunque por supuesto no en línea de importancia, la persistencia, a nivel de la cultura política global y de las instituciones políticas y económicas nacionales e internacionales, del predominio de la ideología del liberalismo económico (laissez-faire, liberismo, neo-liberismo), cuya versión vulgarizada se caracteriza, desde la época triunfal del binomio neo-derechista Thatcher & Reagan, por la idolatría del mercado y la intención de sujetar cada dimensión de la vida individual y asociada a patrones y razonamientos propios de la economía neoclásica: la blackboard economics con su racionalismo unidimensional y su representación simplificada de la interacción humana.
El movimiento AED es un fenómeno cultural complejo. Frente a tal complejidad, quien quiera arrojar luz aunque solamente sobre algunos de sus rasgos tiene preliminarmente que elegir con la máxima claridad y el máximo cuidado, el enfoque desde el cual desarrollar sus investigaciones.
Siendo no ya economista sino jurista, en mi investigación sobre el AED he adoptado una perspectiva jurídica. Sin embargo, hay por lo menos tres maneras diferentes de ocuparse “jurídicamente” del AED.
Una primera manera consiste en asumir el enfoque propio de los juristas positivos (abogados, jueces, juristas académicos), quienes están interesados a las soluciones prácticas que el AED proporciona, o bien podría proporcionar, a problemas específicos de iure condito o de iure condendo en el marco de una determinada área del derecho positivo (derechos constitucionales, contratos, ilícitos extra-contractuales, derecho de familia, derecho de empresas, derecho penal, etc.).
Una segunda manera consiste en asumir el enfoque propio de los estudiosos del razonamiento jurídico, quienes cultivan la metodología del derecho. Bajo este perfil, lo que releva en el AED son no ya las soluciones proporcionadas para problemas jurídicos específicos, sino, más bien, las medidas a través de las cuales tales soluciones pueden ser halladas y justificadas. Lo que releva son, pues, las técnicas y herramientas económicas que los juristas podrían (y deberían) emplear en sus operaciones diarias de interpretación de disposiciones jurídicas (leyes, constituciones, reglamentos, etc.), interpretación de sentencias judiciales (interpretación del precedente), integración de lagunas en el derecho, resolución de antinomias, (re)definición de conceptos jurídicos, (re)construcción de institutos, y, por supuesto, argumentación en favor de las conclusiones a las cuales lleguen de vez en cuando.
Por último, una tercera forma de tratamiento jurídico del AED que se puede también destacar consiste en asumir el enfoque del filósofo del derecho y del historiador de la cultura jurídica. Bajo estos perfiles, lo que interesa poner de relieve y analizar en el movimiento AED no son ni las soluciones prácticas a problemas jurídicos, ni las técnicas interpretativas y argumentativas que se pueden sacar de las teorías económicas, sino las teorías e ideologías que los juristas-economistas sostienen, explícita o implícitamente, acerca del derecho, de la ciencia jurídica y de la función judicial.
En el libro, como los lectores tendrán ocasión de percatarse, he adoptado las perspectivas de la metodología del derecho y de la filosofía y historia de la cultura jurídica, entendiéndolas a la manera de la filosofía analítica. En la presente introducción, poniéndome por el mismo camino, me detendré en forma algo diferente sobre algunos rasgos metodológicos, teóricos e ideológicos del AED de que trato también en el libro y, en particular, en su tercera parte.
2. EL AED COMO MOVIMIENTO DOCTRINAL
Si se elige considerar al AED como un movimiento doctrinal en el marco de la llamada ciencia jurídica (jurisprudencia teórica, dogmática jurídica, scientia iuris), surge espontáneo preguntarse por su meta-jurisprudencia: es decir, por cuál sería el modelo normativo de ciencia jurídica que el AED ejemplifica y propone: asumiendo por simplicidad que sea provechoso hablar de un modelo, del cual forman parte también una concepción determinada del derecho, de la interpretación, del razonamiento jurídico y de la función judicial.
En aras de arrojar luz sobre la meta-jurisprudencia del AED es preciso no limitarse a la reconstrucción de un modelo jurídico-económico de ciencia jurídica, con sus presupuestos teóricos y epistemológicos, pues hace falta reconstruir también, y preliminarmente, los modelos meta-jurisprudenciales más relevantes en la cultura jurídica norteamericana del siglo XX: el modelo formalista y los modelos realistas. Una reconstrucción, aunque muy esquemática, de estos últimos modelos parece en efecto oportuna por dos razones.
La primera razón es que no se puede apreciar de manera adecuada el valor – histórico e intelectual – de un movimiento doctrinal y, más en particular, de su meta-jurisprudencia, sino comparándolo con los movimientos que constituyen su trasfondo cultural: ya sea en cuanto funcionen de modelos positivos, que imitar y perfeccionar, ya sea en cuanto funcionen de modelos negativos, que poner en tela de juicio y rechazar.
La segunda razón es que la posición del análisis económico del derecho frente al formalismo y al realismo no queda todavía clara en la literatura especializada, no obstante las numerosas contribuciones sobre el tema. Para algunos estudiosos, por ejemplo, el análisis económico del derecho es una forma lisa y llana de “nuevo formalismo” (Grant Gilmore); para otros, se trataría en cambio de un heredero del “realismo” (Bruce Ackerman); para otros todavía, se trataría de un movimiento híbrido, que comparte a la vez rasgos del “formalismo” y del “realismo” (Joseph Singer, Gary Minda); para otros en cambio, la ascendencia realista del análisis económico del derecho sería muy dudosa (Posner); para otros aún, en fin, en poner de relieve su carácter “pragmatista”, se contrapondría al “realismo” (Minda)6.
3. LA META-JURISPRUDENCIA DEL FORMALISMO JURÍDICO
Desde el final del siglo XIX, la palabra “formalismo” empezó a circular en la cultura jurídica occidental como el apellido desdichado para cada posición viciosa, detestable y equivocada acerca del derecho, de su estudio, y de su práctica.
Sin embargo, cabe subrayar que en la historia del pensamiento jurídico han operado juristas orgullosos de su “formalismo” – y todavía los hay, aún bajo rótulos más presentables. ¿Qué sostiene, pues, el “formalismo jurídico”? ¿Como puede ser caracterizado, evitando, en lo posible, de caer en la trampa difundida de la caricaturización?
Me parece que, si se quiere construir un modelo (ideal-típico) de la meta-jurisprudencia del formalismo jurídico, haciendo abstracción de ideas heterogéneas compartidas, aún bajo rótulos diferentes, por muchísimos juristas y jueces durante los siglos XIX y XX, este modelo tendría que destacar no menos de cinco ideas básicas de un modelo típico de jurista formalista. Veámoslo muy brevemente.
1. Objetividad del derecho positivo. En cada momento, el derecho de cada sociedad humana organizada es un conjunto de normas y otros elementos (conceptos, definiciones, institutos, cuerpos, relaciones, etc.) que constituye un dato: no sólo para los comunes súbditos del derecho, sino también para los juristas, los jueces, y los demás funcionarios.
2. Naturaleza sistemática del derecho (natural coherencia y plenitud). Las normas que componen el derecho positivo de una sociedad forman no ya un acervo sin orden, sino un conjunto normativo ordenado. El derecho es intrínsecamente sistemático: es, para su naturaleza, sistema. Esto quiere decir, a su vez, que sus normas son mutuamente coherentes (no hay verdaderos conflictos normativos entre ellas) y conjuntamente completas (no hay verdaderas lagunas en el derecho).
3. Cognoscitivismo interpretativo (formalismo interpretativo y argumentativo). En cada momento, el correcto contenido del derecho – lo que el derecho verdaderamente dispone sobre un cualquier asunto – puede ser conocido por los juristas, los jueces, los demás funcionarios jurídicos, y, si poseen el necesario know-how, también por los súbditos comunes. El conocimiento del correcto contenido del derecho se obtiene a través de la interpretación: o bien del derecho escrito, o bien del derecho no-escrito, o bien del derecho implícito que esté detrás del derecho explícito, legislativo o consuetudinario. El razonamiento interpretativo consiste, pues, en el proceso intelectual a través del cual, con la ayuda de determinadas técnicas interpretativas (las técnicas de la correcta interpretación), los intérpretes logran conocer y explicitar el verdadero contenido del derecho: por ejemplo, haciendo un uso correcto de los cuatros «elementos» (gramatical, lógico, histórico, y sistemático) que Friedrich von Savigny considera necesarios para la interpretación de una ley.
4. Cognoscitivismo doctrinal (concepción “formalista” de la ciencia jurídica). La ciencia jurídica (iuris prudentia, doctrina jurídica) es propiamente una ciencia: proporciona conocimientos de carácter genuinamente científico, así como las ciencias formales y las ciencias naturales. Esto es así, sea según las visiones menos ambiciosas, que reducen la ciencia jurídica a interpretación – técnica, cognoscitiva, políticamente neutral – de leyes y (en el common law) sentencias judiciales; sea según visiones más ambiciosas como, por ejemplo, la de dogmática construccionista defendida por (el “primer”) Rudolf von Jhering (el “primer” Jhering), el cual, subrayando la analogía entre ciencia del derecho y ciencias naturales, atribuye a la ciencia jurídica el papel de extraer los conceptos jurídicos básicos de las reglas y cuerpos jurídicos, de cuya energía de materiales vivientes depende el desarrollo del orden jurídico (así como el desarrollo de un niño depende de su intrínseco proyecto biológico).
5. Cognoscitivismo jurisdiccional (concepción “formalista” o “logicista” de la aplicación judicial del derecho). La aplicación judicial del derecho es – y puede ser – en cualquier caso un proceso puramente cognoscitivo en el cual, una vez identificadas las normas jurídicas relevantes, por vía de la correcta interpretación del derecho, y una vez acertados los hechos relevantes del caso, el juez simplemente deriva de estos datos, en vía de un razonamiento silogístico o deductivo, las correctas consecuencias jurídicas. La motivación de las sentencias judiciales es, pues, la formulación discursiva del proceso intelectual a través del cual los jueces han hallado las premisas normativas y de hecho de sus decisiones, sacando de ellas sus consecuencias jurídicas inevitables.
4. LA META-JURISPRUDENCIA DEL REALISMO JURÍDICO
Aunque se hable a menudo “del” realismo jurídico (norte-) americano, cabe destacar dos formas: el realismo (que llamaré) tecnológico, cuyas posiciones son ejemplificadas por Karl N. Llewellyn, y el realismo (que llamaré) intuicionista, cuyas posiciones son ejemplificadas, en cambio, por Jerome Frank.
4.1. La meta-jurisprudencia del realismo tecnológico
Las posturas meta-jurisprudenciales del realismo tecnológico pueden ser resumidas también en forma de cinco ideas básicas. En su conjunto, ellas representan un rechazo directo y puntual de las ideas del modelo formalista.
1. Concepción dinámica del derecho (“law is a social process”). Para juristas, jueces, demás funcionarios y súbditos, el derecho positivo es, no ya un conjunto de normas objetivas (out there), según sugieren las falsas representaciones estáticas y idealizadas de los formalistas, sino una compleja práctica social, donde algunos agentes – típicamente: los legisladores y los jueces en juicios previos – producen reglas-para-hacer cosas (rules-for-doing), y otros agentes – típicamente: los jueces aquí y ahora, bajo las sugerencias de juristas y abogados – sacan de ellas reglas-del-hacer cosas (rules-of-doing) aplicándolas a los casos concretos. A menudo, la distancia entre las reglas-para-hacer, formuladas en leyes, códigos y venerables sentencias, por un lado, y las reglas-del-hacer, empleadas para decidir los casos aquí y ahora, y en el presumible porvenir, por el otro lado, es tan grande, que las primeras pueden ser vistas como simples reglas-de-papel (paper-rules, law-in-books), mientras que las segundas son las verdaderas reglas-vivientes, o reglas-en-acción (real-rules, law-in-action).
2. Sistema externo y concepción funcional del derecho (instrumentalismo). El derecho positivo de una sociedad humana cualquiera no es, según su naturaleza, un conjunto ordenado de normas y de otros elementos (conceptos, definiciones, institutos, cuerpos, relaciones, etc.). Se trata, en efecto, de un acervo de materiales jurídicos heterogéneos, producidos por agentes diferentes en tiempos diferentes. Estos materiales sacan cualquier orden del exterior: es decir, gracias a las intervenciones de sistematización de los juristas y de los jueces. Tampoco hay verdaderos conceptos jurídicos y reglas implícitas objetivas detrás de las reglas explícitas, como sugieren engañosamente los formalistas. Y esto es así, porque cualquier concepto y cualquier regla jurídica implícita es el producto de las actividades de los jueces y de los juristas. En consecuencia, el derecho es un conjunto de normas que no tiene fines propios (ni, más en general, una “vida propia”, según sugieren las versiones naturalistas y organicistas del formalismo). Los fines del derecho son los fines que hombres y mujeres de carne y hueso quieren realizar a través del derecho: el derecho es, por lo tanto, una herramienta para la realización de fines humanos sociales y/o individuales.
3. No-cognoscitivismo interpretativo (escepticismo interpretativo). Los juristas y los jueces identifican las reglas jurídicas por el trámite de la interpretación de las leyes y de las sentencias (dejando de lado aquí las normas de la costumbre). Ahora bien: no obstante lo que sostienen los formalistas, la interpretación jurídica nunca es un proceso intelectual de naturaleza puramente cognoscitiva. Esto es así porque los materiales jurídicos (leyes, constituciones, sentencias judiciales), a la luz de las técnicas de interpretación que los jueces y los juristas pueden emplear aquí y ahora, siempre proporcionan más de una solución jurídica para cualquier caso que se presente (tesis de la indeterminación del derecho). Por lo tanto, en cada caso, el juez, el jurista y el abogado, según su específica función institucional, siempre se hallan en condición de elegir la solución jurídicamente correcta, o sea de decidir cuál sea una tal solución. El razonamiento jurídico consiste, pues, en el proceso intelectual a través del cual, con la ayuda de determinadas técnicas interpretativas, los intérpretes quieren justificar sus decisiones interpretativas, presentándolas como las decisiones jurídicamente correctas. Las técnicas interpretativas no funcionan, entonces, como herramientas heurísticas, que procuran el conocimiento objetivo de normas objetivamente existentes; sino, básicamente, como herramientas de justificación ex post, o bien de racionalización, de las decisiones interpretativas. De forma que, cuando una argumentación sea desarrollada según los cánones del formalismo, se trata de una operación de pura retórica (window-dressing). Por lo tanto, en la medida en que los jueces y los juristas pretenden que hay interpretaciones (y soluciones) objetivamente correctas, el razonamiento jurídico se vuelve en herramienta de mistificación.
4. Ideal de una doctrina jurídica empírica y tecnológica (rechazo de la concepción formalista de la ciencia jurídica). Conforme a la realidad del derecho y de su interpretación, la ciencia jurídica no puede ser así como la representan los formalistas: es decir, una actividad puramente cognoscitiva, técnica, políticamente y moralmente neutral. Esto no quiere decir, sin embargo, que la ciencia jurídica sea condenada a ser retórica vacía al servicio de intereses materiales o espirituales a menudo ocultos y inconfesables. Los realistas tecnológicos no son, pues, “absolutistas desilusionados”, según las conocidas palabras de Herbert Hart. Por el contrario, la ciencia jurídica puede – y debe – desempeñar algunos papeles muy importantes en favor de la sociedad. Entre los servicios de una ciencia jurídica realista, se pueden destacar los siguientes.
En primer lugar, la ciencia jurídica debe proporcionar a las autoridades jurídicas informaciones acerca de cuales, entre de las reglas-para-hacer, son al mismo tiempo reglas-del-hacer, así poniendo de relieve las reglas-para-hacer que se han vuelto en puras reglas-de-papel (paper-rules, law in books). Debe, además, formular predicciones sobre las reglas que serán probablemente aplicadas por los jueces. La primera tarea de la ciencia jurídica consiste, pues, en hacer obra de sociología del derecho, desarrollando investigaciones sobre la eficacia, o vigencia, de las normas jurídicas.
En segundo lugar, la ciencia jurídica debe proporcionar a las autoridades jurídicas informaciones sobre los efectos de las reglas-del-hacer, del law in action, para los fenómenos regulados. Esta segunda tarea también pertenece a la sociología del derecho.
En tercer lugar, la ciencia jurídica debe proporcionar a las autoridades jurídicas informaciones sobre las probables consecuencias sociales de las diversas reglas-del-hacer entre las cuales un legislador o un juez podrían elegir, en la perspectiva de los diversos fines que se podrían perseguir.
En cuarto lugar, la ciencia jurídica debe proporcionar a las autoridades jurídicas un aparato de conceptos jurídicos rigurosamente definidos y, posiblemente, referenciales, rechazando el aparato de conceptos vacíos, obscuros, y buenos para cualquier uso, de los formalistas.
En quinto lugar, y en fin, la ciencia jurídica debe proporcionar a los legisladores y a los jueces proyectos de reforma del derecho: ya sea proporcionando modelos de normas formuladas en términos técnicamente adecuados para determinados sectores del derecho positivo (lo que algunos realistas hicieron con el instrumento de los “Law Restatement” y del derecho uniforme); ya sea proporcionando propuestas relativas a las técnicas interpretativas y de argumentación que deberían ser empleadas por los jueces y los demás operadores prácticos del derecho para favorecer la certeza del derecho y el control social sobre la jurisdicción7.
En suma: según el enfoque de los realistas tecnológicos, los deberes ahora mencionados de los juristas pueden ser vistos como especificaciones de un deber más general y fundamental: el deber de contribuir, según su propia función institucional, a hacer del derecho una práctica racional, en el sentido de una práctica en que se persiguen fines socialmente relevantes, elegidos en manera abierta y conciente, a través de medidas jurídicas adecuadas a lograrlos.
Bajo este perfil, el jurista debe actuar de ingeniero social: es el tecnólogo que favorece el buen funcionamiento del derecho, la claridad y honestidad en la elección de los fines, y la eficiencia en la selección de las medidas para alcanzarlos.
5. No-cognoscitivismo jurisdiccional (rechazo de la concepción “formalista” o “logicista” de la aplicación judicial del derecho). La aplicación judicial del derecho no es – ni puede ser – en algún caso, un proceso puramente cognoscitivo en el cual, una vez identificadas las normas jurídicas relevantes por vía de interpretación del derecho, y una vez acertados los hechos relevantes del caso, el juez simplemente deriva de estos datos, por vía de un razonamiento silogístico, las correctas consecuencias jurídicas. Al contrario, si se toma en cuenta que el derecho tiene una naturaleza convencional (arbitraria) e instrumental, y que sus normas están fatalmente indeterminadas (no hay normas objetivas out there, sujetas a un conocimiento científico), el papel del juez es un papel necesariamente político: de cooperación, o no-cooperación, en la consecución, lo más racional posible, de los fines que pueden perseguirse en el orden jurídico. En consecuencia, según los realistas tecnológicos, los jueces deberían conformar su estilo de razonamiento jurídico y las motivaciones de las sentencias a las siguientes prescripciones:
primero, explicitar los fines, o valores, que se asume sean socialmente prioritarios para una determinada controversia o clase de controversias, y porqué (transparencia de las consideraciones de política del derecho);
segundo, utilizar sólo conceptos jurídicos rigurosamente definidos y posiblemente referenciales, que atañen a hechos bien delimitados;
tercero, hacer uso de argumentos pragmáticos o consecuenciales, que justifiquen la elección de las premisas normativas en fuerza de su congruencia instrumental con los fines asumidos como socialmente prioritarios.
De esta forma, sugieren los realistas, los razonamientos judiciales, desde discursos obscuros y retóricos, se volverían finalmente en discursos claros y sujetos al control racional de los juristas y de la opinión pública en general.
4.2. La meta-jurisprudencia del realismo intuicionista
Las posturas meta-jurisprudenciales del realismo intuicionista pueden ser resumidas en forma de cuatro ideas básicas, mantenidas por Jerome Frank, pero a menudo atribuidas sin más al realismo jurídico por el “sentido común”.
1. La doble incertidumbre de la aplicación judicial del derecho. La aplicación judicial del derecho padece de una doble indeterminación. Por un lado, hay la indeterminación de las normas aplicables; por el otro lado, y además, hay la indeterminación de los hechos relevantes de la causa – y esto es así, porque en la mayoría de los casos, según las palabras de Frank, los jueces gozan de «un poder incontrolable (“discreción”) en elegir los hechos»8. Esta segunda indeterminación es frecuentemente pasada por alto por los teóricos del derecho, incluso por los realistas tecnológicos, que sólo ven las decisiones de los legisladores y de los más altos tribunales – que sólo son rule-skeptics, pero no llegan a ser también fact-skeptics. Se trata, sin embargo, de una indeterminación de importancia capital, que afecta a la identificación y aplicación de las normas jurídicas al nivel de los tribunales de primera instancia. De forma que, a este nivel, donde se decide la gran mayoría de los casos, la certeza del derecho es un mito, que jueces y juristas todavía invocan con frecuencia, engañándose a sí mismos y a los demás.
2. El ideal del particularismo jurisdiccional. Si la certeza o seguridad del derecho (entendida como posibilidad de prever las decisiones futuras y estabilidad de la regulación jurídica) es, como es, un ideal inalcanzable – o, si se quiere, un mito, una irrazonable utopía jurídica – gracias a la doble indeterminación de las decisiones judiciales, entonces el único fin que puede – y debe – ser perseguido en las decisiones judiciales no es la seguridad, sino la justicia para el caso concreto (lo que Frank llama «judicial justice»). Para lograr este fin, desafortunadamente, no hay ningún método acertado, ninguna via regia. Todo depende de la personalidad de los jueces, y sólo cabe esperar que una clase de jueces realistas se apodere pronto de la administración de la justicia. En tal situación, Frank se limita a esbozar los atributos que los buenos jueces realistas tendrían que poseer, para desempeñar adecuadamente su delicadísima función social. En primer lugar, según Frank, hace falta que los jueces sean moralistas ilustrados: es decir, tienen que poseer la capacidad de tener las justas intuiciones acerca de los principios éticos fundamentales de su sociedad – que, sea dicho incidentalmente, en el caso de Frank es una sociedad democrática y liberal, regida por una constitución casi-petrificada. En segundo lugar, hace falta que los jueces sean imparciales: es decir, concientes de sus propios prejuicios y inclinaciones, y capaces, en lo posible, de neutralizarlos en la toma de sus decisiones. En tercer lugar, hace falta que los jueces sean «astutos» y «perspicaces»: es decir, capaces de evitar las trampas de los abogados y averiguar sus trucos y estrategias.
3. Una concepción minimalista de la ciencia jurídica. La doble indeterminación del derecho al nivel de su aplicación judicial sugiere la adopción de una concepción extremamente reducida del papel de la ciencia jurídica. En cuanto actividad genuinamente cognoscitiva, su función sólo puede limitarse, según Frank, al análisis y descripción del contenido de las decisiones judiciales pasadas.
4. La argumentación jurídica como inevitable window-dressing. Frente a la realidad del derecho, las técnicas empleadas en los razonamientos jurídicos por jueces y juristas siempre funcionan de herramientas de racionalización de decisiones que son, en última instancia, fundadas sobre intuiciones éticas u otros motivos, tal vez inconfesables. Sería pues más honesto declarar las intuiciones de justicia que han guiado las decisiones en cada caso junto a las razones de equidad que las sostienen. Sin embargo, la gran mayoría de los juristas, de los jueces y de los demás súbditos del derecho no ha logrado todavía el nivel de desarrollo mental necesario para aceptar la realidad del derecho, tal como en efecto es. Entonces, los jueces (y juristas) realistas deben utilizar cualquier herramienta argumentativa idónea que permita a sus intuiciones éticas la apariencia de lógica, o casi-lógica: una necesidad requerida por la opinión pública.
5. LA META-JURISPRUDENCIA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO: CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Tenemos, pues, más o menos deslindados los tres modelos meta-jurisprudenciales que constituyen el trasfondo cultural del análisis económico del derecho. Hace falta, ahora, esbozar el modelo jurídico-económico de ciencia jurídica. Al dar cuenta de él, parece útil destacar cuatro conjuntos de componentes básicos. Primero, un conjunto de tesis de teoría del derecho, que integran la visión jus-económica de la realidad del derecho, es decir, lo que un jurista-economista tendría que pensar acerca de la naturaleza del derecho (§ 6). Segundo, un conjunto de tesis epistemológicas y metodológicas, que establecen lo que un jurista-economista tendría que asumir en lo que concierne al conocimiento del derecho y a los deberes de su profesión (§ 7). Tercero, un conjunto de herramientas micro-económicas, que representan el trato específico de la ciencia jurídica jus-económica, y de los cuales un jurista-economista tendría que servirse en tratar problemas jurídicos (del cual no trataré aquí, reenviando en particular a la segunda parte del libro: § 8). Cuarto, una tipología de las formas básicas de análisis jurídico-económico de las normas e instituciones jurídicas (§ 9).
Antes de proceder, quiero formular una advertencia. Entre los juristas-economistas, Richard Posner se destaca resabidamente, no sólo por ser uno de los más dedicados fundadores y partidarios del nuevo análisis económico del derecho, así como por su imponente producción literari, sino también por su atención a las dimensiones jus-filosóficas del análisis económico del derecho. Por lo tanto, al dar cuenta de la meta-jurisprudencia del análisis económico del derecho, tomaré en cuenta, principalmente, las ideas de Posner, complementándolas con las ideas de otros juristas-economistas.
6. LA META-JURISPRUDENCIA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO: DOS VISIONES DEL DERECHO
Los juristas-economistas – y, más precisamente, entre ellos los que se formaron como juristas y trabajan en las Law Schools – poseen una articulada, aunque no siempre claramente explicitada, visión (teórica) del derecho. Esta visión suele venir contrapuesta, por un lado, a la visión «convencional», compartida por la mayoría de los juristas americanos en los años Sesenta y Setenta del siglo pasado, por el otro, a visiones de «especialistas», más sofisticadas, pero también equivocadas (“positivismo jurídico”, “legal process school”, etc.).
6.1. La realidad del derecho: lo que los juristas suelen pensar, equivocándose
En su catálogo de las ideas equivocadas acerca del derecho, los juristas-economistas ponen, antes que todo, las siguientes.
1. El derecho es, básicamente, un conjunto de normas: y, más precisamente, el conjunto de las normas – reglas, principios, estándares, etc. – producidas por órganos estatales autorizados (normativismo estatalista, positivismo jurídico).
2. El derecho natural no es verdadero derecho y, en todo caso, no tiene alguna influencia sobre el derecho positivo (positivistas jurídicos).
3. La interpretación de las normas del derecho escrito es un proceso esencialmente cognoscitivo, que consiste en identificar y exponer el significado de las oraciones constitucionales, de las leyes, etc. Este significado, en particular, es revelado a los intérpretes por el sentido literal de las palabras y por la intención del legislador (teoría convencional de la interpretación).
4. En las materias reguladas por el derecho escrito, hay una distinción tajante entre la producción y la aplicación del derecho, entre legisladores y jueces. Por un lado, los legisladores producen normas jurídicas generales, con las cuales atribuyen derechos y deberes a los súbditos, conforme al interés público. Por el otro lado, en cambio, los jueces aplican las normas producidas por los legisladores a los casos concretos, por vía esencialmente lógica (visión convencional, positivismo jurídico, “legal process school”).
5. El derecho escrito puede revelarse lagunoso. En tales casos, los jueces pueden sin embargo hallar la solución jurídicamente correcta: ya sea por el trámite de técnicas tradicionales, como la analogía, el argumento a contrario, etc. (saber convencional); ya sea tomando en cuenta la intención contra-fáctica del legislador (“legal process school”); ya sea sobre la base de los principios últimos de la moralidad política que constituye el fundamento del derecho (Dworkin).
6. La distinción tajante entre la producción y la aplicación del derecho vale también para el common law. Pero aquí la producción de principios es el resultado de una obra colectiva e impersonal, a través de la cual los jueces identifican estos principios sacándolos, en última instancia, desde “las fuentes mismas” de la justicia (teoría convencional del common law).
7. Así como la interpretación de la ley, la identificación del precedente judicial también es un proceso cognoscitivo. Además, las lagunas del common law siempre pueden ser solucionadas hallando los principios más generales detrás de las sentencias judiciales y de las rationes decidendi ya acertadas, o bien procediendo por analogía (teoría convencional del common law).
6.2. La realidad del derecho: lo que los juristas tendrían que pensar
Frente a la visión del derecho ahora esbozada, el jurista-economista tendría en cambio que adoptar una visión diferente, más realista, identificada por las posturas siguientes.
1. La idea que el derecho sea un conjunto de normas, o bien un «sistema de relaciones entre normas y conceptos» (o bien, en las palabras de Posner, la idea del «derecho como concepto»), proporciona una representación engañosa y parcial del fenómeno jurídico.
2. A esta idea es preciso contraponer una idea diferente, centrada sobre las prácticas de los profesionales del derecho, adoptando así una concepción del «derecho como actividad». Según esta perspectiva, el derecho positivo es el conjunto de los derechos sujetivos, de los deberes, de los poderes y, se podría añadir, de las demás posiciones jurídicas sujetivas atribuidas a personas físicas o jurídicas por los jueces, como resultado de procedimientos en los cuales participan profesionales de la defensa técnica (abogados, expert witnesses, juristas en cuanto amici curiae, etc.), y cuyos contenidos están limitados, pero nunca totalmente determinados, por tres factores, que funcionan como factores de producción jurídica (inputs de las decisiones judiciales): a) los materiales jurídicos autoritativos (constituciones, leyes, sentencias, costumbres); b) el “derecho natural”, o sea los principios fundamentales de la moral política; c) las ideas acerca de las medidas profesionalmente correctas de transformar los materiales jurídicamente relevantes en derechos, deberes, poderes, etc., es decir, las posturas metodológicas difundidas en la cultura jurídica y aprobada por los profesionales9.
3. Si se asume como idea de derecho la idea del derecho como práctica de los profesionales jurídicos, y se hace atención a lo que estos hacen cada día, es preciso abandonar algunas ideas todavía difundidas sobre la interpretación jurídica y el razonamiento jurídico. Por un lado, la interpretación judicial y doctrinal no es un proceso puramente cognoscitivo, sino un proceso que comporta la toma de decisiones: sea en lo que concierne a las técnicas que emplear para atribuir un sentido a las oraciones jurídicas, sea en lo que concierne al uso de tales técnicas. Por el otro lado, el razonamiento jurídico, en su forma tradicional, es un proceso de racionalización ex post, donde los juristas y los jueces, en un primer momento, eligen la solución más conforme a los valores y intereses que quieren proteger y, en un momento distinto, seleccionan los argumentos más útiles a presentar su solución como jurídicamente correcta.
7. LA META-JURISPRUDENCIA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO: TESIS EPISTEMOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS
Hasta aquí, la meta-jurisprudencia del análisis económico del derecho parece reiterar, y afinar, algunas de las posturas características del realismo tecnológico, rechazando sea el formalismo, sea el realismo intuicionista. La consonancia con el realismo tecnológico perdura también el lo que atañe a la concepción jurídico-económica de la ciencia jurídica. En aras de dar cuenta de ella más detenidamente, distinguiré dos partes: una parte crítica (pars destruens) y una parte constructiva (pars construens).
7.1. El modelo jurídico-económico de ciencia jurídica: pars destruens
La parte crítica tiene como blanco cualquier cosa, en la ciencia jurídica, remonta a concepciones y rasgos formalistas. Dos posturas, en particular, son puestas en tela de juicio por los juristas-economistas: el conceptualismo doctrinal («purely conceptual and legalistic scholarship», «mechanical jurisprudence», «the “method of maxims”») y la idea de la autonomía de la ciencia jurídica.
El enfoque doctrinal conceptualista, difundido aún al inicio de los años Setenta, padece por ejemplo, según Posner, de no menos de cuatro vicios capitales. En palabras no de Posner, parece tratarse, más precisamente, de estos: (a) formularismo en el análisis de las sentencias judiciales; (b) concepción arqueológica del derecho (y, en particular, del common law); (c) irrelevancia práctica de las elaboraciones doctrinales de iure condendo; (d) superficialidad ético-normativa (moralismo superficial).
El formularismo consiste en la atención exclusiva para las formulaciones judiciales de reglas y principios. Los conceptualistas no «van detrás» de las formulas de las máximas judiciales, para indagar lo que lo jueces hacen al decidir en una determinada forma un caso o una clase de casos, parándose a lo que ellos dicen. Además, los conceptualistas piensan que no es necesario analizar y esclarecer el sentido de los principios judiciales, reformulándolos con palabras diferentes y desde enfoques diferentes, de modo que se limitan típicamente a la opaca reiteración de formulas normativas (las “máximas”) sacadas desde el discurso judicial. Actuando de esta forma, el discurso de la ciencia jurídica conceptualista, en cuanto meta-discurso (discurso de segundo nivel), no se distingue de su discurso-objeto (el discurso judicial), lo que, según Posner, arroja una luz siniestra sobre su utilidad.
La concepción arqueológica del derecho, y, en particular, del common law, consiste en la idea de que los principios del derecho judicial pueden útilmente ser indagados en si mismos: sin prestar atención ni a los fines o valores que son, de hecho, favorecidos por ellos (así arrojando luz sobre los intereses protegidos y los sancionados), ni a los fines o valores que podrían ser alcanzados por su trámite. Toda perspectiva instrumentalista y consecuencialista es así tácitamente rechazada por los conceptualistas.
El formularismo y concepción arqueológica del derecho afectan también las propuestas de iure condendo que los conceptualistas formulan, por ejemplo, por el trámite de los Law Restatements. Aquí, los micro-sistemas de reglas que estos juristas proponen para una determinada clase de casos son a menudo viciados de indeterminación, y/o lagunas, y/o inconsistencias. De modo que el juez o el abogado no sabe que hacer de tales elaboraciones (irrelevancia práctica).
Por último, los juristas conceptualistas, aunque invoquen a menudo principios morales como fundamentos de partes del derecho positivo, se abstienen de sacar de esos principios todas las consecuencias para la regulación jurídica de detalle: ya sea bajo el perfil de la interpretación, re-interpretación, y sistematización de los materiales positivos; ya sea bajo el perfil de su crítica moral (censorial jurisprudence). Revelando, así, una profunda superficialidad ético-normativa: es decir, un moralismo superficial, hecho de formulas no tomadas en serio10.
La idea de la autonomía de la ciencia jurídica constituye, a su vez, un presupuesto del conceptualismo doctrinal. Se trata de la idea de que los juristas puedan – y deban – desempeñar su papel sin tomar herramientas desde otras disciplinas, sino sacando “del derecho mismo” todo lo necesario a su obra: pues, como ya solían decir los Glosadores, omnia in corpore iuris inveniuntur11.
7.2. El modelo jurídico-económico de ciencia jurídica: pars construens
Pasando ahora a la pars construens del modelo jurídico-económico de ciencia jurídica, cabe destacar tres conjuntos de componentes: 1) los principios epistemológicos y metodológicos; 2) un catálogo de herramientas micro-económicas (del cual no diré nada aquí, reenviando a la segunda parte del libro); 3) una tipología de las formas básicas de análisis jurídico-económico. En este apartado, me limitaré a una mirada sobre los primeros.
7.2.1. Principios epistemológicos y metodológicos
El jurista-economista tiene que asumir frente al derecho una postura de racionalismo instrumental («instrumentalism»), rechazando cualquier postura que padezca de «esencialismo», o bien sea «metafísica» o «moralista». Esto quiere decir que, frente a cualquier problema jurídico, debe evitarse toda búsqueda de la solución objetivamente correcta, proporcionada ya sea por “la naturaleza de las cosas”, ya sea por los “verdaderos conceptos jurídicos” (de contrato, ilícito, culpa, etc.); y esto debe pasar, simplemente, porque tales cosas no existen.
En cambio, hace falta que los jurista-economistas conduzcan sus análisis del derecho conforme a las siguientes recomendaciones:
1. utilizar exclusivamente formas de razonamientos medio-a-fin, en los cuales las soluciones propuestas para cualquier problema jurídico sean justificadas en fuerza de su acertada, o probable, relación instrumental hasta fines previa y claramente identificados, a su vez justificados por su relevancia social; lo que requiere proporcionar informaciones, aunque conjeturales, sobre los probables efectos de las normas propuestas12;
2. elaborar y utilizar sólo conceptos jurídicos rigurosamente definidos, en lo posible referenciales o cuantitativos, adoptando una concepción convencionalista y pragmatista de los conceptos jurídicos;
3. evitar de proponer soluciones ad hoc (particularismo decisorio), en favor de soluciones para clases de situaciones (universalismo decisorio);
4. procurar justificar la elección de los fines del derecho –y, más precisamente, de conjuntos determinados de normas jurídicas– con el auxilio de las reflexiones de la filosofía política, sobre el presupuesto de un no-objetivismo y no-cognoscitivismo meta-éticos;
5. asumir que la ciencia del derecho (el estudio doctrinal del derecho) necesite de una metódica conexión con las ciencias sociales, la filosofía, la psicología, etc., rechazando así el mito de la autonomía de la ciencia jurídica en favor de una perspectiva interdisciplinaria, pero atribuyendo a las herramientas de la teoría micro-económica una posición metodológica privilegiada (imperialismo económico);
6. asumir, al elaborar la solución para cualquier problema de regulación jurídica, una perspectiva centrada sobre el valor de la eficiencia, tomando sistemáticamente en cuenta los costes (privados, sociales, y administrativos) y los beneficios (individuales y sociales) de cada forma alternativa de regulación: tomando en cuenta, en particular, los efectos de las normas sobre el bienestar (well-being) o la riqueza (wealth) de las partes afectadas, o bien, como insisten los juristas-economistas Chicagoans, sobre la dimensión de la social pie;
7. perseguir, al lado del ideal de una ciencia jurídica racional, el ideal de una legislación racional y de un derecho judicial racional, cuyas normas y argumentaciones no sean sujetas, como ocurre a menudo, a una forma de control social retórico, donde palabras vacías se contraponen a otras palabras también vacías, sino a una crítica fundada sobre consideraciones de racionalidad instrumental.
Estas recomendaciones presuponen algunas posturas sobre las que merece la pena detenerse, aunque brevemente.
Activismo y empirismo. El jurista-economista tiene que asumir, frente a los fenómenos jurídicos, una postura “activa”, de confianza (realista) en la posibilidad del progreso de las instituciones jurídicas («progress and betterment»), y alimentada por «un constante interés para los hechos». En cambio, tiene que ser rechazado cualquier reformismo utópico y cualquier fatalismo.
Análisis y construcción. La ciencia jurídica tiene que ser una combinación de análisis y construcción. Esto quiere decir que un análisis – lógico y lingüístico –de las normas, conceptos y razonamientos jurídicos, según el método de la analytical jurisprudence, es un momento necesario de las tareas de los juristas– junto, por supuesto al análisis jurídico-económico positivo. Pero hace falta también un momento constructivo, dedicado a proponer normas y conceptos (más) adecuados; lo que, a su vez, comporta tomar posición sobre fines y valores.
Escepticismo, anti-dogmatismo, experimentalismo. Para los juristas-economistas no hay verdades absolutas, definitivas, que no estén sujetas al control de la razón y de la experiencia. Esto quiere decir, entre otras cosas, que sus investigaciones sobre los hechos tienen que ser, en línea de principio, sin fin. Y que sus resultados, y los análisis que se apoyan sobre ellos, tienen siempre que ser presentados y tomados con una actitud de prudencia y modestia.
Ciencia v. política. Finalmente, hace falta percatarse de la diferencia entre dos tipos de «juegos» que a menudo están entrelazados en los discursos (argumentaciones, investigaciones, razonamientos) jurídicos. Por un lado, hay los juegos de “conocimiento del derecho” («games of science», en las palabras de Posner), cuyo objetivo consiste en proporcionar informaciones y explicaciones sobre el derecho y la realidad que puede formar el objeto de regulación jurídica. Estos juegos corresponden a lo que Hans Kelsen llama, sin más, “ciencia del derecho” (legal science, Rechtswissenschaft), en el sentido estricto de la locución. Por el otro lado, en cambio, hay los juegos que atañen a la edificación de un orden jurídico bueno y justo. Estos juegos pertenecen al marco de las ideologías jurídicas, de la filosofía política, de la ética-normativa y, más en general, de la filosofía práctica. En las palabras de Posner, se trata de «juegos de fe» («games of faith»); en las palabras de Kelsen, se trata, en cambio, del amplio y multiforme dominio de la «política del derecho» (legal politics, Rechtspolitik).
Los presupuestos y las recomendaciones ahora considerados caracterizan el estudio doctrinal del derecho de corte jurídico-económico por un marcado favor, propio de la ilustración, para la razón y la ciencia, integrado por el escepticismo epistemológico moderado, el no-cognoscitivismo meta-ético, y un prudente activismo de corte pragmatista y empirista. Desde esta perspectiva, la concepción jurídico-económica de la ciencia jurídica se contrapone a tres otras concepciones. En primer lugar, a la posición irracionalista de quienes suelen pensar – como los realistas intuicionistas y, aún más, los partidarios más radicales de los Critical Legal Studies – que todo lo que atañe al derecho sea fatalmente dominado por la ideología, la mistificación y, en última instancia, la fuerza; de forma que la así-llamada ciencia jurídica sería en efecto un juego de pura política (un puro “game of faith”), aunque hábilmente disfrazado por nobles adornos retóricos. En segundo lugar, como ya hemos visto, a las posiciones formalistas que todavía pretenden reducir la ciencia jurídica simplemente a un juego de conocimiento científico del derecho (un “game of science”). En tercer lugar, en fin, a la concepción propia del constructivismo epistemológico, la cual sostiene que también los juegos de conocimiento científico son comprometidos con juicios de valor, y que, por lo tanto, la diferencia entre ciencia del derecho y política del derecho no es tan tajante como sugieren, por ejemplo, los partidarios de la filosofía analítica del derecho en la segunda mitad del siglo XX. Pero aquí, como sugiere la precedente exposición, la contraposición parece ser cuestión de matices, es decir, no ser tan sustancial como en los dos casos precedentes.
8. LA META-JURISPRUDENCIA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO: HERRAMIENTAS MICRO-ECONÓMICAS
Aunque se hable a menudo de “herramientas de la teoría micro-económica”, sugiriendo que hay una teoría micro-económica, que proporciona a los juristas, para decir así, una determinada caja de herramientas, una mirada aún muy superficial al movimiento AED pone de relieve que hay diferentes teorías micro-económicas y, por lo tanto, diferentes cajas de herramientas, de las cuales los juristas pueden sacar, y sacan de hecho, muy variadas combinaciones de medios para desempeñar las tareas de una ciencia jurídica inspirada por el racionalismo instrumental.
Hay sin embargo un conjunto de herramientas que parecen constituir el aparato básico común a (casi todas) las investigaciones de los juristas-economistas. Este conjunto incluye: (a) la concepción de las reglas jurídicas como incentivos; (b) la concepción de los individuos como agentes racionales (rational-maximizers); (c) el comportamientismo, el teorema de las preferencias reveladas y la idea de willingness to pay; (d) el anti-paternalismo; (e) la ley de la demanda y la distinción entre mercados efectivos (real markets) y mercados sombra (shadow markets, implicit markets); (f) la distinción entre costes-oportunidad (opportunity costs) y costes-históricos (sunk costs); (g) la distinción entre costes privados, costes sociales y costes administrativos; (h) el teorema de la mano invisible; (i) la distinción entre eficiencia productiva, eficiencia alocativa (allocative efficiency), eficiencia paretiana (optimalidad y superioridad paretiana), eficiencia de Kaldor-Hicks (superioridad paretiana potencial, principio de compensación), eficiencia como maximización de la riqueza (en cuanto versión de la eficiencia de Kaldor-Hicks), y el principio ius-económico de la simulación del mercado (“mimic the market”); (l) la teoría del mercado competencial y de sus límites (market failures); (m) la noción de costes de transacción (transaction costs) y el teorema de Coase. Todos estos instrumentos serán analizados en el libro.
9. LA META-JURISPRUDENCIA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO: TRES FORMAS DE ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO
El último componente de la meta-jurisprudencia del AED que hace falta mencionar es, como dije, una tipología de las formas de análisis jurídico-económico de las normas e instituciones jurídicas. No hay, sin embargo, uniformidad en destacar y caracterizar estas formas. Richard Posner, Guido Calabresi, Robert Cooter, y muchos otros juristas-economistas suelen asumir como distinción básica la distinción entre análisis económico del derecho positivo y análisis económico del derecho normativo. En un escrito más reciente, sin embargo, Posner ha añadido a la dicotomía primordial un tercer elemento: el análisis económico del derecho heurístico, que constituye aparentemente un afinamiento de la originaria noción de análisis económico del derecho positivo. A continuación, intentaré arrojar luz sobre estas diferentes formas de análisis jurídico-económico, como siempre desde la perspectiva del jurista y filósofo de derecho.
9.1. El análisis jurídico-económico positivo
El análisis jurídico-económico positivo, es decir, la forma «descriptiva» del enfoque del análisis económico del derecho («its descriptive mode»), consiste esencialmente en investigaciones de tres tipos, que atañen:
1. a la identificación de la lógica económica de los principios y instituciones jurídicas positivas, arrojando luz sobre el funcionamiento de las normas positivas («explain legal rules») en cuanto herramientas de incentivo de las conductas de individuos racionales que actúan en un mundo caracterizado por la escasez de los recursos.
2. a la identificación de los efectos (outcomes) de los principios e instituciones jurídicas vigentes sobre la eficiente utilización de los recursos, arrojando luz, por ejemplo, sobre si favorecen la minimización de los costes y en qué medida (costes de transacción, costes de los incidentes, costes de prevención de los incidentes, costes de funcionamiento de la máquina del derecho, etc.).
3. a la identificación de las causas económicas de los cambios en los principios y instituciones jurídicas13.
Estas líneas de investigación, en cuanto genuinamente descriptivas, requieren, además de análisis lógicos desarrollados sobre la base de los modelos de conducta racional (individuals as rational maximizers of their self-interest), investigaciones empíricas (estadísticas y econométricas). Pertenecen por lo tanto a la sociología del derecho, entendida como el estudio de las relaciones entre derecho y sociedad.
Los problemas de que trata el análisis jurídico-económico positivo son, por ejemplo, del siguiente tipo: a) si un determinado conjunto de normas jurídicas sea, de hecho, eficiente, es decir, favorezca la eficiencia económica en un determinado marco de relaciones, incentivando conductas eficientes (si, por ejemplo, las reglas del common law sean, o no, eficientes); b) de cual manera los individuos hayan reaccionado, o se puede prever reaccionarán, a los incentivos hacia conductas eficientes proporcionados por determinadas normas jurídicas; c) si una determinada institución jurídica funcione, o no, de mecanismo de selección de reglas eficientes (si, por ejemplo, en las palabras de Kornhauser, «legal processes select for efficient rules»)14.
9.2. El análisis jurídico-económico normativo
El análisis jurídico-económico normativo, es decir, la forma «normativa» del enfoque del análisis económico del derecho («its normative mode»), consiste, a su vez, en investigaciones de dos tipos: proyectivas y críticas.
El análisis normativo proyectivo consiste en elaborar proyectos de normas y instituciones jurídicas para alcanzar, en la forma más eficiente, fines preliminarmente seleccionados. La tarea requiere a menudo el desarrollo de análisis comparativo de principios o conjuntos de normas alternativas, bajo el perfil de su relativa capacidad de promover, de una manera eficaz y eficiente, los fines asumidos como prioritarios. Pertenecen a esta forma de análisis normativo, por ejemplo, las comparaciones entre strict liability y negligence en el derecho de los ilícitos civiles, o bien las comparaciones, en términos funcionales, entre property rules, liability rules, e inalienability rules.
En relación a las ideologías (las mesas de valores y fines) que los juristas-economistas adoptan, se pueden destacar dos formas de análisis jurídico-económico normativo: el análisis normativo “de la justicia” y el análisis normativo “de la eficiencia”.
El análisis normativo “de la justicia” – defendido por Guido Calabresi15 – se caracteriza por las posturas siguientes:
1. la justicia es el fin último que cada sociedad debe adoptar y perseguir mediante el derecho;
2. la justicia es un objetivo distinto, sobre-ordenado, y no-negociable respecto de la eficiencia entendida como maximización de la riqueza social;
3. la maximización de la riqueza social siempre debe ser realizada en el contexto de políticas de redistribución: la “tarta” de la riqueza total de una sociedad (que puede coincidir con la sociedad universal de la globalización) nunca puede ser ampliada de manera independiente de la contextual implementación de formas de perecuación;
4. las herramientas proporcionadas por las teorías económicas deben servir para fundar una doctrina jurídica pragmatista («el estudio racional del derecho» patrocinado por Oliver Wendell Holmes desde los finales del siglo XIX16), que esté atenta a identificar, para cada conjunto materialmente unitario de normas jurídicas, las consecuencias sociales, los costes, los beneficios, y, por supuesto, quienes ganan y quienes pierden (who gets/does not get what, when, and how).
En conclusión, el análisis normativo “de la justicia” rechaza cualquier idolatría del mercado y adoración de la eficiencia. La eficiencia económica (entendida, según el sentido común de los juristas-economistas, como minimización de los costes y maximización de la riqueza de las partes interesadas) siempre debe ser tomada en consideración en cualquier decisión sobre los derechos y deberes de los individuos, pero nunca como fin sea excluyente, sea prioritario. Cuanto a la justicia, ella debe consistir, aparentemente, en la protección de la libertad individual en todas las dimensiones en las cuales esta puede explicarse. En otras palabras, se trata de abarcar un individualismo deontológico integral, que protege, además del homo oeconomicus (con los límites que hemos visto), el individuo como sujeto político (homo politicus), moral (homo moralis), y, más en general, social (homo socialis).
El análisis normativo “de la eficiencia” – defendido por Posner – asume en cambio que la eficiencia debe ser el fin prioritario en muchísimos sectores del derecho positivo porque, en tales sectores, la justicia coincide con la eficiencia. En consecuencia, el análisis normativo debe proporcionar «consejos a los jueces y a los demás órganos de la política del derecho (policymakers) sobre los métodos más eficientes de regular la conducta a través del derecho»17. Por ejemplo, tratando de la regulación de la libertad de expresión, Posner proporciona una formula como herramienta para identificar los elementos que tendrían que ser tomados en cuenta por toda regulación racional; considera además la dificultad de establecer los valores de las variables escogidas; y en fin concluye en favor de una “forward strategy”, basada en una presunción de que los beneficios de la libertad de expresión tienen que ser estimados de entidad relevante (“deeming the benefits great”), con consecuente permisión de expresar también contenidos ociosos o hasta ofensivos para mucha gente18.
En cada caso, una vez identificados los fines que se asume deban ser prioritarios en una determinada materia, el jurista-economista tiene que formular los principios jurídicos, las reglas de detalle, y, además, las definiciones más adecuadas de los conceptos jurídicos interesados (culpa, dolo, nivel optimo de precaución, incumplimiento eficiente, sanción optima, best cost avoider, ecc.).
Es preciso subrayar que esta forma de análisis jurídico-económico puede ser desarrollada también de una manera más neutra y tecnológica: sin adoptar los fines que las normas deberían satisfacer, es decir, desarrollando, en forma de hipótesis de ingeniería jurídico-económica, los principios, las reglas de detalle, y los conceptos jurídicos previsiblemente más adecuados a alcanzar un determinado fin, o conjunto de fines, si se quiere alcanzarlos.
Así para el análisis proyectivo, el análisis normativo crítico consiste, en cambio, en la crítica axiológica de las reglas y instituciones jurídicas vigentes, bajo el perfil de su eficiencia: asumiendo, por supuesto, que las reglas jurídicas deban ser – también, si no de manera excluyente – eficientes19.
9.3. El análisis jurídico-económico heurístico
El análisis jurídico-económico heurístico consistiría en fin, en las palabras de Posner, en «displaying underlying unities in legal doctrines and institutions»20.
Sin embargo, desde la perspectiva de un jurista (tradicional, realista, o analítico), lo que Posner llama análisis “heurístico”, y también una parte del análisis “positivo” (la explicación de la “lógica económica” de las normas e instituciones jurídicas), pueden ser concebidos, más claramente, como operaciones que consisten en la interpretación, o re-interpretación, jurídico-económica de los materiales jurídicos positivos (artículos de la constitución o de ley, regulaciones administrativas, sentencias judiciales), en aras de formular propuestas doctrinales, políticamente comprometidas, de iure condito o de lege lata.
El rótulo “análisis heurístico”, por lo tanto, no debe engañar sobre la naturaleza de esta forma de análisis jurídico-económico. No se trata pues de un análisis en el cual el jurista “halle” algo en el derecho. Se trata, por el contrario, de un análisis en el cual el jurista lleva a cabo algunas actividades tradicionales de la ciencia jurídica, políticamente comprometidas, con el auxilio de un aparato de conceptos y herramientas micro-económicos.
Más en detalle, el análisis heurístico – o mejor dicho: interpretativo – puede consistir, por ejemplo, en llevar a cabo las siguientes operaciones:
1. proporcionar una re-interpretación económica del valor institucional de un derecho fundamental contenido en la constitución, y, por lo tanto, de su colocación en la jerarquía de los derechos y principios fundamentales – sosteniendo, por ejemplo, que el derecho a la libertad de expresión (free speech) no debe ser concebido como un valor último del sistema jurídico, como sugieren los enfoques morales («the moral approach»), sino como un valor instrumental, subordinado al bien público, como sugiere en cambio el enfoque instrumental («the instrumental approach»)21;
2. proporcionar una re-interpretación económica de las oraciones y de las locuciones empleadas en los textos normativos para adscribir y garantizar derechos fundamentales e introducir conceptos jurídicos fundamentales (“due process of law”, “free speech”, “establishment of religion”, “in restraint of trade and commerce”, “cruel and unusual punishment”, etc.);
3. proporcionar una re-interpretación económica de un conjunto de normas jurídicas legislativas o judiciales sobre una determinada clase de casos, afirmando que detrás de ellas “hay” un principio implícito superior, que por supuesto impone la maximización de la riqueza, o bien la minimización de los costes, y utilizando este principio para re-interpretar, y re-ajustar, las normas del conjunto y los conceptos jurídicos;
4. proporcionar una re-interpretación económica de dos o más conjuntos de normas jurídicas legislativas o judiciales, relativos a clases de casos diferentes, afirmando que detrás de ellos, no obstante la diversidad de los casos regulados, hay un mismo fin y principio, es decir, el principio que impone la maximización de la riqueza o bien la minimización de los costes;
5. proporcionar una re-descripción económica de los casos regulados por un conjunto de normas determinado, en aras de sugerir que la correcta interpretación de estas normas es la que corresponde a la naturaleza, o dimensión, económica de los hechos regulados22.
En conclusión: de las tres formas de análisis jurídico-económico ahora consideradas, la primera – el análisis positivo – es una forma híbrida, en la cual hay investigaciones racionales (lógica de las conductas racionales, conjeturas sobre la función y los efectos de las normas) y (si las hay) investigaciones empíricas. Las investigaciones racionales, sin embargo, pueden formar la base de interpretaciones o re-interpretaciones económicas de los materiales jurídicos positivos.
La tercera forma – el análisis heurístico – pertenece, en cambio, al marco de la ciencia jurídica en cuanto “ciencia de normas” (y “juego de fe”): sea en sus más tradicionales actividades “expositoras”, de interpretación y sistematización de los materiales jurídicos positivos; sea en su actividad de manipulación del derecho a través de consideraciones y propuestas de iure condito y de lege lata. Por lo tanto, llevando a cabo análisis de tipo heurístico, los juristas-economistas juegan, sin más, el mismo juego de los juristas conceptualistas y dogmáticos. Por supuesto, según un estilo totalmente diferente, concentrado sobre el uso de argumentos que apelan a las consecuencias.
La segunda forma – el análisis normativo – pertenece, en fin, al marco de la ciencia de la legislación y de la jurisprudencia censoria, en los términos de los filósofos del derecho de la ilustración como Bentham, Filangieri, y Austin. Aquí también, como para el “análisis heurístico”, el rótulo de “análisis normativo” puede engendrar equívocos. Como se ha visto, en el análisis jurídico-económico normativo hay, por supuesto, operaciones en las cuales los juristas economistas juegan, al mismo tiempo, el juego conocimiento del derecho (en forma de hipótesis sobre los efectos más probables de un conjunto de normas ideales) y el juego política del derecho de lege ferenda o de sententia ferenda (proporcionando argumentos para perseguir un cierto conjunto de fines y adoptar un cierto conjunto de normas instrumentalmente adecuadas). Sin embargo, según las sugerencias de los mismos juristas-economistas, hay formas de análisis normativos que pertenecen, más precisamente, al marco de la ingeniería jurídica, donde los juristas-economistas juegan, esencialmente, un juego de conocimiento.
10. COSTES Y BENEFICIOS DEL AED
Llegado al final de esta investigación introductoria sobre la meta-jurisprudencia del AED, cabe formular unas consideraciones en forma de un superficial análisis costes-beneficios del enfoque jurídico-económico.
Beneficios. Todos los beneficios – y, según creo, no son pocos – de un enfoque inspirado por el racionalismo instrumental en lo que concierne sea a las ideas jus-filosóficas fundamentales, sea a las formas (empírico-conjetúrales) de conocimiento jurídico favorecidas, sea, en fin, a la forma de tratar los problemas jurídicos de iure condito y de iure condendo.
Costes. Tentativamente, y sin alguna pretensión de completitud:
1. incertidumbre de las hipótesis de análisis positivos sobre los efectos de diferentes normas jurídicas para un caso o clase de casos23;
2. complejidad en la atribución de valor a las variables de la formulas definitorias de los conceptos normativos (negligencia, legitimo ejercicio de la libertad de expresión, incumplimiento eficiente, etc.);
3. elaboración de razonamientos seudo-instrumentales, donde la afirmación de la superior eficiencia de una norma sobre otra norma (de una interpretación sobre otra interpretación, etc.) no es sino la expresión de las arbitrarias preferencias del agente, disfrazadas por conclusiones apoyadas en consideraciones que pueden no tener algún soporte en la experiencia;
4. adopción de formas expresivas, en los análisis jurídico-económicos heurísticos o positivos, tal vez no suficientemente adecuadas a subrayar la naturaleza política – de política del derecho de iure condito – de las operaciones desarrolladas;
5. adopción, por juristas-economistas influyentes, de una postura totalitaria, que tiende a eliminar cualquier enfoque alternativo en la ciencia jurídica, exaltando el imperialismo económico sobre la interdisciplinaridad;
6. adopción, por juristas-economistas influyentes, de una postura ético-normativa totalmente comprometida en favor de un enfoque teleológico (utilitarista), y perjudicialmente contraria a los enfoques de tipo deontológico, en lo que concierne a los valores y los derechos fundamentales.
La herramienta que consiste en asumir que cada cosa tiene un precio, y que, por ejemplo, es preciso percatarse del precio efectivo (y quiero subrayar: “efectivo”, sin exageraciones, ni rebajas) de un determinado nivel de protección de los derechos humanos en términos de seguridad pública y de costes administrativos es sin duda útil y racional. Sin embargo no debe ser confundida ni con la sugerencia ético-normativa de que cualquier cosa puede ser objeto de alienación, ni con la adopción de una ética del bien común (de la salud del estado, o de otra forma de comunitarismo anti-liberal).
A la luz de lo que precede, las palabras de Guido Calabresi que he puesto en epígrafe poseen toda la fuerza de una sabia advertencia:
«si los juristas-económistas – escribe Calabresi – no incurren en el error de pretender demasiado de lo que están haciendo, y si tienen gana de trabajar para definir y analizar herramientas bastante buenas hacia una sociedad justa, entonces los filósofos no tendrían que estar preocupados»24.
Sólo añadiría esto. También los juristas y los súbditos comunes del derecho tendrían, no sólo que no preocuparse, sino aún que esperar mucho del análisis económico del derecho: a condición, por supuesto, que sea consecuente con sus asunciones epistemológicas y metodológicas de base, no sea imperialista, y, antes que todo, no esté comprometido con una doctrina de la justicia paradójicamente anti-individualista, que protege la abstracción del homo oeconomicus, dañando al mismo tiempo al homo politicus, moralis y socialis de carne y hueso.
2 P. Chiassoni, Law and Economics. L’analisi economica del diritto negli Stati Uniti, Torino, Giappichelli, 1992. En adelante, las referencias serán a la presente traducción: P. Chiassoni, El análisis económico del derecho.
3 Véase por ejemplo los ensayos dedicados al AED en diferentes países de Europa que se encuentran en la Encyclopedia of Law & Economics, dirigida por B. Bouckaert y G. De Geest de la Universidad de Gand (http://encyclo.findlaw.com/).
4 Véase, por ejemplo: R. D. Cooter, The Strategic Constitution, Princeton, Princeton University Press, 2000; D. D. Friedman, Law’s Order. What Economics Has to Do with Law and Why It Matters, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2000; M. Oppenheimer, N. Mercuro (eds.), Law and Economics. Alternative Economic Approaches to Legal and Regulatory Issues, Armonk, N.Y. – London, England, 2005; A. M. Polinsky, S. Shavell (eds.), Handbook of Law and Economics, Amsterdam et al., North-Holland Elsevier, 2007; C. Veljanovski, Economic Principles of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; R. Cooter, R. Cooter, T. Ulen, Law & Economics, Fifth Edition, Boston et al., Pearson, 2008; F. Parisi, V. Fon, The Economics of Lawmaking, Oxford, Oxford University Press, 2009. Un enfoque historico en: F. Parisi, C. K. Rowley (eds.), The Origins of Law and Economics. Essays by the Founding Fathers, The Locke Institute, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2005; N. M. Mercuro, S. G. Medema, Economics and the Law. From Posner to Post-Modernism and Beyond, Second Edition, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2006; L. R. Cohen, J. D. Wright, Pioneers of Law and Economics, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2009.
5 Véase, por ejemplo: D. G. Baird, R. H. Gertner, R. C. Picker, Game Theory and the Law, Cambridge, Mass. – London, England, Harvard University Press, 1994; C. R. Sunstein (ed.), Behavioral Law and Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 2000; K. Y. Testy, A Market Path to Liberation? Feminism, Economics, and Corporate Law, en M. Oppenheimer, N. Mercuro (eds.), Law and Economics. Alternative Economic Approaches to Legal and Regulatory Issues, pp. 55-76; R. H. McAdams, E. B. Rasmusen, Norms and the Law, en A. M. Polinsky, S. Shavell (eds.), Handbook of Law and Economics, vol 2, pp. 1573-1618; C. Camerer, E. Talley, Experimental Study of Law, en A. M. Polinsky, S. Shavell (eds.), Handbook of Law and Economics, vol 2, pp. 1619-1650; McNollgast, The Political Economy of Law, en A. M. Polinsky, S. Shavell (eds.), Handbook of Law and Economics, vol 2, pp. 1651-1738.
6 Cfr. P. Chiassoni, El análisis económico del derecho, cap. VII; R. Posner, Frontiers of Legal Theory, Cambridge, Mass.-London, England, Harvard University Press, 2001, pp. 58-60; G. Minda, Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century’s End, 1995, trad. it., Teorie postmoderne del diritto, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 141 ss., 147-148.
7 Sobre este punto, véase, por ejemplo, M. Radin, Statutory Interpretation, en “Harvard Law Review”, 43, 1930, pp. 863-885.
8 J. Frank, Law and the Modern Mind, 1930, New York, Coward-McCann, 1963, pp. xiv-xv.
9 R. Posner, The Problems of Jurisprudence, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1990, pp. 232-233, 239. Este modelo de producción de las normas jurídicas puede ser completado, haciendo referencia a la rama “Public Choice” del análisis económico del derecho, bajo el perfil de la producción de textos legislativos como proceso en en cual influyen grupos de intereses y donde los intereres con más recursos económicos son a menudo capaces de “hablar más fuerte” de los otros y ganar. Cfr. D. Farber, P. Frickey, Public Choice. An Introduction, Chicago, University of Chicago Press, 1995. Un modelo análogo de la producción de las normas jurídica es defendido por H. Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1945; Id., Reine Rechtslehre, 2° ed., Wien, Manz, 1960.
10 Para una clara ejemplificación de estas críticas, véase, p.e., R. Posner, Killing or Wounding to Protect a Property Interest, en “Journal of Law and Economics”, 14, 1971, pp. 201-232; P. Chiassoni, El analisis económico del derecho, cap. IV, § 2.2.
11 Cfr. R. Posner, The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962-1987, en “Harvard Law Review”, 100, 1987, pp. 761-780. Algunos críticos (y notablemente, Gary Minda) parecen atribuir a los juristas-economistas «de la primera generación» el intento de salvar la «autonomía del derecho», en cuanto «ciencia», con la ayuda de la micro-economía. Frente a las posiciones mantenidas, por ejemplo, por Posner y Calabresi, esta afirmación parece, sin embargo, un sin-sentido – y una síntoma más de la profunda confusión terminológica y conceptual que afecta la reflexión sobre la meta-jurisprudencia del análisis económico del derecho.
12 Sobre este punto, en su fase más explícitamente pragmática, Posner menciona unas palabras de Cornel West, en las cuales el pragmatismo es definido como «future-oriented instrumentalism that tries to deploy thought as a weapon to enable more effective action». Cfr. R. Posner, Overcoming Law, Cambridge, Mass. – London, England, Harvard University Press, 1995, p. 12.
13 R. Posner, Frontiers of Legal Theory, p. 4: «in its descriptive mode, it seeks to identify the economic logic and effects of doctrines and institutions and the economic causes of legal change».
14 Cfr. L. Kornhauser, Economic Rationality in the Analysis of Legal Rules and Institutions, in M. P. Golding, W. A. Edmundson (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, Oxford, Blackwell, 2005, p. 68.
15 Véase, por ejemplo, G. Calabresi, About Law and Economics: A Letter to Ronald Dworkin, pp. 553-562; Id., The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further, en “Yale Law Journal”, 100, 1991, pp. 1211-1237.
16 Me refiero por supuesto a O. W. Holmes, Jr, The Path of the Law, en “Harvard Law Review”, 10, 1897, pp. 457-478..
17 R. Posner, Frontiers of Legal Theory, pp. 4-5; L. Kornhauser, Economic Rationality in the Analysis of Legal Rules and Institutions, p. 68.
18 «(1) B ≥ pH/(1 + d)n + O –A. That is, the speech should be allowed if but only if its benefits [B] equal or exceed its costs [H] discounted by their probability [p] and by their futurity [(1 + d)n], and reduced by the costs of administering a ban [A]»: R. Posner, Frontiers of Legal Theory, pp. 67 ss. Otros ejemplos de análisis jurídico-económicos normativos conciernen, en el mismo ensayo, los hate-speech codes, la regulación de los financiamientos de las campañas electorales, y la regulación de Internet.
19 L. Kornhauser, Economic Rationality in the Analysis of Legal Rules and Institutions, p. 68.
20 R. Posner, Frontiers of Legal Theory, p. 4.
21 Cfr. R. Posner, Frontiers of Legal Theory, pp. 62 ss. Escribe Posner: «Such an inquiry [sobre el primer Emendamento, ndr] involves taking an instrumental approach to freedom of speech, an approach in which freedom is valued only insofar as it promotes specified goals, such as political stability, economic prosperity, and personal happiness. This is to be contrasted with the moral approach, in which freedom of speech is valued as a corollary to or a implication of a proper moral conception of persons, for example that they are to be regarded as self-directing beings and therefore should be entitled both to express their ideas and opinions and to receive any ideas or opinions that might facilitate their realizing their potential as free, rational choosers».
22 R. Posner, Frontiers of Legal Theory, p. 4: «As a heuristic, it seeks to display underlying unities in legal doctrines and institutions»; L. Kornhauser, Economic Rationality in the Analysis of Legal Rules and Institutions, p. 68: «the interpretation of specific legal doctrines»; L. Kornhauser, Legal Philosophy: The Economic Analysis of Law, in Stanford Encyclopedia of Philosophy (htpp.//plato.stanford.edu/entries/legal-econanalysis/), 2006, p. 1: «A fifth claim is also implicit in the literature: (V) on the best interpretation of law, common law doctrines promote efficiency». La re-descripción de las clases de casos en términos económicos es lo que Posner llama, tal vez, «making practical sense out of some esoteric legal distinction»: arrojando luz, por ejemplo, sobre el hecho de que la distinción jurídica entre cuatro tipos de lugares, con diferentes disciplinas de la libertad de expresión, corresponde a la diferente naturaleza económica de los lugares, es decir, a diferentes niveles en los costes, públicos y administrativos, del ejercicio de tal libertad. «The traditional and designated public forums can be used for expressive activities without great cost [...] The limited-purpose forum would not be viable if the limitation could not be imposed [confining the type of speech to the type for which the facility is designated} [...] Finally, the business of government could hardly be conducted if any piece of public property was physically suitable for demonstrations or other expressive activities could be commandeered for such purposes». R. Posner, Frontiers of Legal Theory, pp. 71-72.
23 Se considere, por ejemplo, el siguiente razonamiento instrumental en R. Posner, Frontiers of Legal Theory, pp. 68-69: «A publicly owned television station wishes to sponsor a debate among presidential candidates. The problem is that there are (let us say) ten such candidates, all but two from fringe parties such as the vegetarians and the socialists. If to avoid restricting speech the station invites all the candidates to participate in the debate, the time available to the frontrunners will be drastically curtailed. Yet if only because the fringe candidates have no chance of winning, what the frontrunners have to say is probably more valuable to the audience than what the fringe candidates have to say. A debate limited to frontrunners may generate a larger and more attentive audience, as well as give the members of the audience a more helpful information about the issues and candidates. Restricting the opportunity of the fringe candidates to speak may thus increase the speech benefits of the debate overall» – donde cada afirmación podría ser vuelta en la contraria, sin pérdida de sentido, ni de la apariencia de carácter científico de discurso.
24 G. Calabresi, About Law and Economics: A Letter to Ronald Dworkin, p. 561.