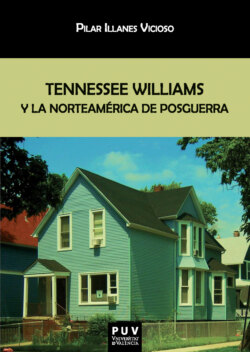Читать книгу Tennessee Williams y la Norteamérica de posguerra - Pilar Illanes Vicioso - Страница 8
ОглавлениеIntroducción
My place in society, then and possibly always since then, has been in Bohemia. I love to visit the other side now and then, but on my social passport Bohemia is indelibly stamped, without regret on my part.
(Tennessee Williams, Memoirs 2007, 100)
Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el sueño americano guió a los estadounidenses por el camino de la familia nuclear, el matrimonio, y la heterosexualidad, diciéndoles que así tendrían una existencia plena y feliz. De esta forma se impuso una única vía hacia la felicidad, lo cual llevó a que el sueño americano se convirtiese en una pesadilla para muchos durante la segunda mitad de la década de los cuarenta y la década de los cincuenta. Asimismo, dicha imposición dio lugar a la inestabilidad e infelicidad en la vida de aquellos que, aunque se esforzaban por vivir the American way, contemplaban decepcionados cómo esta felicidad seguía alejándose de su alcance. Es aquí donde los personajes que Tennessee Williams creó en A Streetcar Named Desire (1947), Cat on a Hot Tin Roof (1955), y The Rose Tattoo (1951) sirven de hilo conductor para ilustrar esta transformación del sueño en pesadilla, y para observar que, contrariamente al mensaje dirigido a la población de la época, es la rebeldía ante dichas directrices la que puede finalmente llevar al individuo a encontrar la tan ansiada felicidad.
Tanto en A Streetcar Named Desire (1947) como en Cat on a Hot Tin Roof (1955), la atmósfera asfixiante de la Guerra Fría atrapa a los personajes y tiene un rol fundamental en las decisiones que toman. Concretamente, en el caso de Streetcar, Williams ofrece al espectador la oportunidad de observar la marginación que sufrían aquellos sujetos que no encajaban dentro de la estructura social que el patriarcado había impuesto durante la posguerra. Tal es el caso de Blanche, cuya soltería y promiscuidad la convierten en el elemento conflictivo y extraño que suscita la desconfianza de los que la rodean. Ella es, pues, la antítesis de Stanley, quien se presenta como patriota, al haber participado en la Segunda Guerra Mundial, y como proveedor de su familia y futuro padre.
En lo que concierne a Cat on a Hot Tin Roof (1955), uno de los temas centrales de la obra es la ansiedad que el individuo experimenta al no poder conseguir lo que cree que quiere. Durante la posguerra, la maternidad y el matrimonio fueron condiciones sine qua non para que la mujer fuese aceptada por la sociedad. Maggie Pollitt sirve de ejemplo de la angustia que provocaba el fracaso en la maternidad o el matrimonio. No obstante, la protagonista creada por Williams nos ofrece otra faceta más rebelde que nos ayuda a verla desde un punto de vista diferente, alejado del retrato unidimensional y anodino que la Guerra Fría pretendía dibujar del mapa social y sexual de los estadounidenses.
Finalmente, The Rose Tattoo (1951) invita a indagar en el sueño americano desde la perspectiva de la inmigración, ya que sus protagonistas provienen de Sicilia y viven en un enclave siciliano entre Nueva Orleans y Mobile. Esta obra es posiblemente la más alegre de toda su producción, puesto que el final supone el comienzo de un futuro que se presenta brillante para los protagonistas. A pesar de que el argumento se desarrolla en los años cincuenta, los personajes permanecen ajenos a las presiones que la sociedad blanca, protestante, heterosexual, y masculina estaba ejerciendo sobre los ciudadanos. Por lo tanto, su éxito en alcanzar la felicidad fuera de los límites del sueño americano merece ser estudiado.
A partir de aquí es posible establecer una línea temática en la que Stanley Kowalski nos ayuda a entender los motivos por los que era necesario luchar para conservar los valores estadounidenses, y por ende el sueño americano. Seguidamente, Maggie Pollitt pone en evidencia la presión que la Guerra Fría estaba ejerciendo sobre la sociedad para que siguiera los pasos indicados hacia la felicidad, a la vez que presenta aspectos subversivos que ayudan a vislumbrar los claroscuros presentes en la moral del país. Llegados a este punto, Stanley y Maggie se perfilan como víctimas de este sueño, mientras que Serafina delle Rose y Alvaro Mangiacavallo surgen como los triunfadores que alcanzan una felicidad que difiere de la que había sido ideada por las voces de la Guerra Fría y el patriarcado.
Dicha línea se apoya en la información sustraída de fuentes tan diversas como la literatura, la historia, el arte, la psiquiatría, la psicología, la medicina, la esfera militar, la sociología, la pedagogía, la filosofía, el feminismo, la antropología, el cine, los medios de comunicación de masas, y la política. Dada esta diversidad de textos, el Nuevo Historicismo fue la metodología que se perfiló como la más idónea, puesto que, tal y como señala Olga Hinojosa Picón en Ficción histórica y realidad literaria. Análisis neohistoricista del socialismo en la obra de Monika Maron (2010), “[e]l procedimiento de esta disciplina consiste […] en investigar cómo los textos producen los límites entre estética y política, con el objetivo final de reconstruir las relaciones en las que la gente vivía en una época determinada” (46).
El Nuevo Historicismo, término acuñado por Stephen Greenblatt, su creador, se nutre en parte del posestructuralismo y de la presencia de Michel Foucault en Berkeley. Así lo expresó Greenblatt en el ensayo “Towards a Poetics of Culture” (1989), donde también alude en términos más generales a la influencia que tuvieron tanto en él como en Estados Unidos los teóricos europeos de la antropología y la filosofía (1). Por otra parte, Hinojosa Picón expone que esta metodología “concibe al ser humano como un producto histórico, social y cultural y considera que los objetos que produce forman parte en consecuencia de la misma formación discursiva de la que proviene el autor” (42). Por lo tanto, el Nuevo Historicismo permite entender por qué Tennessee Williams llegó a crear los personajes y las tramas de las tres obras en cuestión, y también por qué sus protagonistas se comportan de la forma en que lo hacen.
Sin duda, la marginalidad que Williams experimentó en su vida forma parte de la esencia de dichos personajes. Nacido en 1911 en Columbus, estado de Mississippi, y habiendo recibido una educación sureña y tradicional, Tennessee Williams tuvo que enfrentarse desde una temprana edad al hecho de que era diferente. La homofobia presente en el contexto social e histórico en el que tuvo que hacer frente a su orientación sexual impregnó su obra, y dio como resultado personajes que, de igual forma, también sintieron la falta de aceptación y comprensión por parte de la sociedad.
Por otra parte, es imposible obviar la influencia que el Lower South de Estados Unidos, también conocido como Deep South, tuvo en el dramaturgo. La victoria del norte sobre el sur relegó al Lower South a un lugar en la memoria que se perfilaría como una suerte de anacronismo dentro de un país que acabaría rigiéndose por la visión del mundo que tenía el norte. Es más, los cambios que el sur sufrió a causa de la Guerra Civil ayudarían a explicar la dificultad que personajes como Amanda Wingfield o Blanche DuBois tienen para encajar en la sociedad del New South, puesto que ambas son reminiscencias de aquellas Southern belles de antaño.
Según el Dr. James McPherson, la Guerra Civil sirvió para resolver dos cuestiones que quedaron pendientes tras la revolución. Una de estas cuestiones giraba en torno a si los Estados Unidos iban a constituirse como una confederación de estados soberanos, o si iban a unirse bajo un gobierno soberano y nacional. Por otra parte, la segunda cuestión apuntaba a la esclavitud, dado que estos estados habían surgido de la Declaración de Independencia (1776), en la que se especificaba que todos los hombres habían sido creados con el mismo derecho a la libertad (McPherson, “A Brief Overview of the American Civil War”): “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness” (Jefferson et al., “The Declaration of Independence: A Transcription”).
En este caso, las obras de Williams seleccionadas sirven de vehículo para poner en evidencia que las palabras de Thomas Jefferson, las cuales han servido de motor del sueño americano a lo largo de la historia, no contemplaban estos derechos cuando se trataba de aquellos que no se adherían a las normas y estructuras sociales creadas por la clase dominante. Esta discriminación histórica se haría patente de forma indiscutible en las primeras décadas de la Guerra Fría, llevando a las minorías hasta el hastío que finalmente desembocaría en el Movimiento por los Derechos Civiles, la segunda ola del feminismo, y el Movimiento por los derechos de los homosexuales.
Por lo tanto, el objetivo no es hacer un análisis literario de los personajes creados por Williams, sino observar la sociedad estadounidense de la Guerra Fría a través de los sujetos que surgieron de la imaginación del dramaturgo, y tratándolos como si se tratase de individuos reales, ya que, al fin y al cabo, fueron producto de la realidad en la que Williams tuvo que vivir, y síntoma de los tiempos convulsos que se avecinaban.