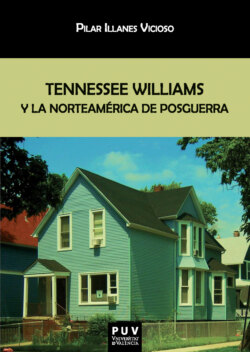Читать книгу Tennessee Williams y la Norteamérica de posguerra - Pilar Illanes Vicioso - Страница 9
ОглавлениеA Streetcar Named Desire Stanley Kowalski y la sociedad de posguerra
Las “Cuatro Libertades” de Roosevelt: el discurso del miedo
El 6 de enero de 1941 el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, se dirigió al Congreso y a sus ciudadanos con un discurso que sería recordado como “The Four Freedoms Speech”, aunque su título original era “State of the Union 1941”. En este discurso Roosevelt puso de manifiesto la necesidad de intervenir en la guerra que estaba teniendo lugar en Europa, y la necesidad de apoyar a los Aliados. La posición activa y defensiva que el discurso reveló no surgió inmediatamente, sino que fue consecuencia de una serie de circunstancias que llevaron a que Estados Unidos se comenzase a preparar para una guerra en la que, tarde o temprano, sabía que tendría que intervenir. Finalmente el 8 de diciembre de 1941, con el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, uno de los países del Eje.
Estados Unidos había mantenido tanto una política aislacionista con el fin de proteger su economía como una postura neutral con respecto al conflicto nazi. Roosevelt no compartía dicha posición, y su modo de actuar sugiere que vio esta guerra como una oportunidad para que el país ascendiera en su posición de potencia global, por lo que dirigió sus esfuerzos a convencer a los más devotos del aislacionismo de que era necesario que Estados Unidos tomase parte en el conflicto.
Según lo expuesto por el historiador Michael Heale en su libro Franklin D. Roosevelt: The New Deal and War (1999), a partir de 1937 los regímenes fascistas se hacen más fuertes y van avanzando en su conquista, hasta el punto en que Japón, Alemania, e Italia deciden unir sus fuerzas para enfrentarse a la Unión Soviética, lo cual lleva a que Estados Unidos se vea ante una posible confrontación entre el totalitarismo fascista y el totalitarismo comunista (45). De manera que no es de extrañar el pánico que surge ante la idea de que uno de estos regímenes gane la batalla, y Estados Unidos tenga que enfrentarse al vencedor. El presidente Roosevelt ve en estos hechos un motivo más para dejar de lado el aislacionismo y la neutralidad, pero lamentablemente el Congreso no lo ve del mismo modo, puesto que cree que la mejor forma de protegerse es evitar involucrarse en conflictos externos.
En septiembre de 1939 Francia y Gran Bretaña deciden entrar en la contienda, condicionando las perspectivas estadounidenses que, paradójicamente, se situarán en una posición de seguridad, pero que a la vez se verán comprometidas ideológicamente de forma más fuerte que antes de la participación de Gran Bretaña en el conflicto, por la idea de que con esta entrada se arriesgaba indirectamente la seguridad de los Estados Unidos. En cualquier caso, Estados Unidos no entraría todavía en la guerra, aunque Roosevelt siembra en su discurso la duda cuando declara que si bien la nación seguirá siendo neutra, no puede pedir a los estadounidenses que mantengan una opinión igualmente neutra (Heale 46), posicionándose así de manera confusa ante el aislacionismo del país.
La ciudadanía apoyaba a los Aliados, pero en la opinión pública no existía un consenso sobre lo que Estados Unidos debía hacer con respecto a la guerra (Heale 46). Aun así el presidente no cesó en su empeño de adoptar una postura más activa, llegando a conseguir que a finales de 1939 el Congreso diera permiso para exportar armas con las condiciones de que esto no pusiera en peligro la seguridad de los estadounidenses, y de que los países que las compraban se encargasen de llevárselas en sus propios barcos, lo que llegó a conocerse como “cash and carry” (Heale 46). Esta decisión supuso un paso más para adentrarse en el conflicto, haciendo más evidente para la población que la decisión tomada podía tener como respuesta un ataque por parte de los países del Eje. Finalmente, tal y como explica Heale, en junio de 1940 tuvo lugar uno de los sucesos que más agravó la preocupación de los Estados Unidos, este fue la caída de Francia, la cual dejó a Gran Bretaña sola ante Alemania (47). Países como Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, y Bélgica habían caído ante los nazis, y una vez que Francia también fue sometida, Gran Bretaña sufrió terribles ataques por parte del país enemigo (Heale 47). Estos hechos reforzaron aún más la opinión de Roosevelt de que Estados Unidos no podía mantenerse al margen y que, de hecho, la seguridad de sus ciudadanos estaba en peligro, una posición política que se robustece al ganar de nuevo las elecciones en un tercer mandato el 5 de noviembre de 1940, momento en el que comienza una relación tensa con Japón. Según Heale, esta tensión se debía a las importaciones de varias materias primas que el país asiático hacía desde otros países, entre ellos Estados Unidos (49). De manera que Japón busca otros lugares más cercanos para abastecerse, y acaba invadiendo la Indochina francesa en septiembre, a lo que Roosevelt responde prohibiendo la exportación de chatarra de hierro y acero a Japón; casi simultáneamente, Alemania, Italia, y Japón firman el Pacto Tripartito (Heale 49).
Junto con los planes de Japón de invadir las Indias orientales neerlandesas, para lo que previamente tenía que arrebatarles el poder militar en el Pacífico a los estadounidenses, estos sucesos llevaron al ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 (Heale 49), un ataque histórico que obligó a Estados Unidos a declararse oficialmente en guerra y a olvidar el aislacionismo y la neutralidad que había practicado hasta ese momento.
Por este motivo el discurso del presidente Roosevelt, mencionado anteriormente, se presenta como un discurso revelador en cuanto a las pistas incluidas en él, las cuales lo convierten en una manipulación estratégica para incentivar la amenaza del conflicto y para componer una ideología de proteccionismo y de defensa de una nación que se reconoce como lugar de las libertades.
Este discurso tiene lugar casi un año antes del ataque a Pearl Harbor, concretamente el 6 de enero de 1941. Originalmente bajo el título de “State of the Union 1941”, el presidente Roosevelt se dirige al Congreso en un momento delicado en la historia de Estados Unidos, ya que como él mismo indica, nunca antes se ha visto Estados Unidos bajo una amenaza externa de esta magnitud. De este modo, Roosevelt pone en alerta a todo aquel que no lo estuviese ya, y valida la preocupación de los que sí lo estaban. La seguridad del país, y todo lo que ello implica, está siendo amenazada por fuerzas externas a las que hay que enfrentarse como una nación unida, y el presidente no tiene reparos en hacer énfasis sobre este punto. De este modo apela al patriotismo y a la unidad del país para enfrentarse al enemigo. Roosevelt no duda en recordar algunos de los conflictos bélicos en los que Estados Unidos se vio implicado, incluyendo la Guerra Civil que tuvo lugar entre los estados del país, y a su vez advierte de que la participación en conflictos geográficamente externos se debió a: “[T]he maintenance of American rights and for the principles of peaceful commerce”. Continua así con su labor para convencer al Congreso de que la política aislacionista tiene que acabar.
Roosevelt veía esta política como algo peligroso para los tiempos que corrían, mantenerse al margen podía suponer la victoria de los países del Eje, y sus consecuencias para Estados Unidos serían devastadoras, puesto que su economía, su libertad, e independencia como país estarían en peligro. La evocación de esta imagen tenía como fin abrir los ojos de aquellos que apoyaban el aislacionismo, puesto que también se verían directamente afectados como cualquier otro ciudadano de a pie, y así se lo recuerda a los miembros del Congreso.
De igual modo, Roosevelt confiaba en que los Aliados serían capaces de contener a las fuerzas del Eje, y así fue hasta que vio cómo estas se iban haciendo con el poder y salían victoriosas de sus ofensivas. Fue entonces cuando consideró más necesario que nunca prestar ayuda a los Aliados, así que de nuevo pidió la colaboración del Congreso para aprobar las ayudas a los países que protegían los intereses de Estados Unidos; esto llevaría a la aprobación de la Ley de Préstamo y Arriendo por parte del Congreso el 11 de marzo de 1941.
El discurso de Roosevelt fue efectivo a la hora de despertar el miedo en los oyentes, ya que al aludir a sucesos ocurridos en el viejo continente, el mandatario estaba advirtiendo sobre el peligro de no ser lo suficientemente precavidos. Para ello, utilizó el ataque sufrido por Noruega como ejemplo de lo que podía suceder si no eran previsores, dando a entender que era sumamente importante actuar con rapidez y asumir una postura defensiva.
Llegados a este punto, el fin del aislacionismo se percibe cada vez más próximo. Roosevelt se dirige directamente a los congresistas y al Poder Ejecutivo del Gobierno, y en un giro interesante de palabras, los señala como los principales responsables del éxito o el fracaso de la supervivencia del país:
That is why the future of all the American Republics is today in serious danger. That is why this Annual Message to the Congress is unique in our history. That is why every member of the Executive Branch of the Government and every member of the Congress faces a great responsibility and great accountability. (Roosevelt, “State of the Union 1941”)
Su mensaje es claro, si el Congreso y el Ejecutivo no pasan a la acción, estarán arriesgando el futuro de la nación y los valores que la sostienen, además de hacer gala de un patriotismo más que cuestionable. Si no abandonan su política aislacionista y neutral, serán los directos responsables de la pérdida de la libertad y de la democracia en el país. Sigue así el presidente en su empeño de acabar con el aislacionismo, y con el fin de justificar tanto la posición defensiva que Estados Unidos debe tomar como la ayuda a los Aliados, no duda en poner de manifiesto que la mayoría del pueblo comparte esta opinión.
Para reforzar su argumento, Roosevelt hace alusión a las últimas elecciones, señalando la similitud entre ambos partidos políticos en materia de política nacional. De esta manera pone en evidencia que el Congreso es el único que está obstaculizando la ayuda a los Aliados. Además, en lo que se podría considerar como un desafío al Congreso, Roosevelt sentencia que es necesario aumentar la producción de armamento. A partir de aquí se detallan los preparativos que se están haciendo para la defensa con armas, aviones y maquinaria, informando así al Congreso y a los ciudadanos de los progresos y retrasos que están teniendo lugar en este proceso. Después de proporcionar esta información, el presidente pide de nuevo la colaboración del Congreso.
En cualquier caso, Roosevelt quiere dejar claro que ningún ciudadano estadounidense irá a la guerra, aunque llegados a este punto parezca algo imposible, ya que las medidas que se están tomando son las propias de un país que se está armando para tomar parte en un conflicto bélico, y no simplemente para prestar el armamento que sobre a los países que lo necesiten. Puede que esta fuera una de las razones por las que algunos miembros del Congreso se resistían a abandonar su postura aislacionista, quizás podían anticipar que si seguían adelante, ayudar a los Aliados con armas, aviones y barcos no iba a ser suficiente, y que tarde o temprano también tendrían que enviar a sus tropas a combatir en la guerra. A pesar de los esfuerzos de Roosevelt por garantizar la seguridad de las vidas estadounidenses, y asegurar que ayudar a los Aliados no suponía declarar la guerra, la historia nos demuestra que Estados Unidos entró de lleno en el conflicto debido al ataque sobre Pearl Harbor.
Finalmente, Roosevelt concluye su discurso hablando sobre las “Cuatro Libertades”, las cuales mantendrán viva la motivación durante esta contienda, y se convertirán a la vez en símbolos de un mundo libre. Cabe destacar que al mencionarlas, el presidente expresa su deseo de un mundo que se sustente sobre ellas, de forma que su visión no atañe únicamente a los Estados Unidos, sino que va más allá de sus fronteras. Consecuentemente, es posible argumentar que el presidente pretende extender los valores estadounidenses a una futura sociedad de posguerra. Si los ciudadanos pensaban que los ideales que sostenían a su nación eran ideales de democracia, libertad y prosperidad económica, ahora se hacía entender que dichos valores debían expandirse por el resto del mundo. Claramente, Europa era un continente viejo, y Estados Unidos un país lleno de savia nueva con unos ideales firmes que habían ayudado a mantener la unidad, habiendo superado una Guerra Civil, y habiendo establecido como pilares del Gobierno estadounidense las siguientes libertades, “Freedom of speech”, “Freedom of worship”, “Freedom from want”, y “Freedom from fear”. Toda una maniobra de concienciación de la ciudadanía para crear el pensamiento único, ya que habría sido inconcebible en esas circunstancias sostener ideas contrarias a las del presidente.
De cualquier forma, Roosevelt no ignora esta posibilidad, y hace alusión en su discurso a aquellos individuos cuya postura puede llegar a ser problemática, y advierte de que la mejor forma de lidiar con ellos es avergonzarles mediante el patriotismo, y si esta táctica falla, usar la soberanía del Gobierno para salvar al Gobierno (Roosevelt, “State of the Union 1941”). Es decir, aquel que haga oídos sordos a esta llamada a la unidad sufrirá la humillación y presión por parte de los demás, hasta tal punto que no tendrá más remedio que unirse a la causa. De manera que se plantea una contradicción entre lo predicado y la práctica, ya que con el fin de proteger la libertad, se está vulnerando el derecho de muchos individuos a decidir libremente qué postura tomar, y por ende, su libertad de expresión.
La misma paradoja tiene lugar con la conceptualización de la libertad de culto, ya que se establece como normativo un único tipo de creencia, puesto que Roosevelt habla de “God” cuando hace alusión a esta libertad, omitiendo así las otras religiones que no comparten esta deidad. En la película The Young Lions (1958), adaptación cinematográfica de la novela homónima de 1948 de Irwin Shaw, tenemos un ejemplo del sentimiento antisemita provocado por esta normativización del culto. Uno de los protagonistas, Noah Ackerman, es judío. Noah se alista en el ejército para combatir durante la Segunda Guerra Mundial, y mientras realiza la instrucción militar sufre abusos por parte de otros soldados, a quienes acaba enfrentándose en varias peleas. Finalmente estos reciben su castigo por parte de un superior, y de esta manera se da a entender que si alguien tiene sentimientos antisemitas tendrá que sufrir las consecuencias; sin embargo, el simple hecho de que estos soldados antisemitas existan es una prueba de que el antisemitismo era una parte importante de los valores ideológicos existentes en los Estados Unidos.
Una tercera contradicción surge en lo que atañe a la tercera libertad, la libertad de escasez. Según el presidente, nadie tendría que pasar hambre o necesidad, todo el mundo tendría casa, comida y un trabajo. Roosevelt eligió sus palabras cuidadosamente con el fin de apaciguar a cualquiera que pensara que entrar en la guerra podía tener consecuencias negativas para la economía; pero además, se aventuró a describir una sociedad de iguales, obviando que Estados Unidos adolecía de una desigualdad que se cebaba con aquellos cuyo género, orientación sexual, color de piel, y/o etnia les mantenía en los márgenes de la sociedad y en posiciones oprimidas. El presidente también dejó en el tintero la fascinación que, en un pasado no muy lejano, prácticas como la eugenesia y figuras fascistas como la de Mussolini habían causado en Estados Unidos.
Finalmente llegamos a la cuarta paradoja que estas libertades suponen, la libertad de temor por la que, según Roosevelt, ningún país tendría que sufrir el miedo a ser atacado por otro. A pesar de que este discurso tuvo lugar en 1941, es inevitable observar la posición cínica de estas palabras al revisar las maneras en las que se construyó la nación desde su llegada a las costas de Nueva Inglaterra, y en todo lo acontecido después.
Lejos de tranquilizar a los oyentes con su explicación de las libertades como base de la nación, el mensaje de Roosevelt se perfila como una estrategia para acrecentar el miedo a la guerra y a sus consecuencias. Generar miedo para deshacerse de él parece ser una lectura de este discurso. Con sus palabras, Roosevelt asienta en las mentes de sus ciudadanos la razón y la motivación para adoptar una actitud y estrategia defensivas que, tarde o temprano, les llevarán a meterse de lleno en la guerra.
Es en la difusión de estas “Cuatro Libertades” donde aparece la figura del dibujante Norman Rockwell, ya que fue él quien les dio forma sobre el papel en su colección de imágenes titulada The Four Freedoms For Which We Fight (1943); para cada libertad el artista creó una ilustración protagonizada por familias o personas en escenas de la vida cotidiana.
En la ilustración dedicada a la libertad de expresión se puede leer el siguiente texto en la parte superior del dibujo, “Save freedom of speech”, y en la parte inferior, “Buy war bonds”. En ella vemos a un ciudadano participando en una reunión de lo que, según explica la socióloga Karen Engle en “Putting Mourning to Work: Making Sense of 9/11” (2007), podría ser una representación de una asamblea de vecinos de un pueblo (64), y por su indumentaria se intuye que es una persona de clase obrera. Además, es evidente que este hombre y el resto de los asistentes que le escuchan son todos de raza blanca. Habría sido demasiado controvertido y arriesgado incluir en esta ilustración a alguien con un color de piel diferente, ya que podría haber tenido el efecto contrario al deseado, puesto que identificarse con las personas representadas en el dibujo habría sido más difícil para el ciudadano que realmente podía beneficiarse de todas estas libertades, y cuyo apoyo era esencial para llevar a cabo la defensa del país ante la amenaza del Eje.
Sin embargo, en la ilustración sobre la libertad de culto, al fondo en la esquina superior izquierda, una mujer afroamericana parece estar rezando, puesto que tiene las manos en posición de orar al igual que las otras personas a su alrededor. De nuevo se puede leer un texto en la parte superior de la ilustración que dice “Save freedom of worship”, e inmediatamente debajo “Each according to the dictates of his own conscience”, y una vez más, en la parte inferior, figura el texto “Buy war bonds”. La presencia de esta mujer en la ilustración no parece poner en peligro el mensaje de luchar por la libertad de culto, ya que al contrario que en la ilustración correspondiente a la libertad de expresión, la comunidad afroamericana no responde a una posición enfrentada, dado que las protestas de este sector de la sociedad nunca tuvieron como objeto luchar por una religión propia. Por otra parte, en la misma ilustración, en la esquina inferior derecha, se perfila la imagen de un hombre que lleva puesto un fez o tarbush. Su presencia tampoco supone un conflicto, dado que, como expone Laura Claridge en Norman Rockwell: A Life (2001), el individuo en cuestión es claramente extranjero, por lo que no resulta ofensivo (312). Alternativamente, en “The New York Times, Norman Rockwell and the New Patriotism” (2003), Francis Frascina señala que los elementos religiosos que se observan en la ilustración son cristianos, igual que la indumentaria de la figura de la derecha, la cual coincide con aquella de la Iglesia ortodoxa griega (105).
En lo que respecta a la tercera libertad, nos encontramos con la ilustración sobre la libertad de escasez, que también cuenta con sendos textos, uno en la parte superior que reza “Ours…to fight for”, y otro en la parte inferior donde se puede leer “Freedom from want”. Aquí los protagonistas son los miembros de una familia tradicional y blanca que celebran una cena típica de Acción de Gracias, donde todos se muestran felices y expectantes ante el abundante festín que les aguarda. A ojos de los portavoces del patriotismo, este modelo de matrimonio y familia era uno de los pilares que necesitaba ser defendido para poder seguir sustentando el orden y la moral en Estados Unidos.
Finalmente, llegamos a la ilustración que hace alusión al derecho a vivir sin miedo. En el encabezado reaparece la frase “Ours… to fight for”, y al pie de la imagen podemos leer “Freedom from fear”. Analizándola, esta ilustración parece ser la que mejor logra representar ese miedo que Roosevelt transmitió en su discurso, ya que apela al observador de una manera personal e íntima al mostrar una escena cotidiana que se habría repetido cada noche en millones de hogares a lo largo del país, y con la que padres y madres se habrían sentido identificados de inmediato; Frascina además hace hincapié en el titular que se puede leer en el periódico que el padre sujeta, el cual va acompañado de una noticia sobre la Segunda Guerra Mundial y reza “Horror”, “Bombings”, y “Women and Children Slaughtered by Raids” (99).
Parte del poder de esta imagen reside en la capacidad de acercar la seguridad de la nación a la seguridad del hogar, poniendo en evidencia que una familia no puede estar a salvo en un mundo tiranizado por el totalitarismo. Por lo tanto, defender el país no es solo una misión que está al alcance de los políticos y militares, sino que se convierte en una tarea que corresponde a todos y en la que los ciudadanos de a pie también pueden, y deben, tomar parte. Por otra parte, Francis Frascina ofrece una interpretación diferente de esta misma imagen, aludiendo a la seguridad de la que los estadounidenses podían disfrutar, puesto que no se encontraban cerca de aquellos países donde la guerra estaba teniendo lugar. Frascina expone que durante la Segunda Guerra Mundial esta ilustración dio lugar a lecturas distintas; en Europa sirvió para confirmar que este derecho a vivir sin miedo no era universal, y en Estados Unidos sirvió para establecer una distancia física entre los ciudadanos y la guerra, distancia que llegó a convertirse en una característica de las intervenciones militares estadounidenses posteriores (105).
Según Karen Engle, a pesar de que inicialmente el Gobierno no quiso usar las ilustraciones de Rockwell, finalmente vio el potencial de las mismas a la hora de recaudar fondos (66). Por su parte, Frascina critica que tanto las imágenes creadas por Rockwell como el uso que de ellas hizo la Oficina de Información de Guerra llegaron a convertir la complejidad en estereotipo, dado que la obra de Rockwell se rinde a la normatividad blanca y heterosexual de familias cristianas, además de mostrar individuos que representan un grupo que se enmarca dentro de una visión muy cerrada de lo que es Estados Unidos (105).
En cualquier caso, dichas ilustraciones pasaron a formar parte del imaginario estadounidense, y lejos de quedar relegadas a un lugar lejano en la memoria, hay que señalar que la ilustración de Freedom From Fear fue usada de nuevo, aunque modificada, después del ataque a las Torres Gemelas (Engle 66).
Volviendo al discurso de Franklin D. Roosevelt, y manteniendo en la mente los dibujos de Rockwell, se perfila entonces el escenario perfecto para comenzar a preparar la entrada en la guerra, ya que no solamente el Congreso tendrá que ceder en su política aislacionista, sino que los ciudadanos también se verán en la necesidad de aferrarse a su patriotismo y así poder defender su derecho a estas libertades.
Roosevelt tuvo pericia al evitar mostrarse como una persona de carácter belicista cuando expuso que eran las circunstancias las que estaban poniendo a Estados Unidos en una posición que, de ser atacados, desembocaría en el involucramiento absoluto del país en la guerra. Como previsión ante tal supuesto, era mejor que la nación estuviese preparada por lo que pudiese pasar. De este modo, el mensaje del mandatario encendió la llama del miedo, la cual se mantendría prendida incluso después del conflicto, tal y como se hace evidente en el período de la Guerra Fría.
Finalmente, la ofensiva se produjo el 7 de diciembre de 1941 sobre la base naval de Pearl Harbor, tras la cual Estados Unidos entró oficialmente en la guerra.
Estados Unidos y sus veteranos: problemas de adaptación a la vida civil en la sociedad de posguerra
En “The Making of the Modern Congress” (2010), Richard A. Harris recoge la aprobación del Servicemen’s Readjustment Act en 1944, también conocido como G.I. Bill of Rights, el cual estipulaba el derecho de los veteranos a percibir una serie de ayudas para facilitarles la vuelta a la vida como civiles (249). Entre estas prestaciones se encontraban los préstamos bancarios, el apoyo al empleo, la asistencia sanitaria, y las ayudas por desempleo y para estudios. El Gobierno promulgaba la oportunidad de beneficiarse de estas ayudas, para de este modo animar a los veteranos a emprender su integración en la sociedad después de regresar de la guerra.
En uno de los videos producidos por el departamento de información del ejército tras la aprobación de la ley, y titulado G.I. Bill of Rights (año desconocido), se explica lo que la G.I. Bill of Rights ofrecía a los veteranos. En esta grabación el narrador comienza hablando de la situación de los veteranos de la Primera Guerra Mundial, para a continuación aclarar que la de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial será distinta y mejor. Nos informa de que la primera de las ayudas destinadas a estos veteranos era la recompensa económica que el soldado recibía al final del servicio prestado en la guerra, una cantidad que dependía de la duración del mismo. Seguidamente, el narrador se centra en el empleo, y explica que el veterano debía acudir a su centro de reclutamiento con el fin de saber qué pasos tenía que seguir para recuperar el puesto de trabajo que había desempeñado antes de marcharse. Si por algún motivo su antiguo jefe no quería devolverle su trabajo, entonces el veterano tenía derecho a un abogado, quien gratuitamente tramitaba la recuperación de su puesto de trabajo, y en el caso de que no fuera posible recuperar exactamente el mismo puesto que había tenido antes de la guerra, entonces el veterano tenía derecho a recibir un trabajo con el mismo sueldo y posición dentro de la empresa o negocio. Del mismo modo, el video también detalla el procedimiento a seguir tanto por los excombatientes que habían estado en situación de desempleo antes de ir a la guerra como por los que al volver decidían emprender su propio negocio, o tenían el deseo de mejorar con respecto al puesto de trabajo que habían tenido en el pasado. En el primero de los casos, es decir, si había estado desempleado antes de su marcha, entonces el veterano en cuestión hablaba con un representante de empleo para veteranos, quien intentaba encontrarle un trabajo; el mismo procedimiento tenía lugar si deseaba ascender en su puesto. Si en ambos casos la búsqueda de empleo era infructuosa, entonces tenía derecho a recibir una ayuda por desempleo de veinte dólares a la semana, hasta un máximo de un año, dependiendo de la duración del servicio prestado en la guerra. Ahora bien, si un veterano quería abrir su propio negocio, solamente percibía apoyo económico si ganaba menos de cien dólares al mes, en cuyo caso recibía un cheque por la cantidad que faltase hasta llegar a cien dólares.
Por otra parte, según la información ofrecida en la grabación, los excombatientes que habían estado cursando sus estudios antes de alistarse para participar en la guerra tenían la posibilidad de continuar estudiando, siempre y cuando demostrasen que no eran mayores de veinticinco años cuando comenzaron el servicio militar o que su educación fue interrumpida. Podían por lo tanto continuar con su formación académica tanto en institutos como en universidades, ya que el Gobierno se hacía cargo de pagar los gastos derivados de los estudios que estuviesen cursando y de su manutención, aunque esto también dependía de la duración del servicio prestado por el veterano en cuestión. Igualmente, existían cursos de reciclaje disponibles para cualquier veterano de esta guerra que los solicitase, sin importar su edad.
Respecto a la vivienda, el video nos informa de que The Veterans’s Administration en Washington respaldaría a cualquier excombatiente que quisiese conseguir un préstamo bancario para comprar una vivienda. Sin embargo, debían cumplir ciertos requisitos, y sin especificar exactamente cuáles eran, el narrador solamente hace hincapié en la condición de que el veterano tenía que demostrar que era un ciudadano de confianza.
Finalmente el narrador nos advierte de que la G.I. Bill of Rights no es ni una limosna, ni una recompensa, sino la forma americana de brindar a cada hombre la oportunidad de recuperar su lugar dentro de la sociedad, de conseguir un trabajo o emprender un negocio, y de obtener una educación.
Esta grabación nos muestra una solución eficaz, sencilla, y sin inconvenientes para volver a la vida como civil, además de ofrecer siempre una salida ante cualquier problema. Desde luego, parece obviar intencionadamente las trabas a las que los veteranos debían enfrentarse, y silencia las claras discriminaciones que sufrían tanto las mujeres que también eran veteranas de guerra como los veteranos afroamericanos. En To Hear Only Thunder Again: America’s World War II Veterans Come Home (2001), Mark David Van Ells expone que los veteranos pertenecientes a minorías se beneficiaron en menor medida en comparación con los blancos. Según Van Ells, las ayudas destinadas a la vivienda no sirvieron de mucho a los afroamericanos, puesto que su color de piel los excluía automáticamente de las comunidades de los suburbios. Del mismo modo, prosigue Van Ells, las mujeres también eran discriminadas, y su discriminación se vio además exacerbada por la cultura popular de la época, la cual promovía el regreso de las mujeres al hogar (247). Sin embargo, desde la perspectiva que el video nos ofrece, si un soldado regresaba de la guerra y no conseguía adaptarse a la vida en sociedad, no era por falta de medios, ya que aparentemente lo tenía todo a su alcance y simplemente bastaba con que lo pidiese.
Si bien las intenciones del Gobierno tenían como fin apoyar a los veteranos que cumplían los requisitos para beneficiarse de la G.I. Bill of Rights, no se podía obviar que otros colaboradores, como los bancos, también tenían en su poder el facilitar la reintegración del veterano. A modo de ejemplo, la película The Best Years of Our Lives (1946), dirigida por William Wyler, nos permite ser testigos de los obstáculos que un excombatiente tenía que superar a la hora de ir a solicitar un crédito para comprar una casa. Uno de los personajes principales, el veterano Al Stephenson, consigue que le readmitan en el banco en el que trabajaba antes de la guerra, y no solo eso, sino que además el puesto que le ofrecen como vicepresidente de préstamos es superior al que tenía anteriormente, ya que dada su experiencia como empleado del banco y como excombatiente, Al es el más indicado. Cabe destacar que después de ofrecerle el puesto, el director del banco (Sr. Milton) menciona explícitamente la G.I. Bill of Rights y los préstamos para los veteranos.
Concretamente, en la escena en la que somos testigos de los inconvenientes para obtener un préstamo, Al está hablando con un cliente, un veterano que viene a pedir un crédito porque quiere comprar una granja donde poder vivir con su familia. Al le pregunta si tiene algo con que avalar el préstamo, el cliente le responde que no y añade que precisamente por eso quiere pedir el préstamo, para tener algo propio. Además, el veterano dice que no está pidiendo una limosna, sino que es su derecho. Al procede a explicarle que el banco facilita la mitad de los seis mil dólares que está pidiendo, y eso conlleva una serie de riesgos. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Al finalmente le concede el préstamo. Más adelante el personaje tiene que responder ante el director del banco por la concesión de dicho préstamo, Al le explica que en la guerra aprendió a distinguir a los hombres que tenían el valor y el coraje necesarios para salir adelante, y por esta razón se lo concedió. El Sr. Milton acepta su explicación pero le recuerda que el dinero que está en juego es el de los accionistas, y le advierte que debe ser más cuidadoso en el futuro. En este caso el obstáculo es superado gracias a la benevolencia y empatía de Al, y no gracias al respaldo del Gobierno y sus colaboradores.
Producciones como esta sirven de ejemplo del papel que Hollywood jugó en la interpretación del proceso de la reintegración del veterano en la sociedad. Películas como la citada anteriormente lograron hacer visibles las vicisitudes de acostumbrarse a vivir de nuevo en sociedad, las cuales nada tenían que ver con la propuesta utópica del documento gubernamental, el cual necesitaba de una sensibilidad hacia el veterano que ni la Administración ni los banqueros tenían. De manera que producciones como The Best Years of Our Lives (1946) apelaban a la comprensión y empatía del público para con los excombatientes de la guerra, intentando contrarrestar así la actitud crítica de una parte de la sociedad, puesto que existía cierto recelo con respecto a las ayudas y los beneficios económicos de los que los veteranos podían disponer. Van Ells hace un inciso sobre este punto, y señala que los estadounidenses estaban dispuestos a pagar por los programas de reinserción para veteranos, pero se mostraban descontentos ante el abuso de estas ayudas por parte de los beneficiarios (247). Van Ells añade que estos programas también encontraban resistencia cuando afectaban, por ejemplo, a los intereses personales de los poderosos (247). Por su parte, en The Veteran Comes Back (1944), el sociólogo Willard Waller abogó por la creación de un programa para rehabilitar al veterano, en vez de ofrecerle ayudas en forma de pensiones o prestaciones por desempleo (304).
En cualquier caso, es evidente que las medidas destinadas a reintegrar a los veteranos tenían como fin facilitar el acceso al empleo y la vivienda, para que así pudiesen formar una familia o seguir manteniendo a la que ya tenían. En películas como The Best Years of Our Lives (1946) o Till the End of Time (1946), podemos observar que el trabajo es uno de los pilares primordiales sobre los que se asienta este proceso de volver a integrar al veterano en la sociedad. No obstante, regresar al mismo puesto que habían desempeñado antes de su marcha no parecía justo en algunos casos, dada la magnitud del sacrificio de estos hombres, quienes habían puesto sus vidas en peligro por defender a su país. The Best Years of Our Lives (1946) ofrece otro ejemplo que pone en evidencia este problema, a través del personaje del veterano Fred Derry. Fred no quiere volver a servir bebidas y helados, oficio que desempeñaba antes de su servicio en la guerra. Cuando vuelve al lugar en el que trabajaba, ve que la tienda ha sido absorbida por una empresa aún mayor y ahora es una gran superficie. Fred habla con el nuevo jefe, quien le dice que al haber cambiado de dueño, no está en la obligación de devolverle su trabajo. Finalmente, le ofrece trabajar en un puesto de la misma categoría y en el que ocasionalmente tendrá que servir bebidas, tal y como hacía antes. Fred rechaza esta propuesta, ya que piensa que se merece algo más, pero al ver que no hay posibilidades de obtener un trabajo mejor en ningún otro lugar, termina aceptando la oferta. Además, cabe destacar que durante la escena en la que va a buscar trabajo y a continuación lo rechaza, uno de los supervisores que solía ser su asistente expresa su preocupación por el ingente número de soldados que demandan un puesto de trabajo. Aunque el comentario es breve y podría pasar desapercibido, es poderoso en cuanto a que refleja las preocupaciones de la sociedad con respecto a los veteranos.
Por otra parte, el matrimonio y la familia también representan pilares fundamentales sobre los que cimentar la vuelta a la vida en sociedad. Muchos hombres tuvieron que separarse de sus esposas o novias para ir a la guerra, otros estaban solteros pero deseaban casarse e iniciar una vida familiar en su regreso a casa. Sin embargo, lo que en principio parecía el camino lógico a seguir, y para el que el Gobierno había dispuesto las medidas necesarias, se terminó convirtiendo en un reto difícil de superar para aquellos que no lograban encontrar la felicidad dentro de esos parámetros.
La realidad era que, durante la participación de estos hombres en la guerra, la nación había necesitado diseñar una propaganda de celebración del poder de las mujeres para sostener a la patria, de manera que ellas habían estado haciendo el trabajo que los combatientes habían dejado de realizar, por lo que en cierto sentido se produjo una especie de abandono de la conceptualización de la familia como pilar básico de la nación. Esta realidad es la que encuentran los veteranos: no solamente ellos han experimentado un tipo de vida totalmente diferente a la que habían tenido antes del conflicto, sino que al llegar a casa, las vidas de las mujeres que se habían quedado también habían sufrido cambios profundos.
En este sentido, la vuelta de los combatientes produjo un giro radical en la interpretación de las identidades masculina y femenina, adoptando una renovada ideología de la separación de las esferas que retornaba a celebrar las condiciones femeninas y masculinas como opuestas en un eje binario, una ideología que se encargaron de expandir los productos de Hollywood junto a la literatura y otros discursos no literarios de la época.
Prosiguiendo con los cambios a los que los veteranos tuvieron que adaptarse, hay que prestar especial atención a la recuperación de la individualidad. En Soldier to Civilian: Problems of Readjustment (1944), libro escrito por el médico y especialista en psiquiatría George K. Pratt, el autor expone que uno de los propósitos del servicio militar es despojar al individuo de, precisamente, su condición de ser único, capaz de tomar sus propias decisiones. Pratt habla de tres cambios que el civil tiene que sufrir cuando comienza su instrucción militar, el primero habla de adaptarse a la pérdida de la individualidad, el segundo alude al abandono de los hábitos y las relaciones personales que haya podido mantener hasta entonces, y el tercero hace referencia a la adaptación a un tipo de vida en la que no podrá gozar de la libertad que la vida de civil le otorgaba (35). De repente, el civil pasaba a un régimen de vida en el que no se le permitía pensar por sí mismo ni en sí mismo, obedecía órdenes, nunca estaba solo, y formaba parte de un grupo, algo que por otra parte, tal y como explica Pratt, servía para compensar la pérdida de la individualidad (38).
Tras la euforia inicial del regreso, los familiares que rodeaban al veterano volvían a su rutina diaria, esperando que él se sumase a ella sin más. Cuando esta incorporación resultaba ser difícil o simplemente no tenía lugar, la familia no alcanzaba a entender exactamente cuál era el motivo, veían que su hijo, padre o marido se sentía inseguro y un tanto perdido, por lo que este estado era motivo de preocupación e incluso de frustración. Pratt también tiene en cuenta a las familias y recalca la importancia de que estas se muestren comprensivas, para así poder ser más pacientes con la indecisión y las dudas que el veterano tiene cuando se trata tanto de asuntos triviales como de asuntos importantes (118). Respecto a esta falta de seguridad a la hora de tomar decisiones, Pratt señala que la individualidad es la posesión más preciada que tiene el ser humano, y añade que reducirla puede llevar a una baja autoestima, ansiedad, y sentimientos de inferioridad (35), elementos que consecuentemente pueden aumentar la inseguridad del veterano.
En la película Till the End of Time (1946), dirigida por Edward Dmytryk, el veterano Cliff W. Harper experimenta dificultades a la hora de poner su vida en orden. Cliff estaba estudiando cuando tuvo que marcharse a la guerra, así que al volver le ofrecen la posibilidad de seguir sus estudios, pero este la rechaza. No sabe exactamente qué quiere hacer, y esto hace que sus padres se preocupen por él, ya que piensan que un trabajo le ayudará a comenzar el proceso de adaptación a la vida civil, sin embargo Cliff parece reacio. Por otra parte, en su primer día de vuelta ha conocido a una chica, Pat, a la que besa pero luego rechaza porque es la viuda de un militar que falleció en la guerra, e intuye que ella sigue enamorada de su marido. Posteriormente, Cliff intenta hablar de su experiencia en la guerra, pero su madre se lo impide. Además, durante la primera noche que vuelve a pasar en su habitación, hace pensar a sus padres que duerme plácidamente, sin embargo, una vez estos cierran la puerta, Cliff abre los ojos y rompe a llorar silenciosamente. Ha sido un primer día bastante intenso, y el protagonista empieza a darse cuenta de que la idílica vuelta a casa no era lo que él tenía en mente, ya que ni su familia ni él mismo están reaccionando como él esperaba. Esta visión idealizada de la vuelta al hogar que tenía el soldado se veía intensificada, o incluso provocada, por influencias externas, tales como las marchas, la propaganda, y las costumbres militares (Pratt 123-124).
Volviendo a The Best Years of Our Lives (1946), vemos que en este caso el matrimonio es lo que ayuda a los protagonistas a seguir adelante con sus vidas como civiles. En el caso del personaje de Al Stephenson, quien tiene problemas ocasionales con la bebida, es su esposa Milly la que le sirve de apoyo para no caer del todo en el alcoholismo. Milly es una mujer fuerte que ha criado a sus hijos y se ha ocupado de su hogar mientras su marido estaba en la guerra, se muestra como una persona inteligente, paciente, comprensiva, y que, sobre todo, sabe devolverle a Al el lugar de cabeza de familia. Por lo tanto, son estas cualidades de Milly las que ayudan al personaje a encaminar de nuevo su vida. Paralelamente, la mutilación sufrida por otro de los personajes, Homer Parrish, hace que se distancie de su prometida, ya que no quiere que ella eche a perder su vida cuidándole. No obstante, ella le demuestra que no será una carga y que quiere casarse con él a pesar de todo, por lo que Homer decide seguir adelante con el compromiso y acaban contrayendo matrimonio. Así pues, parece que el matrimonio heteronormativo se presenta como la solución definitiva para resolver el conflicto que supone para el veterano volver a formar parte de la sociedad.
Otra producción cinematográfica que nos ofrece el matrimonio como “salvavidas” del veterano es The Young Lions (1958), aquí las perspectivas de casarse o de volver a casa para estar con su esposa sirven de motivación para el soldado. En este filme podemos volver a tomar como ejemplo el personaje de Noah Ackerman; Noah es un hombre judío sin familia que vive y trabaja en Nueva York por un humilde salario, y que decide alistarse en el ejército. El mismo día en que se alista conoce a Hope Plowman, una chica de clase media que, al contrario que él, no es judía. Finalmente, y consiguiendo la aprobación del padre de Hope, se casan antes de que Noah tenga que irse para hacer el servicio militar y combatir posteriormente en la guerra. Durante el tiempo que pasa en el ejército, la razón más poderosa que le lleva a mantenerse vivo es su mujer y el hecho de que ella está embarazada. Cuando Noah regresa por fin a su casa, lo primero que ve es a su mujer y a su hija, vemos que la alegría y la emoción se dibujan en su rostro, y en ese momento no podemos más que sentir la certeza de que finalmente Noah ha conseguido el final feliz que tanto se merecía, y que la vida que le espera es una colmada de felicidad por volver a estar junto a su familia. Hay que señalar que además de ser el final de la historia del personaje como soldado y su comienzo como civil, es también el final de la película, un final con el que Hollywood nos recuerda una vez más que cuando el soldado regrese, pasará a recuperar el lugar que como hombre le corresponde en el seno de la familia.
Sin embargo, el matrimonio en la vida real terminó convirtiéndose en un reto más para muchos excombatientes. En el caso del veterano que había dejado a su esposa para unirse al ejército, es obvio que depositó en ella las responsabilidades que hasta ese día le habían pertenecido a él, y al contrario de lo que pudiera parecer, hubo un número considerable de hombres que agradecieron este cambio (Pratt 41-42). Pratt explica que muchos vieron en el ejército una vuelta a la soltería, donde no tenían que cumplir con las obligaciones de ser el cabeza de familia; curiosamente, tras hacer esta afirmación, Pratt aclara que esta actitud no era señal de cobardía o de debilidad, sino que seguramente los individuos en cuestión eran de todas formas hombres responsables (41-42). En cualquier caso, durante aquel periodo de ausencia del soldado, fue su mujer la que tuvo que encargarse del hogar, y no únicamente en el sentido doméstico, sino en el sentido más administrativo también.
En la vuelta a casa el veterano podía encontrarse con los siguientes escenarios, o bien que su mujer hubiese salido adelante sin su ayuda, o bien que hubiese encontrado un trabajo. Por otra parte, tal y como expone Pratt, también existía la posibilidad de que tras haber gozado de una posición más libre, poderosa, y responsable, ella no quisiera volver a su rol tradicional de esposa (43). Esto suponía un duro golpe para la autoestima del veterano y, en consecuencia, para su masculinidad. De repente, era consciente de que había vuelto a un hogar donde no se sentía necesitado y donde no ejercía el mismo poder de antaño, puesto que su esposa se había convertido prácticamente en su igual. Si además el veterano había vuelto de la guerra debido a que su estado físico o mental no eran idóneos para seguir combatiendo, enfrentarse a una vida familiar en la que él no asumía el rol dominante empeoraba aún más su ya de por sí baja autoestima. Era preferible tener una esposa que estuviese dispuesta a asumir un papel sumiso, para así recuperar su posición privilegiada. De nuevo, uno de los personajes de The Best Years of Our Lives (1946) sirve de ejemplo para ilustrar esta idea, concretamente el personaje de Fred Derry. Fred vuelve a casa de sus padres después de la guerra, lugar donde vivía con su esposa, pero al llegar le dicen que ella ya no vive allí y que trabaja en un club. Finalmente Fred consigue encontrar a Marie, quien está viviendo en un hotel de poca monta. Marie Derry es una mujer hermosa, segura de sí misma y de su poder sexual sobre los hombres. Una vez Fred y ella vuelven a estar juntos, él le pide que deje el trabajo en el club y ella accede, pero Marie se comporta y viste como si de una estrella de Hollywood se tratase, y quiere que Fred lleve puesto su uniforme a donde quiera que van. Marie se avergüenza de Fred cuando este viste de civil, pero él está deseoso de volver a ser un ciudadano más y no quiere vestirse de militar, sin embargo le concede este capricho a su esposa. A lo largo de la película Fred siente que Marie no le necesita, que no se enorgullece de él, y que además le es infiel, características que la perfilan como una mujer fatal, y que impiden que Fred pueda reafirmarse en su masculinidad, por lo que ella no puede tener cabida en el proceso de reintegración de su marido en la vida como civil. Al mismo tiempo, Fred se enamora de Peggy Stephenson, la hija de Al Stephenson. Peggy sí es una “chica decente”, inteligente y educada, que además admira y quiere a Fred. Finalmente, Fred se divorcia de Marie y entabla una relación amorosa con Peggy, quien puede ofrecerle la comprensión que él necesita, ya que su padre también acaba de volver de la guerra, y tiene a su madre, Milly, como ejemplo a seguir. De este modo Fred se deshace de la mujer que le impide ejercer una masculinidad dominante, y consigue una mujer sumisa sobre la que sí puede ejercerla. En cualquier caso, la masculinidad de estos hombres no solo se veía amenazada por esposas como Marie Derry, sino también por aquellas mujeres que se habían adentrado en la esfera militar.
Si los hombres se sentían desplazados, aislados, o incomprendidos en su regreso a casa, no es difícil imaginar la desazón de las mujeres trabajadoras al tener que volver a su papel tradicional, teniendo que enfrentarse además a la negativa por parte del sistema y de la sociedad a su deseo de seguir trabajando. Con el fin de ejercer presión sobre ellas y de aunar al país bajo una misma ideología con respecto a la mujer trabajadora, se llevaron a cabo diversos modos de propaganda, como manuales y videos. En una de estas grabaciones, titulada Marriage Today (1950) y basada en el libro Marriage for Moderns (1942) de Henry A. Bowman, podemos observar una aparente igualdad entre el hombre y la mujer que conforman uno de los matrimonios en torno a los que gira este video. Contamos además con el punto de vista del narrador, quien insiste en que ninguno es mejor que el otro, aunque sí diferentes al tratarse de personas distintas. Aparte de este, se representan otros casos, como por ejemplo el de una pareja en la que la esposa trabaja como maestra, y otro en el que la mujer deja de trabajar para casarse. En este último caso el narrador nos habla de una joven de veintitrés años que solía trabajar en un laboratorio, hasta que su deseo de ser madre la llevó a contraer matrimonio. El narrador aclara que ella eligió casarse libremente, obviando así las presiones y el ostracismo social al que se tenían que enfrentar las madres solteras.
La libertad y la igualdad tan presentes en la grabación no eran más que un espejismo que la propaganda quería presentar a la ciudadanía como algo cierto y real. Silenciadas quedan las opciones de ser madre sin contraer matrimonio y/o sin renunciar a su empleo, o de dejar de lado la idea de la maternidad y/o el matrimonio en su totalidad. Sin duda, el video respalda el mensaje lanzado a los ciudadanos tras el fin de la guerra: el matrimonio y la familia son el punto de apoyo de los valores éticos y morales que sostienen a la nación, y que hacen su supervivencia posible.
Las mujeres debían seguir viviendo con la responsabilidad de satisfacer las expectativas que los roles de género tradicionales establecieron para ellas: esposa, madre y ama de casa. La mujer podía trabajar, pero su ocupación no debía afectar su condición femenina negativamente, por lo tanto la maternidad y el matrimonio minimizaban el riesgo de que la feminidad se viese comprometida a causa del trabajo. Como dice el narrador en el video sobre la mujer que renuncia a su empleo, ella no concibe una vida sin hijos, sin alguien a quien amar y cuidar, porque entonces solo estaría viviendo su vida a medias.
Si bien las mujeres se veían encorsetadas por los dictámenes del patriarcado en cuanto al rol que debían desempeñar, esto no presuponía para los hombres el gozar de plena libertad para decidir cuál era su papel dentro de la sociedad, y así poder desoír las órdenes del mismo patriarcado que tanto oprimía a la mujer. A pesar de que Hollywood, el ejército, y la propaganda ofrecían imágenes similares de la integración del veterano, aunque no totalmente idénticas, eran el veterano y su familia los únicos que conocían la dificultad que entrañaba el tener que ajustarse a esos estrechos márgenes en los que se veían obligados a vivir. El comportamiento del veterano había estado severamente controlado durante su participación en la guerra, y su mente también había estado sometida a mucha presión, lo cual agravaba el proceso de adaptación. Muchos de ellos tenían pesadillas, paranoias, miedos infundados, y en ocasiones daban muestras de un comportamiento agresivo que recaía sobre sus seres queridos. No sabían muy bien cómo comportarse dentro de la vida familiar, y del mismo modo, su familia tampoco sabía muy bien cómo comportarse alrededor de ellos.
Una vez en casa, la esposa e hijos eran conscientes de que su esposo y padre ya no era el mismo. El veterano no quería mostrarse como alguien débil, puesto que durante la guerra la sociedad había pensado en ellos como los héroes que habían puesto en riesgo sus vidas para salvaguardar la libertad de su país y del mundo. Un héroe no podía, ni debía, dar muestras de fragilidad o arrepentimiento. En Stiffed: The Betrayal of the American Man (2000), Susan Faludi habla sobre Audie Murphy, quien fue un emblema de estos problemas, dado que participó activamente en el campo de batalla y se convirtió en portavoz de los males de la guerra. Faludi nos cuenta que Murphy fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial, recibió la Medalla al Honor, y actuó en producciones de Hollywood encarnando siempre a estereotipos patrióticos, como por ejemplo los cowboys. Sobre Murphy, la autora incluye un dato más que relevante, los 240 alemanes a los que el soldado había matado, hecho que fue ensalzado por la prensa de la época (376).
Según la información que Faludi extrae de la autobiografía de Murphy, titulada To Hell and Back (1949), este aparentaba ser un hombre fuerte cuya labor en la guerra le llenaba de orgullo, pero la realidad era que quedó marcado por su actuación en el campo de batalla. Es justo pensar que el caso de Murphy es extremo, dado el elevado número de muertes de las que fue responsable; sin embargo, cuando el soldado habla de la primera vez que mató a alguien, confiesa que no sintió ni orgullo ni remordimiento, simplemente indiferencia, sentimiento que le acompañó durante la guerra (Faludi 376). El testimonio de Murphy es esclarecedor a la hora de entender las consecuencias que tal grado de violencia puede tener sobre la mente humana. A través de sus palabras podemos entender lo difícil del proceso de volver a vivir en una sociedad civilizada, sobre todo después de haber cometido actos para nada civilizados. Este veterano, tal y como nos cuenta Faludi, tuvo que cargar con el peso de conocer su propia capacidad para matar (376). Por lo tanto, es imposible negar que los veteranos regresaron habiendo cambiado para siempre, y con vivencias que habían hecho que su visión del mundo fuese distinta. En cualquier caso, no todos los excombatientes fracasaron en su intento de volver a la normalidad.
Los casos de los veteranos que no tuvieron éxito en adaptarse a la vida como civiles dieron lugar a una apreciación distinta de los resultados de intentar seguir las reglas, de ajustarse y adaptarse a lo que les dictaba el ejército, y más tarde a lo que les dictaba la sociedad. Los hijos de esta generación comenzaron a ver que no desafiar al sistema no garantizaba el éxito ni la felicidad, por lo que empezó entonces a emerger una atracción hacia lo rebelde, atracción de la que acabaron germinando producciones tan emblemáticas como The Wild One (1953) o Rebel Without a Cause (1955).
Stanley Kowalski: y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos
En 1951 tiene lugar el estreno de la adaptación al cine de la obra de Tennessee Williams: A Streetcar Named Desire (1947). El estreno de la obra en Broadway había tenido lugar en 1947, y tanto sobre el escenario como en la gran pantalla, Marlon Brando fue el actor seleccionado para encarnar al personaje de Stanley Kowalski. Sobre el papel, Williams consiguió que el lector pudiese imaginar a Stanley como un hombre muy masculino, sexual, y agresivo. Sin duda, Brando supo transmitir estas cualidades del personaje, y su interpretación quedaría para siempre grabada en la retina y la memoria del público.
No obstante, a pesar de la abrumadora impresión que tenemos de Stanley como un ser casi animal a lo largo de la obra, podemos observar otros elementos del comportamiento y de la personalidad del personaje que nos permiten ver otro lado de él, un lado más intelectual y racional, quizás lo que queda del Stanley de antes de la posguerra. Es llegados a este punto donde su papel de Sargento Mayor del Cuerpo de Ingenieros entra en juego. Aunque Tennessee Williams nos permite saber pocas cosas sobre el pasado de Stanley, existen ocasiones en las que su comportamiento deja entrever las aptitudes que le permitieron ser parte de dicha unidad militar.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos cuenta con una larga trayectoria, y jugó un papel fundamental durante la Segunda Guerra Mundial. Richard C. Anderson, Jr., especialista en historia militar, indaga en la función de este sector, y explica que tenía como misión preparar el terreno antes de que los soldados pudiesen avanzar, lo cual implicaba un sinfín de tareas de logística, tales como realizar demoliciones, poner obstáculos, construir puentes, hacer reparaciones, realizar labores de mantenimiento, suministrar agua, y llevar a cabo tareas topográficas (Anderson, 2007). Por otra parte, la Segunda Guerra Mundial produjo cambios en la estructura del Cuerpo de Ingenieros. Según exponen los autores de The Corps of Engineers: The War Against Germany (Beck et al., 1985), tras el resultado de las tácticas empleadas por las fuerzas alemanas contra Francia y Gran Bretaña, el Congreso estadounidense respondió con un aumento de los fondos destinados a la defensa militar del país (4); el Cuerpo de Ingenieros aprovechó esta inyección de fondos no solo para reponerse, sino también para actualizarse, puesto que ante la perspectiva de una nueva guerra, no podían seguir usando los mismos métodos ni la misma organización que habían tenido hasta entonces (Beck et al. 4).
Obviamente, su labor entrañaba un gran riesgo, por lo que requería de personal preparado y meticuloso para desempeñar cada una de las tareas. El periodista Ernie Pyle alabó la labor de estos hombres en su libro Brave Men (1944), obra en la que documentó su experiencia como periodista de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Pyle hace referencia a la campaña que tuvo lugar en Sicilia, y afirma haber escuchado a generales y soldados decir que aquella guerra era una guerra de ingenieros, algo con lo que el autor está totalmente de acuerdo, y recalca que los avances que se produjeron contra el enemigo fueron gracias a los ingenieros que despejaron los caminos, quitaron las minas, y lograron encontrar rutas alternativas a los puentes que habían sido destruidos (58). La bravura de esta unidad del ejército también cobra importancia en el himno del Cuerpo de Ingenieros, titulado “Essayons”, en el cual uno de los versos reza: “We get there first and then we take the risks”.
Si volvemos al personaje de Stanley, nos resulta difícil pensar en él como alguien cuidadoso, inteligente o paciente. Sus gritos, sus arranques de ira, y su vocabulario suponen un filtro difícil de traspasar para ver qué hace de Stanley un ser racional, y qué hace que sea creíble el dato que tenemos de su pasado como ingeniero. Es precisamente al observar sus acciones menos ruidosas, cuando encontramos ejemplos que hacen que nos demos cuenta de que Stanley tiene, de hecho, las cualidades que su profesión requería.
La trama de A Streetcar Named Desire (1947) da comienzo cuando Blanche llega al hogar de los Kowalski, donde su hermana Stella vive con Stanley. A lo largo de la obra, Stanley demuestra su capacidad para buscar e interpretar indicios que le permiten desenmascarar a Blanche, poniendo así de manifiesto esa meticulosidad que habría sido característica de su etapa como ingeniero durante la guerra. Stanley comienza a sospechar de Blanche desde la escena II, en la que Stella le cuenta que su hermana le ha confesado que han perdido la propiedad en la que ambas crecieron:
STANLEY: Uh-hum, I saw how she was. Now let’s have a gander at the bill of sale.
STELLA: I haven’t seen any.
STANLEY: She didn’t show you no papers, no deed of sale or nothing like that, huh?
STELLA: It seems like it wasn’t sold.
STANLEY: Well, what in hell was it then, given away? To charity?
STELLA: Shhh! She’ll hear you.
STANLEY: I don’t care if she hears me. Let’s see the papers! (ii. 17)
Claramente Stanley no confía en Blanche, y por eso indaga en el pasado de la protagonista. En su guerra personal contra Blanche, Stanley utiliza sus dotes de buen ingeniero, y explora primero el terreno en el que se encuentra antes de lanzarse al ataque para conseguir su objetivo, que no es otro que hacer que su cuñada se enfrente a la verdad de los hechos que la han llevado hasta Nueva Orleans, y así poder contar con el apoyo de Stella para exigirle a Blanche que se marche. Mientras la historia transcurre, Stanley no oculta la suspicacia que el comportamiento de este personaje femenino despierta en él. Llegados a este punto, es posible establecer una conexión entre la labor constructiva de Stanley en la guerra, y la labor constructiva del personaje una vez que vuelve a estar en suelo estadounidense. Esta última cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que los ingenieros no solamente preparaban o despejaban el terreno en territorio extranjero, sino que, tal y como exponen Byron Fairchild y Jonathan Grossman en The Army and Industrial Manpower (2002), en su propio país también eran uno de los cuerpos responsables de determinar dónde se podían construir fábricas o plantas, las cuales tenían como fin fabricar material para la guerra (101-102).
En un ejercicio de metaforización, Stanley vería el hogar que ha construido con Stella como la tierra invadida por un personaje foráneo, en este caso Blanche, por lo que debe servirse de todo su conocimiento y entrenamiento para salvaguardar su espacio.
El protagonista comienza con sus indagaciones y guía de manera dominante el discurso (literario/teatral/fílmico), de manera que sus ideas sobre Blanche van edificando una imagen de la mujer sin ninguna mella. Además, no tenemos motivos para pensar que esta imagen sea falsa, ya que Stanley se presenta como alguien sincero; dicha impresión se ve reforzada por la misma Blanche cuando describe a su cuñado como directo y honesto en la escena II (ii. 21). Por otra parte, en la escena VII, Stanley afirma que ha confirmado de manera fiable las sospechas que tiene sobre Blanche (vii. 70), de forma que una vez más tenemos la oportunidad de observar la racionalidad que le permite poner sus propios recursos y cualidades a su servicio. Esa actitud precavida que le lleva a comprobar una información antes de seguir adelante con su plan habría sido un requisito para cualquier ingeniero que hubiese participado en el conflicto bélico.
Tanto para el Stanley que combatió en la guerra como para el de la posguerra, las siguientes eran condiciones sine qua non: el rigor en la investigación sobre si el avance era posible, indagar sobre la existencia de posibles peligros u obstáculos de los que había que deshacerse, y asegurarse de que cualquier decisión era tomada con responsabilidad. Los ingenieros también se encargaban de limpiar de minas los campos, de crear mapas, y de poner trampas y obstáculos al enemigo, todo con el fin de que los batallones a los que acompañaban y supervisaban pudiesen seguir adelante con la mayor garantía de seguridad posible. De manera que eran considerados especialistas de élite, y de hecho, había ocasiones en las que también realizaban tareas de combate si era necesario (Anderson, 2007).
Mitch, el amigo de Stanley, demuestra esta misma capacidad de comprobar la información que ha obtenido antes de dar el siguiente paso. Mitch y Stanley sirvieron juntos en la misma unidad del Cuerpo de Ingenieros, y es por lo tanto razonable asumir que él también posee esas cualidades que le habrían permitido formar parte de dicho sector. En la escena IX vemos de forma evidente la similitud entre el comportamiento de ambos, ya que se centran en la búsqueda de la verdad sobre Blanche:
BLANCHE: Who told you I wasn’t – ‘straight’? My loving brother-in-law. And you believed him.
MITCH: I called him a liar at first. And then I checked on the story. First I asked our supply-man who travels through Laurel. And then I talked directly over long-distance to this merchant. (ix. 87)
Aunque ha sido Stanley, su amigo y compañero de unidad, el que le ha dicho la verdad sobre Blanche, Mitch ha hecho su propia labor de investigación sobre ella. Cualquier precaución es poca a la hora de atacar, ya que las pérdidas podrían ser irreparables.
El comportamiento de Stanley para con Mitch al contarle la verdad sobre Blanche nos muestra otro lado más positivo del personaje, ya que pone de manifiesto un fuerte sentido de la amistad, y un gran instinto protector. Por esta razón, Stanley se ve en la necesidad y en la obligación de contarle lo que sabe sobre su cuñada. Mitch parece estar cegado por sus sentimientos hacia ella, y tanto el público como Stanley ven esta ingenuidad latente en él. De manera que el protagonista, al ser capaz de percibir que hay algo sospechoso en su cuñada, guía a Mitch hacia su salvación. Una vez más, es posible observar una correlación entre las acciones de Stanley y su papel durante la guerra, ya que uno de los deberes de los ingenieros era señalar el camino a seguir, y es esto precisamente lo que Stanley hace por Mitch, le muestra el camino, igual que hizo con Stella cuando la conoció y cuando le cuenta la verdad sobre su hermana. Además, gracias a las pesquisas de Stanley, Blanche se ve forzada a reconocer los motivos que la han llevado hasta Nueva Orleans cuando Mitch se enfrenta a ella en la escena IX.
Entonces, vemos que el personaje ha conseguido despejar los obstáculos que Blanche había dispuesto para entorpecer el sendero que llega hasta la verdad de su situación. Stanley se convierte así en una suerte de luz que funciona como antítesis de la oscuridad en la que Blanche prefiere vivir, y en la que ha envuelto a su hermana y a su pretendiente. De manera que es posible concluir que Blanche, Stella, y Mitch están metafóricamente ciegos. Es más, dicha “ceguera” se verbaliza al final de la escena II, cuando Blanche y Stella salen a cenar:
BLANCHE: Which way do we – go now – Stella?
VENDOR: Re-e-d ho-o-ot!
BLANCHE: The blind are – leading the blind! (ii. 25-26)
El comentario de Blanche y el silencio de Stella dan sentido a esta ausencia sensorial metafórica. Por otra parte, la necesidad que Mitch tiene de ver a Blanche bajo la luz en la escena IX pone una vez más de manifiesto las consecuencias de la luminosidad que las acciones de Stanley han aportado a los hechos. Consecuentemente, los personajes necesitan esta claridad para poder ver y aceptar la realidad de lo que está sucediendo. Por lo tanto, esta faceta ofrece un enfoque positivo sobre el protagonista de la obra, y, a la vez, sobre la labor de los ingenieros.
Quisiera ahora centrarme en cómo las tareas de construcción y destrucción que tenían asignadas los ingenieros durante la guerra se reflejan en las acciones del personaje de Stanley. Desde el comienzo de la obra, sabemos que Stanley y Stella están casados y que pronto serán padres. Esta estructura la damos por hecha, pero antes de existir como tal ha tenido que ser construida en un proceso complicado. Esto se debe a las diferencias entre los Kowalski y los DuBois, de las cuales Stanley es consciente: “The Kowalskis and the DuBois have different notions” (ii. 19). Este lado constructor del personaje, del cual ha tenido que hacer uso para formar la vida que tiene con Stella, se suma a aquellas facetas difíciles de distinguir dentro del carácter destructivo de Stanley. El protagonista ha tenido que realizar una “misión de rescate” para poder llevar a cabo la creación de su núcleo familiar, con esto me refiero al hecho de “rescatar” a Stella del sino que supone llevar el apellido DuBois en la obra, y hacer que pase a convertirse en una Kowalski. Este concepto lo expone Stanley con sus propias palabras en la escena VIII: “You showed me the snapshot of the place with the columns. I pulled you down off them columns and how you loved it, having them colored lights going!” (viii. 81).
Stanley dice que Stella le mostró una foto de lo que suponemos era Belle Reve, lugar del que la liberó como encarnando un personaje de cuento de hadas. En la obra Belle Reve es también un estado mental,1 en el cual vive Blanche y del que Stella logró huir con la ayuda de Stanley, pues él consiguió reestructurar y reconstruir a Stella desde dentro, para que así olvidase su pasado y pudiesen construir una vida juntos en Nueva Orleans.
En consonancia con la estructura narrativa de los cuentos de hadas, Stanley logra que Stella dé el paso de la infancia a la madurez, a través de su propia sexualidad casi animal. Prueba de este poder del protagonista son las palabras de Stella en la escena IV: “But there are things that happen between a man and a woman in the dark – that sort of make everything else seem – unimportant” (iv. 46). En cualquier caso, la sexualidad de Stanley resulta ser un arma de doble filo, puesto que hace las veces de constructora y destructora, dependiendo de las necesidades del personaje. Su sexualidad le sirvió de herramienta para construir a la Stella que vive con él, la que siempre regresa a su lado a pesar de todo, tal y como ocurre al final de la escena III después de que Stanley le haya pegado. Paralelamente, esta misma sexualidad se vuelve destructora cuando viola a Blanche, a la que necesita destruir para que no acabe con su núcleo familiar. Si finalmente Stella prestase atención a las advertencias de Blanche sobre Stanley y decidiera huir con ella, sería como regresar a Belle Reve, lugar en el que todavía habita la mente de la mayor de las DuBois, y supondría el fin de lo que Stanley ha creado. Es imposible obviar que los ingenieros también destruían obstáculos, y Blanche es uno para Stanley, quien no duda en demolerlo para poder seguir avanzando y construyendo.