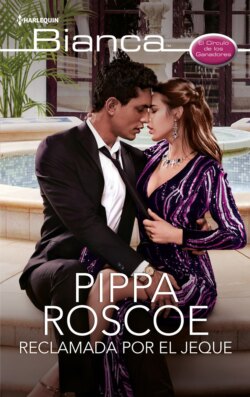Читать книгу Reclamada por el jeque - Pippa Roscoe - Страница 7
Capítulo 2
ОглавлениеDiciembre, hacía diez años
NO DEBERÍA haber venido –comentó Mason bajándose el vestido, demasiado corto, que Francesca le había convencido para que se pusiera.
–¡Es Nochevieja, Mase! Ya es hora de que te sueltes la melena y no te pases todo el día entrenando, haciendo ejercicio y haciendo dieta sin beber alcohol ni divertirte –replicó su amiga con ese acento estadounidense al que estaba empezando a acostumbrarse.
–Estoy ridícula.
–¿Te has vuelto loca? ¡Estás increíble!
–¿Puede saberse cómo se anda con estas herramientas de tortura?
–Cuidado con lo que dices, son unos Louboutin –contestó Francesa con una indignación fingida.
–Entonces, quizá debería haberse limitado a hacer botas –farfulló Mason en voz baja.
–¿Cómo dices?
–Da igual.
–Mira, pequeña, ya sé que te bajaste del barco hace cuatro meses…
–Era un avión.
–Y que Estados Unidos no es Australia y que Nueva York no es ese sitio pueblerino de Nueva Gales del Sur de donde vienes, pero ya va siendo hora de que te adaptes a tu entorno.
Mason se puso tensa y sacó pecho por ese comentario sobre su tierra, pero se relajó cuando vio el brillo burlón en los ojos de Francesca.
Sin embargo, volvió a mirar alrededor y le pareció que ese no era su mundo, que podría echarse a perder si se quedaba demasiado tiempo.
Cuando el autobús que las llevó desde la pista de entrenamientos las dejó delante del Langsford, uno de los hoteles más famosos de Nueva York, miró el imponente edificio y pensó que no la dejarían entrar.
Entre los zapatos de tacón que le había obligado a ponerse Francesca y el suelo de mármol blanco y negro del vestíbulo, estuvo a punto de romperse el tobillo mientras se dirigía hacia la escalera de caracol más grande que había visto en su vida. Hasta Francesca dejó escapar un leve silbido cuando vio el salón que habían reservado para ese acto organizado por los propietarios de caballos más ricos de Estados Unidos.
Unos ventanales del suelo al techo daban sobre el Washington Square Park y los alrededores y se podía ver a algunos valientes que se arriesgaban a morirse de frío en las calles cubiertas de nieve.
Un camarero impecablemente uniformado pasó una bandeja con copas de champán y Francesca tomó dos. Le dio una tan precipitadamente que casi la volcó y, ante el pasmo de Mason, tomó una tercera antes de que el camarero pudiera moverse. Francesca se bebió la primera de un sorbo, la dejó en una mesa auxiliar, y dio un sorbo de la segunda con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, clavó los ojos en algo que Mason tenía detrás y se alejó apresuradamente, susurrando una excusa. Mason se dio la vuelta y vio que Harry, su entrenador, se acercaba a ella.
–¿Qué tal?
–Estoy… adaptándome –contestó ella al amigo de su padre.
–Estás haciéndolo mejor de lo que lo habría hecho Joe.
–Es verdad –Mason sonrió con cierta tristeza y dio un sorbo de champán, que sería caro, pero no le gustó–. Papá no se habría adaptado bien a todo esto.
Harry sonrió. Era un hombre grande con una sonrisa amplia y una risa sincera que entrenaba a sus jockeys hasta el límite de sus fuerzas.
–Es una oportunidad para que conozcas a algunas de las cuadras que podrían contratarte en el futuro.
–Creía que estabas contento con O’Conner –replicó ella con un gesto de perplejidad.
–Lo estoy y estoy ansioso por que llegue la primera carrera de la temporada, pero eso no quiere decir que tú y yo vayamos a montar o entrenar para él el resto de nuestras vidas. Nunca se sabe, el año que viene podrías estar montando para alguna de las personas que están en esta habitación.
Mason miró alrededor con unos ojos distintos. Esa vez vio a personas que no solo coqueteaban o charlaban de cosas intrascendentes, eran personas que invertían en sus futuros. Entonces, se fijó en una figura que estaba un poco al margen y apoyaba un codo en la barra. Era, como mínimo, una cabeza más alto que quienes lo rodeaban.
Transmitía un poder palpable.
Eso fue lo primero que pensó cuando lo vio. Aunque su cuerpo mostraba cierta indolencia y parecía casi aburrido, estaba conteniendo algo. La tensión le vibraba por el cuerpo y le extrañaba que no la notaran los que estaban con él. Ella sí la percibía desde el extremo opuesto de la habitación.
El pelo, tupido, moreno y ondulado, le caía alrededor de un rostro tan hermoso que podría haber sido una escultura cincelada en mármol. La piel estaba bronceada, tenía el color del whisky añejo y era igual de tentadora. Se quedó un instante mirando sus pómulos prominentes y su leve barba incipiente hizo que sus manos quisieran acariciarla, que quisiera oír el sonido que haría al rasparle la palma de la mano.
Se maldijo a sí misma por pensar esas sandeces, pero no pudo dejar de mirarlo. Parecía como si estuviera escuchando a un grupo de hombres, pero había algo que le decía que no estaba prestando atención. Eran sus ojos. No miraban al hombre que hablaba sino a algo que estaba detrás de él. Entonces, giró lentamente la cabeza, no miró alrededor sin ningún objetivo, le miró directa y fijamente a ella, le clavó la mirada en los ojos y no se los soltó.
Notó inmediatamente que le ardían las mejillas. Bajó la mirada por la descarga eléctrica que sintió en la espalda y que le llegó hasta en pecho. Volvió a mirar, por el rabillo del ojo, al hombre que le había provocado esa reacción tan intensa y volvió a sentirla cuando sus miradas se encontraron.
¿Había contenido la respiración?
Fue a mirar a Harry para cortar esa conexión, pero Harry había desaparecido y se había quedado sola. Esa vez, el rubor fue de bochorno. Tenía que parecerle exactamente lo que era: una paleta, una pueblerina, como había dicho antes Francesca.
Entonces, oyó una carcajada claramente femenina que le llegó desde algún sitio cercano a ese hombre que la había estremecido como si la hubiese atravesado un rayo. Volvió a mirar y vio que Francesca se había unido al grupo y que él ya no la miraba a ella, que miraba a su hermosa y risueña amiga.
–Hola.
Una voz conocida llamó la atención de Mason. Scott estaba dirigiéndose hacia ella con unos pasos algo inestables. ¿Cómo era posible que hubiese bebido tanto en tan poco tiempo?
–Me espantan estas cosas –añadió él.
Mason resopló y agradeció la aparición del aprendiz de jockey, y que la distrajera de lo que acababa de pasar, fuera lo que fuese. No era tan ingenua como para no saber qué era, pero era la primera vez que sentía algo parecido a lo que había leído en esas novelas románticas que había dejado su madre, lo único que había dejado.
–Tampoco es lo mío.
Mason dio vueltas a la copa de champán medio vacía, hizo un gesto de desagrado al pensar en el alcohol que ya estaría caliente y la dejó al lado de la de Francesca.
–¿Quieres que nos vayamos?
–El autobús no vendrá hasta dentro de tres horas y media como mínimo, Scott.
–Aire puro. Hay una terraza que rodea el edificio por detrás.
Dominó las ganas de volver a mirarlo porque no quería volver a sentir esa descarga, tomó el brazo que le había ofrecido Scott y dejó que la sacara de la habitación.
La risa de la chica americana estaba crispándole los pocos nervios que le quedaban a Danyl. Toda la velada había sido un desastre y estaba empezando a pensar que quizá debería haber vuelto a Ter’harn, con sus padres. Hasta que se fijó en una morena menuda que estaba en un rincón. Había notado que lo miraba desde el extremo opuesto de la habitación. Fue como si hubiese sentido una llamarada en la mejilla. Llevaba tres años y medio en Nueva York para licenciarse en Administración de Empresas y Relaciones Internacionales y no había sentido nada parecido en todo ese tiempo. Sin embargo, sabía lo que quería decir y, normalmente, iba acompañado de un cartel gigante que le decía que no se metiera.
Sin embargo, y a pesar de la advertencia, no había podido romper el contacto. Era menuda, casi diminuta si se comparaba con los casi dos metros de él, pero cada centímetro de ella transmitía energía. Su piel, ligeramente bronceada a pesar del invierno en Nueva York, le había calentado por dentro y sus dedos habían anhelado introducirse entre los mechones rizados del pelo largo y del color del azúcar quemado.
Se había distraído un momento y ella había desaparecido, pero era muy posible que hubiese sido para bien. Miró el reloj. Quizá debiera volver a la embajada. Seguramente, la fiesta de fin de año sería mucho más animada que esa, que era más aburrida que una morgue. Al principio, la idea de una reunión con todas las mejores cuadras de Estados Unidos le había parecido fantástica, una oportunidad para sondear lo que había sido una idea que Antonio había mencionado por encima, pero que, una vez adoptada por Dimitri y él, estaba convirtiéndose en algo muy tentador, crear una cuadra de caballo de carreras de fama mundial. Barajaron varios nombres distintos, pero siempre volvían al mismo, El Círculo de los Ganadores.
Deberían haber estado allí acompañándolo. Los dos estudiantes que había conocido hacía unos cuatro años, cuando todos empezaban sus estudios, se habían convertido enseguida en los hermanos que no había tenido. Obligados a llevar el estilo de vida estadounidense de la universidad, se habían unido por su decisión de triunfar tanto en los estudios como en los placeres. Esa amistad que había nacido por unos intereses parecidos se había convertido en algo más… vital. El palacio era un sitio solitario para un chico, un hijo único de la familia real, y nunca había tenido unas amistades tan íntimas.
Esa noche debería haber sido increíble, iba a ser la última Nochevieja que pasaría en Nueva York antes de que volviera a Ter’harn y a sus obligaciones, había querido que fuera la última oportunidad de ser… libre. Sin embargo, Antonio había tenido que ir con sus padres y su hermana y Dimitri había tenido que quedarse en Grecia para sacar a su medio hermano de un escándalo.
Allí estaba, solo en el Langsford, donde, al parecer, no podía escapar de su estirpe real y la conversación se había centrado en él y no en los caballos y las carreras. Por un momento, le había parecido que podía haber encontrado algo distinto en una belleza de ojos y pelo oscuro, pero había desaparecido y una descarada americana estaba tirándole los tejos delante de todo el mundo.
Ella volvió a reírse y ya no pudo más.
Se olvidó de toda la cortesía diplomática que le habían inculcado y salió de ese círculo humano dejando a uno de los hombres con la palabra en la boca. Le perdonarían porque, al fin y al cabo, era de la realeza.
Se dirigió hacia la puerta, pero vio a los organizadores del festejo y supo que lo retendrían si lo veían. Se desvió hacia una puerta de cristal que llevaba a la terraza, donde, si tenía suerte, habría una puerta en el otro extremo. Salió a la terraza que rodeaba el edificio y recibió el impacto del aire gélido, pero ni eso podía compararse con lo que había sentido cuando sus ojos se encontraron con los de esa chica. Era una pena marcharse sin saber cómo podría haber acabado eso, pero era más seguro, mucho más seguro.
El viento le llevó el sonido de unas voces airadas. Frunció el ceño y vio dos figuras entre las sombras, justo antes de la curva. Eran un hombre y… esa mujer. Antes de que pudiera reaccionar, vio que la mujer se soltaba del hombre, pero que él la arrinconaba contra la pared de ladrillo que tenía detrás.
–Déjame, Scott.
–No me vengas con esas, Mase… –la voz del hombre le llegó amortiguada porque tenía la cabeza contra el cuello de ella.
–Estás haciendo el ridículo, basta ya.
La mujer lo dijo con más firmeza que enojo e intentó apartarlo.
–Venga, Mason, llevas casi tres meses haciéndome… ojitos.
–No he hecho nada de eso, Scott. Voy a volver adentro.
–Ni hablar.
El hombre fue a agarrarle del brazo otra vez en el tiempo que tardó Danyl en llegar hasta ellos.
–¡Suéltame!
–La señora le ha dicho que basta ya –intervino Danyl en voz alta.
Le costaba dominarse, no soportaba a los hombres así, a los hombres que no aceptaban una negativa.
–Lárguese, esto no es asunto suyo.
Danyl miró a la morena y no vio nada que le indicara que estaba fingiendo. Sus enormes ojos marrones tenían un brillo de impotencia y de cierto miedo y tenía el cuerpo como encogido, como si quisiera reducir al máximo el contacto físico con ese hombre.
El hombre se dio la vuelta y se enfrentó a Danyl con arrogancia.
–Si alguien va a marcharse, es…
Danyl lo vio llegar desde un kilómetro. El hombre lanzó todo el cuerpo con un gancho más bravucón que otra cosa. No tuvo que esforzarse para detener el ataque y golpearle la nariz con el otro puño.
Se oyó un chasquido bastante desagradable acompañado por la exclamación de asombro de la mujer y del aullido del hombre que estaba doblado por la cintura con las manos en la nariz. Entonces, se incorporó, les miró con furia a la mujer y a él y se alejó apresuradamente dejando un reguero de improperios antes de entrar en el edificio.
Él volvió a mirar a la mujer, que todavía no sabía cómo se llamaba. Se había separado de la pared y temblaba ligeramente. Lo miró con unos ojos tan oscuros como la noche, pero había desaparecido todo rastro de miedo y había dejado paso a la rabia.
–¿Está…?
–¿Puedes saberse por qué ha hecho eso? –le preguntó ella con acento australiano.
–¿Qué?
–Lo tenía controlado.
Ella pasó a su lado y él intentó concentrarse en esa reacción que no se había esperado, y no en la descarga que había notado por su contacto.
–Seguro –replicó él dándose la vuelta para mirarla–. Ese hombre estaba…
–Bebido, era inofensivo. Podría haberlo resuelto yo sola.
–Seguro –repitió él–. No creo que llegue al metro sesenta.
–El tamaño no importa –replicó ella con indignación.
Él entrecerró los ojos y tuvo que hacer un esfuerzo para no rebatirle, aunque, al parecer, ella había captado lo que había querido decir con la misma claridad que si lo hubiese dicho.
–¿De verdad…? –preguntó ella en un tono tan burlón que Danyl ya no pudo soportarlo.
Quizá debería no haberse metido en esa disputa, y encontrarse con los organizadores del festejo habría sido mejor que eso.
Ella resopló con delicadeza y desapareció por la puerta que llevaba al festejo.
Mason agitó las manos. Le temblaban un poco, pero era el único vestigio que le quedaba de lo que había pasado en la terraza. ¿Qué le había pasado a Scott? La había sorprendido completamente, nunca había mostrado ningún interés por ella, aparte del de amigo. Hasta ese momento. Además, independientemente de lo que pensara ese desconocido, lo tenía controlado. Si podía dominar a un caballo temperamental, podría pararle los pies a Scott. Le enfurecía, más que asustarle, haberse visto en esa situación. Mejor dicho, que Scott la hubiese llevado a esa situación. No había visto u oído nada que indicara que Scott era… así. Ella podría haberlo dominado sola, pero era posible que otra, no. Tendría que hablar con Harry por la mañana.
Lo que no había podido dominar había sido la reacción al hombre que había sido el causante de que hubiese salido a la terraza y que le había roto la nariz a Scott. Había intentado evitar su mirada y ese calor abrasador que sentía cada vez que sus ojos se encontraban. Sintió un escalofrío al recordarlo e intentó convencerse de que era por el frío, pero sabía que era demasiado dura para eso. La sensación por estar cerca de él era increíble, algo que solo había sentido cuando galopaba por las suaves laderas del criadero de caballos de su padre en Nueva Gales del Sur.
Se quedó en el vestíbulo que daba al salón o a los ascensores que la sacarían del Langsford. Le llegó el ruido de la fiesta y supo que no quería volver allí. Recuperó el abrigo largo y grueso del guardarropa, se quitó los zapatos de tacón, se puso unas botas negras mucho más cómodas y cálidas y se montó en el ascensor antes de que la viera alguien.
Mientras bajaba las treinta plantas, calculó cuánto faltaba para que volviera el autobús que iba a recogerlas. Entre dos y tres horas. Se miró en las paredes de espejo con tono dorado, pero vio dos ojos color avellana en un rostro que parecía una escultura de la perfección varonil que la miraban como si supieran algo de ella que no sabía ella misma.
–Lo tenía controlado –susurró ella con rabia a esa imagen que temía que no volvería a olvidar.
Se abrieron las puertas del ascensor y cruzó el vestíbulo con el suelo de mármol blanco y negro mientras hablaba muy en serio consigo misma. Lo tenía controlado con toda certeza, se repitió cuando llegó a la pesada puerta giratoria. La empujó con tanta fuerza que acabó despedida a la acera y directamente a la espalda de…
Se quedó sin respiración cuando su pecho se topó con una espalda musculosa, aunque un poco dura. Alargó una mano para sujetarse, pero comprobó que sus dedos se habían cerrado alrededor de un antebrazo también apabullantemente musculoso.
–Yo…
No pudo terminar la disculpa cuando el desconocido de la terraza se dio la vuelta y la desequilibró. Se habría caído si él no llega a tirar del brazo al que ella seguía aferrada… hasta que se encontró pegada al pecho de su teórico rescatador.
–Tenemos que dejar de…
–No acabe ese tópico –le advirtió ella.
–¿Siempre está tan enfadada? –le preguntó él en un tono entre burlón y de curiosidad sincera.
–No, es que… –ella sacudió la cabeza como si quisiera reordenar las ideas que se le desordenaban solo de verlo–. Suelo ser más coherente –concluyó ella con una sonrisa abatida.
Retrocedió para apartarse de su calidez, de su olor… Si había creído que ese hombre transmitía poder desde el extremo opuesto de la habitación, estar tan cerca, estar agarrada por él era abrumador. Miró hacia arriba y vio unos reflejos dorados en sus ojos increíblemente negros, unos reflejos maliciosos. Sus labios, que esbozaban una sonrisa casi irresistible, eran carnosos y tenían una sensualidad impertinente… y ella reaccionó de una forma completamente inesperada e inapropiada.
Apartó la mirada de ese magnetismo arrebatador y la dirigió hacia la calle. Le sorprendió que estuviese tan vacía. Todo el mundo debía de estar en una fiesta o en Times Square.
Eso era absurdo y tenía que olvidarlo. Mejor dicho, tenía que olvidarse de sí misma.
–Gracias –ella lo dijo al vacío, sin mirarle a él–. Por…
Mason hizo un gesto con la mano en dirección a la terraza y vio, por el rabillo del ojo, que él se encogía de hombros y que esbozaba una sonrisa irónica.
–Lo tenía controlado. ¿Se marcha?
Ella no podía distinguir el acento. Evidentemente, era de algún país árabe, pero no era de ninguno que hubiese pasado por el criadero de caballos de su padre.
–No.
Ella frunció el ceño, miró calle arriba y abajo y también se encogió de hombros.
–El autobús que nos llevará de vuelta a nuestro alojamiento no llegará hasta la una –añadió ella.
–¿Nuestro alojamiento…? –preguntó él en tono pensativo–. El plural es por…
–Por mí y los demás aprendices de jockey.
–Uno de ellos es…
–Scott, efectivamente. Él es otro de los aprendices de jockey.
–Y no quiere volver a la fiesta.
Él lo dijo como una afirmación y una advertencia a la vez. Mason arrugó los labios y negó con la cabeza sin dejar de mirar a la calle que tenía delante y de sentir la mirada de él clavada en ella.
–Yo tengo hambre –comentó él como si eso la incluyera a ella en cierto sentido–. ¿Te apetece ir a comer algo sin más intenciones que esa?
Ella esperó que él no pudiera oír el rugido de su estómago. Se le hacía la boca agua solo de oír la palabra «comer».
–¿No estabas esperando a Francesca?
Ella lo preguntó antes de que pudiera contener esa pregunta que, evidentemente, indicaba cierto interés en él.
–¿Quién?
–La chica con la que estabas hablando.
–¿La descarada americana?
–Sí, la descarada americana –contestó Mason riéndose por la descripción tan acertada.
–No, ella se centró en un duque cuando se dio cuenta de que no me interesaba.
Él se movió con sutileza, sin que ella se diera cuenta, y se puso donde tenía que verlo. La miró con un poco de detenimiento, pero sin llegar a ser desagradable. Ella sintió un cosquilleo en la piel que le llegó a las entrañas.
–Me gustaría comer algo, pero es casi medianoche de Nochevieja y no encontraremos nada abierto.
–Me lo abrirán a mí –replicó él con seguridad en sí mismo.
–Vaya, ¿qué tienes de especial?
–Soy un príncipe –contestó él con toda la arrogancia que conllevaba el título.
* * *
La risa de ella todavía le retumbaba en los oídos cuando se pusieron en marcha por las calles nevadas y con el guardaespaldas a una discreta e invisible distancia. Nadie se había reído de él en su vida, hasta que conoció a Antonio y Dimitri, claro. Sin embargo, esa risa había sido un sonido tan puro, tan espontáneo, que solo podía compararse a la alegría que se le extendía por el pecho. Esa joven indómita tenía algo especial, era como un regalo que él quería desenvolver muy despacio.
Parecía increíblemente pequeña a pesar de ir envuelta en un grueso abrigo de lana. Algo que era imprescindible para la profesión que había elegido. Aunque no podía imaginarse qué hacía para dominar a un poderoso purasangre. Sin embargo, esperaba tener la ocasión de averiguarlo. Le bulló la sangre solo de pensarlo y se maldijo a sí mismo. Debería haber escarmentado, pero, aun así, sintió unas ganas casi incontenibles de apartarle de la cara un mechón de pelo castaño dorado que se le había escapado del cuello del abrigo, donde lo había metido.
Dejó que lo llevara por las calles aunque estaba seguro de que no tenía ningún destino pensado. Sobre todo, cuando se paró en un cruce, miró a todos lados, y, de repente, giró hacia la izquierda.
–¿De qué parte de Australia eres?
–Enhorabuena. En Estados Unidos suelen confundir mi acento y creen que soy inglesa. Soy del valle del rio Hunter, en Nueva Gales del Sur.
Ella contestó con una añoranza en la voz que forzó la pregunta siguiente.
–¿Lo echas de menos?
Ella lo miró con una sonrisa triste y radiante a la vez.
–Sí –ella encogió los pequeños hombros dentro del enorme abrigo invernal–. Esto es… raro y… desconocido. Aunque, por otro lado, parece curiosamente conocido. Supongo que es por la televisión…
Ella arrugó la nariz mientras elegía las palabras y a él le gustó. Era… graciosa, aunque no recordaba que antes le gustaran las… graciosas.
–Nueva Gales del Sur es preciosa, es abierta, no como…
Ella hizo un gesto con las manos para señalar los edificios que los rodeaban.
–Cuesta un poco adaptarse.
–¿Es muy distinto a tu país? –preguntó ella ladeando la cabeza como si quisiera adivinar de dónde era.
–Sí, es muy distinto a Ter’harn –contestó él poniendo énfasis en el nombre de su país.
–¿Y dónde está Ter’harn?
–Ter’harn está en África, pero tiene la ventaja de estar en la costa; tiene desierto, montañas y litoral.
–¿Qué más se puede pedir? –preguntó ella con una sonrisa que lo alteró por dentro.
Él podría pedir no tener que volver, no tener que subir al trono. Sin embargo, no lo dijo, nunca decía esas cosas.
–Entonces, ¿por qué estás en Nueva York? –le preguntó él para no tener que decir sus preocupaciones más íntimas.
Le daba miedo, sinceramente, que ella pudiera sacárselas de la caja de caudales donde las tenía guardadas.
–Para estudiar, para entrenar y para aprender. Voy a ser una amazona –contestó ella con orgullo, sin el más mínimo bochorno–. Mi padre ha entrenado a algunos de los mejores jinetes del mundo.
–¿Te ha entrenado a ti?
–¡No! –ella volvió a reírse con espontaneidad–. Quería que me alejara todo lo posible de la hípica profesional. Sin embargo, tenía el gusanillo… y sigo teniéndolo. Él renunció a muchas cosas por mí y puedo ver lo orgulloso que está cuando gano, aunque no quisiera que fuese amazona. Es un legado y quiero estar a la altura.
Él, por un instante, llegó a preguntarse si alguien del palacio podría haberle puesto al tanto de todo eso, pero solo veía sinceridad en sus ojos. Entonces, de repente, se sintió un poco envidioso. Daría casi cualquier cosa por sentir lo mismo que ella en lo relativo a ser rey; desearlo y desear hacerlo bien. Se preguntó si le pasaría alguna vez.
Doblaron una esquina y se encontraron en Washington Square Park, que estaba abierto a esas horas de la noche y donde solo seguían los incondicionales. Estaba a punto de preguntarle por su madre cuando ella se dio la vuelta para mirarlo de frente.
–Entonces, ¿cómo tengo que llamarte? ¿Majestad? ¿Señor? ¿Alteza? –le preguntó ella antes de empezar a cruzar la calle y dejándolo con ese tono burlón y simpático.
–Danyl está bien –contestó él riéndose mientras la alcanzaba–. ¿Y a ti?
–Mason.
Ella lo dijo por encima de hombro mientras cruzaba una cancela de hierro para entrar en el parque. Había ido tan deprisa que él estuvo a punto de chocar con ella cuando se paró para mirar a una pareja que estaba jugando al ajedrez.
–¡Ajedrez! Siempre he querido jugar y nunca he tenido tiempo de aprender con todo lo que hay que hacer en el criadero de caballos.
–Qué suerte –replicó Danyl–. Mi padre me obligaba a jugar casi todas las noches. Se pasaba horas explicándome la importancia de todas las piezas, sobre todo del caballo, y cómo podían hacerme un mejor gobernante.
Ella lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Había captado cierta amargura que él había querido que no se notara en sus palabras?
Mason volvió a mirar a los jugadores, dos ancianos que sujetaban unas tazas humeantes, y Danyl sintió cierta nostalgia.
–Mi padre me regaló un tablero y unas piezas cuando vine aquí.
–Qué bonito –comentó ella con delicadeza.
–Se quedó el caballo negro.
–Me parece precioso –añadió ella.
–A mi me parece absurdo –replicó él acercándose más a ella.
Sintió el calor que emanaba Mason y captó el ligero olor a lima y laurel que había captado antes.
* * *
Mason miró al príncipe que tenía delante y le maravilló que se sintieran tan cómodos. Los recuerdos y la risa que le provocaba. Normalmente, era mucho más reservada, más cerrada, como le había reprochado Francesa alguna vez. Sin embargo, al pasear con él, al hablar con él… se sentía como si fuera una persona distinta, como si fuera ella misma, pero mejor. Era una sensación muy rara.
Se oyeron voces que llegaban de las calles y de los edificios cercanos. Había empezado la cuenta atrás de Nochevieja. Empezó a subir el volumen de los gritos y rompieron ese silencio que ella habría conservado para siempre. Estaban tan cerca que ella notaba la calidez de su cuerpo.
Diez, nueve, ocho…
Era mucho más alto que ella y tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. En vez de sentirse diminuta, como solía sentirse, se sentía protegida, rodeada por él.
–¿Estaría mal que te besara a medianoche? –preguntó él.
Su voz fue más grave y más ronca que antes y ella notó, no vio, que él tenía las manos apretadas contra los muslos, como si quisiera evitar tocarla hasta que ella le diera permiso.
Mason se encogió de hombros a medida que la ligera tensión que había vibrado entre ellos cuando se marcharon del Langsford empezaba a subir de voltaje. Tenía el corazón acelerado. ¿Iba a dejar que un príncipe la besara?
Siete, seis, cinco…
–No creo que tenga mucha elección…
Ella miró un instante alrededor antes de volver a mirar esos ojos que no se habían separado de ella.
–Siempre hay elección, Mason.
Cuatro, tres, dos…
Estaba dándole una escapatoria. Lo sabía él y lo sabía ella. Sin embargo, miró esos ojos del color del whisky ahumado y creyó que se ahogaría, que no podría volver a respirar si no aprovechaba la ocasión… la ocasión de dejarse llevar por ese deseo embriagador que vibraba entre ellos.
Le agarró la corbata y le bajó la cabeza hacia la de ella.
Uno.
Sus labios chocaron contra los de ella y sintió miles de chispazos por la piel… pero no fue suficiente. Cuando él le pasó la lengua por el labio inferior, una llamarada le recorrió la espalda y se estremeció de los pies a la cabeza. Separó los labios y recibió su lengua con la de ella. Lo agarró de las solapas del abrigo y se aferró a ellas como si no pudiera mantenerse de pie. El deseo la corroía por dentro y la adrenalina le abrasaba las venas cuando profundizó un beso que no olvidaría jamás.