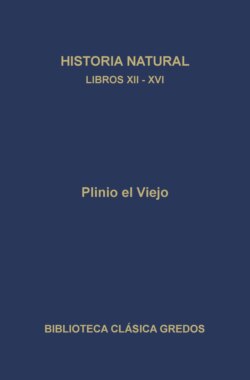Читать книгу Historia natural. Libros XII-XVI - Plinio el Viejo - Страница 6
ОглавлениеLIBRO XII
(1-2)
Características de los árboles. Su aprecio
Las características de todos los animales [1] de los que se tiene noticia quedan así expuestas de manera general y particularizada. Falta hablar de los seres que, sin carecer propiamente de espíritu vital —supuesto que nada vive sin él 1 —, brotan de la tierra, o más bien se le arrancan 2 , para que no se silencie ninguna obra de la naturaleza. Durante mucho tiempo los beneficios de la tierra pasaron inadvertidos, y árboles y bosques se concebían como el principal don conferido al hombre. De ellos obtenía lo primordial: el sustento 3 ; con su hojarasca hacía más confortable su cueva, y de su corteza se procuraba vestimenta. En la actualidad [2] todavía hay pueblos que viven así 4 . Por eso resulta cada vez más asombroso —teniendo en cuenta tales orígenes— que cortemos montañas en bloques de mármol 5 , que acudamos por telas a los seres 6 y que andemos buscando la perla «única» 7 en las profundidades del mar Rojo, o la esmeralda en las entrañas de la tierra. Con este propósito se idearon las perforaciones en las orejas, seguramente porque no bastaba con lucir adornos alrededor del cuello, sobre los cabellos y en las manos, si no se ensartaban también en el cuerpo 8 . Por todo lo dicho, es menester respetar un orden cronológico y tratar, antes de nada, de los árboles para dar una idea de los orígenes de nuestra cultura.
1 (2) Los árboles fueron templos de divinidades 9 , y todavía [3] en la actualidad, a la antigua usanza, los sencillos campesinos le dedican a un dios el árbol que descuella. Y no adoramos con mayor fervor las resplandecientes estatuas de oro y marfil que los bosques sagrados 10 , y en ellos, especialmente, su silencio. Hay especies arbóreas que gozan de permanente protección por estar consagradas a determinadas divinidades, como el roble a Júpiter 11 , el laurel a Apolo 12 , el olivo a Minerva 13 , el mirto a Venus 14 y el álamo a Hércules 15 . Y para mayor abundamiento, creemos que silvanos 16 , faunos y una variedad de diosas 17 , con sus potencias divinas, les han sido otorgados a los bosques como por designio celeste. Posteriormente, los árboles [4] con sus jugos, más sabrosos que los cereales, proporcionaron deleite al hombre 18 . De ellos se obtiene el aceite de oliva, que relaja los miembros, el vino, que restituye las fuerzas, y, en definitiva, tantas delicias que se producen por el efecto natural de las estaciones; y por más que para aderezar nuestras mesas haya que habérselas con fieras y se nos antojen peces alimentados con cadáveres de náufragos, a pesar de todo, la fruta sigue siendo todavía nuestro postre 19 . Son incontables, [5] por otra parte, los servicios que prestan sin los que no se podría vivir 20 . Gracias al árbol surcamos los mares y acercamos los países. Gracias al árbol construimos nuestras viviendas. Del árbol se tallaron también las imágenes de las deidades 21 cuando aún era inconcebible poner precio al cadáver de las bestias 22 , y que se contemplase —una vez que salió del ámbito de los dioses el derecho al lujo 23 — el mismo marfil en los rostros de las divinidades que en las patas de las mesas 24 . Cuentan que los habitantes de las Galias, constreñidos por los Alpes —barrera insuperable también entonces—, tuvieron como principal acicate para abalanzarse sobre Italia el hecho de que Helicón, un ciudadano galo de origen helvecio que había residido en Roma ejerciendo su oficio de forjador, de regreso a su patria se había llevado consigo higos y uvas pasas, y también garantías de obtener vino y aceite 25 . Concédaseles, pues, disculpa por haber intentado conseguir tales productos hasta con la guerra.
(3-5)
Los árboles exóticos. El plátano. Cuándo llegó por primera vez a Italia y de dónde
[6] Pero ¿a quién no le sorprende —y con razón— que hayamos traído un árbol de tierra extraña nada más que por su sombra? El plátano 26 es el árbol en cuestión; llevado primeramente a través del mar Jonio hasta la isla de Diomedes 27 con el fin de proporcionar sombra a su túmulo, de allí fue traído a Sicilia y estuvo entre los primeros que le fueron regalados a Italia; y ha llegado ya hasta los morinos 28 , arraigando incluso en un suelo tributario, para que su nación pague impuestos hasta por la sombra. Dionisio el Viejo 29 , el tirano de Sicilia, los hizo llevar a la [7] ciudad de Regio 30 como realce de su palacio, donde luego se construyó un gimnasio. En mis fuentes figura escrito que el plátano no logró desarrollar toda su frondosidad y, además, que creció en otros lugares de Italia y, particularmente, en Hispania 31 .
(4)
Sus características
[8] Esto último sucedió por la época del saqueo de Roma 32 . Con posterioridad, hasta tal punto ha crecido su estima que se los sustenta regándolos con vino puro 33 . Ha podido comprobarse que tal procedimiento es muy beneficioso para las raíces; así es que hemos enseñado a beber vino incluso a los árboles.
(5)
Prodigios relacionados con ellos. Los cameplátanos
[9] Los plátanos ganaron celebridad por vez primera en el paseo de la Academia de Atenas 34 , por uno cuya raíz —de treinta y tres codos— era más grande que sus ramas 35 . Actualmente hay uno famoso en Licia 36 , con el encanto añadido de una fuente de agua fría 37 y situado al borde de una vereda; tiene una profunda oquedad de ochenta y un pies a manera de habitáculo, está cuajado de espesura en su copa y se recubre con sus colosales ramas, tan grandes como árboles, cubriendo los campos con la inmensidad de su sombra; y para que a la apariencia de cueva no le falte detalle, un zócalo de piedra pómez cubierto de musgo reviste su interior 38 ; es tan digno de admiración que Licinio Muciano 39 , cónsul por tres veces y hasta hace poco gobernador de aquella provincia, consideró que debía transmitir a la posteridad que él había asistido a un banquete junto con dieciocho convidados en el interior del árbol, que les suministró con largueza lechos de su propia hojarasca, y que allí descansó a resguardo de cualquier viento, oyendo el sonido amortiguado de la lluvia por entre las hojas, sintiéndose más a gusto que si se viera rodeado de resplandecientes mármoles, abigarradas pinturas y dorados artesonados 40 .
[10] Otra anécdota es la del emperador Gayo 41 , que en la campiña de Velitras 42 se quedó maravillado con los entablados 43 puestos sobre un ejemplar y con los bancos que se extendían a todo lo largo, sobre las vigas dispuestas encima de sus ramas, tras haber tomado parte en un banquete allí en lo alto —aunque él precisamente formaba parte de la sombra 44 —, en un triclinio que dio cabida a quince comensales con su correspondiente servidumbre, y al que el susodicho llamó «el nido».
[11] Hay en Gortina 45 , en la isla de Creta, a la vera de un manantial 46 , un plátano singular, famoso por los testimonios de ambas lenguas 47 , ya que no pierde sus hojas en todo el año, y enseguida dio rienda suelta a la fabulación griega 48 : Júpiter habría yacido a su sombra con Europa 49 , ¡como si no hubiera en Chipre ningún otro ejemplar de esta misma especie! El hecho es que los plátanos que con sus vástagos fueron plantados por primera vez en la misma Creta —¡cuán aficionada a lo insólito es la humana condición!— reprodujeron esa tara (supuesto que la ventaja más reconocida de este árbol no es otra que la de impedir el paso de los rayos del sol en verano y permitírselo en invierno). Desde Creta, en época del emperador [12] Claudio 50 , un liberto de Marcelo Esernino 51 —un eunuco tesalio muy acaudalado, pero que por gozar de influencia se había agregado a los libertos del César 52 —, trasplantó a Italia esta especie, a las fincas suburbanas de su propiedad, de manera que podría considerársele merecidamente otro Dionisio. Y subsisten también en Italia las rarezas de tierras foráneas junto a aquellas, por supuesto, que ha concebido la propia Italia.
2 (6)
Quién fue el primero que instituyó la poda en los arbolados
[13] Los cameplátanos 53 , en efecto, reciben tal nombre por su menguado tamaño, limitado artificialmente, porque hemos llegado a inventar hasta abortos de árboles. Por consiguiente, también en relación con esta especie se habrá aludido a la desdicha de los enanos 54 . En este caso, se logran por la forma de plantarlos y de podarlos. El primero que ideó los bosques artificiales fue Gayo Macio, del orden ecuestre, amigo del Divino Augusto, hace ya ochenta años 55 .
3 (7)
El cidro. Cómo se planta
[14] De origen extranjero son también los cerezos 56 y los alberchigueros 57 , así como todos los árboles cuyos nombres son griegos o ajenos a nuestra lengua; ahora bien, los que han comenzado a tener la consideración de autóctonos serán mencionados al tratar de los frutales 58 . Ahora abordaremos los árboles exóticos comenzando por uno sumamente provechoso.
El manzano asirio 59 , que algunos llaman medo, proporciona [15] remedio contra los venenos. Su hoja es como la del madroño 60 , ribeteada de espinas. El fruto en sí, por lo demás, aunque no es comestible 61 , destaca por su fragancia, lo mismo que sus hojas, ya que ésta se transmite a las ropas si se guarda entre ellas, y además evita los daños causados por los bichos 62 . El árbol en cuestión produce frutos en todas las estaciones 63 , unos caen mientras otros maduran, al tiempo que otros van apuntando. Hubo pueblos que, [16] debido a su eficacia como remedio, intentaron trasplantarlo a su tierra en macetas, facilitando la ventilación de las raíces mediante orificios; convendrá tener presente que ésta es la forma más adecuada de plantar para su transporte todas las especies que van a ser desplazadas a gran distancia, para no tener que decirlo cada vez. De todas formas, no quiso arraigar más que entre los medos y en Pérside 64 . Éste es el árbol cuyas semillas, según dijimos 65 , los grandes señores partos hacían hervir en sus guisos para perfumar el aliento; ningún árbol más merece alabanza entre los medos.
4 (8-17)
Árboles de la India
[17] De los árboles lanígeros de los seres ya hemos tratado al mencionar a su pueblo 66 , lo mismo que de las dimensiones de los árboles de la India 67 . Entre los naturales de la India, Virgilio celebró uno en particular, el ébano 68 , asegurando que no crecía en ninguna otra región. Heródoto 69 se inclinó por considerarlo de Etiopía, haciendo constar que cada tres años los etíopes ofrecían a los reyes de Pérside en concepto de tributo cien troncos de ébano, aparte de oro y marfil. No debemos pasar tampoco por alto el [18] detalle de que los etíopes, por esa razón, acostumbraban a aportar una veintena de enormes —pues así lo precisa 70 — colmillos de elefante; tan gran valoración tenía el marfil en el año 310 de Nuestra Ciudad 71 . Por entonces, efectivamente, el reputado autor de las Historias 72 participó en la fundación de Turios, en Italia; por eso, resulta más asombroso el hecho de que concedamos crédito al mismo autor cuando dice que no había conocido a nadie, ni en Asia ni en Grecia, que hubiera visto el río Po 73 , El [19] examen del mapa de Etiopía, presentado no hace mucho al emperador Nerón 74 , según dijimos 75 , ha puesto de manifiesto que a lo largo de los novecientos noventa y seis mil pasos 76 que hay desde Siene 77 , confín del Imperio, hasta Méroe 78 , es un árbol poco común y, exceptuando la de las palmeras, no se encuentra ninguna otra especie. Quizá por esta razón el ébano ocupó el tercer lugar en la importancia del tributo.
(9)
Cuándo se vio en Roma por primera vez el ébano. Cuáles son sus variedades
En Roma, Pompeyo Magno 79 lo exhibió [20] durante la celebración de su triunfo sobre Mitridates 80 . Fabiano 81 asegura que no es inflamable; sin embargo, arde desprendiendo un grato olor. Lo hay de dos clases: el de mejor calidad, poco común, es arbóreo, de una madera 82 compacta y sin nudos, negra y lustrosa, incluso sin pulimento; el otro es arbustivo, como el codeso 83 , y se encuentra diseminado por toda la India.
5 (10)
El espino índico
Hay allí también un espino que es parecido 84 , [21] pero se distingue con sólo aplicar una lucerna, pues la llama prende inmediatamente.
A continuación, expondremos las especies que la victoria de Alejandro Magno permitió admirar cuando se descubrió aquella zona del mundo.
(11)
La higuera índica
[23] Hay allí una higuera extraordinaria por su fruto, capaz de sembrarse continuamente por sí misma 85 . Se propaga con sus desmesuradas ramas, de las cuales las más bajas se van doblando hacia el suelo de tal manera que llegan a arraigar de un año para otro y a dotarse de una nueva progenie formando un círculo en torno a la madre con una suerte de jardinería paisajística 86 . En el interior de tal cercado, soportan el calor estival los pastores, pues queda sombreado y a la par resguardado por la barrera que constituye el árbol, un recinto porticado de noble aspecto, [24] tanto si se contempla desde dentro, como desde lejos. Sus ramas más altas, formando una maraña boscosa, sobresalen del formidable tronco materno hacia las alturas, de forma que en su mayoría abarcan un círculo de sesenta pasos y con su sombra cubren dos estadios 87 . Sus anchas hojas tienen la figura de una pelta de amazona 88 ; por tal razón, como tapan el fruto, le impiden desarrollarse. Dicho fruto es escaso y no excede el tamaño de una haba, pero, madurado por los rayos del sol a través de las hojas, adquiere un sabor extremadamente dulce y digno de esta maravilla de árbol. Se da especialmente en las proximidades del río Acesino 89 .
6 (12-13)
Especies arbóreas índicas sin nombre conocido. Los árboles liníferos de la India. El árbol pala. Su fruto, la ariera
Mayor es otro árbol 90 , y más extraordinario [25] aún por la exquisitez de su fruto, del cual se alimentan los sabios de la India 91 . Su hoja imita las alas de las aves 92 , y tiene tres codos de largo por dos de ancho. De su corteza echa un fruto admirable por su delicioso sabor, y de un calibre tal que con uno solo hay para saciar a cuatro personas. El árbol se llama pala , y su fruto, ariera . Abunda en las tierras de los sidracos 93 , límite de las expediciones de Alejandro 94 . Hay también otro árbol parecido a éste, de fruto más dulce, pero no sienta bien a los intestinos 95 . Había ordenado Alejandro a sus tropas que nadie tocara este fruto.
[26] (13) Los macédones 96 describieron especies arbóreas sin dar sus nombres en la mayoría de los casos. Hay también otro parecido en todo al terebinto 97 , excepto por su fruto, que es parecido a las almendras —algo menor, si acaso—, pero de un sabor delicioso, particularmente en el territorio de los bactros 98 . Algunos han pensado que este árbol era una variedad de terebinto, en lugar de otra especie que se le asemeja. Pero el árbol del que confeccionan prendas como de lino 99 es parecido en las hojas al moral, si bien por el cáliz 100 de su fruto se parece a la rosa canina 101 . Lo plantan en terrenos llanos, y ni siquiera un paisaje de viñedos es más agradable.
7 (14)
Los pimenteros. Clases de pimienta. El bregma. El jenjibre o cimpíberi
El olivo de la India 102 no produce nada [27] más que unos frutos como los del acebuche. Por doquier, sin embargo, se hallan los árboles que dan la pimienta 103 , parecidos a nuestros enebros 104 , aunque algunos han consignado que crecían exclusivamente en las laderas de solana del Cáucaso 105 . Sus semillas se diferencian de las del enebro por las cascarillas, del mismo tipo que las que observamos en los faséolos 106 . Dichas semillas, arrancadas antes de que se abran y secadas al sol, constituyen lo que se denomina pimienta larga 107 ; si, por el contrario, se les permite que se abran poco a poco, con la maduración sale la pimienta blanca 108 , la cual, si finalmente se seca al sol, cambia de color 109 y se arruga. [28] Pero estas semillas, a la intemperie, también sufren un daño peculiar, se queman y se quedan secas y vanas, producto que llaman bregma 110 , que en lengua india significa «muerto». Esta pimienta, la más picante y liviana de todas, es de color pálido; la negra es más sabrosa, mientras que la blanca es más suave [29] que las otras dos. La raíz de este árbol no es, como algunos han conjeturado, el llamado cingíberi 111 —otros dicen cimpíberi —, por parecido que sea su sabor. Éste, en realidad, se produce en fincas de Arabia 112 y Troglodítica; es una mata de raíz blanca y en poco tiempo se pudre, a pesar de su intensa acritud. Su precio, seis denarios la libra 113 . La pimienta larga se adultera con toda facilidad con mostaza de Alejandría 114 . Se compra a quince denarios la libra, la blanca a siete y la negra a cuatro. Que su [30] empleo haya sido tan bien acogido es asombroso 115 . Cierto es que en el caso de algunos condimentos su grato sabor resultaba irresistible; en otros, atraía su aspecto; pero la pimienta no tiene ni el atractivo del árbol ni el de la baya. ¡Que guste sólo por su acritud y que haya que ir a buscarla a la India…! ¿Quién tuvo el capricho de probarla por primera vez como aderezo de sus alimentos? ¿A quién no le bastaba el hambre para excitar su apetito? Ambas especies 116 son silvestres en sus respectivos países de origen y, sin embargo, se compran al peso, a precio de oro o plata.
Un árbol que da pimienta 117 ya lo tiene también Italia, mayor que el mirto y no muy diferente. Su grano tiene la misma acritud que se le atribuye a la pimienta fresca 118 . Le falta aquella maduración del tueste y, por ende, la semejanza de las arrugas y el color. Se hace una adulteración con bayas de enebro, que de forma sorprendente absorben su mordacidad; en cuanto al peso, desde luego se adultera de muchas maneras.
(15)
El clavero. El licio o pixacanto de Quirón
[31] Hay, además, en la India un producto similar a los granos de la pimienta que se denomina cariofilo 119 , de grano algo mayor y más quebradizo. Cuentan que este producto nace en un loto 120 de la India; se importa por su aroma. Un espino 121 produce también un sucedáneo de la pimienta con una singular acritud; es de hojas menudas y apretadas, como las de la alheña 122 , ramas de tres codos, corteza pálida y raíz gruesa y leñosa del color del boj 123 ; hirviendo la raíz en agua junto con su semilla, dentro de un recipiente de bronce, se obtiene un medicamento que se llama licio 124 . Un espino tal crece también en el monte Pelio 125 y con él [32] se adultera el medicamento, lo mismo que con la raíz de asfódelo 126 , la hiel de buey o el ajenjo 127 , y hasta con el zumaque 128 o con el alpechín 129 . El más adecuado para la medicina, el espumoso. Los indios 130 exportan el licio en odres de piel de camello o de rinoceronte 131 . Al espino mismo en Grecia algunos lo llaman pixacanto de Quirón 132 .
8 (16)
El mácir
También se trae de la India el mácir 133 , [33] la corteza rojiza de una enorme raíz con el nombre de su propio árbol; cómo es éste no he logrado averiguarlo. La administración del cocimiento de dicha corteza con miel se considera muy eficaz en medicina para los disentéricos.
(17)
El azúcar
Azúcar 134 también lo produce Arabia, pero se cotiza más el de la India. Es una miel cogida de cañas, blanca como lo son las gomas, quebradiza al masticarla, del tamaño de una avellana como mucho 135 , destinada exclusivamente a fines médicos.
(18)
Árboles de Ariana, de Gedrosia y de Hircania
[34] Se llama ariano 136 un pueblo colindante con los indios que tiene un espino 137 apreciado por su secreción, parecido a la mirra 138 , al que es difícil arrimarse por estar lleno de pinchos. Allí también hay un arbusto venenoso 139 , 〈cuyo tamaño no excede el〉 140 del rábano, con la hoja como la del laurel, que atrae con su olor a los caballos, y que casi deja a Alejandro sin caballería nada más internarse. Este incidente se repitió en Gedrosia 141 , de nuevo por culpa de una hoja como la del laurel 142 . También está documentado que allí hay un espino 143 [35]cuya savia, si salpica sobre los ojos, provoca la ceguera a cualquier animal, así como una hierba 144 de aroma muy intenso, infestada de diminutas serpientes por cuya picadura sobrevendrá la muerte instantánea. Onesícrito 145 consigna que en los valles de Hircania 146 hay unos árboles parecidos a la higuera que se llaman ocos 147 , de los que destila miel durante dos horas por las mañanas.
9 (19)
Lo mismo de Bactriana. El bedelio, o también broco, malaca o maldaco. Los escordastos. A propósito de todos los perfumes y especias, se enumeran sus adulteraciones, pruebas y precios
[36] La región vecina es Bactriana 148 , donde se da el bedelio 149 que más se cotiza. El árbol es negro, de las dimensiones del olivo, la hoja del roble y el fruto del cabrahígo. El bedelio tiene la naturaleza de la goma. Unos lo llaman broco , otros malaca y otros maldaco * 150 , pero el negro y aglomerado en forma de bolas se llama hadrobolo * 151 . El bedelio, por otra parte, debe ser translúcido como la cera, aromático y, al desmenuzarlo, pringoso y de sabor amargo sin llegar a ser ácido. Durante los sacrificios, si se rocía con vino, su aroma se intensifica. Se cultiva tanto en Arabia y la India como en Media y Babilonia. Algunos llaman perático 152 al importado de Media. Este último es más quebradizo y también [37] más costroso y amargo, en tanto que el de la India es más húmedo y viscoso. Éste se adultera con almendras, y las demás variedades de bedelio, con corteza de escordasto 153 —así se llama un árbol con una goma análoga—; pero las imitaciones se descubren —y con haberlo dicho una vez valga para todos los perfumes— por el olor, el color, el peso, el sabor y la combustión. El de Bactriana tiene un brillo mortecino y multitud de escamas blancas, aparte de un peso característico, que no debe ser ni mayor ni menor. El auténtico tiene un precio de tres denarios la libra.
(20)
Árboles de Pérside. Árboles de las islas del golfo Pérsico 154
Pérside limita con los pueblos anteriormente [38] citados. Debido a que el mar Rojo, que en aquella zona llamamos Pérsico 155 , hace que la marea penetre muy lejos tierra adentro, la naturaleza de los árboles es fascinante 156 . Efectivamente, corroídos por la sal, semejantes a restos arrojados y abandonados, aparecen en la playa seca con las raíces desnudas, abrazando como pulpos las estériles arenas. Esos mismos árboles, azotados por las olas cuando sube la marea, resisten impasibles; es más, con la pleamar llegan a quedar sumergidos por completo y, a juzgar por la evidencia de los hechos, parece ser que aquellos árboles se sustentan de las aguas salinas. Sus dimensiones son imponentes, su aspecto es parecido al del madroño, y su fruto, a las almendras por fuera, pero por dentro alberga unas semillas retorcidas.
10 (21)
El algodonero 157
[39] La isla de Tilos 158 se encuentra en ese mismo golfo 159 , y está poblada de bosques por el lado que mira a Oriente, por donde precisamente sufre la inundación de la marea. Cada uno de sus árboles tiene el tamaño de una higuera; su flor es de un aroma indescriptible; su fruto, parecido al altramuz, a causa de su aspereza es intocable para todos los animales 160 . En la parte más elevada de esta misma isla hay árboles lanígeros, pero de un tipo distinto del de los seres 161 . Dichos árboles tienen unas hojas que no se aprovechan 162 , y que, si no fueran tan pequeñas, podrían pasar por las de las vides. Producen una especie de calabazas 163 del tamaño de un membrillo, que al abrirse por la maduración sueltan unos copos de borra, con los que confeccionan prendas de un paño muy apreciado. 11 Al árbol lo llaman gosipino 164 ; [40] es todavía más prolífico en la otra Tilos —la más pequeña 165 —, que dista diez mil pasos.
(22)
El árbol cínade. De qué árboles se obtienen paños en Oriente
Juba 166 consigna que alrededor de un arbusto se forman lanosidades 167 , y que los paños obtenidos de él aventajan a los de la India; añade, por otra parte, que el árbol de Arabia, gracias al cual confeccionan sus prendas, se llama cínade 168 , de hoja parecida a la de la palmera. Así es como sus propios árboles visten a los indios. Pero en las dos Tilos, además, otro árbol 169 echa una flor con el aspecto de la violeta blanca 170 , sólo que cuatro veces mayor y sin olor, lo cual es para extrañarse, tratándose de esa región.
(23)
En qué lugar a ningún árbol se le caen las hojas
[41] Hay también otro árbol parecido, si bien más frondoso y con una flor rosa, que mantiene cerrada por la noche, comienza a abrir a la salida del sol y la expande a mediodía 171 . Los nativos afirman que la flor duerme. La isla en cuestión produce asimismo palmeras y olivos, además de vides y, junto con las demás clases de frutales, higueras. A ninguno de los árboles se le caen allí las hojas, y está irrigada por manantiales de aguas heladas 172 , pero también recibe lluvias.
(24)
En qué reside el aprovechamieno de los árboles
Arabia, vecina de estas islas, reclama [42] una distinción precisa de sus especies, ya que su aprovechamiento puede residir en la raíz, el tallo, la corteza, el jugo, la resina, la madera, las ramas, la flor, la hoja o el fruto.
Los indios tienen una raíz y una hoja que alcanzan el máximo precio.
12 (25)
El costo
La raíz del costo 173 es de un sabor requemante y de un olor extraordinario; el arbusto, por lo demás, es inútil. En plena desembocadura del río Indo, en la isla de Pátala 174 , se encuentran dos variedades de costo: el negro y —el mejor— el blanquecino. Su precio por libra, cinco denarios y medio.
(26)
El nardo. Sus doce variedades
[43] De la hoja de nardo 175 justo es dar más detalles, como materia indispensable que es en los perfumes. Se trata de un arbusto de raíz consistente y carnosa, pero corta, oscura y quebradiza, pese a su crasitud, con olor a moho, como la juncia 176 , sabor áspero y hoja menuda y apretada. La parte superior se diversifica en espiguillas; por ello, siendo doble el atributo del nardo, celebran sus hojas y sus espigas 177 . Otra variedad de nardo que se cría a orillas del río Ganges es totalmente desdeñada —lleva el nombre de ocenítida — porque huele que apesta 178 . Se adultera con el falso nardo 179 , [44] una mata que prolifera en todas partes, de hoja más carnosa y ancha y de un color pálido tirando a blanco; igualmente, con su propia raíz bien mezclada con goma y litargirio 180 o antimonio 181 para hacer peso, y asimismo con juncia o corteza de juncia. El auténtico, sin lugar a dudas, se distingue por su ligereza, además de por su color rojo y su delicada fragancia, y porque, si bien al degustarlo produce una intensa sequedad de boca, es de sabor agradable. El precio de la espiga, cien denarios la libra. El coste de la hoja lo vienen determinando según el tamaño; hadrosfero 182 se llama el de las pastillas 183 de mayor grosor; a cuarenta denarios; el que es de hoja algo menor se [45] denomina mesosfero 184 : se compra a sesenta denarios; el que más se cotiza es el microsfero 185 , de hojas diminutas: su precio, setenta y cinco denarios. La virtud aromática la tienen todos, los frescos en mayor medida. El color del nardo, si envejece, es [46] mejor cuanto más oscuro. En nuestros dominios 186 , le sigue en reputación el sirio 187 , a continuación el gálico 188 y en tercer lugar el cretense 189 , que algunos llaman agrío y otros fu , con la hoja del apio caballar 190 , tallo de un codo, nudoso y de un color blanquecino tirando a púrpura, raíz oblicua y vellosa que, además, se asemeja a las patas de las aves. Se da en llamar «bácaris 191 » al nardo campestre, del que trataremos al referirnos a las flores 192 . Lo cierto es que todas estas variedades son plantas herbáceas, exceptuando el nardo índico. De ellas, el nardo gálico incluso se arranca con la raíz y se lava con vino; se pone a secar a la sombra y se envuelve por manojos en papiro 193 , sin que difiera mucho del índico, siendo, no obstante, más ligero que el siríaco. Su precio, tres denarios. Tienen una sola prueba [47] de calidad: que las hojas, con estar secas, no estén quebradizas y quemadas. Junto al nardo gálico siempre nace una hierba que se llama «cabroncillo» —por la semejanza de su intenso olor 194 —, con la que se adultera a la perfección. Se diferencia en que carece de bohordo, también en que es de hoja menor y de raíz ni amarga ni aromática.
13 (27)
El ásaro
[48] Las propiedades del nardo las posee igualmente el ásaro 195 , que también algunos denominan precisamente «nardo silvestre» 196 . Tiene las hojas de la hiedra —algo más redondeadas y tiernas, si acaso—, la flor púrpura, la raíz del nardo gálico 197 y la semilla en forma de granuja, con un sabor cálido y vinoso; en las montañas umbrosas florece dos veces al año. El mejor se da en el Ponto 198 , el que lo sigue en Frigia 199 , y el tercero en el Ilírico 200 . Se arranca cuando empieza a echar 201 hojas y se pone a secar al sol; en poco tiempo enmohece y se vuelve rancio. Descubierta recientemente, también en Tracia hay una hierba 202 cuyas hojas en nada se diferencian del nardo índico.
(28)
El amomo. La amómide
La uva de amomo 203 se recolecta, [49] como algunos han supuesto, de una vid silvestre de la India 204 , un arbusto tortuoso de un palmo de altura, y se arranca con la raíz; luego, como enseguida se vuelve quebradizo, se junta en manojos con cuidado. Se estima sobremanera el que se asemeja a las hojas del granado, sin arrugas y de color rojo. Tiene la segunda categoría el pálido, el de color de hierba es inferior y el peor de todos es el blanco, [50] resultado que también se produce con la vejez. El precio de la uva es de sesenta denarios por libra, mientras que el del amomo molido es de cuarenta y ocho. Se cría también en la región de Armenia que se llama Otene 205 , así como en Media y en el Ponto. Se adultera con hojas de granado y goma líquida, para que tome cohesión y forme una bola con aspecto de uva. Hay además una variedad que se llama amómide 206 , con menos fibras y más compacta, y a la par menos fragante, de lo que se deduce que o bien se trata de otra especie, o bien se ha recogido sin madurar.
(29)
El cardamomo
[51] Parecido a los anteriores, lo mismo en el nombre que en el arbusto, es el cardamomo 207 , si bien su semilla es alargada. Se cosecha de igual modo en Arabia. Cuatro son sus variedades: una de intenso color verde y crasa, con picos, dura de moler —ésta es la que más se cotiza—; la siguiente, rojiza con cierto matiz blanquecino; una tercera, más menuda y oscura; la peor, sin embargo, es una con pintas y además fácil de triturar y de escaso olor, que debe ser similar al del costo 208 auténtico. El cardamomo crece también en tierras de los medos. El precio del mejor, tres denarios por libra.
(30-32)
La región turífera
El cinamomo 209 seguiría como pariente [52] más cercano 210 , si no conviniera dejar previamente constancia de las riquezas de Arabia y de las razones que le valieron los sobrenombres de Feliz y Bienaventurada 211 .
Pues bien, los principales productos de Arabia son el incienso 212 y la mirra 213 , esta última también compartida con los trogloditas 214 . 14 Incienso, aparte de en Arabia, no hay en ningún otro [53] lugar, y ni siquiera en toda ella. En la región central del país, poco más o menos, se encuentran los atramitas 215 , una tribu de los sabeos 216 , la capital de cuyo reino, Sábota 217 , se halla sobre una montaña de gran altura, de la cual dista ocho jornadas la región turífera que controlan, llamada Sariba; los griegos afirman que este vocablo significa «secreto» 218 . Está orientada hacia donde sale el sol en verano 219 ; por todas partes resulta intransitable debido a los riscos y, por su derecha, el mar es inaccesible debido a los escollos. Este suelo, según dicen, es de color rojo con cierto matiz lechoso. La longitud de los bosques alcanza [54] veinte esquenos 220 y su anchura, la mitad (el esqueno equivale, de acuerdo con la proporción de Eratóstenes 221 , a cuarenta estadios, es decir, a cinco mil pasos; algunos han atribuido a cada esqueno una longitud de treinta y tres estadios). Se alzan altas colinas y se van escalonando hacia la llanura los árboles, que nacen espontáneamente. Que el terreno es arcilloso, con pocos manantiales, y además salobres, es opinión aceptada 222 . Se encuentran [55] cercanos también los mineos 223 , otra tribu, por cuyo territorio se efectúa la exportación exclusivamente a través de una angosta senda; ellos iniciaron el comercio del incienso y a él siguen dedicándose de lleno; de ellos incluso toma nombre el llamado incienso mineo 224 . Si se los exceptúa, ningún otro de los pueblos árabes llega a ver el árbol del incienso, y entre ellos no todos; y dicen también que no pasan de tres mil las familias que se arrogan el derecho por transmisión hereditaria; se les llama sagrados por tal circunstancia, y no se contaminan con el contacto de mujeres y de cadáveres 225 mientras están sangrando estos árboles o efectuando la recolección, y añaden que de este modo se acentúa el carácter religioso de la mercancía. Algunos cuentan que el incienso es propiedad comunal de estos pueblos en los bosques; otros, que se reparte por turnos anuales.
(31)
Los árboles que producen incienso
[56] Tampoco se sabe con certeza cuál es el aspecto del árbol en cuestión. Hemos emprendido campañas en Arabia, y el ejército romano se ha internado por buena parte del país 226 . Incluso Gayo César 227 , el hijo de Augusto, trató de buscar gloria allí y, a pesar de todo, ningún autor latino, al menos que yo sepa, ha dejado constancia del aspecto de este árbol. Las informaciones de los griegos no [57] coinciden 228 : unos han transmitido que la hoja es la de peral, sólo que menor y de color de hierba; otros, que es parecido al lentisco 229 por su hoja rojiza; hay quienes han declarado que era un terebinto, y eso es lo que le pareció al rey Antígono 230 a la vista de un arbusto que le fue presentado. El rey Juba 231 , en los volúmenes que escribió para el hijo de Augusto, Gayo César, entusiasmado por la fama de Arabia, consigna que es de tronco retorcido y con las ramas del arce, sobre todo el del Ponto, que exuda resina a la manera del almendro y, además, que árboles semejantes se ven en Carmania 232 , y que en Egipto también fueron plantados bajo los auspicios de los soberanos Ptolomeos 233 . Se sabe a ciencia cierta que su corteza es la del laurel; algunos [58] han asegurado que incluso su hoja es similar. Por cierto que un árbol así 234 lo hubo en Sardes 235 , pues también los reyes de Asia tuvieron interés en cultivarlo. Los emisarios 236 que a lo largo de mi vida han ido viniendo de Arabia han sumido toda la cuestión en una incertidumbre mayor —como para que sintamos curiosidad con razón—, porque traen ramitas de incienso por las cuales se puede pensar que la rama madre también brota de un tronco sin nudos.
(32)
Cuáles son las características del incienso y cuáles sus clases
[59] El incienso solía recolectarse una vez al año debido a que la venta era menor. Actualmente, la demanda exige una segunda recolección. La recolección primera y natural se efectúa por la Canícula 237 , en pleno rigor estival, practicando incisiones allí donde la corteza muestre que está muy hinchada y, al quedar tirante, es más delgada. En ese punto se abre la entalladura, pero se deja que fluya; de ella va brotando una espuma pastosa. Esta espuma se endurece formando concreciones, que, allí donde la naturaleza del lugar lo haga necesario, se recogen en una esterilla de palmera; en otras circunstancias, se hace en un espacio alisado alrededor. Es más puro el incienso recogido de la primera forma, mientras que el de la segunda es más pesado. El que queda adherido al árbol se desprende con una herramienta, por eso presenta restos de corteza. El bosque, dividido en parcelas fijas, [60] se mantiene salvaguardado por la confianza recíproca: nadie custodia los árboles sangrados, nadie roba a su vecino. En cambio, ¡por Hércules!, en Alejandría 238 , donde se manipulan los inciensos, ninguna medida de seguridad basta para proteger eficazmente las instalaciones; los calzones de los operarios llevan una señal distintiva, se les ajusta una máscara a la cabeza, o una redecilla tupida, y se les hace salir desnudos: ¡hasta ese punto impone menos respeto entre nosotros el castigo que entre aquellas gentes sus bosques! En otoño se recoge la secreción del verano; [61] este incienso —el más puro— es blanco. La segunda recolección se hace en primavera, habiendo entallado la corteza en invierno con ese objetivo. Este incienso sale de color rojo y no tiene comparación con el anterior. El primer tipo se llama carfiato 239 , el segundo daciato 240 . Existe también la creencia de que el incienso del pimpollo sería de un blanco más intenso, en tanto que el del árbol adulto sería más fragante; algunos opinan que también en las islas crece uno de mejor calidad 241 ; Juba dice que en las islas no crece.
[62] Al que pende del árbol, por la redondez de sus gotas, lo llamamos «macho», pese a que en otros casos difícilmente se puede hablar de «macho» si no existe la hembra 242 . Se trata de una concesión a su carácter religioso, para que no le sea aplicado un nombre del sexo contrario. Lo de «macho» algunos consideran que proviene de su aspecto de testículos. Pero el que goza de mayor estimación es el mamiforme, cuando una segunda gota llega a fundirse con la anterior, que permanecía adherida. He averiguado que era corriente que una sola de ellas llenara la mano 243 , cuando la avidez de arrancarlas era menos vehemente [63] y se les permitía crecer sin prisas. Los griegos llaman a tal concreción estagonia 244 y átomo 245 , y a la de menor tamaño, orobia 246 . A las migajas desprendidas a consecuencia del zarandeo las llamamos manna 247 . Todavía, sin embargo, se encuentran gotas que llegan a alcanzar la tercera parte de una mina, o, lo que es lo mismo, un peso de veintiocho denarios 248 . Mientras Alejandro Magno, siendo niño, desparramaba incienso sin moderación sobre los altares, su preceptor Leónides 249 lo recriminó diciéndole que hiciera las rogativas con semejante derroche de incienso cuando hubiera sometido a los pueblos que lo producían. Y él, no bien se hizo dueño de Arabia 250 , le envió una nave repleta de incienso y lo exhortó a que rindiera culto a los dioses sin escatimarlo.
Una vez recolectado el incienso, se transporta mediante camellos [64] hasta Sábota, a través de la única puerta abierta para este fin. Salirse del camino lo tienen castigado sus reyes con la pena capital. Allí, en nombre de un dios al que llaman Sabis 251 , los sacerdotes se incautan del diezmo, calculado a bulto, no por el peso, y antes de eso su comercio no es legal. De ahí sufragan los gastos públicos, pues durante un determinado número de días, incluso de balde, el dios alimenta a sus huéspedes. La exportación no puede realizarse más que por mediación de los gebanitas 252 ; [65] por eso, también se paga tributo a su rey. Su capital, Tomna 253 , dista de Gaza 254 , ciudad de nuestra costa, en Judea, dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos pasos 255 , que se reparten en sesenta y cinco jornadas de camello. Hay además unas cuo-tas fijas que se asignan a los sacerdotes y los escribanos reales. Pero, aparte de ellos, también los guardianes y los escoltas, igual que los porteros y los servidores, intervienen en el pillaje. [66] Y luego, por dondequiera que transcurra el viaje, en un sitio por el agua, en otro por el forraje o por los lugares de descanso 256 y los múltiples portazgos 257 , se va pagando, conque el importe hasta nuestra costa asciende a seiscientos ochenta y ocho denarios por camello, y encima se paga a los publicanos 258 de nuestro Imperio. Así que una libra del mejor incienso cuesta seis denarios; del de segunda categoría, cinco, y del de tercera, tres. Se adultera entre nosotros con una bolita de una resina blanca de gran parecido 259 , pero se detecta con los procedimientos que ya se han dicho 260 . Se reconoce como bueno por la blancura, el calibre, la fragilidad y la brasa, en el hecho de que prenda inmediatamente y, además, en que no admita clavarle el diente, sino que, más bien, se desmenuce.
15 (33-35)
La mirra
Que la mirra crece en los mismos bosques, [67] entremezclada con este árbol 261 , lo han consignado unos cuantos autores, pero la mayoría opina que lo hace por separado 262 ; como que se da en muchos lugares de Arabia, tal como se mostrará a propósito de sus variedades. Se importa también de las islas 263 una mirra que se cotiza, y los sabeos acuden a buscarla nada menos que al territorio de los trogloditas, atravesando el mar. También proviene de allí una variedad cultivada, preferible con mucho a la silvestre. Prospera con el rastrillo y el ablaqueo 264 , crece más pujante con la raíz aireada.
(34)
Los árboles que la producen
[68] El árbol 265 alcanza los cinco codos de altura, y no carece de espinas; es de tronco duro y retorcido, más grueso que el del incienso, y por la parte de la raíz incluso más que en el resto del árbol. Que la corteza es lisa y parecida a la del madroño lo han dicho algunos —y también que es basta y espinosa—, y que su hoja es la del olivo 266 , pero más crespa y puntiaguda; para Juba es la del apio caballar. Algunos sostienen que el árbol es parecido al enebro, sólo que más basto y erizado de espinas, con la hoja más redondeada, pero con el sabor de la del enebro. Y no han faltado quienes divulgaban el embuste de que ambos productos salían del árbol del incienso 267 .
(35)
Características y clases de mirra
Se sangran dos veces también los árboles [69] de la mirra, y por la misma época 268 , pero desde la raíz hasta las ramas que son más robustas. Antes de ser sangrados, sin embargo, exudan espontáneamente la llamada estacte 269 , a la que ninguna otra mirra aventaja. Después de ésta va la cultivada; y en cuanto a la silvestre, igualmente es mejor la recogida en verano. No entregan a su dios porciones de la mirra, ya que también se produce entre otras gentes; no obstante, pagan al rey de los gebanitas una cuarta parte del total. Por lo demás, la que se compra al por mayor comúnmente, sin distinción de origen, la meten en sacos bien atiborrados y nuestros perfumistas la separan sin dificultad atendiendo a su fragancia y a su pastosidad.
16 Variedades hay muchas 270 : la troglodítica es la primera [70] entre las silvestres; la siguiente, la minea, en la que se incluyen tanto la atramítica como la gebanítica, también llamada osarita 271 , del reino de los gebanitas; la tercera, la 〈ma〉dianita 272 ; la cuarta, la revuelta 273 ; la quinta, la sambracena 274 , procedente de una ciudad del reino de los sabeos cercana al mar; la sexta, la que llaman dusarita 275 . Hay además mirra blanca, exclusivamente en un sitio; es la que se concentra en la ciudad de Mesalo 276 . La calidad de la troglodítica se comprueba por su pastosidad y porque de aspecto es bastante reseca, además de sucia y grosera, si bien más fuerte que las demás. La sambracena citada es más vistosa que las demás, pero sus emanaciones son tenues. Ahora bien, generalmente son una garantía de calidad los terrones [71] menudos y sin redondear, resultado de la concreción de una sustancia blancuzca y pastosa; también lo es que, si se parte, tenga una especie de escamas blancas, con un sabor ligeramente amargo. La segunda categoría es para la de colores variados por dentro; y la peor es la negra por dentro, peor aún si también lo es por fuera. Los precios varían de acuerdo con la demanda de los compradores: el de la estacte , desde tres hasta cincuenta denarios; el de la cultivada alcanza un máximo de once; el de la eritrea 277 , dieciséis —ésta pretenden que se considere como arábiga—; los gránulos de la troglodítica cuestan a dieciséis denarios y medio, pero la que llaman «de los perfumistas», a doce. Se adultera con terrones de lentisco y con goma; además, con [72] leche de pepino, para imitar el amargor, lo mismo que con litargirio, para el peso. Los demás fraudes se detectan por el sabor; el de la goma, porque cede al hincarle el diente. Pero el modo más engañoso de adulterarla se realiza con mirra de la India, la cual se recolecta allí de cierto espino 278 ; sólo éste producto lo aporta la India peor en calidad, siendo fácil de distinguir por cuanto resulta bastante inferior.
17 (36)
El mástique
[73] Así pues, va a parar al mástique 279 , que se saca también de otro espino tanto en la India como en Arabia; lo llaman laina . Pero hay además un mástique de imitación, ya que tanto en Asia como en Grecia se encuentra una mata 280 que desde la raíz echa hojas y una alcachofa semejante a una manzana, llena de semillas y de una secreción, que brota al practicar un corte en la parte superior, tal que a duras penas puede distinguirse del auténtico mástique. Y hasta un tercer tipo hay en el Ponto, bastante parecido al betún; ahora bien, el que más se cotiza es el mástique blanco de Quíos 281 , cuyo precio por libra es de diez denarios, mientras que el negro vale dos. El de Quíos, según se dice, brota de un lentisco a la manera de la goma. Se adultera como los inciensos, con resina.
(37)
El ládano y el estorbo
Arabia, por si fuera poco, también se [74] enorgullece del ládano 282 . Que esta sustancia se forma fortuita y casualmente, e incluso por un daño que se les cause a los árboles odoríferos, lo han consignado varios autores, asegurando igualmente que las cabras —animal dañino para la vegetación en todas partes, pero especialmente ávido de arbustos aromáticos—, como si fueran conscientes de su precio, ramonean los renuevos, hinchados de un líquido sumamente dulce, y se llevan pringado en la pelambre de sus barbas el jugo que destila de ellos, resultado de una mezcla casual; este jugo se apelmaza con el polvo, recociéndose con el calor del sol, y por eso en el ládano hay pelos de cabra. Pero concluyen que este producto no se da más que en tierras de los nabateos 283 , que son los árabes que están en vecindad con Siria. Entre [75] los autores, los más recientes lo llaman estorbo 284 , y cuentan que los bosques de los árabes se ven dañados por la pastura de las cabras, y que así el jugo se les adhiere a las barbas; pero puntualizan que el ládano auténtico lo tiene la isla de Chipre —por reseñar de paso toda clase de sustancias aromáticas, aunque no en orden geográfico—. Cuentan por una parte que este producto se forma allí de modo similar y, por otra, que es el churre 285 adherido a las barbas y rodillas hirsutas de los machos cabríos, pero después de rumiar la flor de la hiedra 286 , durante la pastura matinal, momento en que Chipre está cubierta de rocío; luego, cuando la niebla queda disipada por el sol, el polvo se adhiere a los pelos húmedos, y así el ládano se desprende con [76] una carda. Hay en Chipre quienes llaman leda 287 a la planta de la que se saca este producto; en consonancia, ellos lo denominan lédano 288 . Según dicen, las viscosidades de dicha planta van formando sobre ella una capa; así que se envuelve con cuerdas de junco que luego se estiran y de ese modo se hacen los pasteles 289 . Así pues, en cada uno de los dos pueblos hay dos tipos de ládano: el terroso 290 y el elaborado; el terroso es desmenuzable, el elaborado, dúctil. Tampoco falta, según dicen 291 , un arbusto [77] en Carmania 292 y más allá de Egipto, bien porque los plantones fueran llevados por voluntad de los Ptolomeos o, al decir de otros, porque el árbol del incienso hubiera degenerado en dicho arbusto; y aseguran que se recolecta como la goma, practicando entalladuras en la corteza, y que se recoge en pellejos de cabra. El que más se cotiza tiene un precio de cuarenta ases la libra. Se adultera con bayas de mirto y con diversas mugres de animales. El ládano auténtico debe tener una fragancia agreste y que recuerde en cierto modo el desierto; éste en concreto, reseco a primera vista, debe ablandarse sólo con tocarlo y, una vez encendido, resplandecer con un intenso y agradable olor; por ser cargante se detecta el adulterado con mirto, y además chisporrotea sobre el fuego. Aparte, al auténtico se le adhiere, más que el polvo, fragmentos desprendidos de las rocas.
(38)
El enemo
En Arabia, incluso un olivo 293 está dotado [78] de una secreción, con la cual se elabora el medicamento llamado por los griegos enemo 294 , de singular eficacia para favorecer la cicatrización de las heridas. En las costas, estos árboles quedan sumergidos por el oleaje y la marea, pero las bayas no sufren daño alguno, porque consta que la sal queda retenida en las hojas 295 .
[79] Éstos son los productos peculiares de Arabia, pero hay que mencionar unos pocos más comunes a otros lugares, ya que en tales casos se ve superada. En busca de aromas exóticos, la propia Arabia —sorprendentemente— recurre a los extranjeros: tan gran saciedad tienen los mortales de sus propios bienes y tan gran codicia de los ajenos.
(39)
La sabina
Recurren, pues, a los elimeos 296 en busca de madera de sabina 297 , un árbol parecido a un ciprés achaparrado, de ramas blanquecinas, de agradable fragancia al quemarlo, y que ya fue mencionado con admiración en las Historias del César Claudio 298 . Cuenta que los partos espolvorean sus hojas sobre las bebidas, que su fragancia es afín a la del cedro, y que su humo sirve de remedio contra los efectos de otras maderas. Crece más allá del Pasitigris, en los dominios de la población de Sostrate 299 , en el monte Escancro 300 .
(40)
El árbol estobro
Recurren también a los carmanos en [80] busca del estobro 301 para los sahumerios, y después de rociarlo con vino de palmera 302 , lo queman. Su perfume baja desde el techo hasta el suelo y es agradable, pero termina por causar pesadez de cabeza, sin que llegue, no obstante, a producir dolor. Con el estobro les facilitan el sueño a los enfermos. Para estas transacciones [81] han dejado abierta la ciudad de Carras 303 , que es lugar de mercado en la región. Desde allí, todos solían dirigirse a Gaba 304 —a veinte jornadas de viaje— y a Siria Palestina 305 . Posteriormente se empezó a ir a Cárace 306 y al reino de los partos por el motivo en cuestión, según atestigua Juba. Tengo para mí que ya habían exportado esos productos a los persas, antes incluso que a Asiria o Egipto; y me baso en Heródoto 307 , que cuenta que los árabes solían satisfacer cada año mil talentos de incienso a los reyes persas.
[82] De vuelta de Siria se traen estoraque 308 para paliar, gracias al intenso aroma que despide en los pebeteros, el hastío de los suyos. En realidad, no usan otro tipo de madera que la aromática, y los sabeos cocinan sus alimentos con la madera del incienso, así como otros lo hacen con la de mirra. El humo y el olor de sus ciudades y poblados no se diferencia del de los altares. Para contrarrestarlo, pues, van en busca del estoraque metido en pellejos de cabra 309 y con él sahúman sus moradas —evidentemente no existe placer alguno que con la rutina no engendre hastío 310 —. También lo queman para ahuyentar las serpientes, muy abundantes en los bosques productores de perfumes 311 .
18 (41)
La Arabia Feliz
No poseen el cinamomo o la canela 312 [83] y, aun así, Arabia da en llamarse «Feliz 313 », sobrenombre inapropiado y enojoso, del que presume como bien acogido por los dioses celestes, aunque, dadas las circunstancias, se lo deba más a los infernales. En «dichosa» sí que la ha convertido el gusto de los hombres por el lujo, incluso a la hora de la muerte, que los lleva a quemar por los difuntos lo que habían considerado como reservado a los dioses. Los entendidos [84] en la materia aseveran que ni con la cosecha de un año se cubriría tanta cantidad como la que el emperador Nerón mandó quemar en el último adiós a su Popea 314 . Añádanse luego tantos funerales como se celebran cada año en el mundo entero y todos los perfumes que se acumulan a montones para honra de los cadáveres, mientras que a los dioses se ofrecen por migajas. Y éstos no les eran menos propicios a los que ofrendaban harina salada 315 , sino que, por el contrario, como es notorio, les eran más favorables. Pero Arabia tiene un mar que es bien «feliz» [85] hasta ahora, y es que obtiene de él perlas 316 ; y según un cálculo hecho por lo bajo, resulta que la India, los seres y la península aquella 317 arrebatan a nuestro Imperio todos los años cien millones de sestercios 318 ; así de caros nos cuestan los refinamientos y las mujeres. Realmente, ¿qué tanto de ese dinero —pregunto yo— se destina a los dioses, siquiera sea a los infernales?
19 (42)
El cínamo, el cinamomo y el xilocínamo
[86] El cinamomo 319 y las canelas 320 , según narró de modo fantasioso la Antigüedad —y su principal representante Heródoto 321 —, se hallaban sobre nidos de aves, y particularmente del ave fénix 322 , en el sitio donde había crecido el Padre Líber 323 , y su caída desde las peñas y árboles inalcanzables era provocada por el peso de la carne que las propias aves depositaban sobre el nido, o bien por medio de flechas emplomadas; igualmente, según ellos, la canela se criaba en las inmediaciones de unos pantanos, protegida con sus uñas por una terrible especie de murciélagos y por serpientes aladas 324 ; con semejantes relatos hacían subir los precios de las mercancías. Se vino a sumar, por cierto, la fantasía [87] de que, con las reverberaciones de los rayos solares del mediodía, una especie de efluvio colectivo indescriptible se levantaba de la península entera como resultado de la fragante amalgama de tantas variedades de aromas 325 , y que para la flota de Alejandro Magno 326 , antes de divisarla, Arabia se hizo notar en alta mar por sus perfumes 327 . Todo es superchería, si se tiene en cuenta que el cinamomo crece, al igual que el cínamo 328 , en la región de Etiopía mestizada por las uniones matrimoniales [88] con trogloditas 329 . Éstos, que lo adquieren de sus vecinos, lo transportan por anchurosos mares a bordo de unas almadías 330 que no tienen gobernalles que las dirijan ni remos que las desplacen o velas que las impulsen; no hay medio alguno que sirva de ayuda, en lugar de todos los aparejos allí están únicamente el hombre y su audacia. Para colmo, se hacen a la mar en invierno, hacia el solsticio, cuando los euros 331 soplan con toda [89] su furia. Estos vientos los impelen con rumbo fijo de un golfo a otro y, tras contornear el cabo 332 , los argestes 333 los conducen hasta un puerto de los gebanitas que se llama Ocilia 334 . Así es como aquellas gentes tratan de conseguir ese objetivo con el mayor ahínco; y cuentan que los mercaderes a duras penas pueden retomar cada cinco años 335 e, incluso, que mueren muchos. A cambio, se llevan de vuelta objetos de cristal y de bronce, tejidos, fíbulas, además de brazaletes y collares. Aquel negocio, pues, se basa fundamentalmente en la fidelidad de sus mujeres.
El arbusto en cuestión mide dos codos de altura como máximo [90] y un palmo como mínimo, con un grosor de cuatro dedos; a sólo seis dedos del suelo echa ramas leñosas; es parecido a una planta agostada, y mientras está lozano no es fragante; la hoja, como la del orégano; prospera con la sequía; con las lluvias, en cambio, se vuelve menos productivo; admite la poda. Cierto es que crece en terrenos llanos, pero entre abrojos y zarzales inextricables; es de difícil recolección. No se cosecha si no lo permite su dios; algunos creen que éste es Júpiter; ellos lo llaman Asabino 336 . Con la ofrenda de las vísceras de cuarenta y cuatro bueyes y cabras, y también carneros, se solicita el consentimiento para la corta, si bien no está permitido efectuarla antes de la salida del Sol o después del ocaso 337 . Con una lanza un sacerdote separa las ramas y reserva una parte para el dios; un mercader coloca en montones lo que resta. Hay también otra [91] creencia 338 , la de que el cinamomo se comparte con el Sol, y se establecen tres partes, luego se apartan dos por sorteo, y la que ha quedado para el Sol se deja abandonada y arde espontáneamente.
La primera categoría es para las partes más delgadas de las [92] ramas, hasta un palmo de largo; la segunda, para las partes inmediatas, de una medida algo menor, y así sucesivamente. El más ordinario es el que se encuentra más cercano a las raíces, ya que en ese punto hay muy poca corteza, en la que reside su mayor interés, y, en consecuencia, son preferibles las puntas de las ramas, donde se concentra más. La madera en sí se mira con desprecio debido a su acritud, propia del orégano; se llama xilocinamomo 339 . [93] Tiene un precio de diez denarios la libra. Algunos han consignado dos clases de cínamo : el blanco y el negro 340 ; y si en otro tiempo se prefería el blanco, ahora, por el contrario, se valora el negro, e incluso el moteado es preferible al blanco. Con todo, la prueba más segura es que no sea áspero y que al frotar un trozo con otro tarde en desmenuzarse; se desdeña principalmente el blando o aquel al que se le desprende la [94] corteza. El derecho sobre el cínamo emana exclusivamente del rey de los gebanitas; éste, mediante un decreto, lo pone en venta. El precio antiguamente era de mil denarios por libra, pero se ha visto encarecido en un cincuenta por ciento, tras quemarse los bosques, según dicen, debido a la ira de los bárbaros 341 . Si tal subida acaeció por una arbitrariedad de los poderosos, o bien fue un hecho fortuito, no se sabe a ciencia cierta. Hemos hallado atestiguado en nuestras fuentes que los austros 342 soplan en aquella región de forma tan abrasadora que en verano pueden [95] llegar a incendiar los bosques. El primero de todos en consagrar coronas 343 de cínamo adornadas con molduras de oro en el templo del Capitolio y en el de la Paz 344 ha sido el emperador Vespasiano Augusto 345 . Tuvimos ocasión de ver una raíz de cínamo de enorme peso en el templo del Palatino 346 que en honor del Divino Augusto había mandado erigir su esposa Augusta 347 ; estuvo depositada sobre una pátera de oro y de ella rezumaban año tras año unas gotas que se solidificaban en forma de granos, hasta que este santuario fue destruido por un incendio 348 .
(43)
El canelo
[96] Un arbusto es también el canelo 349 y crece junto a las llanuras del cínamo , pero en las montañas es de rama más recia, con una delgada membrana más que una corteza, que, contrariamente a lo que hemos dicho a propósito del cínamo , adquiere valor al desprenderse y quedar hueca. El tamaño del arbusto es de tres codos y presenta tres colores: justo cuando brota y hasta un pie de altura es blanco; [97] luego, se vuelve rojo medio pie más, y el resto tira a negro. Ésta es la parte que más se cotiza, luego la inmediata; se desdeña, en cambio, la blanca. Cortan las ramitas en fragmentos de dos dedos de largo; después las envuelven en pieles frescas de cuadrúpedos sacrificados al efecto, para que, al pudrirse, los gusanillos corroan la madera y dejen hueca la corteza, preservada [98] por su amargor 350 . Se considera buena sobre todo la fresca y también la que tenga un olor más persistente, así como la que, sin causar sensación de ardor al paladar, tenga más bien un dejo tibio ligeramente picante; también se estiman la de color púrpura, la que abultando más pese menos y la que presente el canutillo que forman sus láminas corto y resistente. Llaman lada 351 a este tipo de canela, aplicándole un nombre bárbaro. Otra clase es la balsamode 352 , así denominada en alusión a su fragancia, pero es amarga y por ende más útil para los médicos, como la negra lo es para los perfumes. No hay producto que tenga precios más dispares: la mejor, a cincuenta denarios la libra, las demás, a cinco.
20 A las anteriores les añadieron los tratantes la que llaman [99] dafnide 353 », también conocida como isocínamo 354 , y le ponen un precio de trescientos denarios. Se adultera con estoraque y, por el parecido de sus cortezas, con varas muy delgadas de laurel. A decir verdad, también se siembra en nuestra parte del mundo, y en el último confín del Imperio, por donde discurre el Rin, he tenido ocasión de verla sembrada entre colmenas de abejas 355 . Carece de su peculiar color tostado producido por el sol y, por esta misma razón, a la vez, de la fragancia.
(44)
El cáncamo y el palo de áloe
De la región que limita con la de la canela y el cínamo también se importan el cáncamo 356 y el palo de áloe 357 , pero por mediación de los nabateos trogloditas, que, siendo de origen nabateo, han formado asentamientos conjuntos 358 .
(45)
El sericato y el gabalio
[100]Allí se concentran tanto el sericato 359 como el gabalio 360 , que los árabes tienen íntegramente para consumo interno; en nuestro mundo se conocen sólo de nombre, y eso que crecen al lado del cínamo y la canela. No obstante, de vez en cuando logra llegar aquí el sericato y algunos lo incorporan a sus perfumes. Se compra a seis denarios la libra.
(46)
El mirobálano
El mirobálano 361 es común a los trogloditas [100] y Tebaida 362 y a la zona de Arabia que separa Judea de Egipto, y crece para servir de perfume, como indica su propio nombre, que también revela que es una «bellota». El árbol es de hoja parecida a la del heliotropio 363 , del que trataremos a propósito de las plantas herbáceas; el fruto, del tamaño de una avellana. Entre sus variedades, el [101] que se da en Arabia se denomina siríaco y es blanco; el de Tebaida, por el contrario, negro. Se prefiere aquél por la calidad del aceite que se extrae, pero por la cantidad, el tebaico. Entre todos ellos, el peor valorado es el troglodítico. Hay quienes prefieren el árbol etíope a los anteriores; afirman que su bellota es oscura y magra y con una semilla delgada, siendo el fluido que se le extrae más fragante, pues crece en los llanos. [102] Aseguran que el mirobálano egipcio es más craso y con una cáscara rojiza más gruesa y, pese a crecer en zonas pantanosas, el árbol es bastante bajo y resequido; por contra, dicen que el arábigo es verde y esbelto y, además, por ser de montaña, tiene follaje más denso; pero concluyen que el mejor con diferencia es el mirobálano de Petra —ciudad a la que ya hemos hecho referencia 364 —, de cáscara negra y semilla blanca. Los perfumistas exprimen las cáscaras 365 únicamente; los médicos también las semillas, majándolas en agua caliente, que van añadiendo de forma gradual.
22 (47)
El fenicobálano
[103] Tiene un empleo parecido y equiparable al del mirobálano en perfumería un dátil de Egipto que se llama adipso 366 ; es verde, con olor a membrillo, sin hueso por dentro. Se cosecha en otoño, poco antes de que comience a madurar; pero si se deja, se llama fenicobálano 367 y, además, se vuelve negro y embriaga a quien lo coma 368 . El mirobálano tiene un precio de dos denarios la libra. Los traficantes también conocen con dicho nombre la hez del perfume.
(48)
El cálamo aromático. El junco oloroso
El cálamo aromático 369 , aunque también [104] crece en Arabia, es común a la India y a Siria, lugar en el que supera a todos. A ciento cincuenta estadios del Mar Nuestro 370 , entre el monte Líbano 371 y otro de menor importancia —no se trata del Antilíbano, como algunos han supuesto—, en una pequeña nava, en las inmediaciones de una laguna cuyos marjales se secan en verano, y en treinta estadios a la redonda, crecen el cálamo y el junco oloroso 372 . Permítasenos mencionar también el junco, pues, aunque haya otro volumen dedicado a las plantas herbáceas 373 , no obstante, el objeto de éste es la materia con que se elaboran los perfumes. Pues bien, [105] por el aspecto no se diferencia en absoluto de las demás variedades de su especie, pero el cálamo se hace notar desde lejos con su delicada fragancia; es flexible al tocarlo, y es mejor cuanto menos quebradizo, y también se prefiere el que se rompe en astillas [106] al que lo hace como el rábano. En el interior de su tallo se forma una telaraña que llaman «flor 374 »; tanto más aromático 375 será el tallo que más tenga. La prueba definitiva de su calidad es que sea negro —los blancos se rechazan—, y será mejor cuanto más corto y grueso, además de flexible al intentar quebrarlo. El cálamo tiene un precio de un denario por cada libra; el junco, de cinco. Dicen que el junco oloroso también se encuentra en Campania.
(49)
La goma amoníaca
[107] Nos alejamos de las tierras orientadas al Océano 376 en dirección a las que ciñen nuestros mares. 23 Así pues, la región de África que se encuentra debajo de Etiopía 377 destila goma amoníaca 378 de sus arenas; de ahí también toma su nombre el Oráculo de Amón 379 , en cuyas proximidades fluye de un árbol que denominan metopo 380 , al modo de la resina o las gomas. La hay de dos tipos: el trosto 381 , de gran parecido con el incienso macho, es el que goza de la mayor aceptación, y un segundo tipo pringoso y resinoso, que denominan firama 382 . Se adultera echando granos de arena, como si hubieran quedado aprisionados de manera natural; por consiguiente, es de mejor calidad cuanto más pequeños y más limpios presente los terrones. El mejor tiene un precio de cuarenta ases la libra.
(50)
El esfagno
[108] Por debajo de esos lugares, el esfagno 383 de la provincia de Cirenaica goza de la máxima estimación; algunos lo llaman brío 384 . El segundo puesto le corresponde al de Chipre, el tercero, al fenicio. También, crece, según dicen, en Egipto, y hasta en la Galia; y no me extrañaría: con ese nombre, desde luego, hay unas «pelambreras» grisáceas que crían los árboles, como las que podemos observar sobre la encina especialmente, pero con una fragancia extraordinaria. Tienen la primera calidad las más blancas y enmarañadas; la segunda, las de color rubio; las negras no tienen ninguna. Asimismo, se desdeñan las que se crían en islas y entre las piedras, al igual que todas las que desprenden olor a palmera en vez del suyo propio.
24 (51)
La alheña
La alheña 385 es un árbol de Egipto con [109] las hojas del azufaifo 386 y la semilla del cilantro 387 , blanca y olorosa. Se pone a cocer dicha semilla en aceite y se exprime luego lo que se denomina alheña. Tiene un precio de cinco denarios la libra. La mejor clase es la que se saca de la alheña de Canopo 388 , que crece en las riberas del Nilo; la segunda, la de Ascalón 389 , en Judea, y la tercera, la de la isla de Chipre. Es característica de su fragancia una cierta dulzura. Dicen que éste es el árbol que en Italia se llama aligustre 390 .
(52)
El aspálato o erisisceptro
[110] En la misma zona crece el aspálato 391 , un espino blanco del tamaño de un árbol mediano y con la flor del rosal. Su raíz se cotiza mucho en perfumería. Cuentan que si el arco iris 392 traza su curva sobre cualquier arbusto, exhala también la fragancia dulce propia del aspálato, pero si lo hace sobre el aspálato mismo, entonces éste exhala una fragancia verdaderamente indescriptible. Unos lo llaman erisisceptro 393 , otros, esceptro. La prueba de su calidad reside en su color rojo o, por mejor decir, encendido, y en su textura densa, y también en su olor a castóreo 394 . Se vende a cinco denarios la libra.
(53)
El maro
En Egipto crece también el maro 395 , [111] peor que el lidio, que es de hojas mayores y de distinto color; las hojas de aquél son cortas y menudas, y también fragantes.
25 (54)
El bálsamo, el opobálsamo y el xilobálsamo
Ahora bien, sobre todos los demás perfumes el preferido es el bálsamo 396 , otorgado en exclusiva a una parte del mundo: Judea. Antaño sólo crecía en dos huertos, ambos del patrimonio real 397 : uno de no más de veinte yugadas y otro de poco menos 398 . Los emperadores Vespasianos 399 exhibieron este árbol en Roma. Es bien sabido que, a partir de Pompeyo Magno 400 , en la celebración de [112] los triunfos hemos incluido también los árboles. En la actualidad está sometido a servidumbre y paga tributo junto con su propio pueblo 401 , siendo sus características totalmente distintas de las que habían descrito nuestros autores y los extranjeros 402 —como que se parece más a la vid que al mirto—. La técnica de propagarlo mediante majuelos 403 se ha experimentado recientemente; rodrigado 404 , como se hace con las cepas, también puebla los collados a la manera de la viñas. El que se puede sostener por sí mismo, sin ayuda de tutores, se poda de modo parecido cuando echa ramas, y con la cava gana en lozanía y crece con rapidez; al cabo de dos años rinde su fruto. Su hoja es muy parecida a la del acerolo 405 , su follaje, perenne. Los [113] judíos se mostraron implacables con este árbol —como con sus propias vidas 406 —; los romanos, por contra, salieron en su defensa, ¡y se combatió por un arbusto!; el fisco 407 se ocupa actualmente de su cultivo, y nunca ha proliferado más. Su tamaño no sobrepasa los dos codos. El árbol cuenta con tres variedades: [114] una delgada y con follaje a modo de cabellera, que se llama euteristo 408 ; otra de aspecto nudoso, retorcida, cubierta de ramas, más fragante; a ésta la denominan traqui 409 ; a la tercera, eumece 410 , porque es más alta que las demás, y es de corteza lisa. A esta variedad le corresponde la segunda categoría, la [115] última, al euteristo. La semilla del bálsamo recuerda al vino en el sabor, es de color rojo y no carece de oleosidad. Tratándose de su grano 411 , es tanto peor cuanto más liviano y verde. Sus ramas son más recias que las del mirto. Se sangra con un vidrio, con una piedra o con cuchillos hechos de hueso; no puede soportar que un instrumento de hierro lesione sus partes vitales, muere de inmediato 412 ; pero sí que admite que se le escamonden con dicho instrumento las partes superfluas. La mano del sangrador se desenvuelve con esmerada precisión, a fin de no causar daño alguno más allá de la corteza.
[116] De la entalladura fluye un jugo que llaman opobálsamo 413 , de una delicadeza excepcional, si bien la secreción es muy escasa. Mediante vellones de lana se va recogiendo en cuernas, desde donde se trasiega a una vasija de barro nueva. Guarda semejanza con un aceite algo espeso, y en fresco es de color blanco; luego va tomando color rojo, al tiempo que se solidifica y deja de ser [117] translúcido. Durante la campaña de Alejandro Magno en aquella región 414 , lo normal era que se llenara una sola concha 415 en un día entero de verano y que la producción total del huerto mayor fuera de seis congios 416 , y la del menor, de uno; a la sazón, se llegaba a pagar hasta el doble de su peso en plata; ahora, incluso el rendimiento por árbol es mayor. La entalladura se realiza tres veces cada verano, después se efectúa la poda. Las ramas también [118] son objeto de comercio. Por ochocientos mil sestercios se ha vendido el desbrozo y la ramulla, cuatro años después de la derrota de Judea 417 ; este producto se llama xilobálsamo 418 , y sometido a cocción se usa en los perfumes; los talleres lo vienen utilizando como sucedáneo del jugo propiamente dicho; incluso a la corteza se le pone precio para los usos medicinales. Pero lo que más se cotiza es la secreción; en segundo lugar, la semilla; en tercero, la corteza; lo que menos, la madera.
De las calidades de madera, la mejor es la del color del boj, [119] que a la par es la más fragante. De las semillas, la mejor es la de mayor tamaño y peso, la que pica al degustarla y deja sensación de ardor en la boca. Se adultera con hipérico 419 de Petra, lo cual se nota por el tamaño, la escasa consistencia, la forma alargada, [120] la escasa intensidad de su olor y el sabor a pimienta. La garantía de la mejor secreción es que aun siendo pastosa sea fluida y algo rojiza, y además, al frotarla, aromática. El segundo bálsamo es el de color blanco; es inferior el verde y craso, y el peor de todos es el negro, dado que, al igual que el aceite, se vuelve rancio. De toda entalladura, se considera mejor el fluido que ha destilado antes de la granazón. En algunos sitios también se adultera el bálsamo con jugo extraído de la semilla, y el fraude apenas se detecta por su gusto un tanto amargo; y es que debe ser suave, [121] nada ácido, y fuerte, si acaso, de olor. También se falsifica con aceite de rosa, de alheña, de lentisco, de mirobálano, de terebinto, y de mirto 420 , con resina, gálbano 421 o cera cipria 422 , dependiendo de lo que se tenga a mano; ahora bien, la manera más descarada es hacerlo con goma, porque se reseca sobre el dorso de la mano, y en el agua se deposita en el fondo, lo cual constituye [122] la doble garantía del bálsamo. El puro debe también resecarse, pero a éste, si se le añade goma, le saldrá una costra quebradiza. También se detecta por el sabor, pero sobre las brasas el que ha sido adulterado con cera y con resina se nota por su llama más oscura. Desde luego, el desnaturalizado con miel nada más ponerlo en la mano atrae las moscas. Aparte de esto, las gotas [123] del puro se condensan en agua tibia, depositándose en el fondo del vaso 423 ; en caso de adulteración, sobrenadan como el aceite, y si han sido falsificadas con metopio 424 aparecen rodeadas de un cerco blanco. La prueba determinante es que haga cuajarse la leche y no deje manchas en la ropa. Y en ninguna otra cosa el fraude es tan manifiesto; como que se revende a mil denarios el sextario comprado al fisco, que lo saca a la venta por trescientos 425 : hasta ese punto hay libertad para encarecer el líquido 426 . El xilobálsamo tiene un precio de seis denarios la libra.
(55)
El estoraque
La región de Siria próxima a Judea, por [124] encima de Fenicia 427 , produce el estoraque 428 en las cercanías de Gábala 429 , Maratunta 430 y el monte Casio 431 de Seleucia. El árbol, de igual nombre, es parecido al membrillo; su resina es de aroma agradable, sin ser fuerte; por dentro el parecido es con la caña, y está repleto de jugo 432 . Hasta el árbol en cuestión, al comienzo de la Canícula, acuden volando unos gusanillos alados para roerlo 433 , por lo cual, debido al [125] serrín, presenta un feo aspecto. Después de las variedades anteriormente dichas, se cotiza el estoraque procedente de Pisidia 434 , Side 435 , Chipre, Cilicia 436 y Creta; el del monte Amano 437 de Siria no vale para los médicos, pero sí para los perfumistas. El color preferido, sea cual sea la procedencia, es el rojo, y aparte debe ser blando y pringoso, siendo inferior el furfuráceo y recubierto de un moho ceniciento. Se adultera con resina de cedro o goma, otras veces con miel o almendras amargas. Todas estas adulteraciones se detectan por el sabor. El mejor tiene un precio de diecisiete denarios. También nace en Panfilia 438 , pero más seco y menos jugoso.
(56)
El gálbano
Siria produce también gálbano 439 en la [126] misma zona del monte Amano a partir de una férula que lleva idéntico nombre 440 , a la manera de la resina; lo llaman estagonite 441 . El que más se cotiza es el cartilaginoso, libre de impurezas —a semejanza de lo que ocurre con la goma amoníaca—, y en absoluto leñoso; así es también el adulterado con habas o sagapeno 442 . El auténtico, si se quema, ahuyenta las serpientes con el tufo 443 . Se vende a cinco denarios la libra.
26 (57)
El pánace
[127] Siria produce el gálbano exclusivamente para usos medicinales y, al mismo tiempo, para los perfumes produce el pánace 444 . Éste crece tanto en la Psófide de Arcadia 445 y en los alrededores de la fuente del Erimanto 446 , como en África y también en Macedonia; se trata de una clase particular de férula de cinco codos, con hojas que crecen tendidas por el suelo, primero de cuatro en cuatro y luego de seis en seis, redondeadas y de considerable tamaño, en tanto que las de la parte superior son como las del olivo; las semillas penden de una especie de mosqueros, como las de la cañaheja 447 . El jugo se extrae sangrando el tallo en temporada de siega, y sangrando la raíz, en otoño. En el jugo ya cuajado se cotiza el color blanco; le sigue el amarillento; el de color negro se desdeña. El mejor tiene un precio de dos denarios la libra.
(58)
La branca ursina
Con respecto a la férula anterior 448 , la [128] que se llama branca ursina 449 difiere sólo en las hojas, porque son menores y lobuladas, como las del plátano. No se da más que en las umbrías. La semilla, de idéntico nombre, tiene el aspecto del sil 450 ; es útil exclusivamente para la medicina.
(59)
El malobatro
Siria también produce el malobatro 451 , [129] un árbol de hoja crespa, de color de hoja seca, de la cual se exprime aceite para perfumes, pero su rendimiento es mayor en Egipto; no obstante, el que más se cotiza proviene de la India. Allí crece, según dicen, en los pantanos, como la lenteja de agua 452 ; es más aromático que el azafrán, negruzco y rugoso, y con un cierto sabor a sal. El que menos se aprecia es el blanco. Enmohece muy pronto con el paso del tiempo. Su sabor debe ser parecido al del nardo bajo la lengua 453 . En cuanto a su aroma, si se le da un hervor en vino, supera a los demás. En lo que al precio se refiere, es algo comparable a un auténtico prodigio que una libra pueda oscilar entre uno y trescientos denarios; en cuanto a la hoja propiamente dicha, cuesta a sesenta denarios la libra.
(60)
El onfacio
[130] Un aceite es también el onfacio 454 . Se obtiene de dos clases de árboles y con sendos procedimientos: del olivo y de la vid. La aceituna se exprime cuando aún está blanca 455 ; de inferior calidad es el de drupa 456 —así se llama la aceituna antes de que esté madura para su consumo, cuando, no obstante, ya va tomando color—; la diferencia consiste en que este último es verde, mientras que el primero es blanco. Se obtiene asimismo de la uva psitia 457 o de la aminnea 458 . Tan pronto como los granos son del tamaño de un [131] garbanzo, antes de la Canícula, en cuanto le sale la primera pelusilla, se recolecta la uva y su agraz. La masa que queda se pone al sol —se protege del relente 459 guardada en una tinaja—; el agraz se va cogiendo de vez en cuando y se conserva en un recipiente de cobre. El mejor, el que es rojo y el de sabor más acerbo y seco. El onfacio tiene un precio de seis denarios la libra. También se hace de otro modo: se machaca la uva verde en un mortero y se pone a secar al sol; después se distribuye en tabletas.
28 (61)
El brío, la enante, el masari
Para los mismos fines interesa el brío 460 , [132] el amento del álamo blanco. El mejor se da en las cercanías de Cnido 461 o de Caria, en secarrales o páramos y en terrenos abruptos; le sigue el del cedro de Licia 462 . Para los mismos fines interesa, además, la enante 463 ; se trata de la uva de una vid labrusca; se recoge durante la floración, es decir, cuando es más fragante; se pone a secar a la sombra sobre [133] una tela extendida y se guarda, ya seco, en orzas 464 . La principal es la de Parapotamia 465 ; en segundo lugar, la de Antioquía 466 y Laodicea 467 , en Siria; en tercero, la de las montañas de Media 468 ; esta última es la más útil para la medicina. Algunos prefieren a todas éstas la que crece en la isla de Chipre; de hecho, la que se hace en África sólo les interesa a los médicos y se llama masari . 469 Por otra parte, todo el que se saque de labrusca blanca es superior al de la negra.
(62)
La elate o espate
[134] Hay además un árbol que interesa igualmente para los perfumes; unos lo llaman elate —que es lo que nosotros llamamos abeto 470 —, otros palmera y otros espata. El que más se cotiza es el amoníaco 471 , luego, el egipcio, y por último, el sirio; únicamente en los secarrales es fragante y de resina pastosa, que se añade a los perfumes para suavizar su aceite.
(63)
El cínamo o cómaco
En Siria crece, además, un cínamo que [135] denominan cómaco 472 . El producto es el jugo exprimido de una nuez, muy diferente del jugo característico del verdadero cínamo , pero tiene análoga aceptación. Su precio es de cuarenta ases la libra.
1 Esta idea pliniana de que las plantas tienen anima —entendida como «espíritu vital»— está muy próxima a la de SÉNECA , Epíst. LVIII 10, cuando afirma que hay seres que la tienen sin ser animales, mientras que otros —las piedras— carecen de ella.
2 La traducción «o más bien se le arrancan» descansa sobre el texto aut inde eruta que editaron H. Rackham, Pliny the Elder, Natural History , vol. IV, 1. XII-XVI, Loeb, Londres, 1960, y A. Ernout, Pline, L’Histoire naturelle, l. XII, Les Belles Lettres, París, 1949, frente al de Mayhoff (et i. e.) y el de los mss. (ut i. e.). No obstante, discrepamos de la traducción de Ernout «et aussi des corps qu’on en extrait», que supone que Plinio citaría así el reino mineral.
3 Plinio se vale de un tema recurrente: la sencillez idílica de la vida de los primeros hombres; en XXIII 1 ss., vuelve sobre el hecho de que los árboles proporcionaron alimento al hombre, cf. LUCR ., V 1412.
4 Sobre las primeras moradas de los hombres, cf. VITR ., II 1, 1 ss. Sobre los pueblos que todavía se vestían con cortezas de árboles, cf. SÉN. , Epíst. XC 17.
5 Plinio denuncia el uso del mármol como objeto de lujo, pero su crítica más acerba la hace porque su extracción supone una agresión a la naturaleza (cf. PLIN ., XXXVI 1).
6 Este pueblo oriental ha sido mencionado por PLINIO en VI 54 (cf. nota 190 en la trad. de M.a L. Arribas, n.° 250 de esta colección). El conocimiento que el mundo grecorromano tuvo del Extremo Oriente fue muy limitado; por eso, determinar quiénes eran realmente los seres no es tarea fácil. Su nombre podría venir de la palabra china si «seda», que llegó a Europa como ser , a través de los griegos (cf . A. Masó, «La seda que llegó de Oriente», Mun. Cient. 247 [2003], 22 ss.). Hay acuerdo en que, con unos límites imprecisos para los romanos, el país de los seres podría ser China, hasta donde acudían las caravanas en busca de sederías recorriendo la llamada «ruta de la seda», que partía de la ciudad de Changán y llegaba hasta Babilonia, prolongándose desde allí hasta los puertos del Mediterráneo. También hay quien identifica a estas gentes enigmáticas con los tocarios (cf. J. D. Berger, «Les Sères sont les soi-disant Tokhariens, c’est-à-dire les authentiques Ar i-ku i», Dial. Hist. Anc. 24. 1 [1998], 7-40). Y la cuestión se vuelve aún más oscura si se considera que PAUSANIAS , VI 26, 6 ss., sitúa en una isla del mar Rojo a unas gentes llamadas seres que también obtendrían tejidos de la secreción de cierto gusano. El nombre antiguo pervive en palabras relacionadas con la seda, como «sericultura», o como el término «sirgo», procedente del griego tardío sirikós (por serikós) «tela de seda», del que a su vez derivan «sirguero» y «jilguero».
7 Plinio dice unionem … quaeri. Aunque nuestro autor podría usar genéricamente el término unio con el significado de «perla», en IX 112 ha explicado que el nombre le viene dado por su carácter único y excepcional, ya sea porque no se encuentran nunca dos iguales o debido a su gran tamaño (cf. PLIN ., IX 121-123 y, en el n.° 308 de esta colección, las nn. de A. M.a Moure a los pasajes citados; cf ., además, SÉN ., Benef. VII 9; MARCIAL , VIII 81, 4). Si bien el DRAE recoge «unión» como vocablo en desuso con la acepción de «perla», en joyería designa actualmente la que tiene forma de pera.
8 Se aprecia la fina ironía de Plinio respecto a la ostentación de la riqueza, al igual que en IX 117, a propósito de Lolia Paulina, la que fuera esposa de Calígula, que lucía perlas y esmeraldas cuyo valor ascendía a cuarenta millones de sestercios.
9 Numerosas estatuas de Minerva, por poner un ejemplo, no eran más que trofeos que tenían por soporte un olivo, y ante los cuales se sacrificaba como ante un símbolo divino, según testimonia LUCANO , I 136. Sobre el culto de los árboles, resulta interesante todavía la consulta del orientalista A. DE Gubernatis, La Mythologie des Plantes; ou, les Légendes du Règne Végétal , vol. 1, París, 1878 (reimp. Nueva York, 1978), 272 ss. Del enorme arraigo que siempre tuvo este culto, da cuenta el hecho de que la Iglesia, después de haberlo combatido hasta bien entrada la Edad Media, terminó por asumirlo en su seno revistiéndolo de su liturgia.
10 Cf. P. GRIMAL , Les Jardins Romains , París, 1969, 53 ss., que cita a CICERÓN , Leyes II 8, 19, para dar testimonio de estos bosques sagrados, cuyo culto tenía una fuerza extraordinaria (cf ., además, VIRG ., En . VI 179 ss. y VIII 598 ss).
11 Los griegos ya asociaban el roble a Zeus y le atribuían un carácter profético. Sobre la consagración de este árbol a Júpiter entre los romanos, cf . VIRG ., G . II 16 y 291; SERV ., G . III 332. Traducimos convencionalmente por «roble» el término latino aesculus (cf . PLIN ., XVI 5 ss.; TEOFR ., HP III 16, 2-3), cuya identificación plantea serias dudas. Para André, s . v ., se trata del Quercus farnetto Ten.; su nombre vulgar es roble de Hungría, y es un árbol de gran porte común en la Italia meridional. La etimología popular relacionaba aesculus con esca «alimento» (cf . ISIDORO , Et . XVII 7, 28).
12 El laurel (Laurus nobilis L.) era el árbol en que se habría transformado la joven Dafne, amada por Apolo, cf . Ov., Met . I 452 ss.
13 El olivo (Olea europaea L.) se asociaba a Minerva por ser el árbol con el que la diosa se había ganado las simpatías de los habitantes del Ática en su enfrentamiento con Neptuno, cf . PLIN ., XVI 248; SERV ., G . III 12.
14 De acuerdo con SERVIO , G ., II 64, la relación del mirto (Myrtus communis L.) con Venus vendría dada porque la planta gusta de las zonas costeras, ya que esta diosa nació de las aguas del mar, o bien porque con mirto se remedian las dolencias femeninas.
15 En la mitología, el álamo blanco (Populus alba L.) fue el resultado de la metamorfosis de la ninfa Leuce (gr. «la blanca»), a la que amó Hades. Al salir de los Infiernos, después de vencer al Can Cérbero, Hércules se hizo una corona del álamo blanco que había traído de los Campos Elíseos (cf . SERV ., B. VII 61; ESTR ., VIII 3, 14). PAUSANIAS , V 13, 3; 14, 2, cuenta que el álamo blanco habría sido traído desde Tesprocia a Grecia por Hércules, y recuerda que con él se coronaba a los vencedores en los juegos de Olimpia. Por su parte, VIRGILIO (En . VIII 276-277) afirma que Hércules se ciñó la cabeza con álamo en señal de triunfo tras dar muerte a Caco en la cueva del monte Aventino.
16 Silvanos (de silva «bosque») y faunos se confunden debido a sus atributos comunes; de hecho, los griegos llamaban indistintamente «sátiros» a todas las deidades con patas de cabra. Unos y otros moraban en los bosques, cuya custodia tenían encomendada.
17 A los anteriores se hallaban asociadas ciertas divinidades femeninas llamadas ninfas o silvanas; de éstas, las que habitaban en los montes se llamaban oréades, las de los bosques, dríades, y las que nacían al mismo tiempo que los bosques, hamadríades (cf . SERV ., En . I 500).
18 Cf . S. Citroni-Marchetti, «Iuvare mortalem . L’ideale programmatico della Naturalis Historia di Plinio nei rapporti con il moralismo stoico-diatribico», Atene e Roma 27 (1982), 137, donde se pone de manifiesto el cuadro ideal del proceso de civilización que hace Plinio al comienzo de su libro XVI, cuyo espíritu encontramos también aquí.
19 Los excesos gastronómicos son también condenados por PLINIO en VIII 170 y X 45. De la desmesura a que se podía llegar, dan buena muestra HORACIO , Sát . II 8, 27-28, JUVENAL (V) o PETRONIO (66-70).
20 En este pasaje parece advertirse el eco de CICERÓN , Nat . II 151.
21 En la Grecia arcaica se veneraban estatuas de madera llamadas xóana (cf . SERV ., En . II 225; IV 56); es de suponer que en Roma sucediera algo semejante, como sugiere el ligneus deus de TIBULO , I 10, 20.
22 Alusión irónica a los colmillos de elefante, cf . PLIN ., VIII 31.
23 Sin pertenecer a ninguna escuela filosófica concreta, Plinio se hace eco del moralismo que impregna la literatura del siglo I y condena el lujo haciendo un llamamiento a la sencillez; las consonancias con Séneca son muy frecuentes (cf . Citroni-Marchetti, op. cit ., 124 ss.). La austeridad de la primitiva sociedad romana relegaba el lujo al ámbito religioso, una parcela de lo público en definitiva (cf . CIC ., Mur . 76: «El pueblo romano odia el lujo privado, pero gusta de la ostentación pública»). Plinio condena incluso la luxuria del Estado, porque constituye una incitación a la luxuria de los particulares. Sobre este aspecto, puede consultarse otro artículo de S. Citroni-Marchetti, «Forme della rappresentazione del costume nel moralismo romano», Ann. Fac. Lett. Filos. Siena 4 (1983), 41-114.
24 Cf . ATEN ., Deipn . II 49a, que habla también de las trápezai elephantópodes «mesas con patas de marfil».
25 TITO LIVIO , V 33, 2, atribuye a un etrusco llamado Arrunte la responsabilidad de haber llevado el vino a los galos, cf ., además, PLUT ., Cam . 15.
26 Platanus orientalis L. (cf . DIOSC ., I 79). El nombre griego de este árbol, plátanos , se relaciona con el adjetivo platýs «ancho», en alusión evidente a las dimensiones de sus hojas, semejantes a una mano extendida. En español se llama precisamente «plátano de sombra».
27 Es la actual isla de Santo Domingo, en el archipiélago de las Tremiti, situado en el mar Adriático, cerca de la costa de Apulia; fue mencionada por PLINIO en III 151 como isla Diomedia. En ella estaría sepultado el héroe Diomedes, como también testimonia PAULO DIÁCONO , s. v. Diomedia insula , Müller.
28 Pueblo mencionado por CÉSAR , GG II 4, 9; III 9, 10, etc. y VIRGILIO , En . VIII 727. Plinio también se ha referido ya a ellos en varias ocasiones (así en IV 102). Habitaban un territorio boscoso situado a lo largo del actual estrecho de Calais.
29 Monarca tan famoso por su crueldad como por ser admirador del filósofo Platón; vivió entre el 430 y el 367 a. C. A imitación de los reyes persas, había adornado su palacio con un parádeisos , al que hizo llevar plátanos. En época romana estos árboles subsistían en el gimnasio al que alude Plinio, cf . GRIMAL , op. cit., 77 ss.
30 Regio (act. Reggio di Calabria) era una antigua colonia griega de la Italia meridional, situada junto al estrecho de Mesina, frente a Sicilia, cf . PLIN. , III 73 y 86.
31 Ernout, comm. ad loc ., a la vista de TEOFRASTO , HP IV 5, 6, advierte lo que podría ser una mala lectura del texto griego que Plinio tuvo en sus manos, pues éste entendió Hispanía «Hispania», allí donde Teofrasto había escrito spanía «escasez», para señalar que había pocos plátanos en otros lugares de Italia. Díaz-Regañón señala igualmente esta confusión pliniana en la introducción de su versión de la Historia de las Plantas de TEOFRASTO (n.° 112 de esta col., 39). No puede desdeñarse la posibilidad de que aquí se dé un temprano testimonio de que la aféresis sp– < isp– fuese un fenómeno fonético ya en vigor, lo que justificaría la confusión de Plinio.
32 Plinio alude al saqueo e incendio de Roma llevado a cabo por los galos en el 390 a. C.
33 MACROBIO , III 13, 3, atribuye esta costumbre a Quinto Hortensio Hortalo, el orador rival de Cicerón. El mismo PLINIO , XVI 242, asigna idéntica excentricidad a un tal Pasieno Crispo, que además prodigaba al árbol sus efusiones amorosas. También HERÓDOTO , VII 31, cuenta que Jerjes se sintió tan seducido por un plátano que lo hizo adornar con collares y brazaletes. Nótese el sarcasmo de Plinio.
34 La Academia era un lugar de Atenas situado cerca de la colina de Colono, al noroeste del Dípilon, que se extendía a una y otra orilla del río Céfiso; su nombre le venía de su antiguo propietario, un tal Academo (cf. Eschol. Plat. vet ., 203a, 2, STEPH .). La zona se hizo famosa porque allí había un gimnasio en el que Platón estableció su institución de enseñanza. El paseo de la Academia estaba flanqueado por sepulcros de atenienses caídos en combate. Cf . PAUS ., I 29.
35 Plinio aludirá nuevamente en XVI 127 a esta peculiaridad de las raíces citando a VIRGILIO (cf. G . II 291; En . IV 445-446). A su vez, TEOFRASTO , HP I 7, 1, justifica esta singularidad por la naturaleza del suelo y el alimento, si bien ubica el plátano en cuestión en el Liceo, la escuela creada en Atenas por Aristóteles (cf . VARR ., Agr . I 37, 5). Los antiguos pensaban que la magnitud de las raíces y la altura del árbol eran proporcionales (cf . SERV ., En . IV 445-446, y su eco en ISIDORO , Et . XVII 6, 14).
36 La región de Licia se halla al suroeste de Asia Menor.
37 Cf . LUCR ., II 27, 31, que quizá no sea ajeno al cuadro aquí descrito.
38 La apariencia de cueva del interior del árbol nos remite al ninfeo (nymphaeum) . En los jardines romanos más ricos, el ninfeo más corriente consistía en una gruta artificial, en el centro de un bosque de plátanos, al borde de un arroyo (cf . SÉN ., Epíst . LV 6). PLINIO trata en XXXVI 154 del uso que se hace de la piedra pómez para construir estas grutas. Para más detalles, cf . GRIMAL , op. cit ., 305 ss.
39 Gayo Licinio Muciano es citado frecuentemente en la HN (cf . PLIN ., IV 65; V 128; VII 36, etc.) a propósito de sucesos inverosímiles. Sobre su personalidad, cf . PLIN ., II 230, nota 470 en la trad. de Moure, n.° 206 de esta colección). Muciano desempeñó sus tres consulados en los años 67, 70 y 72.
40 Nuestro autor destaca la sencillez de este recinto contrastándolo con las manifestaciones de lujo arquitectónico. Sobre estas «pinturas», cf . PLIN ., XXXV 17-23 y 116-117. Según PLINIO , XXXIII 57, la moda del recubrimiento dorado de los techos habría sido introducida durante la censura de Lucio Mumio (142 a. C.), que había sido cónsul en el 146 a. C. y tuvo tropas bajo su mando en la Guerra Acaica, durante la cual obtuvo una victoria que le valió el sobrenombre de Acaico (cf . PLIN ., XXXIV 36). El citado Mumio hizo gala de una gran modestia de costumbres, y en lugar de aprovecharse del botín de guerra, empleó parte de él en la decoración de edificios públicos y privados (cf . VEL . PATÉRCULO , I 12, l; I 13, 2-4; FRONT ., Estrat . III 15).
41 Gayo César, más conocido como Calígula, fue emperador del 37 al 41.
42 Ciudad del Lacio (actual Velletri), citada por PLINIO en III 64. Era la patria de la gens Octavia y el lugar de nacimiento de Augusto, cuya familia tenía allí una finca (cf . SUETONIO , II 1, 1; II 6, 1).
43 De acuerdo con COLUMELA (V 6, 15 y 7, 1-3; cf . SERV ., G . II 361), tabulata son las ramas de un árbol que se extienden horizontalmente, como atestigua también PLINIO en XIV 12. Pero, por otra parte, y según COLUMELA , VIII 33, tabulata son las separaciones de los gallineros, lo que podría aclarar —por asociación de ideas— la broma del «nido» que inmediatamente después cuenta Plinio.
44 Ernout, comm. ad loc ., advierte que el detalle acerca de que Calígula «formaba parte de la sombra» (cum ipse pars esset umbrae) encierra una alusión irónica a la prepotencia del emperador, que habría acudido sin haber sido invitado: umbra , como skiá en griego, designaba a un convidado no invitado a un banquete que se presentaba siguiendo a otro que sí lo había sido, como si fuera su sombra (cf . HOR ., Sát . II 8, 22; Epíst . I 5, 28).
45 Gortina, ciudad importante desde época minoica (cf . HOM ., Il . II 646; Od . III 294), se encuentra en la llanura de Mesara, en el centro de la isla de Creta.
46 Se trata del río Leteo (en gr. Lēthaîos , act. Malogniti), así llamado porque junto a él Harmonía habría olvidado a Cadmo (el nombre del río se relaciona con el gr. lḗthē «olvido»). Cf . ESTR ., XIV 1, 39; SOLIN ., 17; VIB . SEC ., RíOS 100, Gelsom.
47 Entiéndase las lenguas latina y griega.
48 Plinio no desaprovecha la oportunidad de criticar la credulidad que atribuye a los griegos (cf . otras referencias peyorativas en PLIN ., III 42 y 152).
49 Europa, hija del rey Agenor y hermana de Cadmo, fue raptada por Zeus metamorfoseado en toro, quien la llevó hasta la isla de Creta. El episodio de la unión de Europa y Zeus bajo este árbol, con el privilegio que obtuvo de no perder más sus hojas, ya fue mencionado por TEOFRASTO , HP I 9, 5 (cf . VARR ., Agr . I 7).
50 Claudio fue emperador del 41 al 54.
51 Marco Claudio Marcelo Esernino es citado como nieto de Asinio Polión por SUETONIO , II 43, 2; tuvo fama como orador (cf . SÉN . RÉT ., Controv . IV pref ., 3).
52 Para desconfianza de la nobleza, Claudio puso en tareas de cargo público a algunos libertos suyos de origen griego que adquirieron así gran poder, como Narciso, su secretario personal, Polibio, su bibliotecario, o Palante, su intendente. Se sabe que entre sus libertos Claudio concedió honores especiales a un eunuco llamado Posides (cf . SUET ., V 28, 1; JUV ., XIV 91), que podría ser el personaje citado en este pasaje.
53 Del gr. chamaiplátanos «plátano rastrero» o «enano»; se trata de una variedad del Platanus orientalis L. Plinio el Joven podría referirse a estos plátanos al mencionar unos breviores platani de su propiedad en Cartas V 6, 35. Sobre estas variedades enanas, cf . GRIMAL , op. cit ., 277.
54 Plinio trató sobre el enanismo de los seres humanos en VII 75, y sobre el de las gallinas, en X 156, para volver al tema de una manera general en XI 260.
55 Aceptando el 77 como año de publicación de la HN , la invención de estos «bosques artificiales» (nemora tonsilia) parece remontar al 4 a. C. Existió un Gayo Macio (con el sobrenombre de Calvena), conocido por César (cf . SUET ., I 52) y Cicerón (éste lo menciona con frecuencia en su correspondencia; cf . CIC ., Át . IX 11, 12, 15, etc.), pero el dato cronológico de Plinio, «hace ya ochenta años», si es que no es erróneo, lo haría excesivamente longevo; la opinión común es que nuestro autor alude a un hijo de dicho Macio o a un homónimo. Sin embargo, pudo escribir esta parte del libro XII mucho antes del año 77, y el dato de los «ochenta años» no debió de ser corregido en el momento de la publicación; tal es la opinión de GRIMAL , op. cit ., 426-427, que concluye que la fecha debe de rondar el año 20 a. C.
56 El cerezo (Prunus cerasus L.) habría sido introducido en Roma por Luculo, que lo habría traído, según PLINIO , XV 102, del Ponto en el 73 a. C. SERVIO , G. II 18, afirma que en Italia ya existía con anterioridad una variedad silvestre de cereza, el cornum , es decir, el fruto del cornejo o cerezo silvestre (Cornus mas L.), del que se tratará en PLIN ., XVI 105.
57 Lo que Plinio llama persica , podría ser el alberchiguero (Prunus persica Sieb. y Z.), una variedad de melocotonero. La etimología del término «albérchigo» es latina, pues viene de persicum (sc. malum) , pero con intermediación del ár. albéršiq . Es un árbol originario de China (cf . A. De Candolle, Origine des plantes cultivées , B. S. I, 43, París, 1886, 176 ss.). No obstante, en algunos sitios de España el nombre no se refiere al melocotón, sino al albaricoque.
58 Plinio remite al libro XV.
59 El «manzano asirio» o «medo», es el cidro (Malus medica Risso o Citrus medica L.), un árbol rutáceo cuyo fruto, la cidra, es semejante a un limón, aunque de mayor tamaño, redondo y de pulpa más ácida. El primero en mencionarlo es TEOFRASTO , en HP IV 4, 2. Según De Candolle, op. cit ., 139 ss., la especie, originaria de las regiones cálidas y bajas del Himalaya, debió de comenzar a cultivarse en Italia entre los siglos III y IV , y en el siglo V ya debía de ser un cultivo aclimatado (cf . PAL ., Agr . IV 10). Sobre sus virtudes tratará PLINIO en XXIII 105 (cf . VIRG ., G. II 126 ss.; DIOSC ., I 115; ATEN ., Deipn . III 83). El territorio originario de Asiria se encontraba en torno al curso medio del río Tigris (cf . PLIN ., V 66; VI 41), adyacente a la región de Media, situada, a su vez, entre los montes Zagros y el mar Caspio (cf . PLIN ., VI 42-43 y 114).
60 Las hojas del madroño (Arbutus unedo L.) están finamente dentadas.
61 Por su desagradable sabor, según dice PLINIO en XV 110.
62 La misma noticia es transmitida por TEOFRASTO , HP IV 4, 2 y MACROBIO , III 9, 4.
63 Cf . PLIN ., XVI 107.
64 Pérside se corresponde con la actual región de Fars o Farsistán, en Irán, situada en la costa del golfo Pérsico. Cf . PLIN ., VI 111, n. 414, en la trad. de Arribas, n.° 250 de esta colección); AM . MARCELINO , XXIII 6, 14.
65 Cf . PLIN ., XI 178.
66 Según PLINIO , VI 54, las hojas de estos «árboles lanígeros» producen una especie de lana blanca que los seres recogen con peines después de haberla rociado con agua; luego, es preciso dividir los hilos y tejerlos (cf . VIRG ., G . II 121). TEOFRASTO , HP IV 7, 7, fuente probable de Plinio, llama a los algodoneros tà déndra tà eriofóra , que nuestro autor traduce por arbores lanigerae , en la idea de que la seda es una suerte de algodón. Los romanos desconocían que la seda era producida por un gusano y pensaban que se recogía de los árboles.
67 Cf . PLIN ., VII 21.
68 Cf . VIRG ., G . II 116-117. Sobre las especies de ébano, cf . § 20; en cuanto a su empleo, cf . DIOSC ., I 98.
69 El historiador Heródoto, conocido como Padre de la Historia (cf . CIC ., Leyes I 5), nació en Halicarnaso, ciudad de Caria (en la costa suroeste de Asia Menor), sobre el 484 a. C.; adquirió la ciudadanía ateniense en el 446 a. C. y estuvo en Turios, colonia de Atenas en el golfo de Tarento (cf . PLIN ., III 97; VI 216), desde su fundación en el 444 a. C., circunstancia a la que Plinio alude en el siguiente párrafo.
70 El texto deja traslucir la lectura de HERÓDOTO , III 97, 2-3, por parte de Plinio; el autor griego asegura que los etíopes «aportan conjuntamente dos quénices de oro sin refinar, doscientos bloques de ébano, cinco muchachos etíopes, y veinte grandes colmillos de elefante», aunque no se trataría exactamente de un tributo, sino de una ofrenda.
71 Es decir, en el año 443 a. C.
72 Auctor ille historiarum . Es una clara alusión a las Historias de Heródoto, cuyo contenido versa sobre la geografía, las costumbres y la historia de los pueblos del mundo antiguo a propósito de las Guerras Médicas y de sus causas. En esta obra se utiliza por primera vez la palabra historia (gr. historía) para aludir al conocimiento adquirido por medio de la investigación. El título de la obra y su división en nueve libros se debe a Aristarco de Samotracia (siglos III-II a. C.).
73 Plinio trata de restar credibilidad a Heródoto frente a Virgilio a propósito del lugar de origen del ébano, arguyendo un supuesto dato erróneo del autor griego, pero al hacerlo es víctima de un equívoco, pues el Po era llamado también Erídano (cf . PLIN ., III 117), el mismo nombre ostentado por otro río que, según HERÓDOTO , III 115, desemboca en el mar del Norte.
74 Lucio Domicio Nerón, emperador del 54 al 68.
75 Cf . PLIN ., VI 181; SÉN ., Nat . VI 8, 3 ss. Nerón debía de preparar una campaña sobre Etiopía, y para explorar el territorio envió un grupo de pretorianos, cuyo informe pondría de manifiesto que allí no había más que desierto. En relación con el «mapa de Etiopía» (Aethiopiae forma), cf . R. K. SHERK , «Roman Geographical Exploration and Military Maps», ANRW 2.1 (1974), 534-564. La manera en que Plinio se expresa en pasajes análogos a éste (cf . PLIN ., VI 141) sugiere que tal vez pudo disponer de informes militares oficiales. Si nuestro autor asegura que el mapa (forma) de Etiopía ha puesto de manifiesto (docuit) que en la región sólo hay palmeras, podría deberse a que el autor hubiera examinado un mapa «ilustrado».
76 Esta distancia equivale a 1.472,5 km, y difiere de los 5.000 estadios que PLINIO da en II 184 para el mismo trecho, equivalentes a su vez a 924 km. Sin embargo, en este último caso, y suponiendo que Plinio se refiera a 5.000 estadios egipcios, equivalentes a 785 km, se aproximaría más a la distancia real, que es de 800 km.
77 La ciudad de Siene (act. Asuán) está situada a orillas del Nilo, en el límite entre Egipto y Etiopía. En la Antigüedad fue tomada como punto de referencia para efectuar diversos cálculos, cf . PLIN ., II 247; VI 182-184.
78 La isla de Méroe (o ciudad, según HERÓDOTO , II 29) era la tierra que quedaba delimitada por los ríos Nilo y Atbara al sur de su confluencia, en Etiopía, cf . PLIN ., VI 53.
79 Se trata de Gneo Pompeyo (106-48 a. C.), apodado el Magno por sus tropas tras vencer a los partidarios de Mario.
80 Pompeyo fue elegido después de Luculo para continuar la guerra contra Mitridates VI Eupátor, rey del Ponto. Este rey era famoso por su crueldad y su odio hacia los romanos, pero también era una persona de gran talento y memoria, de quien se decía que hablaba veintidós lenguas. La guerra contra Mitridates concluyó en el año 65 a. C.; el rey huyó a Crimea, donde murió tres años después a manos de un hijo suyo. Pompeyo es también elogiado por PLINIO en VII 93 ss., donde lo compara con Alejandro y Baco.
81 Flavio Papirio Fabiano, filósofo estoico y orador mencionado también por SÉNECA , Epíst . XL 12; Brev . X 1. Plinio dirá que es un experto naturalista en XXXVI 125.
82 Las dos ebenáceas que distingue Plinio son Dyospyros ebenum Koenig y Dyospyros melanoxylon Roxb., respectivamente.
83 Este árbol al que Plinio llama cytisus , podría ser el Cytisus laburnum L., llamado en español codeso de los Alpes, borne, y también ébano de Europa (cf . PLIN ., XVI 186 y 204; TEOFR ., HP I 6, 1; IV 4, 6).
84 Planta espinosa indeterminada, cf . DIOSC ., I 98.
85 Esta «higuera» es la morácea Ficus indica Roxb., llamada higuera de Bengala o bayán (cf . TEOFR ., HP IV 4, 4; De Gubernatis, op. cit ., vol. 2, 20 ss.; CH . Joret, Les Plantes dans l’Antiquité et au Moyen Âge , vol. 2, París, 1904, 292 ss.).
86 Sobre la jardinería paisajística u ornamental (opus topiarium), cf GRIMAL , op. cit ., 89 ss. La primera mención de esta jardinería es de CICERÓN (Quint . III 1, 5), que alude irónicamente a una moda recién importada. Según PLINIO , XVI 140, se tomaban como modelo representaciones pictóricas de paisajes idealizados, como las del género inventado por cierto personaje llamado Ludio en época de Augusto, cf . PLIN ., XXXV 116-117.
87 Aproximadamente 370 m.
88 La pelta era una especie de escudo pequeño y ligero con forma de luna en cuarto.
89 Se trata de un afluente del río Indo, identificable con el act. río Chenab, en la India, cf . PLIN ., VI 71.
90 El árbol del pan (Artocarpus integrifolia L.), llamado también jaqueira. El fruto de esta artocarpácea está constituido, como el ananás, por un conjunto de hojas florales y de frutos que forman una masa carnosa, más o menos esférica, que contiene una sustancia farinácea comestible.
91 Estos sabios son mencionados por PLINIO en VII 22 con el nombre de gimnosofistas (gymnosophistae) , denominación genérica que debía de corresponder a cualquier secta que practicara una vida contemplativa y ascética. Además, Plinio nombra a los bragmanae en VI 54, que deben de ser los brahmanes del hinduismo (cf . ESTR ., XV 1, 59 ss.). Según JERÓNIMO , Contra Jovin . II 14, cierto babilonio, de nombre Bardesanes, distinguía dos sectas dentro de los gimnosofistas: los brachmanas y los samaneos .
92 TEOFRASTO , HP IV 4, 6, habla de un árbol de hoja oblonga, como las plumas del avestruz, diferenciándolo del árbol del pan, del que también trata; todo hace pensar que Plinio mezcla datos relativos a dos árboles distintos, el segundo de los cuales —el que recibiría el nombre de pala — podría ser el bananero (Musa sapientium L.), una musácea, variedad del platanero (Musa paradisiaca L.). Cf . N. Gross., «De ariera fructu mirabili: PLIN ., Nat . XII 24», Vox Lat . 33 (1997), 61-85.
93 Plinio ha citado ya a los sidracos en VI 92 como un pueblo de la India central, cf . CURC ., IX 4, 24.
94 El límite de la expedición de Alejandro fue el río Hípasis (act. Bias), subafluente de la orilla izquierda del Indo. Al llegar allí, sus hombres se negaron a proseguir, y Alejandro se vió obligado a ceder, renunciando a su objetivo de alcanzar el Ganges y el océano Oriental, cf . CURC ., IX 3.
95 Jerónimo de Huerta anota en un escolio a este pasaje: «es su fruta larga, torzida, no derecha y de gusto suaue, pero muerde el estomago, causa disenterias, como dize Theophras y assi creo ser los Tamarindos» —el pasaje aludido corresponde a TEOFR ., HP IV 5—. El tamarindo (Tamarindus indica L.), con el que parece corresponderse efectivamente el árbol descrito por Plinio, es un árbol leguminoso cuyo fruto es de sabor agradable y se emplea como laxante.
96 Nearco y Onesícrito, compañeros de expedición de Alejandro, constituyen con sus descripciones, recogidas por Plinio, Estrabón y Eliano, las primeras fuentes que hablan sobre las exóticas tierras de la India. Plinio cita expresamente a estos autores (cf . PLIN ., VIII 44; VI 96, etc.), o los agrupa bajo la denominación de Macedones , como ocurre en este pasaje.
97 Del terebinto (Pistacia terebinthus L.) se ocupará PLINIO en XIII 54. Este árbol «parecido en todo al terebinto» es el pistachero (Pistacia vera L.), una terebintácea cuyo fruto, dulce y oleaginoso, es comestible y se denomina pistacho o alfóncigo.
98 Es decir, en Bactriana, región situada al norte del actual Afganistán, con capital en Bactra, cf . PLIN ., VI 45 ss.
99 Probable referencia a los algodoneros (cf . § 39).
100 Plinio emplea la palabra calix para designar la bola oval —que él toma por el fruto— en que se transforma el capullo o yema floral del algodón, una vez abierta con la madurez.
101 Con el nombre genérico de cynorrhodon (del gr. kýōn «perro», y rhṓdon «rosa») se alude a los rosales silvestres (cf. PLIN ., VIII 153; XXIX 94), como la llamada rosa canina (Rosa canina L.), cuyo nombre preferimos en la traducción de este pasaje para respetar la etimología. Según Plinio, la cápsula del algodón se parecería al fruto oval y rojizo de estos rosales, llamado escaramujo.
102 Cf . TEOFR ., HP IV 4, 11. Se trata de una especie de olivo (Olea cuspidata Wall).
103 El pimentero (Piper nigrum L.) es una planta trepadora, no un árbol; los arbustos o árboles que lo soportaban confundieron a los autores que lo describen, de los que Plinio se hace eco.
104 El enebro (cf. PLIN ., XXIV 54) presenta dos variedades de diferente envergadura: el de mayor altura, llamado oxicedro o cada (Juniperus oxycedrus L.), y el enebro común (Juniperus communis L.), al que probablemente se refiera aquí Plinio.
105 Sistema montañoso entre los mares Negro y Caspio.
106 Los phasioli de Plinio no son nuestras judías comunes, que tienen origen americano; es difícil saber a qué clase de leguminosa se aplicaba el nombre de phasiolus (/phaseolus). Podría ser alguna especie de dólicos (Vigna sinensis Endl.).
107 Seguramente la «pimienta larga» de Plinio es la pimienta verde, en granos no madurados. Con el nombre de «pimienta larga» (piper longum), otros autores (cf. ESCRIBONIO LARG ., 120; CELSO , II 31) hacen referencia a una variedad distinta de pimienta, la que produce el pimentero asiático (Piper officinarum DC), en lugar de a la pimienta común (Piper nigrum L.), recogida antes de la dehiscencia (que, por oposición, es el piper rotundum; por ejemplo en CELSO , III 21, 2).
108 La pimienta blanca es la pimienta común sin su cascarilla, pero nótese que para Plinio es, además, la que no ha sufrido maduración completa al sol. Cf. la n. siguiente.
109 La pimienta negra es la pimienta común que conserva su cascarilla, y que al secarse toma un tono pardo o negruzco, contra la creencia de Plinio, para quien se trataría de la misma pimienta blanca, sin su cascarilla y dejada secar al sol.
110 La misma palabra está documentada en DIOSC ., II 159 con el mismo significado que aquí, si bien falta la referencia a su origen indio. Podría guardar relación con la raíz indoeuropea *bhreg - «romper» (cf. lat. fragilis «frágil», «quebradizo»).
111 Los términos que emplea Plinio aquí son zingiberi , y a continuación su doblete zimpiberi. Se trata del jengibre (Zingiber officinalis Rosc.), planta de la familia de las Cingiberáceas cuyo rizoma es muy aromático y se utiliza como especia. Cf. DIOSC ., II 160.
112 Troglodítica es la región de África situada al sur de Etiopía, en la orilla del mar Rojo opuesta a Arabia, cf. PLIN ., VI 169; VIII 26.
113 Una libra romana equivalía aproximadamente a 325 g.
114 Sinapis alba L. En XIX 170, entre las variedades de mostaza, se pondera la egipcia.
115 Se inicia aquí una crítica hacia la pimienta como condimento de lujo. Es otro lugar común de la diatriba moralizante, cf. CIC ., Fin. II 90; Tusc. V 90; HOR ., Serm. II 2, 20-21.
116 Expresión ambigua: ¿se refiere a la pimienta y el jengibre, o a la pimienta y la «mostaza de Alejandría»?
117 Se trata de la pimienta silvestre (Vitex agnus-castus L.), un arbusto verbenáceo llamado también pimienta loca y sauzgatillo, cf. PLIN ., XIII 14, XVI 136 y 209.
118 Piper musteum en el original. Traducimos por «fresca», aunque Plinio tal vez se refiere a la pimienta verde, que anteriormente (cf. § 26) ha llamado «pimienta larga». El adjetivo musteus, relacionado con mustum «vino nuevo» o «mosto», se encuentra con el significado de «fresco» o «reciente» también en XI 242, cf. PLIN. Jov., VIII 21, 6.
119 Del gr. karyóphyllon, a su vez de karýon «nuez» y phýllon «hoja». Se trata del clavo, la especia producida por el clavero (Caryophyllus aromaticus L.), un árbol mirtáceo tropical, cuyo nombre griego quizá alude a sus hojas ovales, lisas y coriáceas. Lo que se utiliza es el capullo seco de la flor, que tiene forma de clavo, y de ahí su nombre en español.
120 Con el nombre genérico de «loto» se conocían plantas muy diferentes (cf. TEOFR ., HP VII 15, 3). Curiosamente, «loto de la India» es el nombre común de una nelumbiácea (Nelumbo nucifera Gaertr.) que no tiene relación alguna con el clavero.
121 El arbusto espinoso que Plinio describe a continuación no está bien identificado. André propone distintos tipos de Rhamnus , entre ellos el aladierno blanco (Rh. lycioides L.) y su subespecie, el aladierno negro (Rh. oleoides L.).
122 Sobre la alheña (Lawsonia inermis L.) tratará PLINIO en el § 109. DIOSCÓRIDES , I 100, no afirma que las hojas de este arbusto espinoso se parezcan a las de la alheña, sino a las del boj, por lo apretadas que se presentan. Precisamente en la semejanza con el boj se basa el otro nombre griego de esta planta, pyxákanthon, traído a colación al final del párrafo.
123 La madera de boj tiene un color amarillento, pero al tratar sobre la misma planta, DIOSCÓRIDES , loc. cit., asegura que es amarilla su corteza, no su raíz. Acaso Plinio no haya leído bien su fuente.
124 Del gr. lýkion «de Licia», así llamado por su origen, ya que, según DIOSCÓRIDES (loc. cit.), la planta que lo produce sería abundantísima en Capadocia y Licia, en Asia Menor (cf. PLIN ., XXV 67). Sobre la preparación de este producto, cf. PLIN ., XXIV 125.
125 El monte Pelio, o Pelión (act. Pilio), se halla en Grecia, al suroeste de Tesalia.
126 Plinio trata del asfódelo (género Asphodelus L.) en XXI 108 ss. y XXII 67 ss.
127 Sobre el ajenjo (Artemisia Absinthium L.), cf. PLIN ., XXVII 45.
128 El fruto del zumaque (Rhus coriaria L.) era empleado principalmente como curtiente (cf. PLIN ., XIII 55), pero también en medicina, cf. PLIN ., XXIV 91.
129 Líquido oscuro y fétido que escurre de las aceitunas amontonadas antes de exprimirlas. Plinio se refiere varias veces a este producto a lo largo de su obra (cf . especialmente PLIN ., XV 9, 13, 14, 33 y 34).
130 Según DIOSCÓRIDES (I 100), el «licio de la India» se extrae de un arbusto llamado lonchîtis (que no tiene nada que ver con la lonchitis de PLINIO en XXV 137 y XXVI 76). André afirma que este «licio» es el jugo extraído de las vainas de la Acacia catechu Willd., jugo que se llama catecú, cachú y cato.
131 El rinoceronte de la India (Rhinoceros unicornis L.) fue conocido por europeos —las tropas de Alejandro Magno— antes que el africano, cf. CURC ., IX 1, 5.
132 Del gr. Pyxákanthon (de pyxós «boj» y ákantha «espina»). Quirón era el centauro, hábil cómo médico, que se prestó a morir para redimir a Prometeo.
133 Del gr. mákir. El mácir podría ser la corteza del holarreno (Holarrhena antidysenterica Wall.), empleada en medicina y llamada codagápala. Cf. DIOSC ., I 82.
134 No podemos saber a ciencia cierta si lo que nosotros conocemos con este nombre, el producto obtenido de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), es el mismo que describe Plinio (cf. DIOSC ., II 84. que habla de un producto exótico, cuyo origen desconoce). El nombre procede del árabe sukkar, a su vez del griego sáccharon, y en último término, del pali sakkhara «arena gruesa», «grava», que alude a las concreciones formadas en los entrenudos de algunas arundináceas. Para los antiguos era una especie de miel, recogida, según autores como Plinio, de ciertas cañas o, según otros, de las hojas de esas mismas cañas (cf. SÉN ., Epíst. LXXXIV 4), o bien de sus raíces, cf. ISID ., Et. XVII 7, 58. El hecho de que Plinio señale que se usaba exclusivamente en medicina muestra que su empleo no era corriente; y no lo sería, de hecho, hasta la Edad Media.
135 Plinio se refiere a las concreciones que formaría la supuesta «miel».
136 La vastísima región de Ariana (situada al este de la India y separada de ésta por el río Indo) y la más reducida de Aria (al noroeste de la India y al norte de la región de Ariana), así como sus habitantes, arianos y arios respectivamente, se confundían a menudo, lo que parece ocurrirle aquí a Plinio, considerando que TEOFRASTO (HP IV 4, 12) afirma que una planta espinosa, como la que se menciona en este párrafo, se da en Aria.
137 Esta planta podría ser el Balsamodendron mukul Stocks, burserácea de la que se beneficia una resina semejante a la mirra y que, efectivamente, tiene espinas. Para esta planta y para las que aparecen seguidamente sin indicación alguna de nombre, cf. TEOFR ., op. cit., IV 4, 12 ss.
138 Sobre la mirra, cf. §§ 36 ss. y § 51.
139 La identificación de esta planta, así como la de la siguiente, ambas con hojas como las del laurel, es problemática. Según CH. Joret, op. cit ., 35, este arbusto sería la Calotropis procera (Ait.) R. Br., una asclepiadácea de la que se extraía un jugo muy tóxico (su sombra, incluso, se tenía por mortal). TEOFRASTO , op. cit ., IV 4, 2, probable fuente de Plinio, menciona esta planta, que Díaz-Regañón en su traducción del autor griego identifica en la nota con la asafétida (Scorodosma foetidum Bge.), si bien recoge también la propuesta de Sprengel, para quien sería la Acacia catechu Willd.
140 Mayhoff conjetura antes de la palabra raphani («del rábano») la pérdida de alguna palabra, como radice («con raíz»), caule («con tallo»), magnitudine («del tamaño») u otra por el estilo; esta posibilidad resulta verosímil por comparación con el lugar paralelo de Teofrasto, loc. cit ., que alude igualmente a un arbusto venenoso del tamaño del rábano.
141 La región de Gedrosia se corresponde con el actual Beluchistán. Se extiende por el sureste de Irán y el oeste de Paquistán. Alejandro la atravesó a su regreso de la India. Cf. PLIN ., VI 212; AM. MARCELINO , XXIII 6, 73.
142 Plinio describe aquí de forma escueta la misma especie de la que habla TEOFRASTO en HP IV 4, 13; el autor griego, refiriéndose a un árbol con hojas como las del laurel, asegura que consumidas por las caballerías les provocan la muerte inmediata en medio de convulsiones parecidas a las de los epilépticos; Díaz-Regañón, en su traducción del autor griego, la identifica con la apocinácea Nerium odorum Sol., congénere de nuestra adelfa o baladre (Nerium oleander L.).
143 Sprengel (ap. Joret, op. cit ., 36) identificó esta planta con la Euphorbia antiquorum L., es una planta euforbiácea, como la lechetrezna o el ricino, y como tal, posee abundante látex, muy tóxico.
144 Planta no identificada, mencionada también por TEOFRASTO , loc. cit.
145 Onesícrito de Astipalea, discípulo de Diógenes, siguió a Alejandro hasta la India, y con él descendió el curso del Indo; ESTRABÓN (II 19), critica por inverosímiles sus relatos, así como los de su compañero Nearco, que son, sin duda, los macédones citados en § 25.
146 La región de Hircania se halla al suroeste del mar Caspio, entre Margiana y Media, dentro de los límites del actual Irán.
147 Occhi. Podrían ser árboles productores del maná, líquido azucarado que fluye de algunos vegetales (cf. ATEN ., Deip . XI 102, 2, que habla de una «miel que cae del aire»). Dicha secreción se forma por la noche, espontáneamente o por la picadura de un insecto, y en épocas de calor se recoge por la mañana la exudación solidificada en forma de granos de gusto dulce. Para André se trata de algún astrágalo, género de plantas leguminosas productoras de gomas muy estimadas, como el Alhazi maurorum Medik.
148 Bactriana, región de Asia central cuyo territorio está repartido actualmente entre Afganistán, Uzbekistán, y Tayikistán. Cf. PLIN ., VI 92.
149 Bdellium, del gr. bdéllion, relacionado con el hebreo bdolach y el asirio budulhu «perlas» (cf. W. F. Albright, «The location of the Garden of Eden», Amer. Journ. Semit. Lang. Liter ., 39. 1 [1922], 21; P. Haupt, «Etymological and Critical Notes», Amer. Journ. Phil ., 47.4 [1926], 306). El término designa aquí tanto el árbol, la Commiphora mukul Eng., como la gomorresina que éste exuda (cf. JOSEFO , Ant. Jud. III 1, 6). Se menciona en la Biblia (cf. Gén. II 12; Núm. XI 7). Era utilizado como perfume (cf. DIOSC ., I 67; ISIDORO , Et. XVII 8, 6).
* Véase pág. sig.
150 Alii brochon appellant, alii malacham, alii maldacon. Cf. DIOSC ., I 71: bdéllion hoi dè máldakon, hoi dè blóchon kaloûsi. Las etimologías de estos términos son desconocidas, pero podría tratarse de distintas formas corruptas a partir de una sola palabra semítica originaria.
151 Del gr. hadrós «grueso» y bôlos , «terrón».
152 Del gr. peratikós «que viene del otro lado».
153 Árbol desconocido.
154 Plinio parece seguir fielmente a TEOFRASTO , HP IV 7, 5, también en este pasaje.
155 Cf. PLIN ., VI 107 ss. El mare Rubrum o Erythraeum no designaba exclusivamente el mar Rojo actual, sino que en un sentido lato se refería al océano Índico u oceanus Australis, es decir, al mar que baña la India y abraza la península arábiga con dos golfos, el sinus Persicus , que contiene el mare Persicum (act. golfo Pérsico), y el sinus Arabicus (act. mar Rojo).
156 Plinio va a describir a continuación los manglares, marismas tropicales formadas por esteros, y, entre ellos, islotes cubiertos de árboles que crecen en el agua salada (cf. PLIN ., XIII 140-141; TEOFR ., HP IV 7, 4 ss.). Rizoforáceas, Mirsináceas y Verbenáceas son las familias que pueblan los manglares, constituyendo agrupaciones de árboles que toleran altos niveles de salinidad y poseen muchas raíces, en parte adventicias, que quedan al descubierto con la bajamar. En este caso, Plinio está describiendo el mangle blanco (Avicennia officinalis L.), una verbenácea.
157 Cf. TEOFR ., HP, IV 7, 7.
158 Isla situada en la costa occidental del golfo Pérsico, la actual Bahréin; era célebre por sus perlas (cf. PLIN ., VI 148). Al final de este mismo parágrafo, Plinio cita una isla homónima, de menor extensión y situada cerca de ésta, aunque la distancia de diez mil pasos que da aquí difiere de la que ofrece en VI 148, que sería de doce mil.
159 Se refiere al golfo Pérsico, citado en el párrafo anterior, aunque Plinio lo ha llamado «mar».
160 Cf. TEOFR ., HP IV 7, 5. Para Joret, op. cit ., 38, este árbol sería la egícera (Aegiceras majus Gaernt), una mirsinácea.
161 Cf. PLIN ., VI 54 y, en el presente libro, el § 17.
162 Folia infecunda. En el párrafo siguiente Plinio se refiere, por contra, a un arbusto alrededor del cual se forman lanugines «lanosidades», que sí se aprovechan.
163 Plinio dice aquí cucurbitas «calabazas».
164 Cf. TEOFR ., HP , IV 4, 8; IV 7, 7. El gossypinum de Plinio es el algodonero en forma arbórea, Gossypium arboreum L., una malvácea que alcanza 5 o 6 m de altura. Su congénere arbustivo (cf. PLIN ., XIX 14), el G. herbaceum L. es inferior a los 2 m. La cápsula del algodón es para nuestro autor una cucurbita «calabaza». Plinio, al referirse al lino en XIX 15, dice que los árabes lo obtienen de «calabazas que se crían en árboles», y probablemente lo está confundiendo con el algodonero.
165 Con esta segunda isla de Tilos, que distingue de la anterior llamándola minor , Plinio se refiere a la cercana isla de Árados, la actual Arad, cf. PLIN ., II 227 y VI 148. ESTRABÓN , XV 1, 4, dice que ambas islas son colonias fenicias, que reciben el nombre de sus respectivas metrópolis, Tiro y Árados, cf. PLIN ., V 78.
166 Sobre este rey, cf. PLUT ., Cés. LV 51-58. Juba II, hijo del rey Juba I de Numidia, había sido llevado como rehén a Roma para el triunfo de César. Se hizo amigo de Octavio, que le devolvió su reino en el 25 a. C. Fue historiador, geógrafo, naturalista y gramático. Por indicación de Gayo César, (cf. notas del § 55) escribió una obra sobre Arabia y hay noticia de otra sobre Asia y Libia (cf. PLIN ., VI 141; XXXII 10). Plinio le concede gran crédito porque sus noticias fueron tomadas personalmente (cf. K. Sallman, Die Geographie des Älteren Plinius in ihrem Verhältnis zu Varro, Berlín, 1971, 88.
167 Sobre las plantas de las que se obtienen fibras afines al algodón, cf. Joret, op. cit ., 276 ss. La Girardinia heterophylla Wedd, una ortiga de hojas largas y cordiformes, erizadas de largos pelos, proporciona fibras de una gran finura. Este tipo de plantas de hojas tomentosas podría ilustramos sobre el hecho de que, a propósito de los algodoneros que ha citado en el parágrafo anterior, Plinio asegure que «sus hojas no se aprovechan».
168 El cínade (lat. cynas) es posiblemente una bombacácea, quizá la Bombax ceiba L.
169 Cf. TEOFR ., HP IV 7, 8. Árbol de identificación incierta que para Díaz-Regañón, en la nota a su traducción del pasaje citado de Teofrasto, sería la Tamarindus indica L.
170 Esta violeta es la Galanthus nivalis L.
171 Árbol semejante a la convolvulácea dondiego de día, cuyas flores se cierran al ponerse el sol. JORET (op. cit ., 390) menciona varias plantas con esta peculiaridad, entre las que figura una convolvulácea leñosa, la Argyreia bona nox Sweet, de bellos corimbos de flores rosas, lilas o blancas muy olorosas y excepcionalmente grandes. Para Díaz-Regañón, comm. ad loc ., se trataría de un tamarindo.
172 Cf. PLIN ., VI 28, donde a propósito de Árados, la menor de las islas Tilos, nuestro autor afirma, citando a Muciano, que existe una corriente bajo el fondo del mar que llega desde la isla hasta el continente, y que de ella se puede extraer agua dulce mediante un tubo.
173 Planta compuesta que cuenta con dos variedades: el costo verdadero (propiamente la raíz de la Saussurea Lappa Clarke), empleado en medicina y llamado también caña agria; y el costo hortense (Chrísantemum balsamita L.), que en la Edad Media reemplazó al anterior. Cf. DIOSC ., I 16.
174 Isla no bien identificada de la desembocadura del Indo, sobre la cual cf. PLIN ., VI 71.
175 Folium en latín significa literalmente «hoja», pero así se conocía una planta indeterminada de hojas perfumadas de las que se extraía un perfume muy caro llamado foliatum, y que podría ser, según André, s. v. folium , el pachulí, con el que también se ha identificado el malobatro (cf . § 129), y que sería el Pogostemon patchouli Pell. A pesar de que otros autores los distinguen, esta planta se confundía ocasionalmente con el nardo; el propio DIOSCÓRIDES (I 12) ya señalaba que algunos suponían que el malobatro era la hoja del nardo índico, engañados por la similitud de su aroma. Esto mismo es lo que parece ocurrirle aquí a Plinio, que habla de folium nardi (del gr. nárdos, voz de origen sánscrito) «la hoja de nardo», para referirse al nardum Indicum , la valerianácea que recibe los nombres de nardo verdadero e indio (Nardostachys jatamansi D. C.), de cuyo rizoma, acompañado de raicillas fibrosas y aromáticas, se obtenía un extracto muy cotizado empleado en perfumería y también en medicina, cf. DIOSC ., I 7.
176 Se trata de una ciperácea, como la juncia redonda (Cyperus rotundus L.) o la juncia avellanada (Cyperus esculentus L.), esta última productora de las sabrosas chufas.
177 Plinio alude indirectamente a una de las denominaciones del nardo: spica nardi (cf. PLIN ., XIII 18) «espiga de nardo» (calco semántico de su nombre griego, nardóstachys) , que pervive en español como espicanardo o espicanardi.
178 Tal vez del gr. ózaina «pólipo fétido de la nariz», aunque creemos que no debe descartarse una falsa etimología a partir de Ozene, nombre antiguo de la actual Ujjain, ciudad de la cuenca del Ganges. Se trata de una variedad del mismo nardo índico, que, por su lugar de origen, recibe el nombre de Gangîtis en DIOSCÓRIDES , I 7.
179 El falso nardo, o pseudonardo (Lavandula spica Cav.), es una labiada de flores moradas en espiga, llamada en español cantueso, azaya y también tomillo borriquero.
180 La spuma argenti o lithargyrium es la escoria obtenida en la purificación de la plata, constituida principalmente por óxido de plomo. Sobre sus usos, cf. PLIN ., XXXIII 105.
181 Probablemente, con el nombre de stibi Plinio se refiera, antes que al metaloide llamado antimonio, más bien a la antimonita o estibina, un sesquisulfuro de antimonio que, reducido a polvo, se usaba desde muy antiguo en cosmética para embellecer las cejas y las pestañas.
182 Del gr. hadrós «grueso» y sphaîra «bola», «píldora».
183 Estas pastillas se llevaban encima para despedir buen olor (cf. HOR ., Sát. I 2, 27).
184 Del gr. mésos «intermedio».
185 Del gr. mikrós «pequeño».
186 Al referirse a «nuestros dominios» (in nostro orbe), Plinio quiere significar los territorios bañados por el Mediterráneo.
187 El «nardo sirio» es la valerianácea Patrinia sabiosifolia Fisch. DIOSCÓRIDES , I 7, 1, afirma que el nombre de «sirio» le viene porque el monte en el que crece está orientado hacia Siria.
188 El nardo gálico, llamado también céltico (cf. PLIN ., XIV 107; PAL ., Agr. XI 14, 8), es la Valeriana celtica L. DIOSCÓRIDES , I 8, 1, asegura que en los Alpes de Liguria se conoce con el nombre de saliunca.
189 El nardo cretense, llamado en gr. ágrion «silvestre», y phoû (de etimología desconocida; cf. DIOSC ., I 11), es para André, la gran valeriana, o valeriana mayor (Valeriana phu L.). Por contra, Font Quer: 759, opina que «el phu de que nos habla Dioscórides en el capítulo 10 del libro I (sic), y que Mattioli tomó por la valeriana común u oficinal de Italia, que es la misma de nuestro país, en realidad no corresponde a esta especie ni a la que dieron en llamar valeriana mayor, o sea, la Valeriana phu de Linné, sino a la que Sibthorp designó con el nombre de Valeriana Dioscoridis , propia del Ponto y de otros países de Asia Menor, como afirma Dioscórides mismo en su Materia médica ».
190 Smyrnium olusatrum L.
191 Baccaris (cf. ANDRÉ , s. v.). Esta bácaris a la que alude Plinio. y que sería un «nardo campestre» (nardum rusticum), nada tiene que ver con la planta coronaria aromática de VIRGILIO , B . IV 19; VII 27, que sería una inmortal (Helichrysum sanguineum Boiss.), sobre lo cual, cf. F. Manzanero, «Baccare frontem cingite. Eco de una práctica mágica en Virg., Buc. VII 27-28», Cuad. Filol. Clás. 9 (2000), 53-57. Plinio, pues, parece caer en un error —o al menos hacerse eco de él— que afectaba a los nombres de varias plantas cuyas hojas o raíces eran utilizadas en perfumería, y que se conocían genéricamente como «nardos» (cf. § 47 y PLIN ., XXI 30; ESCR. LARG ., 195; DIOSC ., I 10-11; Ps. DIOSC ., I 10), siendo la principal de esas plántas el ásaro, mencionado en el siguiente párrafo.
192 Cf. PLIN ., XXI 29-30 y 135. Este «nardo campestre» podría ser el mismo «nardo gálico» o «céltico», recién mencionado, a tenor de lo que Plinio expone en XXI 135: «Y como algunos, según hemos dicho, han dado en denominar “nardo campestre” (nardum rusticum) a la raíz de la bácaris, añadiremos también los remedios obtenidos del nardo gálico, aplazados hasta este libro en el de los árboles exóticos (sc . en el libro XII)». Discrepamos de André (s. v. baccar 2), que identifica el nardum rusticum aquí mencionado con el ásaro. Debe observarse que en XXI 30 Plinio reclama que se corrija el error de los que llaman bácar al ásaro, y puesto que se ocupa de esta última planta en el § 47, ¿por qué habría de decir que se la reserva para incluirla «entre las flores» —a saber, en el libro XXI—?
193 Sobre el papiro (lat. charta) , con el que se fabricaban hojas para escribir, cf. PLIN ., XIII 68 ss. En XIII 76, Plinio alude al emporético, un papiro inservible para la escritura por su baja calidad que era utilizado por los comerciantes para envolver sus mercancías.
194 El hirculus , diminutivo de hircus «macho cabrío», que traducimos por «cabroncillo» (como hace Andrés Laguna para traducir el trágon de DIOSC ., I 8, 2), es alguna especie de valeriana, quizá la Valeriana saxatilis L. Los ácidos concentrados en las raíces de las valerianáceas producen un olor que, en palabras de FONT (op. cit ., 758), «recuerda el del sudor de pies». Cf. también DIOSC ., IV 49 (s. v. tragíon, diminutivo de trágos «macho cabrío»); aunque Dioscórides afirma aquí que el tragíon sólo nace en Creta, el Ps. Dioscórides apostilla que algunos romanos llaman a esta planta hírculum.
195 El ásaro (Asarum europaeum L.) es una planta aristoloquiácea, de rizoma rastrero, con hojas radicales carnosas y bohordo central con flores de color rojo oscuro. Sobre sus usos en medicina, cf. PLIN ., XXI 134; DIOSC ., I 10.
196 Según DIOSCÓRIDES , loc. cit ., el ásaro era llamado por algunos nárdos agría «nardo silvestre». Por su parte, PLINIO , XXI 30, afirma que lo que los romanos llamaban nardum rusticum era asarum para los griegos (extremo testimoniado también por el PS . DIOSCÓRIDES [I 10], que añade otros nombres romanos: perpressa y bacchar).
197 En el texto de Plinio se lee radice Gallici nardi. Probablemente la supuesta semejanza de la raíz del nardo gálico con la del ásaro se base en un defecto del texto manejado por Plinio como fuente, según nos sugiere la lectura de DIOSCÓRIDES (I 10), quien afirma que las raíces del ásaron son hómoiai agróstei «semejantes a las de la grama». Plinio podría haber interpretado que las hojas del ásaro eran semejantes al agresti (sc. nardo), es decir, al «nardo agreste», una denominación genérica perfectamente aplicable al nardo gálico. En relación con la confusión agróstei / agresti, puede cotejarse el DIOSCÓRIDES LAT . [I 8], donde, a propósito de las raíces del ásaro, se dice que son similes agrestis id est gramen.
198 El Ponto era la región que se extendía a lo largo de la costa sur del mar Negro, o Ponto Euxino; cf. PLIN ., VI 1 ss.
199 Región de Asia Menor, sobre la cual cf. PLIN ., V 145.
200 La región del Ilírico, a comienzos de la época imperial, era para los romanos un territorio balcánico de límites no bien definidos que comprende aproximadamente las actuales Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y una parte de Albania (cf . PLIN ., III 139). Extraña que Plinio no recoja, al tratar de sus lugares de origen, la referencia que se encuentra en DIOSCÓRIDES, I 10, 2 , acerca de que el nardo se criaría también «en el territorio de los vestinos de Italia», o sea, en la región del Samnio (cf. PLIN ., III 37), lo cual podría abrir varias posibilidades: o bien el texto del autor griego está interpolado o corrupto, o bien nuestro autor maneja aquí otra fuente alternativa.
201 Mayhoff propone leer 〈a〉mittere «perder», «dejar caer», pero creemos preferible mantener la lectura mittere «echar», de los mss.
202 Mientras que Plinio alude a las hojas, TEOFRASTO , HP IX 7, 4, habla de cierta raíz de Tracia que tiene un perfume parecido al del nardo índico, pero menos intenso (ya hemos aludido a la confusión de Plinio respecto al nardo índico, al que llama «hoja de nardo» en el § 42). Por otra parte. Díaz-Regañón, comm. ad loc ., propone la Valeriana Dioscoridis Hawk. (= Valeriana phu de Font Quer) para identificar la planta de Tracia en cuestión.
203 Gr. ámōmon ; el nombre griego debe de proceder de alguna lengua oriental desconocida, lo mismo que sus parientes, el cinamomo y el cardamomo (no parece guardar relación con el gr. ámōmos «irreprochable»). Se trata del Amomum cardamomum L., cingiberácea de la India y de las islas de la Sonda, de la que los romanos no conocían más que las hojas y los frutos. Encontramos una descripción con ligeras diferencias en DIOSC ., I 15 (cf ., además, TEOFR ., HP IX 7, 2).
204 DIOSCÓRIDES (loc. cit.) , no obstante, señala como lugares de origen Armenia, Media y el Ponto.
205 Sobre la región de Otene, en Armenia, cf. PLIN ., VI 42.
206 DIOSCÓRIDES , loc. cit ., dice de esta planta que servía para falsificar el amomo. Ernout, comm. ad loc ., propone que se trataría de la nueza blanca (Bryonia dioica L.), planta trepadora cuyo fruto es una baya tóxica de color rojo.
207 Gr. kardámōmon. El cardamomo o grana del paraíso es el fruto de la Elettaria cardamomum White y Maton, otra cingiberácea; en la Antigüedad se empleaba como medicamento (cf. PLIN ., XIII 15; 16; 18; XIV 107; XXVI 34; DIOSC ., I 6 ss.).
208 Cf. § 41.
209 Para el cinamomo cf. § 85.
210 Nótese la consonancia entre los nombres del cardamomo y el cinamomo, que justificaría la inmediata inserción de este último, cuyo tratamiento Plinio aplaza, no obstante, hasta el § 85.
211 Arabia Feliz, región situada en la franja meridional de la península Arábiga (act. Yemen), era una de las tres regiones en que se dividía ésta, junto con Arabia Pétrea, al norte, y Arabia Desierta, en la zona central. Sus riquezas constituían en Roma un auténtico mito (cf. PLIN ., V 66). Los griegos llamaron a esta región Eudaímōn Arabía (cf. ESTR ., II 1, 31), de donde viene la denominación latina de Arabia Felix. Hay quien hace derivar el nombre del actual Yemen (ár. Al-Yaman) de al-yumn «bendiciones», «prosperidad», lo que concordaría con la denominación griega, que sería traducción de la correspondiente palabra semítica; sin embargo, el griego eudaímōn, también podría explicarse a partir de una mala interpretación por parte de los griegos de la palabra semítica yamin, con el significado de «sur» (cf. Forcellini, Lex. Onom., s. v. Arabia).
212 El incienso (lat. tus, gr. thýos) es la goma producida por ciertas especies de Boswellia, en particular la B. Carterii Birdw. Se quemaba en los sacrificios y fue uno de los artículos más importantes del comercio con Oriente.
213 El árbol de la mirra es la Commiphora myrra Engl. TEOFRASTO , HP IX 4, parece constituir la fuente principal de Plinio en lo que respecta al incienso y a la mirra.
214 «Troglodita» (del gr. trōglodýtēs, a su vez de trṓglē «caverna», y dýnō «penetrar») es el término usado para designar genéricamente a los hombres de las cavernas, cf. SÉN ., Nat. IV 2, 18. Plinio los sitúa en lugares distintos: al sur de Egipto (VI 169, XI 178), en el Cáucaso (IV 80) y en la India (VII 23). En este pasaje se refiere a los citados en primer lugar, poblaciones nubias situadas al este de Tebaida y al sur de Etiopía, en la costa del mar Rojo.
215 Cf. TEOFR ., op. cit ., IX 4, 2. Los atramitas poblaban la región de Adramita (act. Hadramaut) comprendida en Yemen del Sur; sobre ellos, cf. PLIN ., VI 155.
216 Los sabeos, un pueblo de Arabia Feliz, eran los exclusivos intermediarios del comercio con la India. ESTRABÓN (XVI 4, 19-21) describe su territorio y sus productos. Según PLINIO (VI 155), su capital era Marebata, que podría corresponderse con la actual Maarib, en Yemen. Plinio menciona una ciudad llamada Mariba en VI 157, que tal vez sea la misma Marebata de los sabeos (cf. ESTR ., loc. cit ., que se refiere a la capital de estos sabeos con los nombres de Mariaba y Marsiaba), en cuyo caso podría haber superpuesto información de dos fuentes distintas. La denominación de sabeos se hace extensiva tanto a los atramitas como a los mineos, citados más adelante.
217 Cf. PLIN ., VI 155; ESTR ., XVI 4, 2. Sábota (tal vez la misma Sabata citada por PLINIO en VI 154) es un nombre que debe de relacionarse con el gentilicio de los sabeos y con el reino de Saba (este topónimo se encuentra en DIODORO SÍCULO [CXI 47, 4] y TEOFRASTO [HP IX 4, 2]), cuya reina es famosa en la tradición judeocristiana e islámica (con los nombres de Maqueda y Bilquis o Valquis). Según PLINIO (loc. cit.) , albergaba sesenta templos. Sus ruinas se han identificado en la actual Shabwa, en Yemen. Cf. J. F. BRETON , «Shabwa, capitale antique du Hadramawt», Journ. As. CCLXXV (1987), 13-34.
218 No hay referencias en los textos griegos sobre este topónimo, seguramente semítico. Acaso esté relacionada con el árabe šariba «beber», o tal vez sea un cruce entre los nombres de las ciudades de Sábota y Mariba, anteriormente citadas.
219 Debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, el Sol sale exactamente por el Este sólo dos días al año, los días de los equinoccios. En el hemisferio norte, durante el verano el Sol se va desplazando hacia el norte.
220 El schoenus (del gr. schoínos) era una medida de longitud empleada por los persas, si bien Plinio, tanto aquí como en VI 124, certifica que su equivalencia puede variar de un autor a otro; así, para HERÓDOTO , II 6, que afirma que es una medida de origen egipcio, equivale a sesenta estadios.
221 Sobre Eratóstenes de Cirene, cf. PLIN ., II 185, nota 295, en la trad. de Moure, n.° 206 de esta colección.
222 Cf. TEOFR ., HP IX 4, 8.
223 Según PLINIO , VI 155 ss., los mineos se consideraban descendientes del rey Minos. Habitaban la franja de Arabia costera del mar Rojo, teniendo a los nabateos al norte y a los atramitas al sur y al este. Su capital, según ESTRABÓN (XV 4, 2), era Carna o Carnana, que probablemente se corresponde con la ciudad de Carno citada por PLINIO en VI 154.
224 La denominación se hace extensiva, además de al incienso, a un tipo de mirra en el § 69.
225 De Gubernatis, op. cit ., vol. 2, 127, propuso leer aquí feminarum puerorumque , en vez de feminarum funerumque, que es lo que trae el texto de Plinio editado por Mayhoff, considerando que no estaría permitido a mujeres y niños acercarse al lugar donde se recogía el incienso, por considerárseles impuros; el efectismo de la aliteración y el hecho de que funus «funeral», sea un poetismo usado por «cadáver», supuestamente habría favorecido la lectura funerumque , que ha prevalecido.
226 Elio Galo, miembro del orden ecuestre y gobernador de Egipto, fue el primer romano que se internó en Arabia Feliz al frente de un ejército (cf. ESTR ., XVI 4, 22 ss.; D. CAS ., LIII 29, 3-8). La campaña resultó un fracaso y se abandonó en el 24 a. C.; no obstante, Galo destruyó varias ciudades, entre ellas Mariba, la capital de los sabeos. Este autor recogió por escrito interesantes observaciones, de las que Plinio se hace eco: fértiles campos de palmeras, bosques extensísimos, tierras de regadío… Todo ello contrasta con los desiertos que predominan en la zona actualmente.
227 Cf. PLIN ., VI 141, notas 488 y 490, en la traducción de Arribas, n.° 250 de esta colección) Gayo era hijo natural de Agripa y nieto de Augusto, que lo adoptó comprándolo a su padre (cf. SUETONIO , II 44). Augusto le confió un poder proconsular para solucionar los problemas con partos y armenios. Tenía en mente una gran expedición a Arabia, para la cual contaba con el rey Juba como geógrafo, amigo y consejero (cf. PLIN ., VI 141). Gayo llegó a Siria en el año 1 a. C. y murió en el 4 d.C., con sólo veintitrés años. PLINIO , VI 160, afirma que «sólo vio de lejos Arabia».
228 TEOFRASTO (HP IX 4, 2-3) también había leído informaciones dispares sobre el aspecto del árbol del incienso (hojas de peral, de lentisco, de laurel…), y se limitó a dar cuenta de ellas con un cierto escepticismo, lo mismo que Plinio.
229 Pistacia lentiscus L.
230 Podría tratarse de Antígono Monoftalmo, general de Alejandro Magno y uno de los Diádocos, que se autoproclamaría rey de Macedonia en el 306 a. C., junto con su hijo Demetrio Poliorcetes (ambos son citados en PLIN ., VII 207; cf ., además, PLIN ., XIII 73; XXXV 106). La anécdota debe fecharse hacia el año 312 a. C., en que Antígono se encontraba en Arabia tratando de conquistar el territorio nabateo, cf. DIOD ., XIX 94-100.
231 Sobre Juba, cf. PLIN ., V 17, n. 57, traducción de E. del Barrio, n.° 250 de esta colección.
232 Carmania, que en época de Plinio formaba parte del reino parto, está situada en la región meridional de la meseta de Irán, al norte del act. estrecho de Ormuz, cf. PLIN ., VI 84, 95, 98, etc.
233 La dinastía de los Ptolomeos reinó en Egipto desde el 305 a. C., a partir del macedónico Ptolomeo I Soter, que había sido general del ejército de Alejandro Magno. Sus descendientes, todos llamados Ptolomeos, reinaron hasta el 30 a. C., en que Egipto se convirtió en provincia romana.
234 Cf . TEOFR ., HP IX 4.
235 Sardes (act. Boz Dag) fue capital de Lidia, en Asia Menor. Cf . PLIN ., V 110.
236 Plinio se refiere a estos emisarios en VI 140.
237 La Canícula (que significa «perrita» en latín) es, por otro nombre, la estrella Sirio, la más brillante de la constelación del Can Mayor (cf . PLIN ., II 107, nota 145, en la traducción de Moure, n.° 206 de esta colección). La salida de Sirio en conjunción con la del Sol coincidía hace unos cinco mil años con el solsticio de verano —que en Egipto anunciaba la crecida del Nilo—, sobre el 21 de junio, pero la precesión de los equinoccios destruyó dicha coincidencia. En el siglo I d. C. ya había un desfase de treinta días entre el solsticio de verano y la salida de la Canícula (cf . COL ., IX 14; XI 2). El período en que Sirio se alzaba en el horizonte al mismo tiempo que el Sol se cifraba en cuarenta días (cf . HIG ., Astr . II 4). Actualmente Sirio asoma junto al Sol a finales de agosto, si bien el uso ha mantenido el nombre de canícula para el período central del verano en que el calor es máximo.
238 Bajo control romano, en Alejandría se concentraba el incienso proveniente del noreste de África y de Arabia; allí se procesaba y clasificaba antes de su exportación a los mercados del Mediterráneo. Se ignora en qué estado llegaba, si lo hacía en forma compacta o en cristales sueltos, pero se sabe que en Alejandría parte de él era destilado en aceite, cf . J. Highet, Frankincense, Oman’s gift to the world , Prestel, Lakewood, 2006, 53.
239 Carfiathum . La denominación procede tal vez de una raíz semítica relacionable con el árabe kharif o el hebreo kharaf «otoño»; quizá haya que ver aquí un vocablo híbrido si la terminación –thum , se corresponde con el gr. thýon y el lat. t(h)us (nombres del incienso), y el sánscr. dhūmáh «humo» o «vapor»), procedentes de la raíz indoeuropea *dheu – «subir» (dicho del humo o del vapor).
240 Dathiathum . Podría relacionarse con el árabe datha «invierno».
241 PLINIO , VI 155, dice que los mineos controlan un golfo «lleno de islas productoras de perfumes». TEOFRASTO , HP IX 4, 10, habla de que el árbol del incienso, abundante en Arabia, es mejor en las islas próximas. Se trata de las islas del golfo Pérsico, sobre las cuales cf . §§ 37-40.
242 Cf . ISID ., Et . XVII 8, 2.
243 La fuente probable es TEOFRASTO , HP IX 4, 10.
244 Del gr. stagonías , a su vez de stázō «gotear».
245 Del gr. átomon «íntegro», «no partido».
246 Del gr. orobías «del tamaño de la arbeja» (gr. órobos) .
247 Del gr. mánna «parte mínima», «menudo». Este término está documentado nuevamente en XXIX 119 (turis manna una) , con el significado de «grano» o «pequeña cantidad (de incienso)», equivalente, pues, a mica «miga» o «pizca» (cf . PLIN ., XXII 37, mica salis «una pizca de sal»). Sobre estas variedades de incienso, cf . DIOSC ., I 68.
248 La mina egineta valía dos libras romanas, es decir, 327,453 g × 2 = 654,906 g (paridad asegurada por VITRUVIO , X 21, que hace uso de una antigua mina comercial equivalente a veinticuatro onzas, o sea, a dos libras); de manera que la tercera parte de una mina pesaría 218,302 g. El denario de plata, usado por los médicos, y equivalente, según PLINO , XXI 185, a la dracma ática, valía en época de Nerón 1/84 de libra (si bien con posterioridad se reduciría la proporción a 1/96), o sea, 3,898 g; por tanto, los veintiocho denarios que da Plinio como supuestamente equivalentes a 1/3 de mina serían 109,151 g, que no son 1/3, sino exactamente 1/6 de la mina egineta. Aunque las medidas griegas fluctuaron según épocas y lugares, cabe suponer razonablemente que Plinio haya errado al ofrecer su equivalencia, dado que los veintiocho denarios en cuestión son precisamente 1/3 de libra.
249 La anécdota se encuentra también en PLUTARCO (Alej , XXV 6-7; Apot. R. Emp . 179d). Leónides era pariente de Olimpíade, madre de Alejandro, y fue preceptor de éste en sus primeros años, cf . PLUT ., Alej . V 7. Pese a que educó a Alejandro en los hábitos del autocontrol, no tuvo muy buena fama; QUINTILIANO , I 1, 19, afirma que hizo que su pupilo contrajera vicios que lo acompañaron toda su vida, cf . JER ., Epíst . CVII 4. Cuenta PLUTARCO , loc. cit ., que Alejandro le envió a Leónides quinientos talentos de incienso y cien de mirra.
250 En realidad, Alejandro no llegó a poner el pie en Arabia, aunque poco antes de morir pensaba en su conquista y tenía dispuesto que sus almirantes dirigieran una flota con el fin de encontrar una ruta por mar entre Egipto y el Éufrates, cf . CURC ., IX 10, 3.
251 Acerca de este dios llamado Sabis, el paralelismo con TEOFRASTO , HP IX 4, 5, hace pensar que se trata de una divinidad solar, probablemente la misma a la que los etíopes llaman Asabino, identificada con Júpiter (cf . § 89), aunque pudiera igualmente estar relacionada con el dios egipcio Seb o Sebek-Ra, también de carácter solar. En todo caso, el nombre de Sabis parece guardar relación con el de la ciudad de Sábota o el del pueblo de los sabeos.
252 Es otro pueblo del sur de la península Arábiga, ya mencionado por PLINIO , VI 153, y probablemente sea el mismo que el de los catabanes o catabanos citados en V 65 (si bien en VI 153 los distingue).
253 ESTRABÓN , XVI 4, 2, nombra también a los gebanitas, y asegura que su capital era Tamna, siendo Tomna, a lo que parece, una simple variante gráfica. Se identifica con la act. ciudad de Qolan, en Yemen.
254 Ciudad del sur de Palestina, a pocos kilómetros del Mediterráneo, con un importante puerto, cf . PLIN ., V 65 y 68. La actual ciudad de Gaza mantiene la continuidad histórica.
255 La distancia es exagerada, pues equivale a 3.605 km. Entre Gaza y el actual golfo de Adén discurría una importante ruta comercial, en línea recta y a lo largo de la costa del mar Rojo, atravesando Arabia y cubriendo una distancia de unos 2.500 kilómetros. En medio de dicha ruta se encontraría, sin duda, Tomna.
256 En VI 102, Plinio se refiere a los lugares donde los camellos abrevaban durante el viaje, llamados aquationes , así como a los puntos jalonados en las rutas, donde las caravanas se detenían para descansar, por los que se contaban las etapas del viaje, cf . SUET ., III 10.
257 Se trata de los portoria , impuestos pagados por el transporte de mercancías a través del Imperio cuando se pasaba por determinados sitios, como las entradas o salidas de una ciudad o de su territorio, de una provincia o país, y por los lugares de tránsito obligado, como los puentes.
258 Los publicanos eran los adjudicatarios del Estado para la ejecución de determinados trabajos, pero sobre todo para la recaudación de impuestos, cf . PLIN ., XXXIII 23. Estas actividades fueron acaparadas por los caballeros, pues eran muy lucrativas; su avidez los hizo odiosos al pueblo, cf . LIV ., XLV 8, 3.
259 Cf . DIOSC ., I 68, quien precisa que se trata de la resina de pino.
260 Cf . § 36.
261 Se refiere al árbol del incienso, del que acaba de tratar. Cf . TEOFR ., HP IX 4, 8.
262 Cf . TEOFR ., loc. cit .; DIOSC ., I 68.
263 Sobre estas islas, cf . §§ 37-40 y 60.
264 Labores propias de la viticultura, terreno mucho más familiar para Plinio. El raster o rastrum era un instrumento de hierro bidentado, que participaba de la horca y de la azada porque la parte de hierro iba perpendicular al mango; se utilizaba para cavar, voltear, desterronar, etc., operaciones todas destinadas a mullir la tierra y evitar que se apelmace, constriña las raíces e impida que se oxigenen. El ablaqueo consiste en cortar las raíces inútiles, haciendo un alcorque en torno al pie de la planta, que a la vez sirve para retener el agua en su cavidad, cf . PLIN ., XVII 246; COL ., IV 4, 2.
265 Se advierte una cierta falta de claridad expositiva, que da cuenta de la confusión reinante en las fuentes que maneja nuestro autor, sin descartar que esté mezclando noticias referidas a la mirra y al incienso. Así por ejemplo, aunque Plinio dice que el árbol de la mirra mide cinco codos, TEOFRASTO , HP IX 4, 2, asegura que es el árbol del incienso el que alcanza esa altura.
266 Ernout, comm. ad loc ., señala que Plinio ha leído erróneamente su fuente, pues TEOFRASTO (op. cit ., IX 4, 3) dice que la hoja del árbol de la mirra es «semejante a la del olmo» (gr. pteléa) , no que sea «semejante a la del olivo» (gr. elaía) .
267 Cf . TEOFR . HP IX 4, 8. Al decir «ambos productos», Plinio se refiere al incienso y la mirra.
268 Entiéndase que es en la misma época en que se efectuaban las sangrías del incienso, es decir, en verano y en invierno (cf . §§ 58 y 60).
269 La mirra estacte (del gr. staktḗ , a su vez de stázō «gotear» [cf . la nota a estagonia del § 62]) es mencionada en el Génesis (XXXVII 25 y XLIII 11). Era muy apreciada porque se utilizaba directamente, sin mezcla de aceite (cf . PLIN ., XIII 17; DIOSC ., I 60), así como por su extremada delicadeza, cf . PLAUTO , Most . 309; LUCR ., II 846.
270 Las distintas clases de mirra tienen denominaciones heterogéneas, pues unas veces aluden a su procedencia, y otras a sus características. La troglodítica procedía de la región de Troglodítica, al sur de Etiopía; la minea (poco apreciada, según DIOSCÓRIDES , I 64, 2) era en realidad un producto atramita y gebanita, lo que evidencia una relación estrecha entre estas gentes, si es que todas esas denominaciones no aluden a distintos asentamientos de un mismo pueblo.
271 Ausaritis . Éste, y los términos que siguen, presentan dificultades para su transcripción. En principio, podría tratarse de transliteraciones latinas de gentilicios femeninos con el sufijo –tis (genitivo –tidos) . Pero Plinio parece haber asimilado los adjetivos que designan estos tipos de mirra a formas de la tercera declinación latina de tema en –i –, a juzgar por la forma dusaritim («dusarita») que aparece en este mismo párrafo. La mirra osarita (u osarítida) podría venir de la ciudad de Ausara (del ár. Auzal, la Uzal bíblica [cf . Ezequ., XXVII 19], act. Saná, capital de Yemen), en el suroeste de la península Arábiga.
272 Los editores mantienen la lectura dianitis de los mss., pero creemos que debe corregirse con 〈ma〉dianitis , para acomodarse al gr. madianîtis (genitivo –ítidos) , adjetivo femenino que significa «de Madián». En la Biblia Vulgata se cita a los Madianitae (Madianîtai en la versión griega de los Setenta, cf . ESTEB. DE BIZ ., Étn . 425 4), una tribu árabe que habitaba el país de Madián (cf. Éx ., II 15; Núm . XXV 15), cuyo solar comprendía la península del Sinaí y la costa arábiga del golfo de Ácaba. En esta última localización hubo una ciudad llamada en gr. Modiána (cf . PTOL ., Geogr . VI 7, 2) o Madianḗ (cf . JOSEFO , Ant. Jud . II 257; EUSEB ., Onom. s. v. Madiám) . La tribu de los madianitas se dedicaba al comercio caravanero de sustancias aromáticas (cf. Gén ., XXXVII 28 y 36; Núm. X 27-32; Is . LX 6), pudiendo dar nombre a una de ellas: la mirra madianita (o madianítida) .
273 El nombre latino collaticia «revuelta», «mezclada», sugiere que debía de tratarse de una mezcla de mirras de distinto origen.
274 Probablemente, de Sambracata (lat. Sambrachate) , nombre de una isla y de una ciudad (cf . PLIN ., VI 151) de la costa este de Arabia, perteneciente a los sabeos, quienes según Plinio, se extendían entre los dos mares: el mar Rojo y el golfo Pérsico, cf . PLIN ., VI 154. Los sambraceni son, por otra parte, un pueblo de la India, cf . PLIN ., VI 78.
275 Dusaritim (forma de caso acusativo, de un supuesto nomin, en –itis ). Esta mirra toma nombre de la ciudad de Dusará, en la Arabia Feliz (sus habitantes son los dusarenos, cf . ESTEB. DE BIZ ., Étn . 219 7 y 237 25, Meineke), que lo toma a su vez de Dusares, divinidad de los árabes nabateos (identificado con Dionisos [cf . HESIQ ., s. v. Dousáren ; TERT ., Apol . XXIV 7]).
276 Podría tratarse de la ciudad llamada Mesala en VI 158. Estaba situada en el suroeste de la península Arábiga y pertenecía a los homeritas (cf . PTOL ., VI 7, 41), que eran gentes de raza etíope (cf . ESTEB. DE BIZ ., op. cit ., 492 14 y 689 13).
277 Del gr. erythraîa «roja», así llamada por su color o porque que esta clase de mirra proviniera de la costa etíope del mar Rojo (cf . § 87).
278 Cf . § 33. Podría tratarse del Balsamodendron mukul Stocks, un arbolito de la familia de las Burseráceas, que exuda una gomorresina conocida como bedelio de la India.
279 Hemos de entender que la mirra que exuda el espino índico recién citado se agrega al mástique para adulterarlo, pero esta circunstancia le da pie a Plinio para abandonar la región geográfica que le ocupaba e introducir —de manera un tanto abrupta— esta otra resina común a Arabia y a la India. El mástique o almáciga (lat. mastiche , del gr. mastíchē) , efectivamente, es la resina mucilaginosa sacada de un lentisco (Pistacia lentiscus L.), sobre cuyas propiedades, cf . PLIN ., XXIV 42 ss.; DIOSC ., I 70. De su nombre proviene el verbo «masticar», del latín tardío masticare «triturar con los dientes» (como se hacía con la resina del árbol en cuestión, usada como dentífrico, según DIOSC ., loc. cit.) .
280 Según Díaz-Regañón (en nota a TEOFR ., HP VI 4, 9), sería la Atractylis gummifera L., llamada cardo de liga o ajonjera, planta compuesta que produce una sustancia crasa y viscosa, el ajonje, que se usó en tiempos pasados como liga para cazar pájaros.
281 Esta clase de mástique, conocido como «trementina de Quíos», la produce alguna variedad de terebinto (Pistacia terebinthus L.) de las islas de la costa occidental de Asia Menor, entre las que se cuenta la isla de Quíos (cf . PLIN ., V 136). Sobre su empleo en medicina, cf . DIOSC ., loc. cit .
282 El ladanum es la resina destilada por diversas cistáceas, como el Cistus villosus L. o el C. cyprius Lmk. El nombre común de estas plantas es jara y ládano o ladón, y el de su secreción, mangla. Sobre sus propiedades, cf . PLIN ., XXVI 47-48; DIOSC ., I 97. Pese a que comparten un mismo étimo, no debe confundirse el ládano con el láudano, que es un preparado farmacéutico hecho con opio, azafrán y vino blanco, que se emplea como calmante.
283 Pueblo de Arabia Pétrea, cuya capital es Petra, cf . PLIN ., VI 144 y, en este libro, § 102, nota.
284 Cf . § 79, donde se le da el nombre de estobro a un árbol.
285 Oesypum (del gr. oísypos , de oís «oveja», y pátos «suciedad»). Se trata de la grasa de la lana, que contaba con diversas aplicaciones en medicina, cf . PLIN ., XXVIII 74; XXIX 35; DIOSC ., II 74.
286 Otro probable error de lectura del griego cometido por Plinio y señalado por Ernout, comm. ad loc ., DIOSCÓRIDES , I 97, efectivamente, no habla de una «flor de hiedra» (gr. kissós) , sino de una «flor de jara» (gr. kísthos) .
287 Esta leda debe de ser alguna variedad local de jara, posiblemente la Cistus Cyprius L. A juzgar por DIOSC ., I 97, el nombre de leda podría venir de la lectura de una forma plural neutra del griego lêdon «jara», interpretada por Plinio como un término que seguía la primera declinación latina.
288 Se trata de variantes dialectales del griego, cf . HERÓD ., III 107; DIOSC ., loc. cit .; GAL ., XII 425, 6.
289 La operación es descrita con mayor detalle por DIOSCÓRIDES (loc. cit.) : la pringue adherida a las cuerdas se raspa posteriormente y con ella se elaboraba una especie de pasteles (magídes en Dioscórides, offae en Plinio). En XXVI 47, Plinio menciona un procedimiento «más noble» mediante el cual se recogería el ládano tanto en Arabia como en Siria y en África: empleando un arco con la cuerda recubierta de lana, se retiraba de la planta la sustancia que se queda adherida a la lana; por el instrumento empleado, este tipo de ládano se llamaría toxicum (del gr. tóxon «arco»).
290 El ládano «terroso» (lat. terrenum) es el que se presenta en estado bruto y lleva mezcla de arena o polvo, lo cual sería prueba de su autenticidad, si bien DIOSCÓRIDES , loc. cit ., opina que el mejor ládano debe estar libre de impurezas, y por eso se sometía a filtrado, para eliminarlas.
291 Advertimos aquí una posible interpolación de un pasaje que cuadraría mejor en los capítulos dedicados al incienso. Cf . § 56, donde Plinio cita como fuente al rey Juba.
292 Sobre Carmania, cf . notas del § 56.
293 Este olivo de Arabia parece ser algún mangle, cf . § 37. TEOFRASTO , HP IV 7, 2, se refiere a plantas que se crían en el mar a las que las gentes llaman «laurel» y «olivo», y precisa que este último destila una goma empleada en medicina para elaborar un fármaco hemostático, si bien este autor localiza en la costa etíope del mar Rojo las especies en cuestión. Paralelamente, PLINIO (XIII 139; XXIII 72) habla de una olea Aethiopica que puede identificarse con el mismo mangle aquí citado y que para André sería la Avicennia officinalis L.
294 Del gr. énaimon «hemostático».
295 En las hojas de los mangles se encuentran, efectivamente, glándulas y filamentos que excretan la sal no eliminada por las raíces.
296 Los elimeos, o elamitas, eran los habitantes de Elimea o Elimaide, nombres griegos de la región de Elam, en la costa norte del golfo Pérsico, que se corresponde aproximadamente con el territorio de las provincias de Ilam y Juzistán, al oeste del actual Irán. Elimaide colindaba con las regiones de Susiane, al norte, y de Pérside, al sur (cf . las notas de PLIN ., VI 111 y 134-136, en la traducción de Arribas citada).
297 Bratus . Se trata de la Juniperus sabina L., un árbol parecido al ciprés; de hecho, PLINIO (XXIV 102) atestigua que esta planta, llamada bráthy por los griegos, se conocía también como «ciprés de Creta» (precisamente éste es el nombre común de la Cretica cupressus L.).
298 El emperador Claudio fue autor de varias obras de historia que no se han conservado, cf . SÉN ., Apol . V 4. Plinio lo utiliza como fuente de diversos pasajes que hablan de esta región de Oriente Medio, cf . SÉN ., VI 128.
299 Sostrate podría identificarse con una ciudad de Elimaide mencionada en VI 136, si bien Plinio sitúa ésta en las laderas del monte Casiro, no en las del Escancro, orónimo no atestiguado en ningún otro autor. Podría tratarse de una corrupción textual para la cual se ha propuesto la corrección «Cásiro» (a tenor de VI 136), o bien «Zagro», cf . VI 131-132.
300 El Pasitigris es un afluente del Tigris en su curso bajo, si bien en la Antigüedad se creía que eran un mismo río (cf . las notas de PLIN ., VI 129, en la traducción de Arribas, ya citada).
301 Arbol indeterminado. Cf . § 74, donde se menciona una sustancia aromática llamada estorbo .
302 Sobre el vino de palmera, cf . PLIN ., XIII 44-45.
303 Carra (cf. Carrhae en PLIN ., V 86). Se trata de la act. Harrán o Jarán, en el sureste de Turquía. Fue famosa porque en ella el rey parto Orodes I derrotó a las legiones de Craso en el 53 a. C. Se la menciona en el Antiguo Testamento (Gén., XI 31; XXIV 10).
304 Gabba . Aunque HERODIANO (Pros. cat . vol. 3.1, 252, Lentz) y ESTEBAN DE BIZANCIO (Étn . 192 4) mencionan una Gabba como «ciudad de Siria», la identificación es problemática. Podría tratarse de una variante del nombre de Geba (su raíz hebrea significa «monte»), ciudad situada junto al monte Carmelo, próxima a la costa mediterránea de Galilea, y citada por PLINIO en V 75 (HERODIANO [loc. cit .] y ESTEBAN DE BIZANCIO [191 15] la llaman Gába) ; pero hay numerosos topónimos parecidos en la región, así el de la ciudad de Gabe mencionada por nuestro autor en V 74 como dependiente de Panéade, al norte de Galilea, o el de Gábala que aparece en el § 124 del presente libro.
305 PLINIO (V 66) asegura que Siria tomaba el nombre de Palestina por el lado que colindaba con Arabia (cf . las notas de este pasaje en la traducción de E. del Barrio, n.° 250 de esta colección).
306 Cárace estaba situada en la costa del golfo Pérsico, junto a la confluencia del Tigris y el Pasitigris, cf . PLIN ., VI 136.
307 Cf . HERÓD ., III 97.
308 Styrax (cf. storax en Isid., Et . XVII 8 5). Estoraque es el nombre tanto del árbol (Styrax officinalis L.) como de la resina que de él se beneficia, usada en perfumería y en medicina, llamada también azúmbar. Para la descripción del estoraque cf . §§ 124-125 y DIOSC ., I 66.
309 Cf . ESTR ., XVI 4, 19; DIOD ., III 47, 3; según estos autores, para combatir el olor de los demás perfumes, los sabeos quemaban betún y pelos de barba de macho cabrío.
310 Nótese el tono moralizante de Plinio.
311 PLINIO (X 195) asegura que el cuerno de ciervo y el estoraque se destinan a este mismo uso. Cf . HERÓD ., III 107; TEOFR ., HP IX 5, 2.
312 Sobre el cinamomo y la canela, cf . §§ 85 y 95.
313 Sobre el apelativo de «Feliz» para Arabia, cf . las notas de PLIN ., VI 138 y, en el presente libro, §51.
314 Popea Sabina, amante primero y luego segunda esposa del emperador Nerón, no fue quemada a la manera romana, según TÁCITO , An . XVI 6, sino que su cuerpo fue embalsamado conforme a la costumbre de los reyes extranjeros, con sustancias aromáticas.
315 Mola salsa . Se trataba de una ofrenda instituida por el rey Numa (cf . PLIN ., XVIII 7). Era propiamente una masa que las vestales hacían con harina de farro, una especie de trigo, que se tostaba, se molía, se mezclaba con agua y sal, y en los sacrificios se ofrecía sola o se echaba sobre las víctimas.
316 Cf . PLIN ., IX 101 y 106 ss.
317 La península Arábiga.
318 Cf . PLIN ., VI 101. Según nuestro autor, Roma compraba a la India mercancías por valor de cincuenta y cinco millones de sestercios, de donde se deduce que cuarenta y cinco millones correspondían al comercio con China y Arabia. Sobre las consecuencias que la exportación de tales cantidades pudo tener para la economía del Imperio, cf . F. De Martino, Historia económica de la Roma antigua , Madrid, 1985, 411 ss.
319 El árbol del cinamomo, o cínamo —ya que ambos términos parecen sinónimos, aunque se diría que Plinio muestra vacilación—, es el Cinnamomum tamala Nees o C. iners Blume, llamado laurel de Indias, un árbol de la familia de las Lauráceas. Plinio parece seguir, aunque libremente, a TEOFR ., HP IX 5, que en ese mismo pasaje describe también la canela. El lat. cinnamum es transcripción del gr. kínnamon (que la tomó de alguna lengua semítica), mientras que cinnamomum , proviene del gr. kinnámōmon , a su vez de kínnamon + ámōmon (sobre el amomo, cf . § 48).
320 Sobre el canelo y su corteza, la canela (lat. casia , del gr. kasía , de origen semítico), cf . § 95. Plinio no distingue bien el cinamomo de las variedades de canela, como tampoco lo hace su presumible fuente, Teofrasto; tan sólo señala como diferencia el hecho de que en el caso del cinamomo se aprovecha también la madera, mientras que de la canela sólo se estima la corteza (cf . § 95). Laguna, en sus anotaciones a DIOSC ., I 13, considera el cinamomo como una canela de calidad superior e incluso propone que aquél puede degenerar en ésta. Ya DIOSCÓRIDES , I 13, 3, recomendaba suplir el cinamomo en los medicamentos con doble cantidad de canela, que obraba los mismos efectos.
321 Sobre estas leyendas, cf . HERÓD ., III 110-111; DIOD ., III 47. CICERÓN , Leyes , I 1, 15, alude a las innumerabiles fabulae de Heródoto.
322 En X 97, PLINIO habla del pájaro cinnamolgus (del gr. kinnamológos «que recoge cínamo») de Arabia, que construye su nido con ramitas de cínamo y que los indígenas cazan con flechas de plomo; Plinio parece confundirlo aquí con el ave fénix, que describe casi en los mismos términos que HERÓDOTO (II 73). Esta ave mítica tenía forma y tamaño de águila, era de hermoso plumaje y cada quinientos años viajaba desde Arabia hasta el templo del Sol, en Egipto, llevando consigo el cadáver de su padre envuelto en un huevo de mirra. Es bien conocida la anécdota de que al morir nacía otra de sus despojos.
323 Se trata del dios Baco. La región en que se habría educado, según unos se encontraba en Arabia (cf . DIOD ., III 64, 5-6), pero según otros (cf . PLIN ., V 74; VI 79) estaba en la India.
324 Cf . TEOFR ., HP IX 5, 2.
325 Diversos autores aluden al mismo hecho. Cf . HERÓD ., III 113; TEOFR ., HP IX 7, 1; DIOD ., III 46, 4; según este último autor, esa fragancia es «divina» y comparable a la ambrosía.
326 Era la escuadra a cuyo mando iba Nearco; bajando por el Indo y luego costeando debía buscar la desembocadura del Éufrates (cf . PLIN ., VI 109 y 124; CURT ., IX 10, 3). Este periplo tuvo gran importancia para su época por el desconocimiento que se tenía de la ruta, que fue descrita por el propio Nearco.
327 Cf . TEOFR ., op. cit ., IX 7, 2.
328 Sobre el cínamo , cf . en el párrafo anterior la nota a «cinamomo».
329 A propósito de este mestizaje, cf . PLIN ., VI 168; VIII 26, y, en el presente libro, § 98. En todo caso, Plinio se equivoca sobre el origen de estos productos, ya que hoy sabemos que provienen de Asia central y de la India.
330 Rates . Sobre estas almadías, cf . PLIN ., VII 206, e ISIDORO . Et . XIX 1, 9. Se trata de una balsa formada de maderos atados unos a otros, con la que los trogloditas atravesaban el mar Rojo hasta la orilla opuesta, en Arabia, por el canal occidental del estrecho de Bab-el-Mandeb; pese a la corta distancia, las rápidas corrientes hacen allí muy arriesgada la navegación.
331 El eurus es un viento cálido del sureste; su nombre latino es el de vulturnus (etimología del español «bochorno»). Cf . PLIN ., II 119.
332 Se trata del cabo Acila, en Arabia, situado frente al de Deiré en África, con el que forma el estrecho llamado en la actualidad Bab-el-Mandeb. Cf . PLIN ., VI 151; ESTR ., XVI 45
333 El argeste es un viento del noroeste (cf . PLIN ., XVIII 338).
334 Ocilia es un emporio de la Arabia Feliz, posiblemente el mismo que Plinio ya ha citado bajo los nombres de Ocelis (VI 104) y Acila (VI 151), si bien este último figura como puerto de los escenitas sabeos, no de los gebanitas, como ocurre aquí. Se hallaba en la entrada del mar Rojo y podría corresponderse con el actual Sheik Said (cf . la nota correspondiente en PLIN ., VI 104).
335 El dato no parece referido a la duración del viaje —que sería excesiva—, sino a su periodicidad. También pudiera ser que Plinio estuviese mezclando noticias sobre los viajes costeros de los etíopes rumbo a la lejana India (cf . PLIN ., VI 96 ss.).
336 Cf . § 63, allí se menciona a Sabis, otra divinidad solar posiblemente relacionada.
337 Prohibición de carácter mágico (cf . PLIN ., XXIV 170); se trata así de preservar las propiedades del producto.
338 Relato fabuloso ofrecido también por TEOFR ., HP IX 5, 2.
339 Del gr. xýlon «madera». Cf . DIOSC ., I 14.
340 Cf . TEOFR ., HP IX 5, 2. DIOSCÓRIDES , I 13-14, en cambio, distingue hasta cinco clases.
341 Cf . DIOSC ., III 15, 2, que llama «bárbaros» también a los trogloditas.
342 Vientos cálidos del sur.
343 Sobre las coronas y guirnaldas, cf . PLIN ., XXI 1-13. Las coronas llegaron a convertirse en un objeto de ostentación, intolerable para Plinio. Cf . G. Guillaume-Coirier, «L’ars coronaria dans la Rome antique», Rev. Arch . II (1999), 331 ss.
344 Aunque en el Capitolio había otros templos dedicados a Marte, Venus, Vesta, Némesis, Victoria, Fides, Término, etc., el más importante era el de Júpiter, en el que también recibían culto Juno y Minerva. De sus avatares trata Plut., Publ . 13-14. En el año 69 este templo fue destruido por un incendio, y Vespasiano lo reconstruyó al comienzo de su reinado. El templo de la Paz se encontraba en el foro del mismo nombre; se comenzó en el año 71 para conmemorar la victoria sobre los judíos, y fue inaugurado en el 75; en él se exhibían los expolios representados en el arco de Tito, cf . PLIN ., XXXIV 84 y 86; XXVII 58 y 102.
345 Tito Flavio Vespasiano, emperador del 69 al 79 e iniciador de la dinastía Flavia, era el dedicatario de la obra de Plinio. El sobrenombre de Augusto fue adoptado por los emperadores que sucedieron a Octaviano, que fue el primero en ostentarlo por concesión del Senado desde el 27 a. C.
346 El monte Palatino acogía desde antiguo edificios de gran suntuosidad. Hubo dos templos de Octaviano Augusto, uno sobre el Palatino (el templum vetus) y otro en la depresión que separaba este monte del Capitolio (el templum novum, cf . MARC ., IV 53, 2; SUET ., III 74; IV 22), siendo el más importante este último, precisamente el aludido en el texto (cf . PLIN ., XXXV 28). Según DIÓN CASIO (LVII 10, 2), el templo de Augusto deificado fue erigido, no sólo por Livia, como afirma Plinio, sino también por Tiberio. En realidad, y de acuerdo con SUETONIO (III 47), dicho templo fue comenzado por Tiberio, pero sería terminado por Calígula, que no llegaría a dedicarlo por razones desconocidas (cf . TÁC ., An . VI 45).
347 El emperador Octaviano Augusto después de su matrimonio con Livia Drusila le hizo extensivo su sobrenombre, cf . PLIN ., XV 136.
348 Presumiblemente, el templo sería incendiado en los disturbios que se sucedieron a la muerte de Nerón en el año 68, y, en todo caso, antes del 79, fecha de la muerte de Plinio.
349 Casia (del gr. kasía ). El nombre designa tanto el árbol, llamado en español canelo y canelero, como su corteza, la canela o casia. El canelo es, al igual que el cinamomo, un árbol de la familia de las Lauráceas, el Cinnamomum casia Blume, cuya corteza, una vez despojada de su epidermis, se presenta en trozos con forma de canuto, y de ahí su nombre, tomado del italiano cannella (diminutivo de canna «caña»). Sobre la canela y sus variedades, cf . DIOSC ., I 13.
350 Cf. TEOFR ., HP IX 5, 3.
351 Cf . § 75, nota a «leda».
352 Del gr. balsamṓdēs «balsámico», por su olor a bálsamo (sobre este producto tratará PLNIO en §§ 111 ss.).
353 En la edición latina que seguimos se lee aquí Daphnidis. En apariencia se trataría de una latinización de una forma del nombre común daphnís (genitivo gr. –ídos ) con el que se designa en griego la baya del laurel (descartamos que se refiera al Dafnis del mito). Sin embargo, este tipo de canela parece corresponderse con la que, según DIOSCÓRIDES , I 13, los mercaderes de Alejandría denominaban daphnîtis (genitivo –tidos, cf. GAL ., XIII 224, 7). Al parecer, pues, se trata de una mala lectura de su fuente por parte de Plinio, o de un error en la tradición textual; en cualquier caso, hemos procurado respetar el texto transmitido.
354 Del gr. ísos «semejante», y kínnamon «cínamo».
355 La noticia debe de remontar a la época en que Plinio cumplió su servicio militar en las fronteras del noroeste del Imperio, tanto en la Germania Superior como en la Inferior, entre los años 47 y 48 (cf. la introducción de G. Serbat a la HN de PLINIO , n.° 206 de esta col., 15-16).
356 El cáncamo es la resina de un árbol asiático de identificación incierta, tal vez la Gommiphora kataf Forsk. Sobre sus características y usos, cf. DIOSC ., I 24, que destaca su parecido con la mirra, su empleo en los sahumerios y su uso para perfumar los vestidos.
357 Tarum. Se trata de la madera del áloe (Aquilaria agalocha Roxb.), árbol originario de la India, llamado también agáloco y calambac. La madera, denominada «palo de áloe» o «palo de águila», se utilizaba para realizar sahumerios por ser muy aromática, cf. DIOSC ., I 22.
358 ESTRABÓN , XVI 2, 34, atestigua que los nabateos estaban muy extendidos geográficamente; así, por ejemplo, los idumeos, según cuenta, eran nabateos arrojados de su patria por una sedición tras lo cual se unieron a los judíos. PLINIO , VI 168. también habla de diversas tribus árabes en territorio troglodita.
359 Madera o resina desconocida, citada por PLINIO también en XIII 18. Según Jerónimo De Huerta, comm. ad loc ., que se hace eco de noticias de su tiempo, «algunos entienden ser el Serichato nuestro Benjuí, y el Gabalio, la Camphora, y otros entienden por el Serichato el Sándalo flavo […] y por el Gabalio el Benjuí». Su nombre podría guardar relación con el de una isla llamada Sería, que se hallaba, según PAUSANIAS , VI 26, 8, bien en un golfo del mar Rojo o bien en la desembocadura de cierto río llamado Ser. Según este autor, los pobladores de esta isla se llaman seres y son de la raza de los etíopes, y aunque él los identifica con los productores de seda citados por Plinio en este mismo libro (cf . §§ 2 y 17), no es probable que exista relación con ellos.
360 Como el anterior, producto desconocido. Podría guardar relación etimológica con la raíz semítica gabal «monte», que aparece en muchos topónimos de Arabia y Palestina (cf . § 80, nota a «Gaba»). Tal vez haya que entender que se trata del estoraque llamado gabalítēs por DIOSCÓRIDES , I 66, 1, procedente quizá de la ciudad de Gábala, nombrada en § 124 (cf . ESTEB. DE BIZ ., Étn . 191 19 ss.).
361 Myrobalanum , del gr. mýron «perfume», y bálanos «bellota» (cf . MARC ., XIV 57). El mirobálano es el fruto de la moringa (Moringa arabica Pers.), árbol de la familia de las Combretáceas que también recibe otros nombres: narango y ben o behén. Para PLINIO , XXIII 98, es una clase de palmera. El aceite obtenido de su fruto se llama también mirobálano, no se rancia y se emplea en perfumería (cf . PLIN ., XIII 18), y en medicina (cf . XXIII 98).
362 La región de Tebaida se encontraba entre Egipto y Etiopía, cf . PLIN., V 49.
363 Heliotropium , del gr. hḗlios «sol», y tropḗ «giro» (cf . PLIN. , XXII 57 ss.; DIOSC ., IV 190). En el pasaje al que remitimos, Plinio da el nombre de heliotropium a dos plantas: el Helitropium europaeum L., una borraginácea llamada comúnmente heliotropo, y la Chrozofora tinctoria L., cuyo nombre común de tornasol se acomoda también a su etimología.
364 Petra (en la act. Jordania), capital de Arabia Pétrea o Nabatea. Esta ciudad ha sido mencionada ya en V 87, 89; VI 144-145 y 212.
365 TFOFRASTO , HP IV 2, 6, afirma que los perfumistas utilizan el cascabillo del fruto machacado, mientras que DIOSCÓRIDES , IV 57, dice que lo que utilizan es el fruto.
366 Del gr. ádipsos «que quita la sed» (dípsa «sed»). Es el dátil verde de una palmera no identificada, tal vez la Hyphaene thebaica Mart., llamada palmera de Egipto, cf . TEOFR ., op. cit ., II 6, 10. PLINIO (XXII 36) también llama adipso al regaliz. DIOSCÓRIDES (I 109) dice que este fruto tiene el nombre local de ptôma , tal vez con el mismo significado que la palabra griega.
367 Del gr. phoînix «palmera», «dátil», y bálanos , «bellota»; nombre dado al dátil maduro, cf . DIOSC ., I 109.
368 La palmera proporciona «vino», ya sea de la fermentación de la savia (cf . PLIN ., VI 161), ya de los dátiles (cf . XIII 44-45). Cf ., además, DIOSC ., I 109.
369 Acorus calamus L., llamado también ácoro verdadero; es propia de terrenos pantanosos; tiene un rizoma rastrero articulado de olor agradable que recuerda al de la mandarina. Para su descripción, cf . PLIN ., XXV 157; sobre sus propiedades, cf . XXI 119 ss. En el presente pasaje la fuente parece ser TEOFRASTO , HP IX 7, 1-2. Cf ., además, DIOSC ., I 18.
370 El mar Mediterráneo.
371 El monte Líbano es la cordillera que se extiende a lo largo de la costa mediterránea, y desde el norte de Palestina atraviesa el Líbano y se interna en Siria; paralela a esta cordillera discurre la del Antilíbano, quedando ambas separadas por el valle de la Bekaa (cf . PLIN ., V 77). Según TEOFRASTO (loc. cit.) , el pequeño valle donde crecerían el junco y el cálamo se encontraría en la depresión formada por otro monte intermedio, distinto del Antilíbano, ya que éste se encuentra demasiado lejos del Líbano.
372 Cymbopogon schoenantus L., graminácea de la India y de Arabia, llamada también esquenanto o hierba de limón; su raíz era empleada en medicina (cf . PLIN ., XXI 120), y en perfumería proporcionaba una esencia destinada a las mujeres de condición humilde, como señala Ernout, comm. ad loc ., citando a PLAUTO , Most . 265-267.
373 Cf . PLIN ., XIII 8-9.
374 De ahí el nombre griego de schoinánthē «flor de junco», de donde salen las formas «esquinante», «esquinanto» o «esquenanto» en español. Laguna (comm. ad . DIOSC ., I 17) afirma: «y así podemos decir, que del esquinato no nos falta otra cosa, sino el mismo esquinanto, conviene a saber, la flor (porque en las partes a donde [sic ] nace, le pacen los camellos sus flores)».
375 Frente a la lectura praestantiore que traen los mss., editada por Mayhoff y Ernout, proponemos la conjetura praestanti〈ore od〉ore «de fragancia más delicada», en la que basamos nuestra traducción, justificable críticamente como «salto de igual a igual», y paralela a la expresión praestanti odore que figura líneas atrás para explicar el hecho de que el cálamo se pueda oler de lejos.
376 «Océano» es aquí la masa de agua que rodea el orbis terrarum o «círculo de las tierras» (cf . PLIN ., II 242), que, dependiendo de la parte del mundo que bañe, recibe nombres particulares. En este caso se trata del oceanus Indicus , el actual Índico (cf . PLIN ., II 242; VI 33 y 108). PLINIO , VI 142-143 se ha referido anteriormente al Mediterráneo como mare nostrum , y llama la atención que ahora emplee la misma expresión en plural, quizá atendiendo a los mares «menores» que se incluyen en él (Tirreno, Adriático, Egeo…).
377 Aethiopiae subiecta Africa . Esta referencia geográfica de Plinio, así como la del comienzo del párrafo siguiente son extrañas a nuestra manera actual de localizar una determinada posición con relación a los puntos cardinales Norte-Sur, dado que «la región que se encuentra debajo de Etiopía» de la que aquí se trata (cf . la nota a «Amón» de este mismo párrafo) no se halla en realidad al sur de dicha región, sino al norte. Tal vez Plinio maneja mapas con una orientación inversa a la que resulta común en el mundo occidental moderno, pero similar a la empleada todavía por los cartógrafos musulmanes. Se observa la misma peculiaridad en el comienzo del siguiente párrafo: infra eos situs «por debajo de dichos lugares».
378 Resina exudada por diversas plantas umbelíferas del norte de África, principalmente la Ferula marmarica L., cuyos usos medicinales expone Plinio en XXIV 23. Cf . DIOSC ., III 84; GAL ., XI 828.
379 Plinio podría hacerse eco de una etimología popular, ya que en griego ámmos significa «arena». Por otra parte, HERÓDOTO (II 42, 1) da cuenta de la identificación que los griegos y los egipcios establecían entre Zeus y Amón, precisando que estos últimos representaban a Zeus, a quien llamaban Amoûn , con una cabeza de camero; y aunque el historiador emplea la palabra kriós para referirse al animal en cuestión, la mentalidad griega no debía de contemplar esto con extrañeza, ya que otro término para designar el carnero es amnós . Según PLUTARCO (Is. y Os . 9), el nombre de Amón vendría de la lengua egipcia, en la que Amen significaría «misterioso». El Oráculo de Amón, situado en el oasis de Siwa, en Cirenaica, es mencionado por PLINIO en V 49; se hizo famoso porque Alejandro Magno fue reconocido por sus sacerdotes como hijo del dios, cf . DIOD ., XVII 49 ss.
380 Del gr. métopon (cf. metopio en § 123). El término quizá contenga la raíz de opós «zumo», «jugo», pero es más probable que se trate de la transcripción griega de una palabra egipcia (cf . DIOSC ., I 59). Plinio parece haber incurrido en un error, pues DIOSCÓRIDES (loc. cit . III 83) afirma que el gálbano es el jugo de una férula llamada métopon que crece en Siria (cf . § 126). En cambio, según el autor griego, la planta que produce la goma amoníaca es otra férula distinta —no un árbol— que se cría en Libia, concretamente en Cirene, y se llama agasyllís (agásyllos , en ORIB ., XI a 38).
381 Del gr. thraustón «quebradizo» (cf. traûsma , DIOSC ., loc. cit.) .
382 Del gr. phýrama «masa», «mezcla».
383 Del gr. sphágnos , posiblemente relacionado con sphagú «la parte adyacente al cuello». La descripción de Plinio concuerda, con la que hace DIOSCÓRIDES , I 21. de cierto liquen arbóreo, que «algunos llaman spláchnon »; dado que el autor griego había comenzado el capítulo precedente, dedicado a la planta llamada aspálathos , indicando que algunos le daban a ésta el nombre de sphágnon , cabe pensar que Plinio —que probablemente dependa de la misma fuente que Dioscórides— haya caído en un error propiciado por la semejanza de nombres. Pero la confusión terminológica tal vez no sea imputable al naturalista romano, porque ya se daba en la lengua griega: el liquen en cuestión es citado por TEOFRASTO , HP III 8, 6, con el nombre de pháskon (cf. fáskos , HESIQ ., s. v.) . Por otra parte, el mismo DIOSCÓRIDES , III 33, señala que la salvia se conocía con los nombres de elelísphakon y sphágnon , a los que hay que añadir el de sphákos (cf . PLIN ., XXII 146; TEOFR ., HP VI 1, 4; Ps. DIOSC ., III 33). Por eso Plinio dirá en XXIV 27: sphagnos sive sphacos sive bryon (cf . nota siguiente). Según André, comm. ad loc ., el término implicado corresponde a ciertos líquenes aromáticos del género Evernia L., pero también se ha pensado (Díaz-Regañón en nota a TEOFR ., HP III 8, 6) en la usneácea Usnea barbata L., llamada barbas de capuchino; esta planta parásita forma en los árboles grandes colgajos de filamentos blancos o grisáceos (las «pelambreras» a las que alude después), que les darían la apariencia fantasmal que justifica la plausible relación etimológica del pháskon de Teofrasto con phásma o phántasma «espectro».
384 Del gr. brýon «musgo», «liquen» (quizá relacionado con brýō «crecer»). Cf . PLIN ., XXIV 27; DIOSC ., I 21; HESIQ ., s. v. sphákos . Este término explica la denominación de «musgo» o «musgo de roble» que se da actualmente en perfumería a ciertas fragancias que provienen de líquenes y musgos aromáticos.
385 Del gr. kýpros «alheña». Es la oleácea Lawsonia inermis L., un arbusto, o como mucho un arbolillo, de cuyas semillas oleosas se extraía un aceite empleado en ungüentos aromáticos y en medicamentos (cf . DIOSC ., I 55). En la actualidad se siguen utilizando sus hojas reducidas a polvo para elaborar una tintura de color marrón anaranjado, llamada también alheña (del árabe al-hinna) , pero popularizada como henna o jena , y utilizada para teñir los cabellos, aunque las mujeres del norte de África y de Oriente todavía la siguen utilizando, además, para pintarse las manos y los pies.
386 Zizyphus vulgaris Lmk.
387 Coriandrum sativum L.
388 De Canopo, ciudad portuaria en la desembocadura del Nilo (cf . PLIN ., V 29 y 47).
389 Ciudad del sur de Palestina, famosa por sus cebollas, llamadas ascalonias. Cf . PLIN ., V 68 y VI 213.
390 En realidad, el aligustre es otra oleácea, el Ligusticum vulgare L., muy empleada hoy en día en setos y borduras de parques y jardines. De sus hojas se puede obtener una tintura muy parecida a la alheña. El nombre latino de ligusticum se relaciona con el de Liguria, la región de donde se creía que provenía, cf . PLIN ., XIX 165.
391 Del gr. aspálathos . El aspálato es una planta enigmática no bien identificada, alguna suerte de aulaga o retama. Entre las plantas propuestas, Ernout, comm. ad loc ., señala el Convolvulus scoparius L. como la que responde mejor a la descripción de Plinio, mientras que para André sería el Alhagi maurorum L., una leguminosa. Plinio describe el aspálato en XXI 122; XXIV 111 ss., pero añade pocos datos que ayuden a su identificación.
392 Sobre el efecto del arco iris en las plantas, cf . PLIN ., XI 37; XVII 39.
393 Erysisceptrum , del gr. erysískēptron «que sujeta el cetro» (de erýō «sujetar», y sképtron «cetro»), con probable cruce del adjetivo erythrós «rojo», como el color de la planta.
394 Producto extraído de los testículos del castor, con un olor fuerte y desagradable, que se emplea en medicina. PLINIO , VIII 109, cuenta que si el peligro acucia a los castores, éstos se automutilan los genitales porque saben que esa parte es objeto de la codicia de los hombres.
395 Especie de orégano mal distinguida; para André, comm. ad loc ., es el Amaracus sipyleus Rafin. En XIII 18, PLINIO lo presenta como originario de Egipto y de Libia con el nombre de amaracum ; en España, no obstante, se conoce actualmente como amáraco la mejorana u orégano mayor (Origanum majorana L.). Es poco probable su identificación con la planta llamada actualmente maro (Teucrium marum L.), una labiada de olor fuerte y sabor amargo usada en medicina. DIOSCÓRIDES. III 42, lo llama hysóbryon , palabra compuesta de un elemento relacionado con hýsis «lluvia», y otro relacionado con brýon «musgo».
396 «Bálsamo» es el nombre tanto de la resina como del propio árbol que la destila, la Commiphora opobalsamum Engl. El producto se conoce también como, bálsamo de la Meca o de Judea y opobálsamo (cf . PLIN ., XXIII 92; TEOFR ., HP IV 4, 14). Según JOSEFO , Ant. Jud ., VIII 174, el primer pie de este arbusto fue donado por la reina de Saba a Salomón.
397 ESTRABÓN , XVI 2, 41, asegura que en la llanura de Jericó se encontraba el Phoenicón (cf . el palmetum de HOR ., Ep . II 2, 184), cerca del cual se hallaba el palacio real, con un «jardín del bálsamo». Por su parte, JOSEFO , G. Jud . IV 469; Ant. Jud . IX 7, consigna que en la ciudad de Engadi había otro jardín en el que crecían palmeras y el árbol del bálsamo, cf ., PLIN ., V 73; ESTR ., IX 6, 1. DIOSCÓRIDES , I 19, asevera que el árbol del bálsamo crece sólamente en un valle de Judea.
398 Comparando este texto con el lugar paralelo de TEOFRASTO , HP IX 6, 1, que refiere que uno de estos huertos mediría veinte pletros y el otro algo menos, se observa que Plinio podría haber convertido una medida agraria griega a una de longitud romana. Como medidas de longitud, tanto la yugada romana (lat. iugerum ) como el pletro griego (pléthron) equivalen a 30,75 m (= 100 pies griegos o 104 romanos), pero como medidas de superficie no son equivalentes, pues la yugada era un rectángulo de 240 pies romanos de largo por 120 de ancho —en total, unas 25 áreas—, mientras que el pletro agrario era un cuadrado de un pletro de lado —en total, unas 9,5 áreas—. En consecuencia, si se trata de medidas agrarias, Plinio da una medida dos veces y media mayor que la de Teofrasto.
399 Bajo esta denominación se cita a Vespasiano (emperador del 69 al 79) y a Tito (del 79 al 81), padre e hijo respectivamente, llamados ambos Tito Flavio Vespasiano. Desde que Tito regresó a Roma, tras asediar y conquistar Jerusalén (en el año 70), en la práctica compartió el poder con su padre hasta que le sucedió. De la celebración del triunfo sobre los judíos y del expolio de sus objetos sagrados queda testimonio en los relieves del arco de Tito, en Roma.
400 Cf . § 20.
401 Desde la muerte de Herodes el Grande (4 a. C.), Judea perdió totalmente su independencia; en el 6 d. C., era ya una provincia romana gobernada por un procurador y, salvo el breve paréntesis del 41 al 44, en que reinó Herodes Agripa I, amigo del emperador Claudio, ya siempre estaría bajo dominio romano. En el 66 se inició una sublevación judía que concluyó con la conquista de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón (70), la conquista de Masada (73) y la posterior diáspora.
402 Cf . TEOFR ., HP IX 6, 1; DIOSC ., I 18.
403 Malleolus «martillito». En viticultura, el majuelo es el sarmiento que se planta para que forme una cepa nueva, constituido por un trozo más grueso del que arranca otro más delgado; el nombre vendría dado por su parecido con la herramienta en cuestión, cf . COL ., V 5, 7; ISID ., Et . XVII 5, 5.
404 Vincta . La técnica del rodrigado consiste en clavar junto a la planta un rodrigón o tutor, de palo o de caña, con el fin de sostener, sujetos con ligaduras, sus tallos y ramas (cf . PAL ., Agr . III 11, 1; IV 7, 2, en la traducción de Moure, n.° 135 de esta colección).
405 Crataegus azarolus L.
406 Nueva alusión a la crisis judía de la época de los Flavios. Plinio probablemente se refiere a las disensiones y luchas intestinas entre los judíos que fueron paralelas a su revuelta contra los romanos, y quizá a la desesperación de los sitiados en Jerusalén, entre los que se dieron casos de antropofagia (cf . Jos., G. Jud . IV 131 ss.; VI 193-219). Laguna (comm. ad DIOSC ., I 18) afirma: «Entonces pues dice Plinio que los pobres hebreos, viéndose ya perdidos, por que no gozasen los romanos de plantas tan generosas, no menos se encruelecieron en los bálsamos salutíferos, que en sus propias vidas, de suerte que los talaran y destrozaran todos, ni más ni menos que degollaban sus queridas mujeres y dulces hijos, y no dejaran ni aun una raiceja de ellos, si yéndoles a la mano los hombres de armas, no se metieran en medio, y defendieran de su furor a lanza y espada los inocentes árboles: uno de los cuales después, con insigne y raro trofeo de aquella tan señalada victoria, trajeron por Roma en triunfo».
407 Según unos, el fiscus era la caja de las provincias imperiales —y Judea lo era—; según otros, incluiría los fondos públicos y privados del emperador; por último, hay quienes opinan que el término se refiere exclusivamente a la fortuna privada del emperador.
408 Del gr. euthériston «fácil de segar» (de eutherízō «segar», a su vez de théros «época de la siega», «verano»). DIOSCÓRIDES , I 19, asegura que el tronco de esta variedad de árbol es fino como un cabello, lo que justifica su nombre; esto sugiere que quizá Plinio no haya entendido bien la fuente griega a propósito del aspecto del árbol en cuestión.
409 Del gr. trachý «rugoso».
410 Del gr. eúmekes «muy alto».
411 Sobre el grano de la semilla del bálsamo, cf . ESCRIB ., 177; DIOSC ., I 19, 5. El producto que se obtiene del fruto de este árbol se denominaba en griego karpobálsamon (cf . DIOSC ., I 19, 3), formado sobre kárpos «fruto».
412 Contra lo que asegura Plinio, según TEOFRASTO , HP IX 6, 2 y DIOSCÓRIDES (I 19), las entalladuras se practicarían con útiles de hierro, y lo mismo revela TÁCITO , Hist . V 6, 1. Acaso Plinio esté dando cuenta de algún escrúpulo de tipo religioso.
413 Término formado con el gr. opós «jugo».
414 Alejandro, tras la batalla de Iso, se dirigió hacia Menfis para destruir al sátrapa persa, pero, coherente con su política de asegurarse la retaguardia, conquistó las ciudades fenicias de la costa, Biblos, Sidón y Tiro, y más adelante Gaza, luego retornó a Tiro, para dirigirse después al corazón de Persia. Al volver sobre sus pasos, se detuvo en Siria el verano del 332 a. C.
415 TEOFRASTO , HP IX 6, 2, también asegura que en un día un hombre puede recoger una «concha» (gr. kónchē) , aunque no parece tratarse de una medida de capacidad. Una concha era un recipiente artístico con forma de verdadera concha, como en HORACIO (Od . II 7, 22; cf . R. Nisbet-M. Hubbard, A commentary on Horace: odes book II , Oxford, 1978, 20). ESTRABÓN (XVI 2, 41) utiliza el término konchária , diminitivo de kónchē , con el significado de «pequeña cantidad».
416 Cf . TEOFR ., loc. cit . El congio (del gr. kóngion) era una medida de capacidad equivalente a unos tres litros.
417 La derrota de Judea, representada en el reverso de las monedas de Vespasiano Tito con la leyenda Iudaea capta , se remonta al año 70, de modo que la noticia de Plinio se referiría al 74.
418 Término compuesto del gr. xýlon «madera». Sobre este bálsamo obtenido de la madera, cf . ESTRAB ., XVI 2, 41; DIOSC ., I 19, 3.
419 Hypericum revolutum L. Se trata de una planta de la familia de las Gutíferas. Sobre Petra, lugar de donde se traía, cf . § 102, nota. La noticia es idéntica a la de DIOSC ., loc. cit .
420 Sobre las distintas clases de aceite y su elaboración, cf . PLIN. , XV 1-31; XXIII 79 ss.
421 Plinio trata del gálbano en § 126.
422 Aunque en XXI 83 ss., Plinio se ocupa de las clases de cera y de su fabricación, aplaza la mención de la cera cipria hasta XXXII 42, y sin dar detalles. Tal vez se trate de una cera común, simplemente elaborada en Chipre, pero en todo caso se ignoran sus propiedades.
423 DIOSCÓRIDES , I 19, 3, contradice a Plinio pues asegura que es un error pensar que el opobálsamo puro echado en agua primero se deposita en el fondo y luego sube a la superficie; pero las demás pruebas de la calidad del bálsamo coinciden en ambos autores.
424 Del gr. metópion , perfume elaborado con gálbano, cf . § 107, nota a «metopo »; DIOSC ., I 59.
425 El sextario (sexta parte de un congio) equivale como medida de capacidad a poco más de medio litro. Sobre esta forma de monopolio, cf . H. M. Cotton-W. Eck, «Ein Staatsmonopol und seine Folgen: Plinius, Naturalis Historia 12, 123 und their Preiss für Balsam», Rhein. Mus. Phil . CXL (1997), 153-161.
426 El atrevimiento como método de ganancia se ensalza en JUV ., XIV 275; sobre la moral de los mercaderes, cf . asimismo JUV ., XIV 204.
427 Plinio se refiere al área que comprende las regiones del norte de Fenicia, Celesiria y Siria de Antioquía, cf . PLIN ., V 75-80.
428 Resina olorosa del Styrax officinalis L., arbusto estiracáceo que crece también en la Europa mediterránea. Sobre sus empleos, cf . PLIN ., XXIV 24; DIOSC ., I 66.
429 Ciudad del norte de Siria (act. Jablah), cercana a Laodicea, en la costa del Mediterráneo, cf . PLIN ., V 79.
430 Ciudad situada también en la costa norte de Fenicia, frente a la isla de Árados (cf . PLIN ., V 78; ESTRAB ., XVI 2, 12). Era la antigua Amrit de los fenicios, que tomó el nombre griego de Marathýs desde época de Alejandro. En época de ESTRABÓN (loc. cit.) ya estaba en ruinas.
431 El monte Casio (act. Yebel Akra), cercano a la ciudad de Seleucia Pieria, en el norte de Siria, cf . PLIN ., V 79.
432 El estoraque llegaba a Europa en el interior de cañas, utilizadas como recipientes, que Plinio toma por la madera misma del árbol, tal como indica ERNOUT (comm. ad loc.) .
433 Este serrín, mezclado con miel, era utilizado para falsificar el estoraque, cf . DIOSC ., loc. cit .
434 Pisidia era una región situada en la zona sureste de Asia Menor, cf . PLIN ., V 94.
435 Side (act. Selimiye) era una importante ciudad portuaria de la región de Panfilia, en la costa sur de Asia Menor, cf . PLIN. , V 96 y VI 214.
436 La región de Cilicia estaba en la costa suroeste de Asia Menor, cf . PLIN ., V 91, y frente a ella, se encuentra la isla de Chipre.
437 El monte Amano pertenece a la cordillera del Tauro y separa Siria de Cilicia, cf . PLIN ., V 80.
438 Situada más al este, cf . PLIN ., V 94.
439 El gálbano es la resina producida por una umbelífera oriental, Ferula galbanifera Boiss y Bushe. Laguna (comm. ad DIOSC ., III 83) cuenta la siguiente anécdota: «Los Galbas, antiquísimos ciudadanos de Roma, tomaron el nombre de aquesta goma, por haber quemado con ella cierto pueblo de España, que jamás pudo ser vencido con armas: por donde fue después solemnizada entre los Augustos emperadores». El gálbano, citado en el Antiguo Testamento , entraba en la composición del thymíama de los hebreos, un perfume para quemar durante las ceremonias (Éx. XXX 34-36). Para sus empleos medicinales cf . PLIN ., XXIV 21 ss.
440 El término latino ferula designa comúnmente la «cañaheja» (Ferula communis L.), una umbelífera de la que se extrae una gomorresina, pero aquí se refiere a la planta que produce el gálbano. Frente al testimonio de Plinio que asegura que esta planta tiene el mismo nombre que el producto, según DIOSCÓRIDES (loc. cit.) , se llamaría métopon .
441 Del gr. stagonîtis «que gotea» (de stázō «gotear»), Cf . § 62, nota a «estagonia» .
442 El sagapeno (lat. sacopenium , a su vez del gr. sagápēnon) es la gomorresina de la cañaheja (Ferula communis L.), una planta de la familia de las Umbelíferas; la secreción se conoce también con los nombres de serapino y goma seráfica.
443 Cf . Virg., G . III 145.
444 Panaces , del gr. panakés «curalotodo», de donde el español «panacea». Este nombre se aplicaba a muchas plantas, cf . André, «Deux notes sur les sources de Virgile», Rev. Phil . XLIV (1970). 11-24; TEOFRASTO (HP IX 11, 1-4) ofrece cuatro clases de pánace con las que PLINIO (XXV 30 ss.), coincide en parte, incluyendo otras cuya correspondencia desconocemos. En general, se trata de diversas umbelíferas del género Opopanax L., que dan una resina llamada opopónaco. Entre las que Plinio describe en el pasaje citado, el pánace del que aquí trata parece ser el panaces Heracleum , identificado como el Opopanax hispidas Griseb. Sobre sus virtudes, cf . PLIN ., XX 264; XXV 32; XXVI 113; TEOFR ., op. cit ., IX 11, 3.
445 Ciudad situada en la región central del Peloponeso, al noroeste de Olimpia; es la actual Tripótama, cf . PLIN ., IV 20; PAUS ., VIII 24.
446 Río de Arcadia que nace en un monte homónimo y es afluente del Alfeo, cf . PLIN ., IV 21.
447 Estos «mosqueros» (muscaria) son las inflorescencias propias de las plantas umbelíferas, como la cañaheja, que debían de recordarle a Plinio algún útil para matar o espantar las moscas (muscarium) . mientras que nosotros las relacionamos con una sombrilla (lat. umbella) .
448 Es decir, el pánace.
449 Spondilium , del gr. sphondýlion «pequeña vértebra», en alusión a las vainas foliares de su tallo. Es una planta umbelífera, Heracleum sphondylium L., conocida también como acanto falso o hierba giganta. Sobre sus usos, cf . PLIN. , XXIV 25 ss.; DIOSC ., III 76.
450 Tordylium officinale L. El sil , llamado también seseli por PLINIO en XX 36, es una umbelífera cuya semilla se llama tordylon . Sobre su empleo, cf . PLIN ., XX 238; DIOSC ., III 54.
451 Cf . § 42, nota a «hoja de nardo». Este malobathrum (transcripción del gr. malóbathron) de Plinio se podría identificar con alguna de las diversas lauráceas de Extremo Oriente, como el Cinnamomum tamala Nees, C. iners Blume, y el C. zeylanicum Blume, de acuerdo con ANDRÉ s. v ., que no descarta que pudiera tratarse del pachulí (Pogostemon patchouli Pelle). La etimología del término parece remontarse al sánscrito tamalapattra «hoja negra», que los griegos analizaron como un plural al que aplicaron un falso corte para el artículo: tà malábathra , expresión de la que dedujeron una forma singular tò malábathron , con la variante malóbathron. Cf . DIOSC ., I 12.
452 Plinio llama a esta planta simplemente lens , pero parece ser la misma lens palustris de XXII 145, la lemnácea Lemna minor L., llamada lenteja de agua o acuática, cuyas frondas flotan en las aguas estancadas y tienen forma de lenteja. Cf . DIOSC ., IV 87.
453 PLINIO (§ 42) afirma que el gusto del nardo es áspero, mientras que DIOSCÓRIDES (I 7) asegura que es amargo y estíptico.
454 Omphacium , del gr. ómphax «fruto verde». Plinio señala a continuación que hay dos clases de onfacio: el extraído de aceitunas sin madurar, llamado aceite onfacino u omphacinum oleum (cf . PLIN. , XXIV 122; DIOSC ., I 30), y el que se obtiene dejando fermentar al sol el zumo del agraz mezclado con miel, llamado propiamente onfacomeli, cf . DIOSC ., V 5. Sobre las virtudes del onfacio, cf . PLIN. , XXIII 7 y 79. Sobre el método de preparación del onfacio, cf . DIOSC ., V 5 y 23.
455 Cf . ISID ., Et . XII 7, 62. El aceite que se exprimía de las aceitunas blancas se llamaba hispanum «hispano», y se tenía por el de mejor calidad para el uso cotidiano.
456 Del gr. drýppa «aceituna madura». Es la aceituna que comienza a tomar un color oscuro; según COLUMELA (XII 52, 9), es la mejor para exprimir aceite. Sobre esta denominación, cf . PLIN ., XV 6.
457 Del gr. psithíos «tinto». De esta uva griega se obtenía el mejor passum , el vino exprimido de uvas pasas (cf . VIRG ., G . II 93; IV 269; COL ., III 2; DIOSC ., V 5); los romanos la llamaban apiana y escrípula (cf . PLIN ., XIV 81).
458 Aminnea , del gr. aminnaîa «de Aminea», cf . DIOSC ., V 5, 1 y 19, 2; se trata de un adjetivo con diversas variantes gráficas tanto en latín como en griego (cf . SERV ., G . II 97, que atestigua la vacilación aminneum/amineum) . La ciudad de Aminea, que también se llamó Peucetia (cf . HESIQ ., s. v. Aminaîon) , estuvo en Campania, en el territorio de Falerno, renombrado por sus vinos (cf . MACROB ., III 20, 6). Según ARISTÓTELES (Frag. var . 495, Rose), los aminneos eran originarios de Tesalia. Para SERVIO ibid , el vino aminneo tomaría su nombre del hecho de que no tiene el color rojo propio del minium (el minio o cinabrio), ya que es un vino blanco. Sobre las variedades de este vino, cf . PLIN ., XV 22.
459 DIOSCÓRIDES , V 5, precisa que la noche perjudica los jugos.
460 No se trata aquí de un tipo de liquen (cf . § 108), sino de un amento, la inflorescencia que poseen todas las salicáceas y que, de acuerdo con su etimología griega (brýon «racimo»), es racemosa.
461 La ciudad de Cnido, se encontraba en la región de Caria, situada al suroeste de Asia Menor, en la costa del mar Egeo, cf . PLIN ., V 104.
462 Región del sur de Asia Menor, cf . PLIN ., V 100.
463 Oenanthe , del gr. oinánthē «flor de vid» (a su vez, de oînos «vino», y
464 El término latino cadus «orza» es transcripción del griego kádos . Se utilizaba para designar un recipiente, generalmente de barro, de boca ancha y con asas, destinado a usos diversos, como la conserva de productos. En metrología, el cadus equivale al ánfora = 3 urnas = 39,37 litros (cf . White, 1975: 129).
465 Región adyacente al río Tigris, cf . PLIN ., VI 131.
466 La ciudad de Antioquía (act. Antakya, en Turquía) se encuentra al norte de Siria, a orillas del río Orontes y cerca del mar Mediterráneo, cf . PLIN ., V 76.
467 Ciudad del norte de Siria (act. Latakia, en Turquía). Cf . PLIN ., V 79.
468 La antigua región de Media corresponde a la zona noreste del actual Irán, cf . PLIN ., VI 43.
469 Massaris . Su etimología es desconocida. Plinio menciona de nuevo esta vid labrusca en XXIII 9, pero allí asegura que sólo se emplea en perfumería.
470 Cf . DIOSC ., I 109, que habla de una phoînix , palabra que designa, además de la palmera en sí, una rama con sus dátiles y —aquí particularmente— la envoltura del propio dátil en flor, llamada en griego elátē , o spáthē . Parece ser que el autor romano ha tomado los tres términos griegos por nombres de árbol que ha transcrito al latín como palma, elate y spatha , interpretando mal su fuente (cf ., sin embargo, PLIN ., XXIII 99). La clave del error radica en que phoînix y elátē significan también en griego «palmera» y «abeto» respectivamente, lo que explica la glosa quod nos abietem . «Espata» es un cultismo que en español designa la envoltura de las flores y frutos de ciertas plantas.
471 El árbol en cuestión crecería en las proximidades del oasis de Amón (act. oasis de Siwa, en Egipto), en Cirene, donde se encontraban el templo y el oráculo del dios. Cf . § 102.
472 Cf . TEOFR ., HP IX 7, 2. El cómaco es el aceite extraído de la nuez moscada, fruto del moscadero (Myristica moschata Thumb), un arbolillo miristicáceo de las Molucas. Plinio ha vuelto a interpretar erróneamente su fuente, ya que mientras Teofrasto considera que el cómaco es diferente del cínamo y la canela, él lo considera una variedad del cínamo .