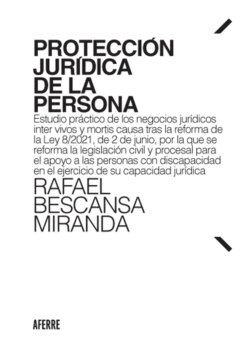Читать книгу Protección jurídica de la persona - Rafael Bescansa Miranda - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo I
La persona
1. Persona y personalidad
Tradicionalmente se define la persona desde el punto de vista jurídico como todo ser capaz de derechos y obligaciones. La persona es todo ser capaz de relacionarse jurídicamente, tanto activa como pasivamente. Esta definición fue criticada por De Castro, afirmando que la persona es el hombre en su dignidad racional, y por tanto indica que son personas “el hombre y traslaticiamente, en su caso, ciertas organizaciones humanas, en cuanto alcanzan la cualidad de miembros de la comunidad jurídica”.
Entiendo que esta definición queda incompleta, pues a mi entendimiento, la persona es “todo sujeto que, dentro de una comunidad o marco social, es capaz de poner en juego determinadas relaciones jurídicas y sociales tanto activas como pasivas, como derivación natural de su personalidad”.
Podemos diferenciar dos tipos de persona:
– Las físicas, que son las personas humanas que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Civil (entero desprendimiento del seno materno, sin perjuicio de la protección del concebido para los efectos que sean favorables).
– Las jurídicas, que son ciertos entes a los que el ordenamiento jurídico atribuye tal cualidad. El artículo 35 del Código Civil las define de la siguiente manera:
Son personas jurídicas:
1.º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.
Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituídas.
2.º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.
La personalidad, por su parte, deriva de la capacidad de la persona de asumir las consecuencias de sus relaciones, siendo, por tanto, la aptitud de ser titular del conjunto de derechos y obligaciones que dimanan de su persona.
En palabras de ROCA-TRIAS la personalidad se caracteriza por:
• Se trata de una cualidad abstracta, porque se predica de la persona como tal, sin fijarse en actos ni hechos concretos.
• Es una condición previa para la adquisición de cualquier derecho u obligación.
• No es graduable, de forma que existe o no existe; por ello no puede hablarse de personalidad civil restringida.
• Está excluida de la autonomía de la voluntad.
• La personalidad es permanente, y sólo se extingue con el fallecimiento.
El hecho de que el hombre adquiera personalidad jurídica produce una serie de consecuencias que el ordenamiento ha ido desarrollando y protegiendo desde los distintos ámbitos en el que la persona se desenvuelve.
Por ello, es necesario individualizar a la persona con signos distintivos que los diferencien de los demás, de manera propia, como son con sus nombres y apellidos; número de DNI; NIF; o de manera impropia, a través del domicilio, por ejemplo. El hombre, en el devenir de sus relaciones, adquiere otros signos de individualización, como son el estado civil, profesión, nacionalidad, etc.
Dentro de la personalidad y sus derechos, destacan no solo los individuales que hemos visto anteriormente, sino también los derechos de carácter y existencia física, como el derecho a la vida, integridad física y disposición del propio cuerpo; y los derechos de carácter moral, como el derecho al honor, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, derechos de autor, derechos de la personalidad, y los derechos familiares.
Estos derechos los resume y simplifica de manera ejemplar MARTÍN BALLESTEROS, comprendiéndolos en tres grandes grupos:
1º) Derecho a la individualidad: que comprende el nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y profesión.
2º) Derecho relativo a la existencia física: comprende la vida, la integridad física y la disposición del propio cuerpo.
3º) Derechos morales: comprenden la imagen, el secreto, el honor, los derechos de autor, los derechos de familia en sus meras relaciones personales, los recuerdos familiares y los sepulcros y las libertades públicas.
La CE de 1.978 recoge y protege estos derechos de la siguiente manera:
Artículo 10: “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden público y de la paz social”.
Artículo 15, que determina que: “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, si que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o trato inhumanos o degradantes”.
Artículo 18 dice que: “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.
2. Capacidad jurídica y capacidad de obrar de la persona. Su concepto tras la reforma de la Ley 8/2021, de 2 de junio
Muy ligado a la personalidad está el fenómeno de la capacidad, pues es la consecuencia de la misma, ya que el sujeto de derechos y obligaciones que es la persona, genera estas relaciones jurídicas por tener capacidad. En un doble sentido, se dice que la persona es, por un lado, sujeto de derechos y obligaciones, y por otro, tiene aptitud para el ejercicio de los mismos.
En vista de estas afirmaciones, antes de la reforma podíamos distinguir la capacidad jurídica de la capacidad de obrar:
a) Capacidad jurídica es la mera tenencia del sujeto, por el mero hecho de serlo, de un conjunto de derechos y obligaciones. No es necesario por tanto una actividad del sujeto, ya que los derechos y obligaciones se ostentan sin necesidad de su ejercicio.
b) Capacidad de obrar es la posibilidad que tiene ese mismo sujeto de realizar actos con trascendencia jurídica. Es decir, es la posibilidad que tiene el sujeto de ejercitar por sí mismo los derechos y obligaciones, derivando por ello consecuencias jurídicas.
Finalmente, dentro de la capacidad de obrar podemos distinguir entre capacidad natural de obrar y capacidad jurídica de obrar.
– Existe capacidad jurídica para obrar, cuando el ordenamiento jurídico permite a un sujeto realizar un determinado negocio jurídico con eficacia. Es la regla general de los mayores y los emancipados.
– Existe capacidad natural para obrar cuando el sujeto, sabe lo que está haciendo, es decir, tiene conocimiento de la trascendencia jurídica del acto que está realizando.
Esta terminología se ha visto afectada la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que es un mandato legal de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 30 de marzo de 2007, en la cual no se hace tal distinción; así el art. 3 de la Convención establece, como principio general “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas”, principio aplicable a todas las personas sea cual fuere su capacidad.
Por tanto, esta distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, tan clásica en nuestro ordenamiento jurídico, parece que llega a su fin tras la reforma de la Ley 8/2021. En la actualidad, la capacidad de obrar lleva intrínseco el ejercicio de la capacidad jurídica que toda persona debe tener, y que se garantiza a través de los distintos mecanismos de apoyo y medidas necesarias que establece la ley, cuando la persona necesita ayuda y no es suficiente con su propio desenvolvimiento para realizar los actos en la vida civil.
3. Incapacidad, limitaciones, prohibiciones y alteraciones de la capacidad de la persona. Perspectiva actual tras la reforma de la Ley 8/2021, de 2 de junio.
3.1. Incapacidad
Tradicionalmente, la incapacidad jurídica eran restricciones que impone la ley a la capacidad de obrar de una persona. Se basaban en circunstancias subjetivas que obligan a suspender o retardar la aptitud de realizar actos jurídicos, y para ello, hasta que el sujeto sea capaz, el ordenamiento jurídico suplía dicha falta con ciertos mecanismos de protección y representación de la persona, como la patria potestad o la tutela.
Casos típicos de incapacidad eran la incapacitación judicial, la minoría de edad, la ausencia, la prodigalidad, el concurso…etc.
3.2. Limitaciones
La diferencia con el incapaz era, que el limitadamente capaz obra por sí mismo, necesitando únicamente para su validez el concurso de actos que impliquen consentimiento de otras personas o de la autoridad judicial. Ejemplo de limitación era aquella persona que necesitaba la asistencia de un curador para ciertos actos que determinaba la ley, o el del menor emancipado en los casos del antiguo art. 323 de CC, hoy regulado en el art. 247 del mismo cuerpo legal. El estudio de la figura del curador ha sufrido una gran modificación con referencia a la anterior regulación legal; me remito a su estudio posterior en su capítulo correspondiente.
3.3. Prohibiciones
No se basan en razones jurídicas, porque el sujeto tiene capacidad para realizar el acto, sino en razones de tipo moral que constituyen un obstáculo legal para la eficacia del mismo. Prueba de ello son: las prohibiciones de la compraventa, en su artículo 1459 CC; la del tutor del artículo 226 CC; la de la persona que realiza las medidas de apoyo del artículo 251 del Código Civil; la adopción sin los requisitos del 175 CC; o algunas establecidas en la legislación mercantil entre otras.
3.4. Alteraciones de la capacidad
Las alteraciones de la capacidad se entendían como circunstancias que modifican la capacidad de obrar, como la minoría de edad o la incapacitación judicial. En la actualidad, una de las principales reformas que se ha llevado a cabo tras la ley es la supresión de la incapacitación judicial; la mayor edad, por su parte, ha sufrido una modificación tras la reforma de la Ley 8/2021 que estudiaremos posteriormente.
4. La persona en la Constitución Española. Artículo 49 de la Constitución
Nuestra Carta Magna recoge de manera directa en su artículo 49 la protección de la persona, cuando establece:
“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
Una de las intenciones que tiene la Ley 8/2021, es evitar hablar en términos impropios de las personas que necesitan apoyo para el ejercicio de su capacidad, por ello palabras como minusválidos, inválidos, incapacitados, incapaz, han quedado absolutamente suprimidas en nuestro ordenamiento jurídico. Llama por ello la atención, que el artículo 49 de la Constitución Española en la actualidad siga hablando en términos como disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; si bien es cierto que existe en la actualidad un proyecto para reformar la Constitución en el sentido de eliminar cualquier referencia peyorativa sobre las personas con discapacidad.
La mayoría de la doctrina trata de hablar en términos como “personas con diferentes capacidades”, “personas con necesidades especiales”, “personas con diversidad funcional”, etc., tratando así de evitar otras acepciones, por el matiz negativo que implican.
No es la única norma constitucional donde se recoge el principio de protección a las personas con necesidades especiales, ya que aparte del mencionado artículo 49 de la Constitución Española, se refuerzan con las siguientes medidas de protección, establecidas por la propia Constitución:
Artículo 54, donde se recoge la figura del Defensor del Pueblo: “Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”.
Artículo 86, donde se prohíbe la adopción de Decretos-Leyes que afecten a los derechos, deberes o libertades recogidos en dicho Título I, aun en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad en los que, para la regulación de otras materias, sí resulta procedente recurrir a los Decretos Leyes: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.
La Constitución recoge como derechos fundamentales y de las libertades públicas:
a) Derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
b) Libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades.
c) Derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
d) Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
e) Derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
f) Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Derecho a la libertad de cátedra. Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
g) Derecho de reunión pacífica y sin armas.
h) Reconoce el derecho de asociación.
i) Derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
j) Derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
k) Derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
De estas normas constitucionales de protección de la persona y sus derechos fundamentales, han surgido varios textos normativos específicos dirigidos a una mayor tutela de los derechos de los ciudadanos. De entre estas leyes podemos destacar:
• La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, cuyo objeto es la regulación de la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, en el marco de los artículos 9, 10, 14 y 49 de la Constitución.
• La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
• La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, y el derecho al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas, y a los distintos medios de apoyo a la comunicación oral.
• La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la redacción dada por la disposición final quinta de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, resulta necesaria dado el sustancial cambio del marco normativo de los derechos de las personas con discapacidad.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Esta ley tiene por objeto:
1. Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
2. Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Ley 8/2021, de 12 de junio, por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La presente ley tiene por objeto adecuar la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad hecha New York el 13 de diciembre de 2006, que tendremos ocasión de examinar posteriormente.
5. La persona en el Derecho Internacional
Desde el punto de vista del derecho internacional son numerosas las normas, reglamentos, directicas y convenciones que se han promulgado para desarrollar y proteger a la persona, y más especialmente a los niños como tal y a las personas con discapacidad.
Por su especial importancia podemos destacar el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad.
5.1. Convenio Europeo sobre Derechos Humanos
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos, fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor en 1953. Tiene por objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros, y permite un control judicial del respeto de dichos derechos individuales. Se inspira expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa, considerando que esta declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universal y efectiva de los derechos en ellas enunciados; que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros; y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos que ellos invocan. Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados de un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de preeminencia del Derecho, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal, convienen:
• Reconocimiento de los derechos humanos.
• Derecho a la vida.
• Prohibición de la tortura, esclavitud y trabajo forzado.
• Derecho a la libertad y seguridad.
• Respeto a la vida privada y familiar.
• Libertad de religión y pensamiento.
• Derecho al matrimonio.
• Prohibición de discriminación.
• Prohibición de abuso del derecho.
• Instauración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
5.2. Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007, ratificados por España en el año 2008, en la cual se amplía la clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Del texto de la Convención se desprende, que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Se reconoce que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad, constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano, y la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones.
La convención subraya que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad, gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones.
La Convención Internacional se desarrolla para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, y contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las mismas y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.
En su artículo primero, establece que el propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Establece así mismo, una clasificación de las personas con discapacidad incluyendo a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Como principios generales la Convención señala los siguientes:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, y tomar las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de ello, ya sean legislativas, económicas, tecnológicas, hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos.
La convención destaca y subraya la igualad y la no discriminación, reconociendo que todas las personas son iguales ante la ley, y en virtud de ella tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna y prohibiendo toda discriminación por motivos de discapacidad, y garantizando a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables, no se considerándose discriminatorias, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.
Reconoce la Convención la especial situación de posible discriminación de las mujeres y de los niños, reconociendo que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, insta a los Estados a adoptar medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; reconociendo que en las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
Dos puntos en mi opinión fundamentales son el reconocimiento a la vida y la igualdad ante la ley. Por ello Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, así como que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Los Estados Partes, reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Los Estados Partes, así mismo, adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
También, desde el punto de vista de asuntos económicos, sucesorios y de acceso a la justicia establece la Convención que los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria, así como el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad.
Igualmente, la Convención regula el derecho a la libertad y seguridad de la persona, asegurando que no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley. Se toman medidas para que ninguna persona sea sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento, evitando que las personas con discapacidad, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles o inhumanos.
Otros derechos regulados serían la Protección de la integridad personal, la Libertad de desplazamiento y nacionalidad, Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; la movilidad personal; Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información; respeto a su privacidad, hogar y familia y al derecho a su educación, salud, trabajo y empleo, participación en la vida política, deporte, etc.
Por último, mencionar que La Organización Mundial de la Salud, en su documento sobre Clasificación Internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías entendió por minusvalía la “situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un papel que es normal en su caso, en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales”.
En la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, celebrada en mayo del 2001, se aprobó la actual Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud que tiene como objetivo principal proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Esta clasificación abandona definitivamente el término “minusvalía” y adopta el término genérico “discapacidad” que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, e indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).
6. Reforma general sobre los mecanismos de protección de la persona tras la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
La presente ley es una de las demandas que venían impuestas al Estado español para adaptar la legislación civil y procesal a la ya estudiada Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2016, hecho en Nueva York, el cual, fue ratificado por España y entró en vigor el 3 de mayo de 2008.
El propio preámbulo de la ley establece que: “La presente reforma de la legislación civil y procesal pretende dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, tratado internacional que en su artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. El propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente”.
La presente reforma, trata de equiparar la capacidad de obrar con la capacidad jurídica de la persona, respetando todos los derechos, voluntades y las preferencias de la misma a la hora de manifestar su voluntad, estableciendo los mecanismos necesarios para que no haya conflicto de intereses, ni ningún tipo de captación indebida a la hora de expresar la misma.
El texto preliminar establece que se impone así el cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, y en mi opinión, podríamos preguntarnos: ¿existen personas que realmente están en condiciones de tomar sus propias decisiones? ¿deben ser tratadas todas las personas con discapacidad de igual manera? ¿Quién debe valorar la capacidad de la persona a la hora de tomar sus propias decisiones?
La Ley consta de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El artículo primero modifica la Ley del Notariado con ocho apartados; el artículo segundo, con sesenta y siete apartados, modifica el Código Civil; el artículo tercero afecta a la Ley Hipotecaria y consta de nueve apartados; el artículo cuarto reforma la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con veintinueve apartados; el artículo quinto modifica la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, y se distribuye en seis apartados; el artículo sexto modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, y se distribuye en diez apartados; el artículo séptimo, referido a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, se estructura en veinte apartados; finalmente, el artículo octavo, referido al Código de Comercio, se estructura en tres apartados.
Las novedades de la reforma son: el establecimiento de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, la supresión de manera tajante de la incapacitación y la regulación de todo tipo de actuaciones, que van desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. Así mismo, parece que la ley hace una mayor regulación de los aspectos personales y patrimoniales de la persona con discapacidad, y en su propio texto preliminar establece la protección integral de ellos, ya que la nueva regulación trata de atender no solo a los asuntos de naturaleza patrimonial, sino también a los aspectos personales, como pueden ser los relativos a decisiones sobre las vicisitudes de su vida ordinaria –domicilio, salud, comunicaciones, etc.
Como hemos apuntado anteriormente, la ley trata de evitar que se sigan usando una serie de términos que a su modo de ver son peyorativos para la persona, y así palabras como minusválidos, incapaces, incapacitados o subnormales quedan eliminados del texto normativo, apelando a una razón de derechos humanos y de cambio de conciencia social para una mayor adaptación inclusión de dichas personas en la sociedad. El propio texto de preliminar, hace una llamada a los profesionales del derecho cuando establece que “muchas limitaciones vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella, sino de su entorno: barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales y jurídicas que han cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio. La reforma normativa impulsada por esta ley debe ir unida, por ello, a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del Derecho –jueces y magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores– que han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas”.
A modo de resumen, podemos establecer las siguientes características de la reforma:
• Mayor protagonismo de la figura de la guarda de hecho, que se convierte en una institución jurídica propia de apoyo, dejando de ser una figura de carácter provisional.
• La regulación detallada y exhaustiva de la curatela, que se convierte en la principal medida de apoyo con facultades de asistencia, apoyo y ayuda a la persona en el ejercicio de su capacidad. A pesar de ello, sigue teniendo una naturaleza eminentemente asistencial y solo tendrá facultades representativas en supuestos excepcionales.
• Eliminación de las figuras de la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, ya que en el propio texto de la ley se llega a dudar de que los progenitores sean las personas más adecuadas para desarrollar y favorecer al hijo en la toma de decisiones y la protección de sus intereses;
• Mantenimiento de la figura del defensor judicial, en aquellos casos en que puedan existir conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la persona o figura de apoyo.
• Se suprime, como institución autónoma, la figura de la prodigalidad.
• Se reforma la minoría de edad, la mayoría de edad y la emancipación, quedando la tutela para los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad, mientras que el complemento de capacidad para los emancipados será el defensor judicial.
• A efectos registrales, se produce también una modificación de artículos de la Ley Hipotecaria que hacían referencia a la incapacitación y a los incapacitados, por tanto, se suprime el Libro de Incapacitados evitando así hablar de esta terminología como demandaba la convención de Nueva York.
• Se suprime de manera radical el artículo 28 de la Ley Hipotecaria.
• Se produce a su vez una amplia modificación en el procedimiento de jurisdicción voluntaria y en el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil.