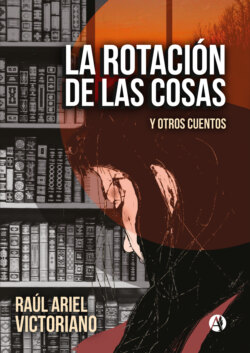Читать книгу La rotación de las cosas - Raúl Ariel Victoriano - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl director lo había anunciado en la Asamblea ante los médicos —y el personal del hospital— pero no sentimos alivio hasta la extraña mañana en la cual lo vimos con nuestros propios ojos.
El Roto avanzó lastimosamente hacia el portón de entrada, descalzo y arrastrando las botamangas deshilachadas de los pantalones sucios. El saco azul grasiento de su figura andrajosa se detuvo ante los barrotes negros.
El director tomó el teléfono y habló con Gómez —el de vigilancia— para que le avisara cuando la salida se hubiese concretado.
El gordo Dany deslizó la mano sobre las gotas de vapor condensadas en el vidrio. Hizo un círculo transparente y miró hacia afuera. Era pleno invierno y hacía mucho frío. Observó absorto la escena, con los ojos muy abiertos, desde una de las ventanas laterales del edificio. Tenía una corona Luis XV de cartón dorado encasquetada sobre su cabellera suelta, llena de hilos de colores.
Habíamos atravesado casi cuatro meses soportando la pestilencia del Roto. Fue imposible quitarle la indumentaria hecha jirones que llevaba puesta. No pudimos bañarlo. En cada ocasión se resistió angustiado y a los gritos. Ni con el grupo de enfermeros más experimentados pudimos eliminar el olor nauseabundo disperso por los pasillos del pabellón. De modo que lo alojamos en la caseta de los jardineros, en el fondo del predio del neuropsiquiátrico.
Mientras estuvo en el Borda no pudimos saber su verdadero nombre, aunque se lo preguntamos hasta el cansancio. A los alaridos respondía con insistencia que él había sido el “mejor escritor argentino de todos los tiempos” e iba a vivir tres siglos tal como lo hizo Juan Filloy. Cuando Dany lo escuchaba no podía dejar de estremecerse, cerraba los párpados y se tapaba las orejas con las manos.
Daba pena.
El Roto ganó la calle y buscó el hueco abierto en el muro lateral de la estación Constitución del ferrocarril Roca. Pasó al otro lado y rastreó con la mirada buscando los tonos ocres del vagón. Estaba en el mismo sitio, estacionado en el extremo de la vía muerta, inmóvil sobre los rieles atornillados a los viejos durmientes de quebracho, cerca del paragolpes de madera.
Cuando era joven, luego de haber fracasado la edición de su último libro, se subió a un tren de cargas y adoptó a los furgones como las distintas arquitecturas de su hogar. Así deambuló junto a su soledad por todas las líneas férreas que —como cicatrices— cubren la piel del mapa de la república. «El movimiento —decía— es el único modo de permanecer adherido a la existencia».
Se tomó del pasamanos, subió por la escalerita y entró al furgón. Todavía estaban la colchoneta, el brasero y algunos trapos para atenuar el frío.
Quiso tirarse a descansar, pero se le cerraron los pulmones en un repentino ataque de asma. Estiró la mano y bajó la palanca para encender los ventiladores en busca del oxígeno que le estaba faltando. Las paletas no se movieron, pero el ruido del chasquido del interruptor asustó a los pájaros que estaban adentro, sobre el portaequipaje. Una estampida de gorriones y palomas alborotó las alas. Las aves asustadas buscaron los agujeros de las ventanillas; tardaron en salir golpeando el techo y removieron la capa de tierra que recubría los asientos.
El Roto se agitó más.
En la reverberación del espacio languidecía una nítida melodía triste. Las varas rojas del sol iluminaban las partículas de polvo.
Abrió la boca.
El Roto parecía haber encontrado la palabra justa para enunciar su porvenir.
—Oblivion —murmuró.
Cada letra salió de su garganta como raspada por la lija de la disnea. El esfuerzo fue grande. Cayó de espaldas sobre el piso y el vagón quedó en silencio.
En ese mismo instante —en el manicomio— Dany giró la falleba, abrió una hoja de la ventana y asomó la cabeza de costado orientando su oído hacia los árboles del parque. Parecía prestar atención a algún sonido oculto en las ramas del follaje.
Al día siguiente todos estuvimos de acuerdo en haber oído la melodía que seguramente debió haber escuchado el gordo en ese momento. Podría haber sido un bandoneón, o un violonchelo, pero en cualquier caso no dudamos de su origen: la estación de trenes. Y también coincidimos en que, a pesar de no ser un tango, era de una enorme tristeza. Parecía una milonga herida por el chirrido de los rieles o por la agonía de un crepúsculo atravesado en los arcos metálicos del techo de los andenes.
No advertimos de inmediato que Piazzolla había escrito esa música melancólica de nombre extraño que remite al olvido. Además, ignorábamos quién la había ejecutado en la mañana gélida cuando la muerte inmovilizó para siempre el cuerpo del Roto, tan quieto y eterno como su vagón de tren.
Todo eso lo supimos cuando, para nuestra sorpresa, lo explicó Dany, a quien dábamos por mudo, porque había permanecido en silencio durante los veinte años de internación. Oímos la congoja en su voz y el esplendor de su expresión nos deslumbró por la tímida poesía del discurso de su lucidez inesperada.
Dijo que había sido la locura del viento quien embolsó la música del olvido y la trajo a bailar por todos los rincones del hospital. Y aclaró que el aire la había despegado del alma del Roto, rescatando su pasado de la garra del Alzheimer, que vacía el cráneo, borra el pensamiento y coloca el vacío en la mirada.