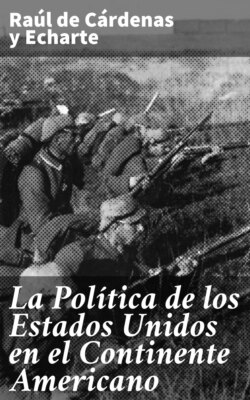Читать книгу La Política de los Estados Unidos en el Continente Americano - Raúl de Cárdenas y Echarte - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
(B)
(1803) Louisiana.
ОглавлениеEn 1803, es decir, a los veinte años de constituída la República norteamericana, se vió duplicada su extensión territorial con la compra, a Francia, de la Louisiana, compuesta de 883,072 millas cuadradas. Basta decir, para darnos cuenta de lo que abarca tan dilatada extensión, que dentro de la misma cabrían las superficies de Francia, Alemania, Austria-Hungría y España. Las causas de la adquisición de ese territorio, y su destino dentro de la Unión, va a ser ahora objeto de estas líneas.
Apenas obtenida la independencia, la colonización de Kentucky y de Tennessee había obtenido proporciones inconcebibles; hasta el punto de que, antes de que terminara el siglo XVIII, ya esas dos regiones habían sido proclamadas como Estados. La inmigración hacia ellas, que había tomado gran auge, ya no se conformaba con llegar hasta el río Mississippi, que era su límite occidental, sino que después de atravesarlo, hubo de extenderse por la otra banda. En pleno territorio español se habían establecido varios millares de colonos americanos dedicados al cultivo de la tierra, con la ventaja, para ellos, de no estar sometidos a gobierno alguno, pues la soberanía española, en gran parte de tan dilatada extensión, era más bien nominal que efectiva. En San Luis, en Nuevo Madrid, en Santa Genoveva, en las principales poblaciones de la Louisiana, había un gran número de americanos.
Con tales antecedentes, fácilmente se comprenderá que para el desarrollo de la nueva nación, para el crecimiento de su comercio y de su industria, en aquella época en que no había ferrocarriles, ni buenos caminos, había de ser de excepcional importancia la facilidad en la navegación del río Mississippi; y que para los norteamericanos tenía que entrañar honda gravedad el hecho de que se pusiera inconvenientes a dicha navegación. Eso fué lo que hizo España, torpemente inspirada.
El río Mississippi, en la última parte de su curso, corría por territorio español: por un lado bañaba la Louisiana y por otro la Florida Occidental; y España, ya predispuesta, pues siempre vió a los anglosajones en América con gran recelo, por creer que ella debía ser la única dueña de los destinos del Continente, como se enterara de cierta cláusula secreta del Tratado de París, de 1783, entre los Estados Unidos e Inglaterra, que la afectaba, al año siguiente puso serios obstáculos a la navegación del río.
Por la cláusula de dicho Tratado que tanto alarmó a España, se convenía, al fijar el límite meridional de los Estados Unidos con la Florida Occidental, que, en el caso de que ésta pasara al dominio de Inglaterra, ese límite se correría hacia el Norte; y más al Sur, como en unas cien millas, en el caso de que permaneciera en poder de España. Este territorio, de tan problemático destino, llamábase Yazoo.
No hay que decir que al interrumpirse la navegación del río, los intereses norteamericanos, perjudicados por tal medida, reclamaron protección de manera imperiosa. Thomas Amis, comerciante de la Carolina del Norte, que había fletado una embarcación con productos que debían salir al Océano, vió éstos confiscados y él reducido a prisión por las autoridades españolas; y como este caso se repitiera, toda la nación pidió que se exigiera la libre navegación por el río.
Los habitantes del Estado de Kentucky, a quienes interesaba tanto como a los que más la navegación del río, extremaron la nota de la protesta. Dirigidos por George Rogers Clark se armaron en pie de guerra, amenazando con separarse de la Unión si ésta no podía conseguir que triunfara su petición. Todo el Estado se aprestó a la lucha: o se conseguía la libre navegación del río, o Kentucky se declaraba separado de la Unión. Los gobernantes españoles de Nueva Orleans, por su parte, avivaban el fuego diciéndole al oído a los kentuckianos que, si se declaraban independientes, España les reconocía el derecho a la libre navegación del río.
George Washington, a la sazón Presidente de la República, juzgó que ese asunto se debía gestionar y resolver de una vez en la misma España, y a tal objeto, en 1795, envió a Thomas Pinckney, como Ministro a dicha nación, con terminantes instrucciones. Pinckney, puesto al habla con el Príncipe de la Paz, el famoso ministro español, ventiló las diferencias entre las dos naciones, y los esfuerzos de dichos diplomáticos culminaron en el Tratado de 20 de octubre de 1795.
Dicho tratado constituyó un verdadero triunfo para la diplomacia norteamericana. Se les reconoció a los Estados Unidos el lindero con la Florida, que se había fijado en el Tratado de París, quedando, por tanto, en poder de la nueva nación el territorio de Yazoo, cuya posesión era objeto de tantos recelos, y se les reconocía además a los americanos el derecho de depositar sus mercancías en Nueva Orleans, durante tres años, pasados los cuales se podía escoger ese lugar, u otro, para dicho depósito. Con esto quedó calmada la agitación en Kentucky, y el desasosiego en todos los demás estados bañados por el río Mississippi y su afluente el río Ohio.
No pasó mucho tiempo sin que el interés del pueblo americano volviera a concentrarse en los asuntos de Louisiana. No habían transcurrido más que cinco años de haberse firmado el Tratado de Madrid, antes citado, de 20 de octubre de 1795, cuando se firmó el de San Ildefonso, de 1º de octubre de 1800, por el que España transfería a Francia el dominio de dicha provincia. ¿Por qué se hizo esa cesión? España tuvo una razón: temerosa del auge e importancia que día por día iba cobrando la Unión, pensó que el río Mississippi era una frontera muy endeble, y que mejor convenía a sus intereses retirarse a sus posesiones de Méjico y colocar entre ella y los Estados Unidos a una gran potencia europea, que fuera capaz de oponer resistencia a la expansión de la gran República. Además, España quería adquirir una provincia en la península italiana, y Napoleón estaba en condiciones de cederla a cambio de la Louisiana.
Por otra parte Napoleón, en sus delirios de grandeza y de dominación, se sentía halagado con la idea de poseer en América un vasto imperio colonial. Ya soñaba no sólo con la posesión de la Louisiana, sino en fomentar desde ella una insurrección del elemento francés residente en el Canadá, la cual, al triunfar, le daría de nuevo a Francia el dominio de tan vasto territorio.
El tratado de San Ildefonso se debía mantener en secreto. Se quería esperar a que las guerras del viejo Continente le dieran una tregua a Napoleón que le permitiera enviar un contingente que ocupara la nueva provincia; y mientras tanto ésta seguiría gobernada por las autoridades españolas. España no consignó los límites de la Louisiana; transfirió su territorio sin expresar linderos; pero de lo que sí se preocupó—y esto se consignó en una cláusula—fué de exigirle a Francia el compromiso de que en ningún caso la transferiría a otra nación: debía conservar su dominio para siempre; lo que prueba que fué el temor a que la expansión norteamericana tocara sus confines lo que la llevó a ceder tan valiosa posesión.
Hasta la primavera del año 1802 no se enteraron en los Estados Unidos de la existencia del tratado de San Ildefonso. Honda preocupación produjo ese hecho. No era lo mismo tener por vecina a una nación arruinada y decadente, como era España, que a Francia, cuyos alardes de fuerza traían inquieta a Europa desde hacía tiempo. Además, no se sabía qué sesgo tomaría ante este cambio la batallona cuestión de la navegación del río Mississippi, y se temía también que la América—dada la importancia de las colonias inglesas y españolas, y ahora de la francesa—se convirtiera en un nuevo centro de las eternas rivalidades, cuestiones e intrigas de las cancillerías europeas. En 18 de abril de dicho año, el Presidente de la República, Thomas Jefferson, le escribía sobre este suceso a Robert R. Livingston, Ministro en París, y lo lamentaba expresándose así:
La cesión que ha hecho España a Francia, de la Louisiana y de las Floridas, ha causado en los Estados Unidos un verdadero disgusto, pues afecta de manera directa a todas nuestras relaciones políticas. Hay en el mundo un lugar, que tanto nos interesa poseer, que cualquiera otra nación que lo disfrute tiene que ser, naturalmente, nuestra enemiga. Ese lugar es Nueva Orleans. La producción de las tres octavas partes de nuestro territorio tiene que pasar por allí antes de ir al mercado, con la particularidad de que esas tres octavas partes de nuestro territorio son tan ricas y fértiles, que sostienen a más de la mitad de nuestra población y rinden más de la mitad del valor de nuestros cultivos. De ahí que, al colocarse Francia en esa puerta, veamos en su actitud un acto de desafío, y dudo que las dos naciones puedan seguir manteniendo buenas relaciones.
A pesar del malestar que produjo la noticia de la cesión de la Louisiana, el asunto quizás no habría tenido más consecuencia que el disgusto y el mal efecto que produjo, de no haber precipitado los sucesos una medida imprudente de Morales, Intendente de Nueva Orleans. En 16 de octubre de 1802, dicho funcionario revocó la orden por la cual los comerciantes americanos podían depositar las mercancías que descendieran por el Mississippi, en Nueva Orleans. Según se ha dicho, Morales procedía por su cuenta; sin que hubiera recibido instrucciones en tal sentido del rey de España, ni del Gobierno de Francia. Sea ello lo que fuere, es lo cierto que la medida exasperó los ánimos. En los Estados fronterizos con los ríos Mississippi y Ohio no se hablaba más que de ir a la guerra; y la nación, que ya tenía el convencimiento de que le era indispensable obtener lo de la libre navegación, ahora se hizo el propósito de tomar alguna acción que produjera el resultado de dominar y controlar, en forma segura, tan importante vía.
El recuerdo de los perjuicios que había causado en alta mar la marina de guerra francesa al comercio norteamericano, contribuía a aumentar la inquietud; y, sobre todo, sabiéndose que la nación, más temprano o más tarde, tendría que librar una batalla para asegurar de manera eficaz la navegación del río, se quería dejar resuelto este asunto de manera definitiva.
La excitación pública culminó en una verdadera exaltación cuando se conocieron los motivos que tuvo el Intendente Morales para revocar la disposición sobre el depósito de las mercancías en Nueva Orleans. En 28 de octubre, William C. Claiborne, Gobernador del territorio de Mississippi, le dirigió una comunicación a Manuel de Salcedo, Gobernador General de la Louisiana, inquiriendo los motivos por los cuales se había adoptado semejante resolución, y en 15 del mes siguiente le contestó explicando esos motivos. Le decía en la contestación que no era él, sino el Intendente, quien en uso de las facultades que tenía en materia de comercio y navegación—y las que eran ajenas a las suyas—había dictado la medida, la cual se había fundado, en primer lugar, en el hecho de haber transcurrido con exceso los tres años que se fijaron en el Tratado de 1795, y durante los cuales los americanos podían depositar sus mercancías en Nueva Orleans; y después, en que a la sombra del derecho de depósito de los norteamericanos, se cometían irregularidades y fraudes en alto grado perjudiciales a los intereses del estado español.
Esa correspondencia fué remitida a la Cámara de Representantes—que la había pedido al Presidente de la República—en 28 de diciembre, y en los primeros días del mes de enero del año siguiente dicho cuerpo legislador adoptó la siguiente moción:
Se declara que esta Cámara se ha enterado con verdadero asombro de las medidas tomadas por determinadas autoridades españolas de Nueva Orleans y que dificultan la navegación del río Mississippi, la que había sido garantizada a los Estados Unidos por medio de formales estipulaciones; y que de acuerdo con la política de prudencia y de humanidad que debe guiar a los pueblos libres, y de la que siempre han sido devotos los Estados Unidos, se confía en que el Ejecutivo sabrá velar por los derechos de la nación, que han sido desconocidos, no por Su Majestad Católica, sino más bien por determinados funcionarios españoles; debiendo manifestar el inquebrantable propósito de mantener los derechos de navegación y comercio en el río Mississippi, tal como lo tienen establecido los Tratados vigentes.
El Presidente Jefferson era partidario de solucionar esta cuestión por medios pacíficos; confiaba en la diplomacia y atribuía el ardor bélico que dominaba la nación a maquinaciones de sus adversarios, los federalistas, para halagar a los habitantes de los estados occidentales, cuyos sufragios se deseaba obtener para las futuras elecciones.
Este cargo era infundado. Los federalistas en este caso no hacían más que seguir las inspiraciones de la más grande de sus figuras, el ilustre Alexander Hamilton; pues así como Jefferson representaba los ideales democráticos de su pueblo, Hamilton encarnaba la idea de la expansión, del engrandecimiento de la nación.
Las ideas de Hamilton sobre el destino de su país estaban condensadas en estas palabras de El Federalista: "Tener un verdadero ascendiente en los asuntos americanos". Desde el Congreso de la Confederación había pedido que se declarase que la navegación del río Mississippi era un derecho esencial de la nación, y siendo miembro del Gabinete del Presidente Washington, había dicho también que la libertad de navegar por dicho río era indispensable para la unidad del país. En 1798 y en 1799, en varias ocasiones, dijo algo más: manifestó que los Estados Unidos debían adquirir todo el Continente Septentrional, menos Canadá, pero incluyendo desde luego Louisiana y las Floridas. Su verdadero ideal, lo que ambicionaba, era que su patria se engrandeciera y dominara en el Norte, y que las diversas colonias de la América meridional se constituyeran en Repúblicas, unidas a los Estados Unidos por los lazos de la amistad y de la gratitud.
Una particularidad ofrece este asunto, y es la de que Hamilton, que tan esencial juzgaba el derecho a la navegación del río Mississippi, no creía que los Estados Unidos podían hacer valer sus peticiones en el campo del derecho internacional. A su juicio, desde el punto de vista jurídico, España podía disponer las medidas que juzgase oportunas; pero era tan necesario a los Estados Unidos el disfrute de las ventajas de la navegación, que era justo no sólo imponerlo, sino apoderarse de la Louisiana como medio de garantizar dicho disfrute. Jefferson, por el contrario, creía que había un derecho natural a la navegación del río, cualquiera que fuese la nación que poseyera sus márgenes; y quizás por esta razón, quizás por la convicción que abrigaba de que estaba el derecho de su parte, fué por lo que siempre confió en la posibilidad de un arreglo sin llegar a la guerra.
En manos del Presidente, y en las de la mayoría con que contaba en el Congreso, estaba la solución definitiva del problema. Los federalistas presentaron diversas proposiciones, que por considerarlas exageradas y un tanto comprometedoras fueron desechadas, y en definitiva se adoptó la que fué presentada por S. Smith, Representante por Maryland. Nada se decía en dicha proposición sobre el asunto de que se trataba. Se juzgó discreto limitarse a autorizar al Presidente de la República para gastar hasta la cantidad de dos millones de pesos en las atenciones que se originaran.
A pesar de los términos de esta proposición, el Congreso, pocas semanas después, autorizó el alistamiento de ochenta mil voluntarios; y el propio Presidente no descuidó un detalle en los preparativos para la guerra, pues creía indispensable llegar a ella si fracasaban las negociaciones que se proponía iniciar. Jefferson no tenía otro propósito que el de obtener garantías, "que aseguraran los derechos e intereses de los Estados Unidos con respecto a la navegación del Mississippi y al territorio bañado por su ribera oriental". Así lo hizo constar en su Mensaje al Senado el 11 de enero de 1803. Para lograr esa finalidad, juzgó que lo más conveniente era comprar a Francia la parte situada al Este de la margen de dicho río, y a España la llamada Florida Occidental, ya que entre ésta y la Louisiana corría el Mississippi en la última parte de su curso. En ese sentido le confirió instrucciones a Robert R. Livingston, Ministro en París, y a Charles Pinckney, que lo era en Madrid. Además se nombró a James Monroe Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, a fin de que actuara de acuerdo con aquellos dos.
No creían los comisionados que les fuera fácil conseguir sus propósitos, pues aunque la posesión de un sitio en la desembocadura del río Mississippi para depositar las mercancías, y la adquisición, además, de parte de la Florida Occidental, representaba muy poco para Francia, había llegado a noticias de aquéllos que Napoleón, en su afán de abatir el poder de Inglaterra, pensaba formar en América un imperio colonial más vasto e importante que el Canadá.
El asombro de los comisionados, por esos motivos, llegó al colmo cuando, entrados ya en negociaciones con Napoleón y con los Ministros Talleyrand y Marqués de Marbois, y sin que los primeros hubieran revelado otra cosa que los propósitos contenidos en las instrucciones recibidas del Presidente Jefferson, súbita e inesperadamente el propio Napoleón les propuso la venta de toda la Louisiana en quince millones de pesos. Una ojeada a la posición internacional de Francia en aquellos críticos momentos nos explica tan repentina determinación. Vamos a darle la palabra al escritor americano Willis Fletcher Johnson, que la describe en estos términos:
Si la paz de Amiens hubiese durado más tiempo, Napoleón hubiera podido realizar sus ambiciosos planes; pero al cesar esa paz, Inglaterra y Austria se colocan de nuevo frente a Francia e inician una campaña que sólo había de terminar con lo que terminó: con el desastre de Waterloo. La flota inglesa constituía un insuperable obstáculo para enviar un ejército a la Louisiana. Al propio tiempo, el reciente desastre de la campaña de Haití, restaba alientos a una empresa de esa clase. Los agentes secretos aseguraban que la única manera de resistir la invasión de los norteamericanos, que ya parecía inminente, como lo demostraba el reciente alistamiento de ochenta mil voluntarios, consistía en enviar a aquellas regiones un fuerte ejército; sin que pareciera suficiente el de veinticinco mil hombres que se estaba preparando. Además, todos los recursos de Francia resultaban escasos para luchar en su propio territorio. Agréguese a esto que Napoleón necesitaba dinero, y que le convenía granjearse la amistad de los norteamericanos a fin de evitar que algún día llegaran a ser aliados de Inglaterra.
Los comisionados norteamericanos no estaban facultados para tanto; no se había previsto el caso de que se les propusiera la venta de toda la Louisiana. Su misión se reducía a asegurar de modo efectivo la navegación del río, adquiriendo parte del territorio inmediato a sus márgenes; y aunque nunca pensaron en que fuera la venta de toda la Louisiana la solución del problema, no titubearon en aceptarla; sin que se pusieran a discurrir en si podían gastar quince millones en lo que se les autorizó para emplear sólo dos millones.
Todo se hizo rápidamente. El 12 de abril de 1803 había llegado Monroe a París, y el día 30 de ese mismo mes, él y Livingston por parte del Gobierno de los Estados Unidos, y el Marqués de Marbois por parte del de Francia, estipulaban la venta.
Obsérvese una coincidencia: estos comisionados, como los de la paz en 1803, infringían las instrucciones recibidas del Gobierno; infracción que había de producir el resultado, en esta oportunidad como en aquélla, de doblar el área de la Nación.
Fué de esta manera como los Estados Unidos adquirieron el vasto territorio que hoy está distribuído entre los estados de Louisiana, Arkansas, Missouri, Nebraska, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, gran parte de Minnesota, Wyoming, Colorado, Kansas y Oklahoma, y una parte también de Mississippi, Alabama y Montana.
Apenas suscrito el Tratado, fué remitido al Presidente Jefferson; dirigiéndose después Monroe a Londres, donde debía desempeñar el cargo de Ministro. La impresión que produjo el Tratado, apenas fué conocido en los círculos oficiales de Washington, sobre todo entre los amigos del Gobierno, fué de sorpresa y de júbilo; pero, pasados los primeros momentos, le asaltó al Presidente una preocupación: pensó que la Constitución no facultaba al Ejecutivo ni al Senado para anexar a la Unión parte alguna de territorio extranjero. Jefferson era, según la denominación entonces en boga, un "construccionista"; y, para éstos, al Gobierno le estaban vedadas aquellas facultades que no le estuvieran atribuídas expresamente.
Pensó Jefferson, para salir del trance, en la conveniencia de añadirle una enmienda a la Constitución, por la que se facultase al Presidente y al Senado para celebrar tratados de anexión; pero su Gabinete lo disuadió de ese propósito, entre otras razones por la de que el Tratado debía quedar ratificado dentro de seis meses, y en plazo tan apremiante no era posible pensar en la reforma constitucional. Se decidió, pues, a darle su curso al asunto, y en 18 de julio convocó al Congreso a sesión extraordinaria para el día 17 de octubre. No expresó el objeto de dicha convocatoria; se limitó a consignar que habría de tratar de asuntos de gran interés para la nación. Llegado el día de la reunión, dirigió dos Mensajes, uno al Senado, sometiéndole el Tratado para su ratificación, y otro a los dos cuerpos sugiriéndoles la necesidad de promulgar determinadas leyes, una vez obtenida dicha ratificación.
Dos días después de la fecha en que se reunió el Congreso, el Senado ratificó el Tratado por una votación de 24 contra 7; y pasados otros dos días, el Presidente se dirigió de nuevo al Congreso recomendándole que adoptara la legislación procedente sobre el orden de cosas que creaba la adquisición de la Louisiana. Fueron varias las proposiciones presentadas por los legisladores amigos del gobierno: una declarando bien hecha la compra, otra disponiendo medidas para el gobierno del nuevo territorio, otra autorizando una emisión de bonos para amortizar la deuda contraída con motivo del pago a Francia del importe de la compra, y otras de índole parecida. A todas esas proposiciones fueron opuestos los federales, dirigidos por Griswold, Representante por Connecticut, e inspirados no en otra cosa que en la política partidarista. ¡Curiosos vaivenes de la política! Los federales, cuyo jefe Hamilton era el prototipo de los expansionistas, ahora eran opuestos a la adquisición de la Louisiana, y el mismo Jefferson resultaba el más ardiente defensor de los planes que antes había censurado en aquél.
Así y todo, a pesar del marcado sabor político de la discusión, ésta se mantuvo a gran altura; los debates tuvieron una trascendencia extraordinaria, agitándose por vez primera algunas de las cuestiones que aun en este siglo dividen el parecer de los estadistas y mueven la opinión pública.
John Quincy Adams, a la sazón Senador por Massachusetts, dijo que el Tratado envolvía una verdadera infracción de la Constitución. Se dijo por otros que no estaban claros los títulos por los cuales Francia había adquirido la Louisiana; a lo que se contestó que el hecho de que aquella nación la vendiera, y el de que las propias autoridades españolas de Nueva Orleans, al recibir las protestas con motivo de los obstáculos sobre la navegación del río, hubieran contestado que ya no eran ellas, sino el Gobierno de Francia el llamado a resolverlas, eran prueba de que Su Majestad Católica había transferido su dominio; y se apuntó también lo significativo que resultaba el hecho de que los federales, antes tan dispuestos a tomar a Nueva Orleans por medio de las armas, ahora pusieran reparos a los papeles del nuevo territorio. Se dijo también que el Presidente y el Senado se habían excedido; que la Constitución no facultaba al Gobierno de los Estados Unidos para adquirir nuevos territorios; a lo que se contestó que si en la declaración de independencia se había estipulado que la Unión, como Estado soberano, se colocaba en las condiciones de los otros que también lo eran, era indudable que podía hacer todo lo que a éstos les estaba permitido, incluso adquirir nuevos territorios; lo que, por lo demás, podía entenderse como una derivación de la facultad de hacer Tratados y de la de declarar la guerra.
Apelaron también los impugnadores de la venta al recuerdo del nacimiento de la Unión, a que había surgido a virtud de un pacto o de una convención, para sostener que siendo su origen contractual, no se la podía hacer extensiva a territorios ajenos a la Confederación; pero se adujo en contra de este argumento el precedente del territorio que no estaba comprendido dentro del área de las primitivas colonias, a que nos referimos antes, y cuya adquisición consagró el Tratado de París (3 de septiembre de 1783).
No quedó por ser examinado un solo aspecto del problema. Se denunció como una infracción constitucional la circunstancia de que el Tratado les otorgara a los barcos franceses y españoles, en Nueva Orleans, determinadas ventajas de que no disfrutaban en los Estados de la Unión. Se habló de la mucha distancia que separaba la Louisiana de la capital de la nación; de que el pueblo era de otra raza; de que gran parte de la población de los primitivos Estados era posible que abandonara su antigua residencia en busca de nuevas tierras, lo que habría de redundar en perjuicio de aquéllos; de que España era opuesta al Tratado, lo que a la larga traería serias desavenencias con dicha nación; de que la Unión iba a tener que distraer todo un ejército en la vigilancia y custodia del nuevo territorio; y se habló también, por último, de este aspecto que con seguridad tuvo que ejercer más impresión que ninguno otro en los jeffersonianos, ya que éstos se consideraban como los voceros de la democracia: ¿con qué derecho se disponía de la suerte de un país, sin el consentimiento de sus moradores?
Indudablemente que el principio según el cual los poderes de todo gobierno no debían tener otra base que no fuera la del consentimiento de los gobernados, y al que con tanta brillantez se había referido el propio Jefferson al redactar la declaración de independencia, sufría ahora un paréntesis. El día 30 de noviembre de 1803, en la casa del Cabildo de Nueva Orleans, el Marqués de Casa Calvo y don Manuel Salcedo, a nombre del rey de España, transferían la Louisiana, en medio de ceremonias rodeadas de mucho aparato y esplendor, al Gobierno del Primer Cónsul, representado en aquel acto por Pedro Clemente Laussat; y con el mismo ceremonial, el día 20 del mes siguiente, era transferido el dominio de la Louisiana al Gobierno de los Estados Unidos, representado por W. C. Claiborne, Gobernador de Mississippi; sin que en ninguno de esos dos actos tuvieran los habitantes de la vieja provincia española otro carácter que el de meros espectadores.
Pero el principio en cuestión no tardó en resplandecer de nuevo y en brillar con toda intensidad. Véase, si no, lo ocurrido con el gobierno de Louisiana en los nueve años que transcurrieron desde 1803 hasta 1812, fecha en que parte del territorio fué admitida como un Estado de la Unión. Nada más digno de admiración que el estudio de las cuatro fases por que atravesó el gobierno de la nueva región durante dichos nueve años. Obsérvese dicho proceso, y se verá que cada nueva etapa significó un paso de avance hacia el principio del gobierno propio.
Con efecto, al verificarse la cesión en 1803, el Congreso dejó en manos del Presidente cuanto se refería al Gobierno de la Louisiana, y dicho funcionario nombró un Gobernador con las facultades de que durante la soberanía española estuvieron investidos el Gobernador General y el Intendente, y un Comandante Militar, los dos con omnímodas facultades. Este gobierno duró pocos meses: ante las protestas de los comerciantes y de las personas más influyentes de Nueva Orleans, el Congreso de la Unión votó una ley dividiendo la antigua provincia en dos partes, una al sur, con categoría de "Territorio", que se denominó de Orleans, y otra al Norte, que se llamó Louisiana y que no había de ser más que un "Distrito". El territorio de Louisiana se regiría por un Gobernador y trece consejeros designados por el Presidente; y como este sistema de gobierno tampoco agradara a los habitantes del territorio de Orleans, ni a los del Distrito de Louisiana, ante las nuevas protestas, en enero de 1805 el Congreso resolvió elevar el citado distrito de Louisiana a la categoría de "Territorio" y otorgarle a Orleans una Cámara de origen popular, con promesa de ser admitido como Estado cuando contara sesenta mil habitantes libres; y como esto ocurrió en 1812, en este año dicho territorio fué reconocido como Estado, con el nombre de Louisiana.
Un detalle de la discusión, en el Congreso, sobre la admisión del nuevo Estado, evidenció que los principios democráticos continuaban animando el espíritu de los hombres que ostentaban los poderes públicos. Una parte del Congreso, inspirada en principios conservadores, veía con desconfianza y recelos la formación de nuevos estados; temía que éstos hicieran prevalecer dentro de la confederación ideas y principios que no fueran los que habían caracterizado a la Unión de los trece Estados primitivos. El Representante Josiah Quincy estaba entre los disgustados con la admisión de Louisiana; y como en el calor de su oposición llegara a hablar de que la formación de un nuevo Estado facultaba a los antiguos para separarse de la Unión, fué llamado al orden por el Presidente de la Cámara, quien dijo que no podía consentir que públicamente se hablara del derecho de secesión. De este requerimiento apeló Quincy ante la Cámara, y ésta, por una mayoría de 56 votos contra 53, declaró que era lícito referirse al derecho de secesión e invocarlo.
De esa manera quedó reconocido, por la Cámara de Representantes, que por lo menos era lícito discutir el derecho de secesión.