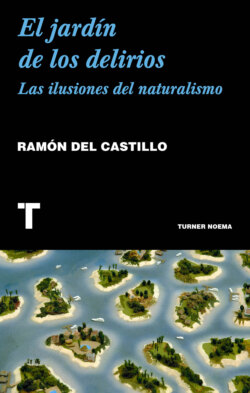Читать книгу El jardín de los delirios - Ramón del Castillo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAmad la naturaleza
Nuestra relación con la naturaleza está llena de ilusiones, pero en los dos sentidos de la palabra “ilusión”. Según uno de ellos, una ilusión es un engaño, un espejismo, una falsedad, pero según el otro tiene que ver con el entusiasmo, la esperanza y el deseo. Desde luego, estar cerca de la naturaleza ha inspirado ilusiones que no se habrían albergado dentro de la cultura y de la civilización. ¿Y eran todas falsas ilusiones? Probablemente no. Después de pasar más tiempo en el campo uno puede soñar con volver a un estado más natural, lo cual es ilusorio. Pero también puedes volverte más consciente de muchas cosas y valorar tus expectativas mucho más realistamente, sin por ello perder la ilusión. Desde luego que la naturaleza nos alegra, nos hace sentirnos más vivos, nos revivifica. ¿Deberíamos avergonzarnos? En absoluto. Los urbanitas siempre hemos experimentado un gozo desmedido pero justificado cuando escapábamos de la ciudad hacia el campo, la playa o la montaña. No había nada engañoso en ello. Pero sabíamos que no volvíamos al estado de naturaleza. Solo retornábamos a un paraíso vacacional, que siempre era un paraíso perdido porque tenía fecha de cierre. Esa era la única seguridad que teníamos: aquella vida más natural (más loca, silvestre, cósmica, física, corporal…) no duraría para siempre; una certeza similar a la que luego descubrimos sobre la vida entera: tiene su final asegurado.
Muchas de las cosas que nos atraen de la naturaleza son espejismos que creamos nosotros mismos. Por ejemplo, creer que estando más cerca de ella reconectamos con un todo armonioso, puro y noble. ¿Qué nos hace pensar que pasear por el campo nos da serenidad? La vegetación frondosa y exuberante no agrada a todo el mundo. Hay quien solo logra serenarse en medio de vastas extensiones o en un páramo vacío, y no dentro de bosques frondosos y entre plantas exuberantes que impiden ver el cielo y el horizonte. Hay quienes disfrutan más de la naturaleza inorgánica que de la orgánica y prefieren contemplar piedras, guardar silencio y escuchar el viento, rodeados de arena o de hielo. Desde luego, hay distintas formas de experimentar que se está en contacto con la naturaleza, cada cual tiene la suya. Algunas personas solo lo logran por la noche, aunque si hay mucha contaminación lumínica esto no funciona. Necesitan contemplar las estrellas, y quizá oír grillos (relaciono estrellas y grillos porque la nasa decidió que el canto de un grillo sería el primer sonido animal que un extraterrestre podría oír en el disco de grabaciones que portaba la sonda Voyager). Por el día también se puede experimentar algún tipo de epifanía, pero cuesta más si se está cerca de un campo arado, una cuadra o un gallinero, o si hay almacenes en el horizonte o maquinaria agrícola pesada a la vista. Un espacio sin trazas de domesticación o industrialización suele propiciar una experiencia más auténtica, una vivencia más natural. La visión de un gran silo o un depósito puede recordarnos que explotamos la naturaleza y romper la magia del momento. Confundir un avión con una estrella fugaz también puede frustrar una epifanía celeste.
Durante el éxtasis al aire libre –dijo el exquisito de Nabokov ([1951] 1997: 138)– el tiempo parece suspenderse y más allá de él solo se abre un vacío momentáneo “en el que se precipita todo lo que se ama, un sentimiento de unidad con el sol y la roca” y una sensación inmensa de gratitud. Parece que Nabokov sintió eso después de cruzar una zona pantanosa del Oderech y quedar rodeado por mariposas, pero hay otras formas de vivir experiencias similares. Cada cual conecta como puede: unos gracias a las mariposas, otros gracias a los pájaros, otros gracias al sonido del agua o al olor de las flores…, algunos gracias a todo eso junto.
Uno de los geógrafos cuyas ideas me empujaron a escribir este libro, Yi-Fu Tuan, tiene una relación con la naturaleza que quizá algunos de sus lectores y seguidores desconocen.21 Tuan explicó muy bien por qué sentimos apego por ciertos espacios y lugares naturales, pero se hizo una pregunta que podía incomodar a más de algún ecologista: ¿Por qué la obligación de amar a la naturaleza se había convertido en el único deber incontestable de una sociedad que iba poniendo en entredicho todos los demás deberes? “En nuestra sociedad postmoderna y moralmente fluida –dijo–la única roca que queda –el único imperativo moral que tiene menos posibilidades de ser cuestionado– es ese: ‘Amarás a la naturaleza’” (2004: 84). La postura de Tuan nunca encajó del todo con la mentalidad de muchos ambientalistas desde la época boba. En su deliciosa autobiografía, acabó confesando que él mismo había disfrutado de la naturaleza muy pocas veces, aunque por costumbre y por educación (es decir, por corrección política) tuvo que dar muestras de sentir lo contrario, sobre todo delante de ambientalistas.
Confieso que yo no amo, ni siquiera me gusta demasiado la naturaleza, si con esta palabra uno se refiere a la vida biológica y poco más […]. El hecho de que casi todo en el universo es ‘mineral’ me consuela más que me disgusta, aunque no me encuentro solo en esta actitud. Nuestro grupo, sin embargo, es reducido, como debe ser si la especie debe propagarse […]. A veces bromeo con los ecologistas y les digo que, al contrario que ellos, yo soy un auténtico amante de la Naturaleza, pero por ‘naturaleza’ me refiero al planeta Tierra –y no solo a su capa de vida– y todo el universo, que es abrumadoramente inorgánico (p. 84).22
Tuan atribuye esta preferencia por lo inanimado a un rasgo de su carácter y no a su deformación profesional. Cuando tenía tres años y vivía en Tietsin, le encantaban las formas del hielo (su nodriza le hacía pequeñas esculturas usando ceniceros como moldes) y durante toda su vida le fascinó la pureza de los minerales que brillan bajo el sol. La atracción que el desierto ejerció sobre él, sin embargo, no tiene origen en su infancia. Cuando vivió en Australia el desierto estaba ahí, alrededor, pero nunca lo visitó. Fue después, con veintidós años, mientras hacía camping durante el invierno de 1952 con otros estudiantes en el Death Valley National Monument, cuando fue plenamente consciente “del esplendor de la tierra árida”. El viaje hasta el valle no fue cómodo: el coche se les averió al sur de Fresno y llegaron al parque de noche. La noche tampoco fue fácil: una ventisca impidió levantar las tiendas y Tuan tuvo que dormir a la intemperie, expuesto “al viento, al polvo, y durante paréntesis de calma a las estrellas” (p. 86). Pese a todo, Tuan se las arregló para contemplar el maravilloso paisaje, toda aquella
inmensidad arrolladora del límite occidental del valle –una fantasmagoría de relucientes malvas, púrpuras y brillantes dorados, teatralmente iluminados por los rayos del sol. También resultaban extraterrestres las llanuras salinas de la superficie del valle y la agreste omnipresencia de los relieves esculturales, pero más sobrenatural aún era la calma, el silencio. Miraba maravillado. Cualquiera lo hubiera hecho, pero es un misterio para mí porque no solo sentía asombro sino también una felicidad embriagadora.
El placer que proporciona el mundo inanimado –dirá luego Tuan– es saber que no todo “es pasión y lucha, o está sujeto al deterioro” (p. 85). En la selva tropical “todo lo que puedo ver y oler –admito que contra toda lógica– es descomposición”, mientras que en espacios como el desierto “no veo ausencia de vida, sino pureza”. El desierto es fascinante por la esterilidad, la desolación “que permite eliminar, de un plumazo, el sexo, la vida biológica y la muerte”. Mientras que la selva “obliga a enfrentarme a la asfixia del crecimiento y de la lucha”. Tuan ama, por tanto, un paisaje que no resulta acogedor ni íntimo. Carece de calidez humana y “su atractivo está más relacionado con el espíritu y la imaginación que con las necesidades y caprichos del cuerpo” (p. 92). Su belleza “actúa como un bálsamo para el alma” porque es inhumano e inanimado (p. 89). Y lo que es más importante: al mismo tiempo que ese paisaje resta importancia a la muerte del individuo, le ayuda a no sentirse amenazado por el mundo:
Es cierto que la muerte significa el fin de la individualidad y la reincorporación a un todo indiferenciado, pero la selva niega la individualidad justo en plena superabundancia de la vida. En la densidad de la biomasa, ninguna planta o ser humano puede destacar; por el contrario, en el desierto cada vida se muestra con orgullo, separada en el espacio del resto de vidas. En el desierto, me siento casi demasiado conspicuo, una columna solitaria que proyecta una sombra perfectamente definida en el suelo. En las ocasiones en las que me encontraba con otro ser humano, le veía con una claridad meridiana, único y precioso, sobre un enorme telón de fondo de arena y cielo (p. 153).
El caso de Tuan es interesante porque asocia la naturaleza con la tranquilidad y la serenidad, pero no porque le resulte especialmente acogedora. Al contrario, lo que le serena es que sea por completo indiferente. Se siente bien en un espacio ajeno a la intensidad de la vida y a las pasiones humanas. Lo divertido del caso de Tuan es cómo lo cuenta y cómo admite que para él una experiencia en la naturaleza solo puede ser serena si no hay presencia humana, sobre todo presencia bella que desencadene deseos eróticos. No es que no tuviera otras experiencias de disfrute de la naturaleza. Lo que pasó es que no fueron puras. Por ejemplo, durante un viaje a Panamá, cruzó una bahía en barco de noche y se quedó maravillado ante el silencio reinante, el reflejo de la luz de la luna en el agua cristalina y la pulcritud de la oscura línea del horizonte. El motor del barco ayudaba a relajarse, y el resto de pasajeros estaban cansados y callados. O sea, no estaba en plena naturaleza, ni solo, había otros seres, pero no molestaban, hasta que pasó algo: un chico se subió al mástil y se sentó en el travesaño, y Tuan se quedó embelesado, de tal forma que, “incluso en el silencio del barco, mi experiencia de belleza natural no fue del todo serena: la presencia del chico la perturbó”. El ruidoso festejo que había en la playa cuando desembarcó de vuelta también le impidió tener una experiencia pura: la gente comía, bebía y bailaba…, o sea, la gente vivía, ¿hay algo más natural, más bonito? Tuan no lo sentía así. Solo era capaz de asociar la belleza natural con la ausencia de vida. Pero no es un bicho raro. Hay gente que no quiere ir a parajes selváticos porque se altera, porque activa impulsos raros, desconcertantes. Y hay gente que hace justamente lo contrario: va a ciertos lugares para liberar esos mismos impulsos, y para excitarse (en distintos sentidos de la palabra). Determinados ambientes tropicales, asiáticos y caribeños propician el contacto corporal que Tuan tanto rehuía. Para mucha gente, estar en contacto con la naturaleza tiene que ver más con recobrar la conciencia de su cuerpo, y con el grado de contacto que se tenga con el cuerpo de otros. Para otra, estar en contacto con la naturaleza se parece más a un paseo por un vacío geométrico.
La predilección por entornos inanimados, además, explica otras actitudes de Tuan. “Aunque pueda resultar extraño, me siento atraído por [la ciudad] por la misma razón por la que me siento atraído por el desierto” (p. 89). No tiene nada de extraño, hay mucha gente a la que le ocurre algo parecido. La gente de ciudad –decía Tuan– se ha acostumbrado tanto a su belleza (la de sus volúmenes arquitectónicos y masas, la de su luz durante la noche) que ya no le presta la atención suficiente. A Tuan le sorprendía que sus estudiantes de Madison no apreciaran el paisaje urbano y prefirieran los paisajes del campo.
Descartaban la ciudad como si esta no tuviera nada que ver con sus satisfacciones y su felicidad […] permitían que lo que leían en clase –efusiones literarias […] en las que veían reflejadas sus propias experiencias, aunque estas se redujeran a alguna excursión puntual a un bosque infestado de mosquitos– anulara sus encuentros diarios con el genial y fascinante espacio urbano (p. 91).
Pero el propio Tuan tenía la explicación: cuanto más se vive en el entorno urbano más se idealiza el mundo rural y el mundo natural. Sus estudiantes no eran tan raros. Tuan afirmó que los jóvenes estadounidenses no eran muy racionales porque, “a pesar de su convicción de que miraban la realidad de frente”, no eran capaces de reconocer la grandeza de la ciudad. De haber sabido más sobre su profesor, les habría sorprendido su frialdad. ¿Qué podrían pensar de alguien a quien le gustaban los paisajes despoblados y las ciudades “cuando están casi vacías”? Lo llamativo es que las ciudades y los espacios naturales abiertos, vistos como puro espacio carente de vida, vienen a ser lo mismo. En ambos casos –dijo Tuan– el misterio reside en lo mismo, en cierta “austeridad y, más que austeridad, en un esplendor cristalino, una reluciente majestuosidad inorgánica”. Y lo irónico (aunque visto desde su punto de vista es lo más lógico) es que, para describir la belleza de la ciudad, Tuan eligiera palabras del poeta de la naturaleza por antonomasia, William Wordsworth, más exactamente el poema sobre Londres que compuso en 1802 desde el puente de Westminster.23
Las reflexiones de Tuan sobre la belleza del mundo inorgánico están basadas en experiencias personales, pero no solo. También tienen que ver con sentimientos muy antiguos de la humanidad que atañen a la organización del espacio, y en particular al diseño de espacios verdes. El paraíso es un jardín delicioso, pero no incorruptible (como en El jardín de las delicias, ya incluye síntomas de su propia degeneración). Pero incluso en un sentido más naturalista, la sensación es la misma: la vida orgánica está condenada a desaparecer, por eso no es extraño que se hayan imaginado y diseñado tantos jardines de materiales inorgánicos pero perennes, eternos. En las fantasías de otro mundo, más perfecto, siempre hay frutas y flores, pero habría que preguntarse cómo es posible que se mantengan siempre vivas. ¿Es por obra y gracia de la divinidad? En la Biblia, lo recuerda Tuan, el Edén es una imagen de inocencia orgánica. En el Apocalipsis apócrifo de san Pablo, la Jerusalén que construye Ezequiel es de oro y está rodeada por un muro de piedras preciosas que alberga un jardín irrigado por cuatro ríos de miel, leche, vino y aceite. Un siriaco del siglo iv, Afraates, afirmó que a sus orillas crecían árboles de diez mil ramas cuyas hojas jamás se caían.24 Sin embargo, la ciudad de Dios es un mundo mineralizado y adornado sin árboles ni agua. En el jardín al estilo de Zoroastro, crecen flores y frutos, pero sobre todo caminos cubiertos de oro y templos de diamantes y perlas, y por lo visto en él tienen un lugar asegurado ingenieros de canales, fuentes y acueductos. En la Divina comedia el paraíso terrenal tiene floresta y dos ríos, el Leteo (que hace olvidar los pecados) y el Eunoë (cuyas aguas reavivan recuerdos de acciones buenas). Beatriz se lleva a Dante al paraíso celestial, sí, pero es un cielo etéreo, sin rocas ni plantas, solo poblado por almas.
Tampoco es infrecuente que a lo largo de la historia se hayan usado imitaciones de plantas con menos inconvenientes que las reales, o que se hayan manipulado plantas naturales para disimular su decadencia. La crónica de Tuan en Dominance and Affection (1984) vuelve a ser ilustrativa: en China, los emperadores hacían decorar los árboles y arbustos con hojas y flores postizas hechas de telas relucientes, y entre las flores de loto reales mezclaban otras artificiales. Los persas siempre prefirieron los árboles artificiales porque los otros, los orgánicos, podían recordar la limitación y fugacidad del poder. La corte construyó árboles con troncos de plata y ramas de oro y rubí, a veces rodeados de narcisos artificiales en macetas de plata. En Mongolia y en Irán las cortes hicieron algo parecido y a veces no se usaron solo metales nobles y piedras preciosas. Las macetas de flores de papel (luego tan populares) decoraron avenidas suntuosas que conducían hasta los tronos. Los artesanos eran capaces de transformar papel, pasta o cera en plantas, frutos y jardines en miniatura, pero tan modesto arte no estaba solo destinado a la población sin recursos; a la nobleza también le encantaba semejante decoración en tres dimensiones. A los árabes les fascinaron siempre los jardines de palmeras enanas, cuyos troncos también eran recubiertos con piezas de teca sujetas por anillos de cobre dorado (veneraban la palmera como su hogar, pero los troncos no parecían gustarles y solían derrochar mucho decorándolos con materiales preciosos). Tanto ellos como los bizantinos sintieron especial predilección por el árbol mineral, y las leyendas hablan sobre todo de uno en Bagdad con ocho grandes ramas de oro y plata de las que salían muchas otras ramitas cubiertas de frutas fabricadas con piedras preciosas, sobre las que pájaros de materiales preciosos parecían cantar y susurrar en armonía cuando la brisa y el viento los balanceaban. Los cruzados, acostumbrados a otro tipo de huertos y jardines, se debieron de quedar pasmados ante la opulencia jardinera de Oriente, pero incluso antes de las Cruzadas, hacia 968, las crónicas elogiaron el trono imperial de Constantinopla con su árbol dorado, también poblado de pájaros, y los jardines europeos empezaron a imitar el gusto, el brillo y el artificio de los jardines de las cortes árabes y bizantinas. En el siglo xiii, gracias a los relatos de los propios cruzados, el árbol de metales nobles y joyas con pájaros mecánicos cantarines ya era evocado por la poesía como gran símbolo del misterio y la belleza paradisíaca (como en la precuela de Parsifal, el Tirurel de Von Eschenbach, de 1217). En la Europa del siglo xv, a las copas de ciertos árboles se les daba la forma de un paraguas triple y de ellos se hacían colgar frutos artificiales, y en los ritos de primavera el árbol de mayo se hacía de metal. En 1693 en Inglaterra, el sauce hecho de cobre de Chatsworth (del que se hizo una copia en 1829) provocaba sorpresa y gozo cuando brotaban chorros de agua por sus ramas.
La relación de los seres humanos con lo orgánico es ambigua y el propio jardín es buena prueba de ello, esta es otra de las ideas interesantes que se extraen de la obra de Tuan: se diría que cultivamos jardines porque añoramos la tierra y sus estaciones y tratamos de reproducir a pequeña escala sus ciclos de vida. Sin embargo, también soñamos con un mundo ajardinado más allá de las contingencias de la vida, fantaseamos con jardines hechos con plantas de aluminio o titanio, jardines brillantes y duraderos que han dejado atrás los engorros del mundo vegetal.
la naturaleza sana, si no hoy, mañana
Detrás de estas creaciones artificiales se esconde la idea de la naturaleza como necesidad, y por lo tanto su ausencia resultaría perjudicial para el ser humano. ¿De dónde viene esta asociación con la salud mental? La relación de la botánica con la psiquiatría es compleja. Como contó Foucault (1967) en “El loco en el jardín de las especies” la naturalización de la medicina atravesó varias fases. Una en el siglo xvi y otra en el xviii, durante la cual todas las enfermedades se intentaron reducir a especies precisas con el mismo cuidado y la misma exactitud con que los botánicos clasificaban las plantas en sus tratados. El orden patológico surgió así, imitando el orden del reino de las especies vegetales. El jardín de las locuras sería como un jardín botánico: un jardín de especies.25 Visto así, al menos, la locura ya no era un castigo de Dios, sino parte de la naturaleza, y esta sería a su vez parte de la razón. Pero esta historia es muy larga para contarla aquí.
Hay otro vínculo entre los trastornos mentales y las plantas que tendría que ver con los espacios de reclusión para los locos. En “El nacimiento del asilo”, Foucault se preguntó por qué en cierto momento se sustituyó la cárcel por la casa rural. El ejemplo que usa es el Retiro de York, el casón del famoso cuáquero Tuke, situado “en medio de una campiña fértil y sonriente; no da la idea de una prisión, sino más bien la de una granja rústica; está rodeada de un jardín cerrado. No hay barrotes, ni rejas en las ventanas” (1967, vol. ii: 190). Parece ser que alrededor del casón había campos cultivados y pastos de ganado. El jardín cerrado contenía un huerto que daba legumbres y frutos abundantes, y ofrecía un espacio agradable de trabajo y de recreo. Los internos también podían dar paseos regulares y hacer algo de ejercicio al aire libre, sentir el paso de las estaciones. Se suponía que el contacto con la naturaleza era benéfico. ¿Por qué? Pinel pensaba que lo que enloquecía a los locos era estar atados, privados de aire y de libertad. Tuke lo veía de otra forma, apoyándose en un presupuesto del siglo xviii: “La locura es una enfermedad no de la naturaleza, ni del hombre mismo, sino de la sociedad”. La locura es una consecuencia de una forma de vida que se aparta de la naturaleza, “pero no pone en cuestión lo que es esencial en el hombre: su pertenencia inmediata a la naturaleza. Deja intacto como un secreto provisionalmente olvidado esta naturaleza del hombre que es al mismo tiempo su razón”. O sea, en la locura la naturaleza no es suprimida, sino olvidada, adormecida, como su razón. Lo curioso es que en medio de la naturaleza (o más exactamente del campo) el loco no recobra la razón a solas. Más bien,
el grupo humano es devuelto a sus formas más originarias y puras, se trata de recolocar al hombre en sus relaciones humanas elementales, absolutamente conforme al origen. Ello quiere decir que deben ser, a la vez, rigurosamente fundadas y rigurosamente morales […]. Así, el enfermo se encontrará de vuelta a ese punto en el que la sociedad acaba de surgir de la naturaleza y donde se consuma en una verdad inmediata que toda la historia de los hombres ha contribuido, después, a confundir. Se supone que se esfumará, entonces, del espíritu alienado, todo lo que la sociedad ha podido colocar allí de artificio, de vana preocupación, de nexos y de obligaciones ajenos a la naturaleza (ibíd.: 207).
Esta imagen de la locura –añade Foucault– será implícitamente transmitida en el siglo xix: el internamiento en el asilo sirve para revelar lo que en el hombre hay de inalienable, su verdad, o sea, su razón. Si prolongáramos esa historia a lo largo del xx tendríamos que preguntarnos cómo evolucionó la psiquiatría en la era del positivismo y cómo fue cambiando la idea de que el contacto con la naturaleza tiene efectos reparadores y sanadores. Pero no lo haremos aquí. No estamos bien preparados para hacerlo, ni dispondríamos de espacio en caso de estarlo. Las situaciones que tenemos presentes son recientes, demasiado recientes. Hoy el contacto con la naturaleza se considera beneficioso para los pacientes de centros psiquiátricos y geriátricos. Los jardines y huertos siguen cumpliendo su papel. Los paseos al aire libre se consideran positivos. También se fomenta el contacto con animales de compañía que visitan los centros, logrando efectos muy positivos. Muchas de las terapias y rutinas son como las de hace siglos, otras no. Si los centros no están rodeados de naturaleza, se puede desplazar a los internos hasta entornos estimulantes. Pero no menospreciemos otras formas de comunicarse con la naturaleza: las imágenes. La sociedad del espectáculo puede llevar la naturaleza hasta dentro del asilo mediante un documental emitido por televisión, aunque los terapeutas desarrollan productos visuales mucho más controlados y elaborados.
El debate de hoy sobre los efectos positivos del contacto con la naturaleza es inseparable del debate sobre las nuevas tecnologías. En Psicogeografía. La influencia de los lugares en la mente y el corazón (2016), el neurocientífico Colin Ellard26 explica cómo el hacinamiento en espacios estrechos y viviendas diminutas provoca conductas que desafían las concepciones habituales del hogar. “En nuestras espaciosas viviendas occidentales, tanto si hemos conseguido amarlas como si no, solemos sentirnos en un lugar proclive a la intimidad y el refugio” (pp. 82-83). Sin embargo, en algunos de sus estudios realizados en Bombay, detectó
una curiosa anomalía: cuando llevaba a personas a lugares públicos poco poblados, como estacionamientos de museos o patios de iglesia, mostraban visiblemente el tipo de respuesta relajada que por lo común se da en un entorno tranquilo y privado, como el hogar o un bonito parque con vegetación. Mediante sensores […] pude comprobar que, en efecto, sus cuerpos se relajaban en respuesta a estos espacios vacíos. En el contexto occidental un espacio público vacío podría considerarse un fracaso: la mayoría de los programas urbanísticos para tales emplazamientos se concentran en dotarlos de vida (p. 82).
Para aquellos indios, en cambio, que los espacios estuvieran vacíos era justamente lo que les hacía sentirse bien. Otra investigación paralela a la de Ellard realizada en Bombay confirmó que, aunque más de la mitad de los participantes consideraban su hogar como su espacio más íntimo, preferían disfrutar de la soledad en lugares públicos, “si bien denunciaban la relativa escasez e inaccesibilidad de espacios públicos seguros, en especial para las mujeres” (p. 83). Ellard confesó que estos datos no sorprendieron a su ayudante Mahesh, que vivía apretado con su esposa, sus dos hijos, sus padres y sus dos hermanos en una sola habitación. Para Mahesh, lo normal para “compartir un momento íntimo con un amigo o disfrutar de un instante de soledad era abandonar el barullo de su espacio vital y hallar un lugar tranquilo en la ciudad” (p. 82). No entiendo por qué Ellard llama anomalía a estas actitudes: en Occidente se ha vivido y se sigue viviendo en espacios apretados y la gente también ha buscado refugio y tranquilidad en espacios vacíos. Es cierto que si pudieran elegir preferirían disfrutar de su intimidad en un jardín casero o una habitación con vistas; dado que no pueden, optan por un espacio insulso pero tranquilo. Sin embargo, no los consideran como un simple sustituto ya que esos espacios permiten hacer cosas que tampoco harían en entornos domésticos, incluso aunque estos fueran agradables: conocen a gente que no conocerían si se hubieran quedado en casa, otros extraños que también tratan de disfrutar de un rato de soledad. Si en el espacio cerrado y privado además hay violencia, es normal que se prefiera uno abierto y a la vista, aunque un espacio abierto tampoco es siempre seguro, claro (esquivamos muchos de ellos, o los cruzamos aprisa, porque no sabemos lo que puede aparecer en ellos).
Ellard afirma que, a escala planetaria, la variedad de espacios que pueden resultar acogedores es demasiado amplia como para dar con una clasificación fácil y da a entender que solo es posible definirlos vagamente por la clase de respuestas psicológicas que suscitan, más que por su propio diseño. Si no le entiendo mal, Ellard sugiere que muchos de los espacios de bienestar tienen que ver con el contacto o con la visión o con el recuerdo de la naturaleza. En los espacios cerrados puede bastar una pequeña ventana con vistas a un trozo de verde, o incluso unos pósteres con imágenes bonitas. Pero ¿qué ocurre en espacios abiertos? No me queda claro cuánta ni qué clase de naturaleza tiene que haber en los espacios vacíos de los que habla Ellard, en los espacios que no fueron diseñados para relajarse, pero que relajan. ¿Qué papel tiene la naturaleza allí? Quizá el atractivo que ciertas personas encuentran en esos espacios es precisamente que no hay naturaleza orgánica, sino solo piedras o cemento. Desde luego, en un aparcamiento de exterior no se deja de estar en contacto con la naturaleza, por poca vegetación que haya. El sol y la luna, las nubes y las estrellas, la lluvia y el viento siguen por ahí…, ¿no? Los pájaros pueden buscar comida que se les ha caído a los niños. Las ratas pueden hurgar en papeleras y cubos de basura. ¿No son también naturaleza?
Hay razones ancestrales por las que a la humanidad le agradan ciertos tipos de entornos, según dan a entender el estudio de Ellard y los datos aportados por otros expertos. Parece ser, por ejemplo, que nos sentimos más tranquilos en aquellos espacios en los que podemos ver sin ser vistos, y que hemos desarrollado esas preferencias por necesidades de supervivencia. La inclinación universal por ciertos patrones paisajísticos (al estilo de la sabana africana) –llega a decir Ellard– empuja a pensar que estamos programados para preferir los mismos lugares que hace setenta mil años aumentaron nuestras probabilidades de supervivencia.27 Pero tenemos muchas preferencias que no se pueden explicar en relación a esa historia evolutiva. Aunque prefiriéramos ciertos tipos de paisaje durante miles de años, al final nos convertimos en seres muy peculiares cuyas necesidades y gustos difieren mucho dependiendo de la geografía. Hoy, los impulsos que nos hacen frecuentar cierto tipo de entornos naturales y los motivos por los que nos sentimos más tranquilos en ellos no se explican tan fácilmente. Si nuestro apego a un lugar depende de nuestra psicología individual y nuestra historia personal –como admite Ellard–, entonces también debería admitir que nuestros gustos paisajísticos dependen enormemente de la cultura y de la historia colectiva, y no de unas supuestas inclinaciones de nuestros antepasados que aún nos determinan. Aunque aquí no puedo entrar a discutir esto.28
Pero Ellard plantea otro debate muy interesante que tiene que ver con el papel de las imágenes en la cultura actual, a saber: el de los efectos benéficos de los sustitutos de naturaleza.29 Según ciertos estudios, el contacto con la naturaleza tiene un claro efecto reparador, pero una imagen o representación de ella puede tener un resultado similar.30 Ellard menciona estudios de Roger Ulrich (1984) que demuestran que los pacientes ingresados en hospitales se recuperan más rápidamente de intervenciones quirúrgicas si ven la naturaleza por sus ventanas (y no solo hormigón y paredes), pero de ahí no concluye que la naturaleza que se contempla desde la cama tenga que ser necesariamente auténtica.31 Parece que el estudio también mostraba que “contemplar naturaleza, en el formato que sea” tiene efectos benéficos y Ellard dice que “la exposición a cualquier imagen natural, incluso aunque sea un bonito paisaje pintado por John Constable, puede tener impresionantes repercusiones en nuestros cuerpos y mentes” (Ellard, 2016: 39). Me pregunto cuánto dependen esas repercusiones de la calidad y el tipo de pintura.32 Los efectos de la inmersión en simulaciones digitales de entornos naturales son llamativos. Posteriores experimentos realizados por Ellard mostraron que bastan menos de diez minutos de inmersión en un entorno de realidad virtual con imágenes, sonidos y olores de paisajes, playas, junglas y bosques para que los participantes se sientan mejor. Antes de sumirlos en esos entornos se les estresaba haciéndoles recordar hechos desagradables de sus vidas y obligándoles a hacer cálculos con ruido industrial de fondo, así que es normal que cuando les ponían el casco con pantalla se sintieran más tranquilos (la investigadora sueca Matilda van den Bosch también estresa primero a los participantes en sus experimentos con alguna prueba matemática y con una entrevista de trabajo simulada. Su ritmo cardiaco vuelve a un nivel normal cuando los sumerge en un bosque virtual). Lo llamativo, según Ellard, no era que las escenas de naturaleza tuvieran mejores efectos que imágenes de otro tipo, sino que incluso podrían llegar a calmar más que un paseo de verdad por un paraje natural real33, una conclusión que le dejó algo intranquilo…
Este hallazgo me descoloca. Por un lado, nuestra capacidad de reproducir el efecto reparador empleando píxeles de una pantalla nos brindó una potente herramienta que podríamos emplear para ahondar en la comprensión de este efecto. Pero, por el otro, me inquietaba (y me sigue inquietando) el potencial de tales descubrimientos por su insinuación velada de que los entornos naturales reales, especialmente en las ciudades, podrían ser suplantados por la magia de las tecnologías. Si no necesitamos la naturaleza auténtica para cosechar los beneficios psicológicos que nos brinda, entonces, ¿por qué no deshacernos de ella por completo y emplearnos en construir ciudades con pantallas multicolor gigantescas a modo de fachadas de edificios y canalizar por las tuberías sonidos de cascadas y trinos de pajarillos? (p. 48).
Ellard imagina una especie de pesadilla, una distopía en la que la naturaleza ya no existiría y la gente ya solo soñaría con paisajes eléctricos (quizá contarían ovejas también eléctricas). Las grandes empresas podrían destruir la naturaleza sin miramientos siempre que mantuvieran viva la ilusión virtual de naturaleza. Quizá habría gente que preferiría seguir en contacto con la poca naturaleza que quedara (aunque contaminada) a dejarse llevar por el efecto mágico de las proyecciones. A Ellard le preocupa un punto sobre el que volveremos luego: que la gente es capaz de adaptarse a casi todo y, en ausencia de naturaleza real, poco a poco acabaría dando por natural la eléctrica. Pero quizá no haya que hacer ciencia ficción para imaginarse los efectos de la naturaleza tecnológica. Como también veremos luego, mucha gente ya padece lo que se ha venido a llamar “amnesia ambiental”, o sea, no echan de menos la naturaleza real simplemente porque solo han tenido contacto con imágenes de esta: niños y jóvenes que han visto Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet, que juegan a Zoo Tycoon y que están acostumbrados a los cielos nocturnos de las proyecciones espectaculares de planetarios y de imax.34
Sea como sea, Ellard prefiere no pensar mucho en los efectos negativos y hacerlo solo en los positivos, sobre todo en el ámbito de la psicología individual, y por eso subraya el valor que tendría la simulación de naturaleza para personas con discapacidades físicas y mentales que no tienen acceso o no se pueden desplazar a entornos reales; también como suplemento de analgésicos durante cirugías, en salas de quimioterapia y en consultas médicas.35 Además imagina algunas aplicaciones en países cuya naturaleza es demasiado peligrosa. Hay metrópolis hiperurbanizadas como Kuala Lumpur, en Malasia, que están rodeadas de “una selva exuberante que podría proporcionarles a sus habitantes oportunidades tremendamente enriquecedoras de comunión con la naturaleza”, pero como podrían morir devorados por depredadores o envenenados por insectos y reptiles (¿formas de comunión no deseada?) resultaría más indicado disfrutar de la belleza natural sin tantos riesgos, haciendo uso de grandes imágenes. La sugerencia de Ellard, pues, no es que se deban reemplazar los paisajes naturales por simulacros en pantallas, sino que estos se usen como “suplementos” de ella que “refuercen las oportunidades de vivir experiencias reparadoras en entornos urbanos densos, o de construir interiores donde de otro modo sería difícil, cuando no imposible, incluir elementos naturales auténticos” (p. 51).
O sea, siempre que la naturaleza no sea peligrosa, es preferible estar en contacto con ella, y no con una copia. Quizá ese sea el modelo de Singapur, aunque Ellard no lo menciona: se dice que no es una ciudad con jardines, sino una “ciudad dentro de un jardín”. La cantidad y densidad de plantas que cuelgan por edificios en forma de terrazas da la sensación de vivir dentro de una selva bondadosa. Como dijo el primer ministro Lee Kuan Yew “una jungla de verdad destruiría el espíritu humano”, mientras que la jungla ajardinada en la que se ha convertido Singapur inspira y protege ese mismo espíritu. Por tanto, no resulta imaginable que sus habitantes cambiaran naturaleza domesticada y engalanada por imágenes virtuales de selva pura. ¿Es eso lo que quiere decir Ellard? Respecto al uso de imágenes en interiores, Singapur también proporcionaría un buen ejemplo: su aeropuerto. La pregunta sería: ¿se relaja un pasajero más en un entorno natural virtual que en uno sin ninguna referencia a la naturaleza? Hablaré por mí mismo: yo me he sentido mejor en las zonas verdes del aeropuerto de Singapur que en la espantosa sala de pantallas verdes del aeropuerto de Ámsterdam.36 No entiendo por qué los holandeses no pueden llenar de flores el interior de su aeropuerto, la verdad. Su aeropuerto es un caso, creo, que contradice la hipótesis de los neurocientíficos: en algunos casos, uno prefiere ningún contacto con la naturaleza que el contacto con una naturaleza virtual. Sin embargo, eso no convierte al entorno de Singapur en un paraíso: si tuviera que esperar muchas horas en el aeropuerto o me informaran de una desgracia personal en pleno tránsito, no tengo claro que me relajara más por estar más cerca de plantas de verdad. Lo mismo preferiría sentarme callado en una sala vacía con ruido de fondo, el de un sistema de ventilación.
Pero volvamos al meollo del asunto, ¿por qué Ellard no está convencido de que los simulacros podrían hacer las veces del original? Los experimentos de Peter Kahn (2011) en Technological Nature: Adaptation and the Future of Human Life, en los que el propio Ellard se apoya, parecen mostrar las limitaciones del mundo “natural virtual”. Según los datos de Kahn, una imagen panorámica de un jardín retransmitida por webcam en tiempo real no tiene los mismos efectos que una ventana de verdad con vistas al mismo jardín. Los resultados de las ventanas virtuales son más positivos, claro, cuando se cuelgan en oficinas de interior oscuras y deprimentes como “auxilio psicológico”, pero cuando se puede optar por la ventana de verdad “el sucedáneo en forma de pantalla apenas tiene efecto en nosotros” (Ellard, 2016: 50).37 Vamos, donde esté una habitación con vistas que se quite una con plasma. Ellard resume la conclusión de Kahn de forma muy simple: cuando no queda otra alternativa, una simulación tecnológica puede ser de ayuda.
Leyendo otros trabajos del propio Kahn se entienden mejor otras preocupaciones de los neurocientíficos que estudian la naturaleza tecnológica. Kahn no solo analiza los efectos de simulacros de ventanas, sino también los de mascotas robóticas o fenómenos como la “amnesia medioambiental” (sobre la que ahora hablaremos). Kahn analiza nuestra relación con la naturaleza en general e incluso intenta precisar el significado de un término técnico a la vez que popular: “biofilia”. Recuerda que Wilson definió en sus libros la biofilia como la atracción humana por otros organismos vivos, su afinidad por otras formas de vida, pero dado que mucha gente siente atracción por cuevas, cañones, barrancos, gargantas, desfiladeros, precipicios, volcanes, fosas submarinas, montañas, géiseres, arenales, viento, glaciares, sedimentos gigantes de sales, fosos de fango…, el término no parece del todo adecuado y quizá habría que cambiarlo por otro. ¿“Naturafilia”? Khan sugiere que no es grave seguir manteniéndolo, siempre que se maneje como un término de uso común (también seguimos diciendo “salida del sol” –dice– cuando sabemos que se trata de un “giro de la Tierra”). Con todo, Kahn propone un término más científico y preciso aunque menos poético: “interacción hombre-naturaleza”, y lo hace por varias razones, entre ellas porque es semejante a otro que capta otra forma de estar en el mundo cada vez más común: “interacción hombre-máquina”.38
Al introducir ese término, Kahn también soluciona otros problemas que acarreaba el término “biofilia”, no por su prefijo bio-, sino por el sufijo -philia. Asociamos la filia con cosas positivas –dice Kahn–, cuando nuestra interacción con la naturaleza a veces también es fóbica: muchos de sus elementos nos desagradan, nos asustan y nos repugnan. Podríamos usar otro término, “biofobia”, para referirnos a muchas cosas: desde la ligera incomodidad que algunas personas aprensivas sienten en cuanto están al aire libre, hasta la aversión aguda que otras padecen ante cualquier objeto o entorno no fabricados por la mano humana. Por supuesto, que algunas cosas nos den pánico o que salgamos corriendo cuando nos encontramos con otras tiene una explicación obvia: lo hacemos para sobrevivir. Eso no es una “biofobia”, es ley de vida, es adaptativo. Pero ¿por qué nos atraen tantas cosas peligrosas de la naturaleza? Las serpientes nos repugnan, pero también nos fascinan.39 El propio Wilson definió en cierta ocasión la biofilia como la mezcla de esos dos componentes: atracción y repulsión. Kahn concluye que, en efecto, sería un error separar la biofilia de la biofobia, cree que sería mejor verlas como parte de una única experiencia y propone hablar mejor de “interacción positiva” e “interacción negativa con la naturaleza”, de nuevo una terminología menos lírica y más precisa. Pero lo interesante no es solo esto. Kahn añade algo: que muchas interacciones con la naturaleza que hoy consideramos desagradables, evitables, realmente son sanas para la especie humana y deberíamos recuperarlas. Por decirlo con otros términos: nuestra cultura tecnológica nos ha vuelto más biofóbicos de lo necesario. Lo interesante es que eso ha pasado no solo porque cada vez vivimos más separados de la naturaleza (y porque cada vez hay menos naturaleza a la que acercarse), sino porque vivimos más rodeados de tecnonaturaleza. Los habitantes de grandes ciudades no solo tienen menos oportunidades de estar en contacto con el campo, sino que tienen más posibilidades de convertirse en consumidores de naturaleza virtual. Puede que algunas simulaciones de naturaleza tengan efectos positivos (los bosques virtuales en los que se sumerge a pacientes para aliviar su nerviosismo y dolor), pero la tecnología que las hace posible también tiene otros efectos si se extiende y cubre las paredes y las calles: cuando la gente está en contacto con la naturaleza real, esta le desagrada.
El contacto a distancia podría ser una solución. No me refiero a observar de lejos, sino a actuar de lejos. Actualmente ya hay webcams que retransmiten en directo atardeceres, floraciones de cerezos o el nacimiento de un polluelo de cigüeña. Podemos ser testigo de muchos fenómenos naturales, pero eso es solo el principio. Kahn cuenta que en Texas fue posible durante un tiempo asistir a cacerías manejando un rifle a distancia. Pero se me ocurre que, si uno puede cazar desde casa, también se podrían diseñar actividades más ecológicas y reconfortantes como, por ejemplo, atravesar una selva manejando desde casa un pequeño robot con cámaras de alta resolución o quizá sobrevolar un río con un dron. El turismo a distancia también crecería y satisfaría a todos aquellos amantes de la naturaleza que no la aman lo suficiente como para correr riesgos, pringarse con barro o sufrir la picadura de un mosquito. Se podría participar en safaris desde casa, manejando una cámara instalada en los vehículos reales, y disparar fotos en vez de balas.40
El ejemplo de naturaleza a distancia que estudió Kahn es delirante: cultivar un pequeño jardín desde casa manejando por turnos un brazo robótico. Cuando oí hablar del Telegarden por primera vez no me llamó tanto la atención porque sabía de otras soluciones para sentirse cerca de las plantas o para fabricarse un sustituto de jardín barato y relativamente interactivo. Yi-Fu Tuan se pasó años explicando que la lógica de los jardines es parecida a la de las mascotas, así que supongo que le hará reír saber que los japoneses han creado plantas-mascota artificiales. Se llaman Pekoppa, los fabrica Sega Toys y su publicidad reza así: “Pekoppa es una planta robótica que te escucha y te comprende. Cuéntale tus problemas y te contestará inclinándose. El robot más emocional desde el Tamagotchi”. Cuando yo las descubrí creo que costaban unos veinte euros, así que con una pequeña inversión más de uno se podrá construir un jardín maravilloso, animado y limpio, sin necesidad de muchos cuidados, donde finalmente las plantas nos harán felices porque conseguirán algo de lo que nosotros ya no somos capaces: reaccionar cuando nos hablan. Hasta donde sé, Kahn no analiza estas plantas de plástico, que son eso, plantas de plástico que hacen algo que no hacían las que compraban mi madre y las madres de mis amigos: moverse cuando les hablan.
Como decía, Kahn analiza el Telegarden, que es un asunto diferente no solo porque se cuida a distancia y en grupo, sino porque lo que se cuida es de verdad; o sea, es un jardincito circular con tierra real, no una miniatura, sino un jardín de laboratorio, “una especie de naturaleza in vitro reducida a una plataforma de manipulación robótica” (Guelton, 2006: 306).41 Telegarden empezó siendo, de hecho, una instalación artística online que permitía a usuarios de la web observar y cuidar a distancia un pequeño jardín circular con plantas vivas, situado primero en la universidad de California, de 1995 a 1996 (donde tuvo nueve mil miembros) y luego en el Ars Electronica Center de Austria hasta 2004, que sumando sus diez años de existencia llegó a contar con diez mil suscriptores y cien mil visitantes.
Los miembros suscritos podían plantar, regar y seguir el progreso de las plantas mediante los movimientos delicados de un brazo robot industrial y una interfaz con cámaras. Que la gente se encariñara con sus semillas plantadas a distancia, que encargara a compañeros su riego cuando estaba de vacaciones… puede parecer bonito, pero también es un poco inquietante. La instalación tuvo un éxito enorme. Algunos de sus miembros formaron comunidades y discutieron sobre el cambio climático, sobre el crecimiento de sus hijos y el de sus propios jardines. Se llegó a decir que el Telegarden era un nuevo modelo para la interacción comunitaria en el espacio virtual, o incluso una metáfora viva de la “delicada ecología social de la red”. Hubo quien llegó a afirmar que plantar semillas a distancia podía parecer mecánico, pero que en realidad suponía una comprensión zen del cultivo y una experiencia de los pulsos y vibraciones del jardín a través del módem. Y hubo quien lo comparó con la experiencia de los primeros hombres que cultivaron semillas en el Neolítico hace ocho mil años (creando un puente visual entre la tecnología y la prehistoria parecido al de Kubrick en 2001: Odisea del espacio). Sin embargo, la idea de aplicar la telerrobótica a un jardín –como bien dijo Ken Goldberg (2000)– siempre fue absurda, porque cuidar un jardín es por definición un asunto tangible y requiere un tiempo incompatible con el ritmo de internet. El mensaje de la instalación, después de todo, solo era ese: “quizá –sentenció Goldberg– ya es hora de apagar internet y salir al jardín”, siempre que quede algún jardín al que salir, añadiríamos nosotros. Para otros era una provocación, ya que representaba la idea de la naturaleza del futuro: un espacio enormemente confinado de experimentación, y no un misterio que nos supera y abarca.
Kahn y su equipo estudiaron a fondo las interacciones de los usuarios en el Telegarden, y sus conclusiones fueron bastante curiosas (2011: 151-162). Hubo una persona que manifestó un gran entusiasmo y dijo que le había salvado la vida porque no podía hacer nada después de una intervención quirúrgica del cuello, y quien afirmó que para quienes vivían muy al norte el jardín era un auténtico rayo de sol durante los meses nevados del invierno. Pero Kahn cruzó muchos datos y sus conclusiones sobre las actitudes de los jardineros a distancia fueron negativas. Descubrió que cuando las conversaciones de los participantes versaban sobre tecnología se acababa hablando más de la tecnología que estaba fuera del jardín que de la que había dentro de él. En cambio, conforme una conversación versaba sobre la naturaleza, las personas se referían más a la naturaleza de interior (el jardín) que a la naturaleza de exterior (la Naturaleza). Kahn también observó que la gente no hablaba mucho sobre las plantas, y menos aún en términos “biocéntricos” (o sea, como un reino que merece cuidado y respeto). Los usuarios tampoco les hablaban a las plantas, porque estaban a distancia y no podían oírlos, claro, un problema que con más desarrollo técnico podría solventarse en el futuro. De existir mejores medios, probablemente la relación de los internautas habría sido más intensa con sus semillas. Pero hasta que llegue ese futuro y mejoren los sistemas de interacción, lo único que se puede concluir según Kahn es que un simulacro de interacción con la naturaleza no es tan bueno como una interacción real, pero es mejor que ningún contacto con ella.42
Quizá no hacía falta dar tantas vueltas para llegar a esa conclusión. La diferencia es que leyendo a Kahn y a otros científicos uno se siente más justificado para emitirla, aunque no por ello esté más seguro de que sea verdad. Lo que tampoco le queda a uno claro leyendo neurociencia ambiental es qué nos pasa exactamente cuándo interactuamos con la naturaleza real y nos sentimos mejor.
Una preocupación creciente de educadores y psicólogos es que los jóvenes que han nacido con un smartphone en la mano no quieren ir al campo. David Strayer, un psicólogo de Utah, demuestra que tres días de acampada al aire libre por los cañones de Utah son suficientes para que el nivel de los sujetos resolviendo tareas creativas mejore el 50% (Williams, 2016: 54 y ss.). Strayer explora a los campistas (alumnos voluntarios sacados de sus aulas) pegándoles en la cabeza los electrodos de un aparato portátil que mide el nivel de concentración y la actividad del pensamiento (las ondas theta) para llegar a la conclusión de que el contacto con la naturaleza ayuda al córtex frontal a descansar (como cuando se relaja un músculo sobrecargado). Para entender los efectos beneficiosos de la exposición a entornos naturales, otros científicos no solo miden ondas cerebrales, sino también el nivel de estrés hormonal, el ritmo cardiaco o los marcadores de proteínas. Un estudio en Inglaterra sobre la salud mental de 10.000 habitantes urbanos durante dieciocho años reveló que el hecho de vivir más cerca de espacios verdes disminuía las dolencias mentales en mayor medida que el nivel de ingresos, educación y empleo. En 2009 unos científicos holandeses descubrieron que 15 enfermedades (incluyendo depresión, problemas de corazón, diabetes, asma, migrañas y ansiedad) tenían menos incidencia en la población que vivía a no más de media milla de espacios verdes. En 2015, en Toronto, se observó que el hecho de vivir en bloques de viviendas con árboles aumentaba la salud metabólica y cardiaca en una proporción equivalente a lo que supondría un aumento de ingresos de 20.000 dólares. El propio Ellard (2016), al comentar estos estudios, recuerda que la gente que vive en un entorno más verde se siente más feliz y segura, y añade:
probablemente esos sentimientos de felicidad y seguridad estén justificados, pues, tal como han demostrado diversos trabajos de campo controlados, los vecindarios más verdes suelen registrar un índice más reducido de actos incívicos y delincuencia. Las personas que viven en entornos verdes hablan más entre sí, acaban por conocerse y disfrutan de grados de cohesión social que no solo las protegen de padecer determinados tipos de patología mentales, sino que reducen las probabilidades de que sean víctimas de delitos menores. Todas estas averiguaciones sugieren que la respuesta primigenia básica a la contemplación de la naturaleza, pese a que en sus orígenes pueda guardar relación con factores evolutivos que puedan haber dejado de ser necesarios para guiar una selección del hábitat justificada en los seres humamos, todavía tiene repercusiones psicológicas importantes tanto en la tasa de criminalidad como en la habitabilidad y la felicidad en los entornos urbanos (pp. 40-41).
Tendríamos que leer con más detalle el trabajo de Kuo y Sullivan en barrios deprimidos y con distintos grados de vegetación en que se basa Ellard,43 pero confieso que no me cabe en la cabeza que la contemplación de vegetación sea la variable independiente, el factor determinante que explique por sí mismo (sin relación con muchos otros factores de tipo social) la disminución de una tasa de criminalidad y el aumento de la cohesión social.
¿Qué elemento de la naturaleza provoca exactamente estos efectos? ¿Simplemente las formas y los colores del paisaje que excitan más neurotransmisores en el córtex visual? ¿O será también la calidad del aire? ¿O es que la gente que está más cerca de zonas verdes hace más ejercicio físico y eso les beneficia? Algunos estudios demuestran que para disfrutar de más vida y salud a veces ni siquiera es necesario usar los espacios verdes, sino solo vivir cerca de ellos. Lo más llamativo de estos estudios es que algunos de sus autores (por ejemplo, Richard Mitchell, de la universidad de Glasgow) sugieren que la población urbana más desfavorecida que vive más cerca de la naturaleza saldría ganando en salud más que las clases pudientes, lo cual también suena muy dudoso.44
La salud mental y la social van siempre unidas, aunque hay quienes se empeñan en separarlas. Los niños y las niñas que sufren trastorno por déficit de atención e hiperactividad (tdah) pueden mejorar su nivel de atención cuando tienen más cerca plantas. El laboratorio que dirige Stefano Mancuso, el linv, publicó un estudio (2017) que demostraba que niños de siete a nueve años daban mejores resultados en pruebas de atención cuando se realizaban en el jardín arbolado del colegio que cuando se realizaban en espacios sin plantas (las aulas cuyas ventanas no daban a ninguna zona verde). “A pesar de que el aula era el ambiente más adecuado para concentrarse (no hay distracciones, no hay ruidos…), los resultados obtenidos en el jardín, en presencia de plantas, fueron mejores con mucha diferencia” (p. 202). Pero ¿es solo por la presencia de plantas? Probablemente no. Lo mismo los pequeños sujetos de los experimentos de Mancuso no salen mucho al aire libre. Uno de los problemas de los niños de hoy no es que no estén en contacto con plantas, sino que no están en contacto con nada. No juegan en las calles, por ejemplo. Los datos sobre Estados Unidos son impresionantes: según otro estudio reciente, el 70% de las madres jugaron fuera de su casa todos los días cuando eran niñas, mientras que solo el 31% de sus hijos lo hacen hoy. Lo mismo los jardines, no solo son beneficiosos porque hay plantas, sino porque cuando los críos están en ellos están jugando, están en el recreo, y las presiones son menores. Conozco a gente que dentro de un aula silenciosa no es capaz de concentrarse, pero menos aún en un jardín, porque en él hay un montón de distracciones y de ruidos. Y también hay gente que en un jardín puede alcanzar una capacidad de concentración asombrosa, pero no aplicarla al objeto de atención que el monitor o el profesor consideran adecuado y educativo.
Hoy, como recuerda Mancuso, hay centros de hortoterapia por todo el mundo. Plantar o cuidar un jardín puede ayudar a mejorar muchos trastornos psíquicos. Hacer ramos y centros florales también (aunque es un arte más efímero, claro). Los astronautas que viajen a Marte deberán llevar plantas no solo para cultivarlas y comérselas, sino para no desarrollar trastornos psíquicos (luego volveremos sobre esto). Aunque los astronautas parecen preparados para todo, parece que podrían perder la razón si no viajan hasta Marte con algunas plantas. Durante años era imposible encontrar un botánico, y menos aún un ingeniero agrónomo, en una agencia espacial. Los gestores y burócratas del espacio –añade Mancuso– han tenido que reconocer “que la presencia de plantas constituye un verdadero requisito si se quieren tener posibilidades de explorar y colonizar el espacio” (p. 203).
‘solastalgia’ y amnesia ambiental
Siempre me han impresionado los jardines venidos a nada. No son jardines que se hayan dejado atrás al huir precipitadamente (por causa de una guerra o un desastre), sino que han caído presa del abandono, sin que nadie se haya tenido que mover del lugar. Los jardines arruinados incrementan la sensación de derrota y desarraigo. El “día de después” a veces se ha representado con el chirrido de un columpio infantil movido por el aire, y con plantas silvestres invadiendo un pequeño jardín en el que se amontonan hojas y ramas caídas. Pero la visión de un jardín vacío también es la estampa de “el día de antes”. Solemos asociar los grandes desastres con un suceso instantáneo, un acontecimiento súbito que marca un antes y un después. Sin embargo, algunos de los peores desastres que podemos padecer son los que tienen lugar gradualmente, sin que nos demos cuenta. Sabemos que el deterioro social y el natural van de la mano, y que cuando avanzan lentamente el desastre no es menor. Un jardín suele solazar, animar. Un jardín descuidado, abandonado, produce lo contrario: desánimo. El paisaje y el entorno local pueden provocar los mismos sentimientos, dependiendo de su estado y de la memoria ambiental que conserven sus habitantes. Los psicólogos estudian los efectos de la devastación de grandes parajes y paisajes. Pero hay otras escalas de desconsuelo, por ejemplo el que se siente cuando se deterioran las zonas verdes de ciudades, que no parecen gran cosa, pero que son muy queridas por sus habitantes. La degeneración progresiva de espacios verdes puede parecer menos apocalíptica que un desastre instantáneo, pero no es menos terrible. Los fotógrafos que retratan las ruinas del lucro inmobiliario toman fotos alucinantes de urbanizaciones abandonadas por las constructoras, pero quizá deberían hacer muchas más de placitas y parques abandonados por los poderes públicos o de jardines privados que dejaron de cuidar sus propietarios endeudados. En realidad, las ruinas inmobiliarias no son ruinas porque nunca llegó a existir algo que pudiera arruinarse, y las otras ruinas urbanísticas tampoco lo son porque nunca llegan a deshabitarse y se sigue subsistiendo en ellas mientras los muros se agrietan y desmoronan y las zonas verdes se llenan de escombros y basura. No solo hay que captar las ruinas de la ambición, también los restos de la ilusión.
Parece que ahora hay una palabra específica para describir el estado de ánimo que provoca el deterioro ambiental: solastalgia, que fue propuesta por Glenn Albrecht (2005; 2010).45 Como se sabe, el término desolación tiene su origen en el latín solus y desolare, que significa ‘devastación, privación de bienestar, abandono y separación (loneliness)’. El término puede designar tanto un estado de ánimo (un sentimiento de abandono, una sensación de desamparo, desánimo, desconsuelo), como un estado de cosas (un paisaje que ha sido devastado, un entorno destruido). El término solastalgia, en cambio, está compuesto de solaz que deriva del verbo latino solari (y de los sustantivos solacium o solatium), cuyos significados tienen que ver con el hecho de aliviar la pena o procurar consuelo ante hechos tristes. Albrecht añade luego el sufijo -algia, que significa dolor, sufrimiento (algos en griego), y de esa forma hace resonar el significado de un término más común: nostalgia (que significa, claro, el dolor que provoca dejar el hogar, nostos). Albrecht define así la solastalgia:
El dolor o dolencia causado por la pérdida progresiva de solaz y el sentido de desolación provocado por el estado presente del hogar y territorio propio. Es la ‘experiencia vivida’ de un cambio ambiental negativo que se hace patente como un ataque al sentido del lugar. Se caracteriza como una condición crónica provocada por la erosión gradual del sentimiento de pertenencia a un lugar particular [o identidad] y un sentimiento de pena [o desolación psicológica] ante su transformación [o sea, una pérdida del bienestar]. A diferencia de la nostalgia, que implica un desplazamiento espacial y temporal, la solastalgia es la añoranza que padeces mientras sigues aún emplazado dentro de tu propio entorno. Los factores que pueden causarla pueden ser naturales y artificiales […] estresantes ambientales crónicos como la sequía pueden provocar solastalgia, igual que una guerra continuada, ataques terroristas, deforestación del suelo, explotación minera, cambios políticos rápidos, gentrificación de barrios antiguos de ciudades […]. El concepto de solastalgia es relevante en cualquier contexto donde se vive una experiencia directa de transformación o destrucción del entorno físico (u hogar) por fuerzas que socavan el sentido de identidad personal y comunitario (2010: 227).
Albrecht desconcierta. Las causas que pueden provocar solastalgia son tan variadas que es difícil entender qué tienen en común. El concepto trata de abarcar tantas cosas que acaba perdiendo utilidad. Las situaciones que describe, parece ser, no obligan a la población a huir de la devastación, sino que la condenan a vivir en ella. Si uno ve cómo su entorno se echa a perder es normal que sienta que su vida también se echa a perder. Totalmente cierto, pero no es lo mismo ver cómo desaparece un bosque centenario que ver cómo desaparece el comercio tradicional de un casco urbano antiguo. Albrecht presupone una filosofía de la naturaleza y da a entender que la devastación de espacios naturales produce un tipo particular de aflicción. Los ejemplos que analiza en Gales y en Australia dejan claro que las dolencias que trata de diagnosticar tienen que ver, sobre todo, con los desastres que rompen los vínculos con la tierra (el terreno conocido) y con la Tierra (el planeta). Albrecht dice que algunos de los episodios más angustiosos de lo que llama pena psicoterrática (psychoterratic distress) tienen lugar cuando los individuos viven directamente las transformaciones de un entorno querido (cuando ven de cerca, por ejemplo, una gran deforestación o la degradación de zonas de cultivo), pero también afirma que las personas pueden sufrir solastalgia a distancia, cuando ven imágenes de deforestación en lugares muy lejanos. Lo hacen –dice– porque hay gente que siente que “la Tierra es su hogar” y les entristece cualquier proceso de destrucción de la diversidad cultural y biológica. Albrecht presupone, pues, que los desastres y las catástrofes destruyen el sentimiento de unidad con la naturaleza que mucha gente ha desarrollado de forma natural.
Albrecht advierte de un peligro, pero no estoy seguro de que él mismo logre evitarlo. Dice que se corre el riesgo de medicalizar la solastalgia, “de convertirla en una ‘enfermedad’ tratable bajo un modelo biomédico de la psique humana” y despojarla de “sus orígenes y significados filosóficos” (p. 228). Visto así, es comprensible que el término que se inventa para designar el remedio o cura contra la solastalgia sea sumamente vago: “He creado –dice– un contrario de la solastalgia, la soliphilia. Esta ‘philia’ es una adición inspirada cultural y políticamente a otras ‘philias’ […] otras concepciones positivas, geográficas y biológicas, de los lazos de conexión y el lugar” (p. 231). Entre ellas Albrecht incluye las siguientes: el amor a la vida (Steiner), la pulsión de vida (Fromm), la biofilia (Wilson) o la topofilia (Tuan), lo cual no sirve para aclarar nada, sino para hacerlo todavía más vago. Uno casi preferiría que Albrecht hubiera medicalizado el concepto, porque cuanto más filosófico lo vuelve menos se entiende:
la solifilia, dicho simplemente, es el amor a la totalidad de los vínculos que mantenemos con el lugar y la voluntad de aceptar la responsabilidad y solidaridad necesarias entre humanos para mantener esos vínculos en todas las escalas de existencia. La solifilia debe añadirse al amor a la vida y al paisaje, para así inspirarnos amor al todo […]. Para poder contrarrestar todas las ‘algias’ o fuerzas que provocan enfermedad y desaparición, necesitamos un amor positivo por el lugar, expresado como una política totalmente comprometida y un ethos o modo de vida afanoso. La solifilia va más allá de la política de izquierda o derecha que trata de controlar o de apropiarse del desarrollo industrial canceroso, o la de derecha que intenta y proporciona una motivación universal para la sostenibilidad a través de nuevas formas de vida simbiótica que reafirman la vida (p. 232).
El moralismo de Albrecht es francamente desesperante. Intenta dar con una mano lo que esconde con la otra. Dice que hay que evitar la medicalización del tratamiento de los daños relacionados con la destrucción medioambiental, pero lo que realmente teme es la politización. Y para evitar esa politización, apela a la filosofía y a la ética de la solidaridad.
Si se tomara verdaderamente en serio el “trastorno medioambiental” debería empezar por analizar algo importante, a saber, que la percepción del riesgo de llegar a padecerlo está condicionada por muchos factores.46 El problema es que, para entender todos esos factores, uno necesita algo más que mensajes espirituales. También algo más que estudios de psicólogos. Aunque sería injusto arrojar sobre Albrecht todas nuestras críticas. El estudio del trastorno ambiental también atrae la atención de neurocientíficos que he mencionado antes, solo que estos proponen otra terminología que parezca más científica que la de los psicólogos, aunque quizá es igual de poco convincente. Kahn (2011: 198 y ss.) distingue dos tipos de daños producidos por el deterioro ambiental: los perjuicios físicos y psicológicos que se provocan en la persona y los beneficios físicos y psicológicos de los que se priva a la persona. Desarrollar una enfermedad pulmonar por exposición a altos índices de contaminación es un daño del primer tipo; que los niños y las niñas dejen progresivamente de jugar en la calle porque hay un alto índice de contaminación es un caso del segundo (en este caso, un daño relacionado con el primero). Pero sean del orden que sean, Kahn relaciona la conciencia de esos daños con otro fenómeno para el que acuña otro nombre: “amnesia generacional ambiental”. Consiste en una falta de percepción de un problema acuciante muy parecida a la que se ha padecido respecto al problema del cambio climático, que al principio –dice Kahn– no se consideró un problema, y cuando se logró hacerlo ya era demasiado serio. Cree que la clase de trastorno que ha detectado pasa igual de desapercibido y es igual de grave: no se le da importancia, pero cuando la tenga será tarde. Por eso, cuando le pidieron pruebas de su diagnóstico (como hizo el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos)47, dio un argumento muy curioso (lo parafraseo a mi manera): “No tengo pruebas concluyentes, pero tampoco las había sobre el cambio climático, y mira cómo hemos acabado…”.
Kahn está convencido de que el hecho de que perdamos memoria de generación en generación favorece el deterioro medioambiental. Eso es obvio y no es exclusivo de nuestros recuerdos relacionados con la madre naturaleza; nos pasa lo mismo con la memoria histórica, cada vez tenemos menos, y cada vez nos va peor… Probar que tenemos menos memoria no creo que sea difícil, así que supongo que lo que verdaderamente debería probar Kahn es que si se recupera la memoria, si se preservan más recuerdos, entonces la gente tendrá más conciencia ambiental y la naturaleza se protegerá y respetará más. Una idea que, me parece, Kahn no deja clara, pero cuya verdad da por sentada, es que en términos ambientales todo estado pasado fue mejor que cualquier estado presente. El planeta, en su conjunto, ha ido a peor: hay menos diversidad natural, más extinción de especies, más contaminación y más destrucción, pero Kahn cree que la percepción del estado real del entorno depende de los recuerdos del estado previo del mismo. Quizá sea un mundo al que nunca lograremos regresar, pero recordarlo podría servir para evitar un futuro peor que el presente. La memoria ambiental podría tener consecuencias regenerativas, pero sobre todo preventivas –si entiendo bien a Kahn. Lo difícil de entender, creo, es cuántos recuerdos y de qué tipo serían necesarios para mejorar y, sobre todo, qué medios se utilizarían para avivarlos. ¿Serían suficientes las imágenes de animales y bosques desaparecidos o serían más eficaces las narraciones de personas que los vieron? Las muestras (snapshots) que aporta Kahn parecen apuntar más bien a lo segundo: una breve crónica sobre la desaparición de los bosques de las Highlands de Escocia desde el siglo xviii hasta 1997, los recuerdos de quienes vieron enormes bandadas de palomas migratorias hacia 1800 (la última de ellas murió en el jardín zoológico de Cincinnati en 1914) o de las grandes manadas de búfalos con las que se toparon los primeros expedicionarios que atravesaron el Oeste (Lewis y Clark), también los recuerdos de visitantes de 1929 en el cañón de los Reyes (al sur de Sierra Nevada en Estados Unidos) o de la gente que durante años caminó por las costas árticas y se aflige viendo el estado actual de Noruega. Según lo presenta Kahn, se diría que la sanación del olvido depende principalmente del valor testimonial de algunas crónicas.48
También hace recomendaciones que podrían compensar el déficit de memoria y aumentar la conciencia ambiental, pero a este respecto es más flexible: llevar más a los niños al campo, contarles más historias sobre cómo era el campo, recordar los lugares que nos agradaban en la infancia –como sugiere el naturalista y experto en mariposas Robert M. Pyle (2002)–, enseñar a dudar de la todopoderosa tecnología, investigar más los efectos de la naturaleza y de la tecnonaturaleza en el bienestar diario, jugar en simuladores de urbanismo (como UrbanSim), imaginar el futuro leyendo ciencia ficción… A este respecto se diría que Kahn no tiene un método claro, sino más bien un principio práctico: cualquier cosa que ayude, vale. Su aproximación, como tantas otras, es bastante moralizadora, pero poco politizadora. Invita a amar la naturaleza, pero no anima a investigar las fuentes últimas que explican su desastroso estado. Él podría aducir que es un neurocientífico ambientalista, no un sociólogo o un geógrafo, pero entonces se le podría preguntar: ¿cree usted realmente que puede proporcionar bases para una ética ambiental sin examinar aspectos políticos y económicos del deterioro ambiental y social? La idea básica de su estudio es interesante, no lo estoy negando: cada generación construye su propia imagen de lo que es un estado de normalidad ambiental, y esa imagen funciona como referencia (baseline) respecto a la cual mide el grado de deterioro. Es respecto a esa imagen (pero no respecto a una visión prolongada en el tiempo), como mucha gente llega a creer que sus acciones pueden producir daños, pero que no son graves (menos aún, en relación con los beneficios que se obtienen). El “síndrome del punto de partida” (baseline) –como lo llama Pauly–49 es ese: la gente acepta como normal un estado del entorno, pero cuando la siguiente generación empieza a actuar en ese entorno, aunque esté más deteriorado, toman el estado en que lo encuentran como base, como normal, y miden respecto a esa situación el posterior grado de impacto (Kahn, 2011: 174). Ahora bien, yo no entiendo cómo se puede medir el grado de amnesia sin tener en cuenta muchísimas otras variables, además de la falta de conocimiento de una generación sobre el estado del suelo cultivable o sobre un caladero de pesca.50
En El mundo sin nosotros, Weisman (2007) imaginó cómo sería el mundo si despareciéramos los seres humanos lenta o rápidamente. En Colapso, Jared Diamond (2005) explicó no solo por qué algunas civilizaciones desaparecen lentamente, sino también por qué algunas actuales han atravesado o podrían atravesar situaciones críticas (Ruanda, Haití, República Dominicana, China, Australia). En la cuarta parte de este monumental libro, Diamond analiza el impacto de las grandes empresas petroleras, mineras y forestales en el medioambiente y la incapacidad de las sociedades para anticiparse y prever los problemas que ellas mismas crean. Da cuatro razones por las que ocurre esto. La primera es que los problemas ambientales a veces son literalmente imperceptibles. Por ejemplo, los nutrientes del suelo (necesarios para cultivos) no son perceptibles a simple vista, sino solo mediante análisis químicos. Llevó su tiempo descubrir también que en algunos lugares los nutrientes no están en el suelo, sino en la vegetación, de tal forma que si esta se arrasa el terreno ganado no es fértil (tampoco se percibe fácilmente si el suelo tiene demasiada sal, sobre todo cuando está a un nivel profundo). Una segunda razón por la que no se suele percibir un problema grave es que los responsables no están cerca de él. Según Diamond, una sociedad en la que todos sus miembros están familiarizados con la totalidad del territorio del que dependen, tiene más posibilidades de percibir un problema a tiempo y gestionar bien sus recursos. En una isla quizá sea posible, pero en grandes sociedades el contacto directo con los problemas es más difícil, por muchos observadores y analistas que se envíen a los campos de producción. Las dos siguientes razones por las que no se percibe un desastre son las que vienen más al caso. Una circunstancia agravante, dice Diamond, es que el problema ambiental en cuestión “adopte la forma de una tendencia lenta, oculta entre amplias fluctuaciones al alza y la baja”. El ejemplo obvio es la subida de temperatura del planeta: no todos los años son más cálidos que el anterior; el clima puede oscilar de forma errática, con fluctuaciones amplias e impredecibles, por lo que puede ser difícil discriminar una tendencia media ascendente. Es como tratar de percibir una señal rodeada por demasiado ruido, sugiere Diamond.51 Esas tendencias ocultas en el barullo de las fluctuaciones se suelen considerar como una “normalidad progresiva”: si el medioambiente se deteriora de forma gradual (algo que también puede pasarle a la economía, la educación o la salud) resulta más difícil percibir que cada año es ligeramente peor que el anterior, “de modo que el criterio de referencia para lo que constituye la ‘normalidad’ varía paulatina e imperceptiblemente. Pueden ser necesarios varios decenios de una larga secuencia de variaciones anuales leves antes de que la gente se dé cuenta, sobresaltada, de que las condiciones eran mucho mejores varios decenios atrás y lo que se tenía por normal ha variado a la baja” (p. 551). La cuarta razón por la que todo se puede percibir demasiado tarde es lo que Diamond llama “amnesia del paisaje” y consiste en “olvidar el aspecto tan diferente que tenía el entorno circundante hace cincuenta años debido a que las transformaciones sufridas de un año para otro han sido muy graduales” (ibíd.). Pone como ejemplo la sorpresa que él mismo sintió al volver a las montañas de Montana más de cuarenta años después de haber paseado por la maravillosa nieve que las cubría, entre 1953 y 1956. En 1998 apenas quedaba nieve, y en 2003 se fundió toda. Diamond se entristeció, pero sus amigos, que habían vivido allí durante esos años, eran menos conscientes del cambio porque comparaban la falta de nieve de cada año con la de los años inmediatamente anteriores: la amnesia del paisaje “les dificultaba a ellos más que a mí recordar cómo eran las condiciones en la década de 1950. Este tipo de experiencias constituyen una razón importante para que las personas no consigan percibir un problema hasta que es demasiado tarde” (p. 552).
La lentitud de los cambios –explica Diamond– es sumamente contraproducente. La velocidad de un desastre, sin embargo, puede ayudar a evitarlo. Por ejemplo, la rapidez con la que se deforestaron zonas de Japón en la era Tokugawa “facilitó que los shogun detectaran las alteraciones del paisaje y reconocieran la necesidad de emprender una acción preventiva” (p. 553). En la isla de Pascua, en cambio, el ritmo progresivo con el que se cortaron palmeras permitió que sus habitantes cortaran hasta la última de ellas. Cuando cayó la última ya hacía tiempo que “el recuerdo de aquel valioso palmeral había sucumbido a la amnesia del paisaje” (ibíd.). No entiendo exactamente cómo Diamond determina la velocidad de deterioro en cada caso, cuán lenta tiene que ser la velocidad de deterioro para que no se vea venir el desastre, ni cuán rápida tiene que ser para lo contrario, para evitarlo. Diamond compara sociedades del pasado con las del presente, y distintas sociedades del presente entre sí. Pero tampoco acabo de entender qué relación hay entre velocidad y conciencia del desastre en el momento actual. Leyendo los últimos capítulos de Colapso (“Las grandes empresas y el medio ambiente” y “El mundo entendido como un pólder: ¿qué significa todo esto para nosotros?”) pueden sacarse algunas conclusiones que tampoco están claras, aunque algo parece indiscutible: sea cual sea la relación que guarda la percepción del riesgo con el ritmo y modo de destrucción, Diamond admite que existe conexión directa entre crisis ambientales y crisis políticas y propone intervenciones y soluciones discutibles pero al menos dependientes de decisiones políticas a gran escala.52 La amnesia del paisaje no es un trastorno que necesite terapia, es un síntoma de una situación social y no puede separarse de otras circunstancias como la sobrepoblación, el hambre, la pobreza, la violencia social y la crisis gubernamental. El argumento de Diamond es aparentemente sencillo, pero apunta a lo más difícil: si nosotros mismos somos los que estamos agravando los problemas ambientales, entonces somos los únicos que podemos decidir si seguir agravándolos o tratar de resolverlos: “Aunque se nos presenten riesgos importantes, los más serios no escapan de nuestro control, como lo sería una posible colisión con un asteroide de gran envergadura que chocara con la Tierra cada cien millones de años o algo similar […]. Tenemos el futuro en nuestras manos, descansando en nuestras manos. No necesitamos nuevas tecnologías para resolver esos problemas; aunque las nuevas tecnologías puedan colaborar un poco en ello, en esencia necesitamos ‘solo’ la voluntad política de implantar soluciones que ya existen” (p. 675).
¿Será por eso por lo que proliferan películas en las que colisionan planetas o un asteroide va a chocar con la Tierra? ¿Es esa la única forma, ridícula y siniestra, de imaginarnos a la humanidad tomando decisiones políticas al unísono y a tiempo? ¿Por qué solo somos capaces de reaccionar políticamente cuando la amenaza es externa? ¿Por qué es tan difícil aceptar que nosotros mismos somos una amenaza muchísimo más peligrosa que una piedra flotando por el espacio?
21 Un planteamiento parecido al de Tuan ya fue sugerido durante la posguerra por el geógrafo y filósofo Bernard Charbonneau en el El jardín de Babilonia (1969): a medida que el hombre se separa de la naturaleza –decía– experimenta más la necesidad de reintegrarse en ella. Conforme crece su poder sobre ella, añora más una vida armoniosa con ella. Dicho de otra forma: la civilización surgió porque había naturaleza y había que protegerse de ella, controlarla, domesticarla. Pero tampoco hay naturaleza sin civilización, o sea, no se fantasearía con la idea de una realidad ajena a lo humano –tal como salió de las manos de Dios o de la evolución, da igual ser teísta o panteísta–, si no fuera por el sentimiento de culpa que siente la propia humanidad. Rousseau trató en vano –dice Charbonneau con toda la razón– de reintegrar en el hombre la unidad que el cristianismo había roto para siempre en su corazón (p. 30). “El sentimiento de la naturaleza no es propio del primitivo o del campesino, sino del burgués; sigue a la ‘revolución industrial’, y va alcanzando progresivamente a los países y a las clases que van quedando englobadas en ella. Porque hay máquinas, el hombre huye de la máquina subido a su máquina. Del cerro al monte y del monte al pico; del campo al desierto y de la costa a alta mar; la multitud huye de la multitud, el civilizado, de la civilización. De este modo desaparece la naturaleza, destruida por el sentimiento mismo que la descubrió, tanto como la expansión de la industria” (p. 15). Charbonneau afirmó esto a mediados de los años cuarenta del siglo xx y predijo que el sentimiento de apego a la naturaleza desaparecería a la vez que la propia naturaleza, pero se equivocó. Ese sentimiento creció, justamente a medida que se fue borrando la diferencia entre la ciudad y el campo y todo quedó integrado en un espacio más abstracto de producción. La geografía de Tuan, en cambio, se desarrolla muchos años después, mientras ya tiene lugar esa paradoja, cuando desaparece la naturaleza real pero surgen más y más naturalezas imaginadas. Dicho en pocas palabras: la geografía de Tuan pertenece a la era Disney, a la era del simulacro. Agradezco a David Sánchez Usanos que llamara mi atención sobre la obra de Charbonneau.
22 Añade algo que aclara su indiferencia frente a lo orgánico: “No sé qué pensar sobre la lucha orgánica, sobre las ingeniosas maniobras del ‘gen egoísta’ […] y no me encuentro solo en esta actitud”. Tuan reconoce claramente que la naturaleza puede ser un escape de la sociedad. Las personas raras, tímidas o poco sociables (como él mismo) suelen disfrutar y sentirse bien en ella. “Los inadaptados encuentran consuelo en las plantas y los animales, porque estos no los juzgan. Pero incluso allí no están del todo seguros, pues las cosas vivientes forman comunidades; muchas son seres sociales que en sus propios mundos discriminan, incluyen y excluyen. Solo en plena naturaleza mineral –desierto o hielo– puede un ser humano sentirse completamente libre, no solo de la realidad sino también del oprobio social” (2004: 84).
23 Al revisar estas líneas, descubro con alegría que Joan Nogué, que ya había editado Romantic Geography. In Search of the Sublime Landscape de Tuan en la editorial Biblioteca Nueva, acaba de publicar en la colección Espacios Críticos de Icaria El arte de la geografía (2018), una excelente antología de textos de Tuan, que incluye su discurso de despedida, junto con un análisis profuso y una entrevista de Nogué. El capítulo que tiene que ver más con lo que he contado es “Desierto y hielo: estética ambivalente” (pp. 143-169), que no es autobiográfico, pero que aclara muchas de sus ideas sobre esos dos tipos de paisajes, los desérticos y los gélidos, en la relación con la geografía y la exploración humana y, sobre todo, con la teología. No deje de leerse. Véase también el capítulo dedicado al desierto en Geografía romántica (Madrid, Biblioteca Nueva, 2015).
24 Véase, de J. Prest, The Garden of Eden. The Botanic Garden and the Recreation of Paradise (New Haven, Yale University Press, 1981).
25 Parece ser que los síntomas de las enfermedades se comparaban con las partes de las plantas, pero aclarar esto nos llevaría muy lejos. Véase Foucault (1967, vol. ii: 97) y, también ahí, en la página 558, las referencias en que se basa (un trabajo de F. Berg de 1956: Linné et Sauvages). Agradezco a Julio Díaz Galán que llamara mi atención sobre estos textos de Foucault y que revisara este capítulo.
26 Ellard publicó en 2009 Where Am I? Why We can Find Our Way to the Moon, but Get Lost in the Mall, un trabajo sobre psicología del espacio, o más exactamente, sobre la orientación y la navegación en él. El título original del libro que comentamos, Places of the Heart. Psychogeography of Everyday Life, recuerda un poco al del famoso libro del sociólogo de la religión Robert Bellah, Habits of the Heart. Individualism and Commitment in American Life, pero el trabajo de Ellard no es sociológico. Tampoco puede considerarse un ejemplo de psicología social.
27 Los dos trabajos que aclaran esta ideas son: Kaplan, R. y Kaplan, S., The Experience of Nature: A Psychological Perspective (Nueva York, Cambridge University Press, 1989) y el trabajo de Orians, G. H. y Heerwagen, J. H. sobre la respuesta evolutiva a los paisajes en el libro The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, editado por J. H. Barkow, L. Cosmides, y J. Tooby (Nueva York, Oxford University Press, 2000).
28 Habría que empezar por discutir algunas fuentes que menciona Ellard, como The Experience of Landscape de J. Appleton (1975), donde se asocia un entorno agradable con dos variables, “perspectiva y refugio”; el famoso libro de R. y S. Kaplan, The Experience of Nature. A Psychological Perspective (1989), y los trabajos de Heerwagen y Orians sobre los paisajes de estilo sabana incluidos en The Biophilia Hypothesis, editado por Kellert y Wilson en 1993. Ellard también tiene en cuenta trabajos muy posteriores de Falk y Balling (2010) sobre la influencia evolutiva en los gustos paisajísticos, publicados en Environment and Behaviour, 42, n.º 4, 2010, pp. 479-493.
29 Un aspecto sorprendente de estos estudios es lo que se entiende por naturaleza “real”, por contraste con la “virtual”. Dado que estos investigadores experimentan con imágenes de paisajes, todo lo que no sea una imagen les parece natural, pero eso es absurdo. Los paisajes, hasta los poco fabricados, no son naturales. Muchos de los paisajes que estos científicos consideran naturales son medio humanos y han sido transformados por la acción humana. Queda más o menos claro cómo distinguen la imagen de su referente, pero no me queda tan claro qué criterio siguen para considerar a ese referente como “naturaleza”.
30 Cuando se habla de exposición a entornos naturales, Ellard y otros muchos estudiosos suelen dar prioridad a la contemplación visual del entorno, y no a todo el conjunto de sensaciones que se reciben a través de la vista, el oído y el tacto (véase el énfasis en la actividad ocular para explicar los efectos de un paseo en la atención; ibíd.: 39-40).
31 Urlich trabajó a mediados de los ochenta en el Texas a&m College of Architecture’s Center for Health Systems and Design y se le conoce por acuñar el concepto de ebd (Evidence-Based Design), un proceso para controlar los efectos del diseño de un particular sobre la base distintos tipos de datos. Su trabajo sobre el de 1984 en Science (vol. 224). “View Through a Window May Influence Recovery from Surgery”, influyó mucho en el diseño de edificios hospitalarios y sanitarios. Casualidad de la vida, conozco Texas a&m, pero ninguno de mis colegas de allí me ha hablado particularmente bien de los hospitales. No recuerdan que ver a través de su habitación extensiones de hierba y árboles durante su convalecencia acelerara su proceso de recuperación. Parece que lo que más animó su deseo de recuperarse era el coste de la factura, elevadísimo pese a disponer de una buena póliza de seguros.
32 Muchas reproducciones de paisajes que han colgado de las paredes de varias generaciones no siempre resultaron tranquilizadoras, dependiendo de la historia de cada persona. Hay gente a la que le agrada llenar las paredes con ejemplos de “naturaleza muerta” (que en inglés y alemán no están tan muertas, Stil life, Stillleben) y hay gente a la que le agrada más un cuadro de un campo de frutales que uno de una mesa con una naranja y un limón cortados. ¿Qué efectos tienen sobre la salud las horrorosas copias de cuadros de cacerías en las que los ciervos se retorcían de dolor cuando los perros les hincaban sus dientes? Los motivos florales y bucólicos del papel pintado, a fuerza de repetirse, pueden inducir más de una alucinación, tanto en un dormitorio como en una sala de espera, pero se supone que debían serenar a los niños antes de dormir y a los pacientes antes de pasar a la sala de anestesia.
33 No queda claro, creo, en qué circunstancias y para qué tipo de personas podría valer eso. Yo al menos no saco conclusiones claras leyendo el ensayo de Ellard “Restorative Effects of Virtual Natural Settings” (Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, 13, 2010, pp. 503-512).
34 Las formas de presentar la naturaleza son inseparables de la historia de los museos de ciencia natural, una historia que no puedo narrar aquí. Solo recordaré que antes de la llegada de la televisión y el cine han existido muchas formas de simular “ventanas” a espacios naturales: dioramas, maquetas, sets, etcétera, hechos de cartón piedra, escayola, resina… Los grandes museos de ciencias naturales del mundo están llenos de esos escenarios, algunos muy grandes, como las vitrinas del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. La historia de las ventanas a la naturaleza abarca no solo la exhibición de animales vivos, en terrarios, acuarios o piscinas, o la de animales disecados, sino también la de animales animados (o sea, artificiales). Para entender esto, claro, habría que estudiar la historia de Disneyland y de Disney World, y la inmensa influencia que tuvieron las tecnologías que usaron sus ingenieros, los llamados imagineers, para crear robots. La influencia de Disney en los parques temáticos dedicados al mundo natural es inmensa. La literatura sobre este asunto es ingente, pero dado que buena parte de este libro me la inspiró Tuan, recomiendo empezar por algo suyo: Tuan, Y.-F. y Hoelscher, S. D., “Disneyland: Its Place in World Culture”, en Marling, K. A., Designing Disney’s Theme Parks: The Architecture of Reassurance (Montreal, Canadian Centre for Architecture, 1997).
35 35 Como recuerda Ellard, la empresa Sky Factory comercializa tragaluces artificiales que proyectan imágenes o vídeos de escenas naturales, imitando la visión que uno tiene del cielo y de las copas de árboles cuando se está recostado o tumbado en el campo.
36 La “zona verde” de Schiphol tiene árboles artificiales, asientos en forma de tocón de árbol y bancos circulares con follaje en el medio. También hay una terraza al aire libre donde los pasajeros pueden sentarse en mesas de pícnic de madera con vistas a los aviones estacionados. A la vez, se proyectan imágenes de parques famosos de todo el mundo en las paredes y mariposas virtuales rodean a los pasajeros que se sientan en ciertos lugares, todo ello ambientado con sonidos de animales, timbres de bicicleta y juegos de niños. El primer jardín del aeropuerto de Changi se remonta a principios de 1980. Hoy cuenta con más de quinientas mil plantas de unas doscientas cincuenta especies. También produce unas tres mil plantas al mes en su propio vivero. Tiene un jardín de mariposas, otro de orquídeas con un estanque y un “jardín encantado” que combina flores y helechos con esculturas y luces brillantes. También cuenta con algunos jardines al aire libre, uno de cactus y otro de girasoles. Todo el sistema de jardines es cuidado por 11 horticultores y más de una centena de contratistas y proveedores externos. En 2017 abrió en la terminal 4 nuevas áreas con un bulevar de árboles, santuarios verdes relajantes y jardines de roca. Otro aeropuerto que compite por ser el más verde es el de Incheon de Seúl, que tiene siete jardines e incluye uno al aire libre con flores silvestres.
37 Véase cómo las formula Kahn en Technological Nature: “la naturaleza tecnológica es mejor que ninguna naturaleza, pero no tan buena como la naturaleza real” (p. xvi). Véanse también los capítulos 4 y 5: “A Room with a Technological Nature View” (pp. 45-64) y “Office Window of the Future?” (pp. 65-87). Aunque no está claro por qué las ventanas con vistas virtuales no tienen los mismos efectos que las ventanas con vistas reales –afirma Ellard– lo que sí está claro es que “parte de la reacción biofílica se fundamenta en las propiedades puramente visuales de las escenas naturales” (2016). El problema de las ventanas virtuales es que las distinguimos fácilmente de las reales (por el paralaje) y saber que no son reales nos impide disfrutar. Pero si la tecnología mejorara mucho quizá sus efectos serían iguales.
38 Kahn propone, además, que esa interacción hombre-naturaleza podría reducirse a lo que él llama lenguaje de la naturaleza, una serie de esquemas básicos de experiencia que redundan positivamente en los humanos. Véase el capítulo “Adaptation and the Future of Human Life” (op. cit.: 185-210). Lo más discutible de estos esquemas –creo– es que se describen como si no tuvieran un origen cultural.
39 Kahn se apoya en los trabajos de R. S. Ulrich, un autor al que yo conocía por sus trabajos sobre los efectos sanadores de los jardines en hospitales y de las habitaciones con vistas naturales, pero que también analiza respuestas biofóbicas y estrés producido en entornos naturales. Véanse los trabajos que cita Kahn (2011: 222).
40 Cuando leo a Kahn se me vienen a la cabeza comparaciones entre las nuevas formas a distancia de “tener sexo” y de –digámoslo así– “tener naturaleza”. Quizá Kahn y otros neurocientíficos dan por hecho que uno se conforma con un sustituto o un sucedáneo de algo porque no puede acceder al original, y se sorprenden al descubrir que la gente disfruta del sucedáneo tanto o más que del original, pero quizá no se hubieran sorprendido tanto si leyeran más literatura (incluida la psicoanalítica) sobre sexo.
41 Guelton insiste en que el jardín es un lugar real, un espacio pequeño, cerrado, pero conectado a un espacio enorme, sumamente abierto, la red.
42 Desconozco si desde que se cerró el Telegarden en agosto de 2004 han surgido otros jardines a distancia, pero me atrevo a preguntar algo: ¿podría realmente una tecnología de interacción mejorada favorecer un mayor nivel de biofilia? Hoy ya hay sistemas de cultivo casero a distancia (manejables desde una app) como el Seedo, una especie de neverita con iluminación y sistemas de ventilación donde se pueden cultivar vegetales, hierbas y flores. No sé qué relación con la naturaleza tienen los usuarios del Seedo, si la aman antes de comprarse el chisme, o si la aman después, tras cultivar. Kahn y los neurólogos debían estudiar el asunto. Sí sé que la gente la usa para plantar marihuana en casa. Quizá después de fumarla se sientan más cerca de ella.
43 Véase, de F. Kuo y W. Sullivan, “Environment and Crime in the Inner City: Does Vegetation Reduce Crime?” (Environment and Behaviour, 2001, 33).
44 En ciertas ciudades las clases más desfavorecidas no logran disfrutar de zonas naturales que les quedan cerca simplemente porque no disponen de tiempo para acercarse hasta ellas. Hay que recordar también que en algunas ciudades las clases pudientes no hacen uso de muchos parques públicos porque los consideran espacios donde más que estar cerca de la naturaleza se está cerca de “todo tipo” de gente. O sea, les parecen poco naturales, y muy vulgares. Estas clases pueden usar un parque público solo como pista de entrenamiento para correr, pero prefieren beneficiarse del contacto con la naturaleza en el jardín privado de una urbanización (preferiblemente con piscina y campo de golf), en una finca, en una mansión de campo, o en alguna reserva natural que visitan como turistas de élite.
45 Descubrí a Albrecht gracias a un trabajo de Nancy Tuana, “Climate Change and Place”, presentado en Madrid hace unos años. Véase de Tuana “Climate Change and Human Rights” en Handbook of Human Rights (Londres, Routledge, 2010, cap. 33).
46 Entre ellos, claro, habría que contar con el peso de las imágenes: estamos acostumbrados a ver imágenes de desastres lejanos, ajenos, o relativamente próximos. Pero no parece que eso nos haga más sensibles a ciertos problemas. Se diría que al contrario: ayuda a ignorar los signos de un desastre cercano. Si hubiera vivido lo suficiente, Sontag debería haber escrito una secuela de Ante el dolor de los demás que se llamara Ante el dolor de la naturaleza, en la que explicaría el efecto insensibilizador de las imágenes de desastres naturales. ¿Sentimos realmente algo cuando vemos la imagen de un bosque después de un incendio, o la devastación de un ciclón o de un maremoto? Probablemente también tendría que escribir añadidos a un fascinante ensayo en el que analizó por qué nos da tanto morbo observar desastres: “La imaginación del desastre” [1965] en Contra la interpretación y otros ensayos (Barcelona, Seix Barral, 1984). Desde que escribió este ensayo la proliferación de recreaciones o retransmisiones de desastres naturales ha crecido asombrosamente.
47 Para ese informe también se le pidieron las opiniones sobre el “Nature Deficit Disorder”, un término que Richard Louv introdujo en Last Child in the Woods [2005]. Capitán Swing acaba de publicar una traducción en 2018: Los últimos niños en el bosque. Salvemos a nuestros hijos del trastorno por déficit de naturaleza.
48 Lo llamo así a falta de un término mejor, pero algunas de las fuentes de recuerdo también podrían ser ficciones, incluida la literatura infantil. Albrecht alude en sus trabajos sobre la solastalgia al libro Soil and Civilization de Elyne Mitchell, que era escritora de cuentos infantiles sobre un cimarrón australiano y sus descendientes. Merecería la pena saber lo que piensan los psicólogos y los neurólogos sobre los efectos de la antropomorfización de animales en la literatura popular.
49 Pauly estudió el agotamiento de los caladeros de pesca a mediados de los noventa, véase “Anecdotes and the Shifting Baseline Syndrome of Fisheries” (Trends in Ecology & Evolution, vol. 10).
50 Con todo, este punto merecería un comentario más detallado de otras dos obras editadas por P. H. Kahn Jr. y P. H. Hasbach: Ecopsychology (2012) y The Rediscovery of the Wild (2013), publicadas en Cambridge por The mit Press. En estos trabajos se vuelven a discutir conceptos como topofilia y se proponen distintos tipos de ecoterapia y tratamientos, así como de principios de urbanismo y de diseño biofílico.
51 Una frase que me recuerda muchas historias de ciencia ficción en las que la dificultad para percibir una señal de origen extraterrestre es similar: poder discriminarla. Lo irónico es que muchas de esas señales suelen ser advertencias que civilizaciones superiores de otras galaxias nos hacen sobre nuestra gestión del planeta: “Estáis abocados al desastre, no respetáis a la naturaleza”.
52 Para otros analistas esta postura de Diamond sigue anclada en meros presupuestos éticos y en una retórica del catastrofismo que elude imperativos verdaderamente políticos. Es la posición de Daniel Tanuro, que critica a Diamond en El imposible capitalismo verde. Del vuelco climático capitalista a la alternativa ecosocialista, con prólogo y posfacio de Jorge Riechmann, (Madrid, Los Libros de Viento Sur / La Oveja negra, 2011, p. 175). Según Tanuro, Diamond solo cree en el desarrollo de empresas con mejor gestión ecológica. En su esquema “no hay necesidad de recurrir a soluciones colectivas como la nacionalización de la energía, la extensión del sector público o la gratuidad de los servicios básicos”.