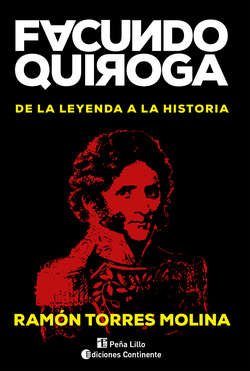Читать книгу Facundo Quiroga - Ramón Torres Molina - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I / La interpretación de la historia en el Facundo
ОглавлениеCuando Sarmiento escribió el Facundo quiso relatar a través de la biografía del caudillo riojano la historia de un pueblo, el que expresaba Juan Facundo Quiroga. Este aspecto valioso del Facundo, al considerar al caudillo como expresión del pueblo, no fue tomado en cuenta por la historiografía argentina, que sí aceptó, durante más de un siglo, la leyenda que surgía de las falsificaciones históricas de la obra de Sarmiento.1 El autor del Facundo, con esa biografía, se propuso escribir una obra política para combatir a Rosas y lograr, también, una legitimación como intelectual ante su generación. Utilizó la obra en su viaje a Europa. Consideró que para su presentación en Francia contaba con dos recomendaciones: la del gobierno chileno que lo había enviado a estudiar los sistemas educativos y el Facundo. Pasó varios días gestionando que la Revue des deux Monds publicara una crítica que lo acreditase como escritor ante los intelectuales y políticos franceses.2 Decía Sarmiento:
En París no hay otro título para el mundo inteligente, que ser autor o rey.3
Sarmiento no quiso escribir un texto de historia, pero la influencia de la obra proyectó, en la historiografía argentina, la leyenda del Facundo como historia, a tal punto que muchos historiadores, incluso los que impugnaban las afirmaciones de Sarmiento, tomaron como ciertos los datos que incorporaba sin ninguna base documental.4 Juan Facundo Quiroga fue privado así de todo reconocimiento histórico, su tumba debió ser protegida ante la posibilidad de actos hostiles, su archivo debió ser cuidadosamente conservado por sus descendientes. Juan Facundo Quiroga se convirtió en un verdadero proscripto de la historia.
Esa leyenda fue sometida a crítica por distintos autores que intentaron reconstruir los hechos históricos que involucraban a Quiroga. Hubo entonces, un Facundo de leyenda que consideró a Quiroga como un ejemplo de la barbarie que fue la visión que impuso Sarmiento y un Juan Facundo Quiroga cuya acción y pensamiento, en el contexto de la época, fue objeto de los estudios históricos.5
La influencia de Sarmiento en la historiografía argentina se manifestó, entonces, en dos aspectos: en su concepción de la historia que tenía una dirección y que contraponía la civilización a la barbarie y en los datos que aportó sobre Juan Facundo Quiroga. Se omitió, en cambio, la consideración del caudillo como expresión del pueblo.
El 1º de mayo de 1845 Sarmiento anunció en El Progreso de Santiago de Chile la próxima publicación en esas páginas del Facundo. Trataba de contrarrestar así la anunciada visita a Chile del enviado de Rosas, Baldomero García, cuya misión era neutralizar la constante propaganda anti-rosista que desarrollaban los argentinos en el exilio.6 Fue una escritura rápida, pero con ideas que Sarmiento había ido desarrollando en forma progresiva. Tenía una finalidad política que estaba fundada en una concepción teórica de la historia que se desarrollaba a través del conflicto entre la civilización y la barbarie y que tuvo vigencia, para los sectores sociales dominantes en Argentina, durante el siglo diecinueve y gran parte del siglo XX. Constituyó la ideología de la clase dominante que justificaba el ejercicio de la violencia contra los sectores de la población considerados bárbaros. La historia tenía una dirección: la civilización se imponía a la barbarie, incluso destruyéndola.7 Después esa antinomia fue actualizada con otras que en el fondo, con distintas denominaciones, remitían al viejo antagonismo expuesto por Sarmiento.
Borges, en 1961, refiriéndose a la historia argentina reciente, escribía sobre la contemporaneidad de la antinomia civilización o barbarie:
En la niñez el Facundo nos ofrecía el mismo deleitable sabor de la fábula que las invenciones de Verne o que las piraterías de Stevenson; la segunda dictadura nos ha enseñado que la violencia y la barbarie no son un paraíso perdido, sino un riesgo inmediato. Desde mil novecientos cuarenta y tantos somos contemporáneos de Sarmiento y del proceso histórico analizado y anatematizado por él; antes éramos también pero no lo sabíamos. El color temporal y el color local son ahora otros pero las páginas de Sarmiento nos muestran de un modo irrefutable y terrible su actualidad o eternidad.8
En 1974, en el Prólogo a la edición del Facundo que publicó El Ateneo, Borges insistía en esa actualidad. Insistía en que la lucha entre la civilización y la barbarie era una constante de la historia argentina.
…El Facundo nos propone una disyuntiva –civilización o barbarie– que es aplicable, según juzgo, al entero proceso de nuestra historia. Para Sarmiento, la barbarie era la llanura de las tribus aborígenes y del gaucho; la civilización, las ciudades. El gaucho ha sido reemplazado por colonos y obreros; la barbarie no solo está en el campo sino en la plebe de las grandes ciudades y el demagogo cumple la función del antiguo caudillo, que era también un demagogo. La disyuntiva no ha cambiado.9
Celina Lacay, en su obra sobre Sarmiento, también consideraba la actualidad de esa antinomia, pero hablaba de la inversión de los conceptos durante la dictadura de 1976-1983:
…Desde lo que históricamente la clase dominante argentina había esgrimido como valor, o elemento de discriminación a partir del cual elaboraba sus políticas, la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976, lo había transformado en una discriminación al revés.
La disolución nacional había sido analizada por Sarmiento como proveniente de la barbarie, esa imagen encerrada en el atraso por su imposibilidad de acceder al pensamiento. Pero para la dictadura, el peligro de la disolución nacional era la posibilidad de pensar. ¿Qué había pasado?10
Era la época en la que la civilización quemaba libros, suprimía carreras universitarias, prohibía canciones y películas.
Ya en 1844, antes de la publicación de Aldao, Sarmiento había expresado con toda crudeza, la antinomia civilización y barbarie, el sentido de la dirección de la historia y sus concepciones racistas:
Porque seamos justos con los españoles. Al exterminar a un pueblo salvaje cuyo territorio iban a ocupar, hacían simplemente lo que todos los pueblos civilizados hacen con los salvajes, lo que la colonia efectúa deliberada o indeliberadamente con los indígenas, absorbe, destruye, extermina. Si este procedimiento terrible de la civilización es bárbaro y cruel a los ojos de la justicia y la razón es, como la guerra misma, como la conquista, uno de los medios de que la providencia ha armado a las diversas razas humanas y entre éstas a las más poderosas y adelantadas para sustituirse en lugar de aquellas que por su debilidad orgánica o su atraso en la carrera de la civilización no pueden alcanzar los grandes destinos del hombre en la tierra. Puede ser muy injusto exterminar salvajes, sofocar civilizaciones nacientes, conquistar pueblos que están en posesión de un terreno privilegiado, pero gracias a esa injusticia la América en lugar de permanecer abandonada a los salvajes incapaces de progreso está hoy ocupada por la raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más bella y la más progresista de todas las que pueblan la tierra. Así pues, la población del mundo está sujeta a revoluciones que reconocen leyes inmutables; las razas fuertes exterminan a las débiles, los pueblos civilizados suplantan en la posesión de la tierra a los salvajes…11
El febrero de 1845 Sarmiento publicó Aldao,12 texto en el que exhibía los hábitos violentos del caudillo mendocino, divulgando, en pocos párrafos, sus ideas sobre la civilización y la barbarie que el mismo año sistematizó en el Facundo.
Decía Sarmiento:
¿Qué nos pedirían para saber si éramos nación?... ¿Instituciones, luchas de ideas y de principios, de civilización y de barbarie, de libertad y de despotismo?13
Y también:
La barbarie de las masas elevó el Dictador, y la pobreza y la ignorancia de las provincias lo sostienen contra todos los ataques.14
Noé Jitrik recordaba, en el Prólogo a la edición del Facundo de la Biblioteca Ayacucho15, las obras de las que Sarmiento habría tomado sus ideas:
...En esta vía, podemos señalar (lo que muchos han señalado) que, por ejemplo, la idea de “civilización y barbarie” resulta de la simbiosis de dos conceptos previos, el primero sacado del novelista norteamericano James Fenimore Cooper, comentador de la conquista `civilizadora´ del Oeste, el segundo de las tesis sobre `guerra social´ formuladas por Victor Cousin en su Introducción a la Historia de la Filosofía; en cuanto al `grande hombre´ y su papel en la historia la idea procede de Hegel (Enciclopedia –1817– Filosofía del Derecho –1821– y Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal –1837–) a través de la tesis de Víctor Cousin sobre la génesis y función social del hombre representativo o el `grande hombre´ (1828) que integra su introducción a la Filosofía de la Historia; sobre la influencia del medio en el hombre, la fuente es Herder, conocidas después de las adaptaciones de Víctor Cousin, Quinet y Jouffroy, y apoyadas en las observaciones de Humboldt, de quien Sarmiento cita los Cuadros de la Naturaleza; en cuanto a las otras ideas beben su forma en las mismas o complementarias fuentes.16
El propio Sarmiento, en el Facundo, reconoció la influencia de esos autores. Sobre Cooper, a quien cita varias veces en el capítulo II, escribió:
El único romancista norteamericano que haya logrado hacerse un hombre europeo, es Fenimore Cooper, y eso porque transportó la escena de sus descripciones fuera del círculo ocupado por los plantadores al límite entre la vida bárbara y la civilizada, al teatro de la guerra en que las razas indígenas y la raza sajona están combatiendo por la posesión del terreno.17
Sin embargo, con anterioridad, durante el bloqueo francés, era común la utilización de ese antagonismo para justificar la agresión contra la Confederación Argentina por parte de las fuerzas francesas y sus aliados unitarios. En varias de las notas que se publicaban en la Revue des Deux Mondes, de difusión en los países hispanoamericanos, se equiparaba a los unitarios con la civilización.18 Es que justificar una alianza con una de las grandes potencias de la época contra el propio país –la alianza unitario-francesa– exigía una elaboración teórica que presentara la contienda como una cruzada por la civilización o por la humanidad. Los opositores a Rosas, durante la guerra colonial francesa, fundamentaron esa posición y simultáneamente los colonialistas franceses en la Revue…la difundieron bajo la antinomia entre civilización y barbarie.19 Durante el bloqueo anglo francés Félix Frías lo expresaba así:
Se ha dicho muchas veces y es preciso repetirlo porque es la verdad. En la contienda argentina están en presencia dos principios del todo opuestos y contradictorios; la civilización y la barbarie, el despotismo y la libertad. El partido de Rosas es el de la contrarrevolución; el que le resiste, el partido europeo como propiamente lo ha llamado M. Guizot.
Natural era que los hombres educados a la luz de la ciencia europea, y opuestos al atraso americano, se felicitaran de su aparición a su lado de la nación que más extiende la influencia de sus ideas en este mundo; y que venía a reivindicar los mismos derechos, de que los emigrados argentinos habían sido despojados. Esta alianza, lejos de dañar el crédito del partido que la aceptó, es, a mis ojos un bello antecedente; y ojalá que los futuros tuvieran siempre que lidiar en América no solo contra su naciente civilización, sino con la poderosa del viejo continente.20
En los debates en la Cámara francesa sobre la intervención en el Río de la Plata, Thiers sintetizaba la oposición civilización-ciudad y campaña-barbarie en los mismos términos que un año después tomó Sarmiento:
Sabéis que hay en los países poblaciones hostiles y rivales: es la población de las ciudades compuesta de gente civilizada, y la población de los campos compuesta de hombres que viven a caballo y conducen sus ganados. Y bien. Estas dos poblaciones desde que la América es independiente, se ha hecho una guerra interior de influencia, cuando no se ha hecho la guerra civil.21
Tal era la difusión de la idea que Tomás Brizuela, gobernador de La Rioja y sucesor de Quiroga como caudillo de los sectores populares de la provincia decía, al pronunciarse contra Rosas en 1840: …el infrascripto y el Pueblo Riojano nacieron argentinos, pertenecen a la civilización.22
Esa influencia francesa también la reconoció Sarmiento en el Facundo:
M. Guizot ha dicho desde la tribuna francesa: “hay en América dos partidos: el partido europeo y el partido americano: este es el más fuerte”; y cuando le avisan que los franceses han tomado las armas en Montevideo y han asociado su porvenir, su vida y su bienestar al triunfo del partido europeo civilizado se contenta con añadir: “los franceses son muy entrometidos y comprometen a su nación con los demás gobiernos”.23
Fueron entonces los franceses, durante su guerra colonial contra la Confederación Argentina, los que difundieron la antinomia civilización o barbarie que Sarmiento, apoyado en otros autores, difundió magistralmente en un texto fundacional de la literatura argentina.
Un año después de la publicación del Facundo Sarmiento contribuyó a afianzar las ideas difundidas por la Revue des Deux Mondes cuando en la crítica que había logrado que se publicara sobre su libro, se exponía esa antítesis entre la civilización y barbarie, se hacía la crítica al americanismo representado por Rosas, señalándose el peligro que significaba para Europa y se hacía la apología de la intervención francesa en su política colonial en el Río de la Plata.24 De tal forma que Sarmiento, que debió soportar largas esperas en la redacción de la revista para lograr la publicación de la crítica, según lo relata en Viajes…, logró su objetivo cuando los editores advirtieron la calidad literaria del texto, pero, fundamentalmente, que esa crítica podía servir de apoyo a la política colonialista que Francia, esta vez en alianza con los británicos, llevaba adelante contra la Confederación Argentina. Un año antes había tenido lugar el combate de la Vuelta de Obligado y durante todo el año 1846 se habían desarrollado sucesivos combates en las orillas del Paraná. Ese mismo año se exponían, en una revista de difusión en los medios intelectuales europeos, las doctrinas de Sarmiento –que eran de los franceses– que permitían fundar la intervención de las grandes potencias en la guerra colonial contra el Río de la Plata.
Con los antecedentes que los franceses habían desarrollado desde 1837 y también influido por autores cuyas obras había leído, Sarmiento difundió, entonces, ese contraste entre la civilización y la barbarie:
…La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea; allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los pablos cultos… Saliendo del recinto de la ciudad todo cambia de aspecto: el hombre de campo lleva otro traje, que llamaré americano, por ser común a todos los pueblos; sus hábitos de vida son diversos, sus necesidades peculiares y limitadas; parecen dos sociedades distintas, dos pueblos extraños uno de otro.25
Algunas veces Sarmiento habla de salvajes como representantes de la barbarie; otras, contradictoriamente, reconoce la existencia de dos culturas, que llama civilizaciones:
En la República Argentina se ven a un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente, que sin conocimiento sobre lo que tiene sobre su cabeza está remedando los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media; otra que sin cuidarse de lo que tiene a sus pies, intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos: el uno dentro de las ciudades, el otro en las campañas.26
La civilización y la barbarie tenían entonces una localización geográfica. La civilización se encontraba en las ciudades, la barbarie en la campaña:
La vida de los campos argentinos, tal como lo he mostrado, no es un accidente vulgar; es un orden de cosas, un sistema de asociación característico, normal, único a mi juicio en el mundo y él solo basta para explicar toda nuestra revolución. Había antes de 1810 en la República Argentina dos sociedades distintas, rivales e incompatibles; dos civilizaciones diversas: la una española, europea, culta, y la otra bárbara, americana, casi indígena; y la revolución de las ciudades solo iba a servir de causa, de móvil, para que estas dos maneras distintas de ser de un pueblo se pusiesen en presencia una de otra, se acometiesen, y después de largos años de lucha, la una absorbiese a la otra.27
Juan Facundo Quiroga fue, en la interpretación de Sarmiento, la expresión de la campaña, de la barbarie, de lo americano, de los Llanos de La Rioja. Era el gaucho malo que había descripto en su obra. Desde su evocación en la primera página del Facundo reclamaba, a Quiroga, las explicaciones que desgarran las entrañas de un noble pueblo.28 Reclamaba esas explicaciones porque el caudillo era la expresión del pueblo:
…porque en Facundo Quiroga no veo a un caudillo simplemente, sino una manifestación de la vida argentina tal como la han hecho la colonización y las peculiaridades del terreno, a lo cual creo necesario consagrar una seria atención, porque sin eso la vida y hechos de Facundo Quiroga son vulgaridades que no merecerían entrar sino episódicamente en el dominio de la historia. Pero Facundo, en relación con la fisonomía de la naturaleza grandiosamente salvaje que prevalece en la inmensa extensión de la República Argentina; Facundo, en fin, siendo lo que fue, no por un accidente de su carácter, sino por antecedentes inevitables y ajenos a su voluntad es el personaje histórico más singular, más notable, que puede presentarse a la contemplación de los hombres que comprenden que un caudillo que encabeza un gran movimiento social, no es más que el espejo en que se reflejan, en dimensiones colosales, las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación en una época dada de su historia.29
Para justificar la barbarie representada por Quiroga, Sarmiento debió falsificar o deformar los hechos históricos. Era plenamente consciente de ello y lo justificaba con la finalidad que se proponía: combatir a Rosas. El Facundo era una obra política.
Decía Sarmiento:
He evocado, pues, mis recuerdos, y buscado para completarlos, los detalles que han podido suministrarme hombres que lo conocieron en su infancia, que fueron sus partidarios o sus enemigos, que han visto con sus ojos unos hechos, oído otros, y tenido conocimiento exacto de una época o de una situación particular. Aun espero más datos de los que poseo, que ya son numerosos. Si algunas inexactitudes se me escapan, ruego a los que las adviertan, que me las comuniquen:...30
En la dedicatoria a Valentín Alsina, en la segunda edición, era más explícito. Le decía a Alsina por qué no había tomado en cuenta las observaciones que, a su pedido, había hecho:
Ensayo y revelación para mí mismo de mis ideas, el Facundo adoleció de los defectos de todo fruto de la inspiración del momento, sin el auxilio de documentos a la mano, y ejecutada no bien era concebida, lejos del teatro de los sucesos, y con propósito de acción inmediata y militante.
…He usado con parsimonia sus preciosas notas, guardando las más sustanciales para tiempos mejores y más meditados trabajos, temeroso de que por retocar obra tan informe, desapareciese su fisonomía primitiva, y la lozana y voluntariosa audacia de la mal disciplinada concepción.31
Sarmiento tenía ambición literaria y a esa ambición y a su finalidad política subordinaba los datos de la realidad. A Paz le explicaba que las inexactitudes eran, a veces, a designio:
Remito a S. Ex. un ejemplar del Facundo que he escrito con el objeto de favorecer la revolución y preparar los espíritus. Obra improvisada, llena por necesidad de inexactitudes, a designio a veces, no tiene otra importancia que la de ser uno de los tantos medios tocados para ayudar a destruir un gobierno absurdo y preparar el camino a otro nuevo.32
Valentín Alsina, a pedido de Sarmiento, hizo observaciones a los datos históricos del Facundo. Se trata de cincuenta y una notas que terminó de escribir el 29 de octubre de 1850 donde detalla los errores de Sarmiento, especialmente los referidos a Buenos Aires y Córdoba, sobre los que tenía un exhaustivo conocimiento ya que era porteño y había estudiado en Córdoba, pero hacía pocas referencias a Quiroga –en diez de las notas– cuya acción principal se había desarrollado en las provincias del interior. Algunas de esas notas se referían a las actividades de Quiroga en Buenos Aires. Señalaba en una de ellas, la número 48, las diferencias que Quiroga mantenía con Rosas, diferencias que están corroboradas por otra documentación. Sostenía que Rosas había sido el asesino de Quiroga (nota 49). Alsina le daba al texto de Sarmiento el carácter de obra histórica y, por lo tanto, consideraba que las observaciones que indicaban debían ser incorporadas como rectificaciones:
Usted no se propone escribir un romance, ni una epopeya, sino una verdadera historia social, política y hasta militar a veces, de un período interesantísimo de la época contemporánea.33
Y decía que quedaban correcciones por hacer:
He omitido –y lo mismo haré en lo que me falta, varias pequeñeces, pues sería nunca acabar–. Espero se dignará Ud. disculpar, ahora y después, ya mi prolijidad –indispensable para rectificar ideas–, ya la rigidez con que no he querido dejar pasar errores –al menos los reputo tales– acerca de los hechos como acerca de los juicios. Ya dije que creía que Ud. no quería escribir un romance, sino una historia; y para escribir históricamente, para reformar su libro como Ud. piensa hacerlo, es inevitable todo aquello.34
En realidad, si Sarmiento hubiese corregido la obra tomando en cuenta las observaciones de Alsina, tendría que haber escrito de nuevo el Facundo. Sarmiento elaboró, en definitiva, un romance o una epopeya como decía Alsina, o una novela fundadora de la literatura argentina. Pero no un libro de historia.
Alberdi también consideró al Facundo como una obra histórica, En Facundo y su biógrafo, que escribió con motivo de la publicación de la cuarta edición del Facundo y que se publicó en sus Escritos Póstumos, Alberdi centró su crítica en la interpretación de la historia basada en el antagonismo entre la civilización y la barbarie señalando las contradicciones de la obra y, fundamentalmente, en la localización de la barbarie en la campaña. Alberdi sostenía lo contrario:
Lo curioso es que, según él, representa la barbarie el que cabalmente representa la civilización, que es la riqueza producida por las campañas; y ve la civilización en las ciudades, en que por siglos estuvieron prohibidas y excluidas las artes, la industria, las ciencias, las luces, y los derechos más elementales del hombre libre.35
Y sobre el carácter histórico del Facundo escribía Alberdi:
Es el primer libro de historia que no tiene ni fecha ni data para los acontecimientos que refiere.36
Ya en 1921, en la edición del Facundo publicada por Librería La Facultad, Ricardo Rojas, en el prólogo, cuando aún era escasa la bibliografía histórica que se había publicado sobre Quiroga, advertía que debía dejarse de lado el carácter histórico de la obra:
…Lo que estuvo en el plano de la “historia” ha pasado ya, gracias al genio de su autor, el plano más excelso de la “epopeya”.
Sarmiento no escribió la biografía de Facundo sino creó su leyenda. Compuso un poema épico de la montonera; y si desde 1845 sirvió este libro como verdad pragmática contra Rosas, y desde 1853 como verdad pragmática contra el desierto, después de 1860 debemos tender a utilizarlo solamente como verdad pragmática en favor de nuestra cultura intelectual, por la emoción profunda de la tierra nativa, de tradición popular, de lengua hispanoamericana y de ideal argentino que ese libro traduce en síntesis admirable…37
Pero esa advertencia de Ricardo Rojas estaba referida a los datos que Sarmiento había incorporado a su obra sin pretensiones científicas en la reconstrucción histórica, pero no a su concepción de la historia, la contraposición entre la civilización y la barbarie, que se mantenía vigente.
Para explicar la barbarie del pueblo riojano Sarmiento recurrió, entre otras cosas, a un interrogatorio falsificado a Pedro Ignacio de Castro Barros, a quien llama Manuel Ignacio que contradice la propia obra educativa del sacerdote, desconociendo los años que lo mantuvieron alejado de la provincia de La Rioja.38
Considerando las afirmaciones de Sarmiento sobre su análisis de los datos históricos Celina Lacay hace las siguientes observaciones:
a) Desde el momento en que escribió Facundo, Sarmiento fue consciente de los errores de su trabajo.
b) El origen que le atribuyó a esos errores provendría de: la rapidez con la que escribió; la falta de documentación ya que trabajó en el exilio.
c) En un tiempo que no precisó, manifestó su intención de utilizar las observaciones que le hiciera Alsina para hacer un trabajo “más meditado” que el Facundo.
d) Sarmiento nunca aclaró cuáles son los errores que cometió; de la lectura de la carta a Alsina, se deduce que aceptó las observaciones que éste le hiciera; lo cierto es que corrigió apenas el Facundo en lo que hace a ciertos datos como, por ejemplo, el número de las estancias de Buenos Aires o suprimió algunas partes con fines de política coyuntural.39
Veintitrés años después de la aparición del Facundo, Sarmiento publicó El Chacho40, obra a la que consideraba un complemento del Facundo, escrita también con una finalidad política. Pero esos objetivos eran distintos. En el Facundo, además de sistematizar su concepción de la historia exponiendo el antagonismo entre la civilización y la barbarie, su finalidad era combatir a Rosas. La escritura, para Sarmiento, era un arma de combate; buscaba la caída de Rosas. En El Chacho, en cambio, explicaba cómo la teoría fue llevada a la práctica. Sarmiento había sido nombrado director de la Guerra contra El Chacho, el general Ángel Vicente Peñaloza y consideraba, erróneamente, que con su ejecución había aniquilado a las montoneras de Los Llanos. Lo simbolizaba con la muerte del Chacho, su asesinato, a quien llamaba el último caudillo. Con esta obra trataba de justificar la muerte del Chacho, reclamando, para sí, el mérito del triunfo de la civilización sobre la barbarie. Era el ideólogo y ejecutor de la derrota de las montoneras, es decir de la barbarie. Preparaba, con sus explicaciones, su candidatura presidencial.
Alberdi descalificó el carácter histórico de la obra:
El Chacho podría titularse con igual motivo “el Sarmiento”, como un libro que se ocupa de Sarmiento más que del Chacho. No es un libro con visos de historia como los otros. Es un alegato de bien probado, la relación de un pleito; un proceso en el que Sarmiento no puede ser historiador y juez, porque es parte beligerante.41
Precisamente por eso, porque Sarmiento fue un protagonista principal de los hechos que llevaron a la muerte de El Chacho, la opinión de Alberdi puede ser controvertida. La obra tiene un subtítulo aclaratorio: Episodio de 1863. Refiere hechos que Sarmiento conocía directamente e incorpora documentación sobre la guerra contra El Chacho. Por esa razón puede considerarse como una memoria de ese episodio de 1863, parcial, como toda memoria que intenta justificar las acciones de quien la escribe y parcial, también, porque toma en consideración solo una parte de la historia. Por eso la obra sobre El Chacho es el libro en el que Sarmiento más se acercó a la reconstrucción del hecho histórico; es el más histórico de sus libros. No recurrió a relatos parciales y lejanos como ocurrió con Aldao y Facundo. Escribió sobre lo que había protagonizado, deformando los hechos con una finalidad justificadora. Pero fue una obra de historia y el historiador la puede tomar como fuente y someter a crítica la documentación y lo que dice, lo que no ocurre con las restantes obras que forman la trilogía sobre los caudillos.
Como Quiroga, Peñaloza era un caudillo y por eso representaba al pueblo:
…Por eso, siempre que usamos la palabra caudillo para designar a un jefe militar o gobernante civil, ha de entenderse uno de esos patriarcales y permanentes jefes que los jinetes de la campaña se dan obedeciendo a las tradiciones indígenas…42
En la proclama que Sarmiento dirigió a los habitantes de La Rioja con motivo del levantamiento de el Chacho insistía en los mismos conceptos que había desarrollado en el Facundo:
No es un sistema político lo que estos bárbaros amenazan destruir. Es todo el orden social, es la propiedad tan penosamente adquirida, toda esperanza de elevar a estos pueblos al goce de aquellas simples instituciones que aseguran a más de la vida, el honor, la civilización, y la dignidad del hombre.43
Para enfrentar el levantamiento de El Chacho, Sarmiento debía hacer una guerra de policía según las instrucciones que le diera Mitre en las que calificaba de salteadores a los insurrectos.44 Decía Mitre:
La Rioja se ha vuelto una cueva de ladrones, que amenaza a los vecinos, y donde no hay gobierno que haga, ni policía de la provincia, hay que declarar ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de considerarlos como partidarios políticos, ni elevar sus depredaciones al rango de reacción.45
Con esas instrucciones Sarmiento justificó la ejecución de El Chacho. Consideraba que las montoneras eran el equivalente a lo que los españoles habían llamado guerrillas y que éstas no estaban amparadas por el derecho de gentes. Estaban fuera de la ley.
¿En qué estaba la falta del sucesor de Sandes, haciendo la policía de La Rioja, donde no había gobierno, al ejecutar al notorio jefe de bandas? ¿Cuáles son los honores de partidarios políticos que no habían de concederse a los ladrones?46
En El Chacho además de explicar la ejecución de Peñaloza con algunos ejemplos ajenos a la tradición histórica argentina del siglo XIX, reclamaba para sí el mérito de haber terminado con los caudillos y las montoneras, es decir con la barbarie. El título de la obra, El último caudillo de la montonera de Los Llanos, era toda una definición. Pretendía haber aplicado las ideas que había expresado en el Facundo exterminando a la barbarie en nombre de la civilización. En su concepto había contribuido a llevar a la práctica la dirección inexorable de la historia. Sin embargo, con base en Los Llanos, se produjo pocos años después el levantamiento de Felipe Varela que alcanzó mayores proporciones que el de Peñaloza, en pleno desarrollo de la guerra contra el Paraguay. Después vinieron los levantamientos entrerrianos encabezados por Ricardo López Jordán que el propio Sarmiento, desde la presidencia, debió enfrentar.
Quedaron como testimonio para la historia las palabras de Sarmiento que sintetizan el significado del enfrentamiento entre la civilización y la barbarie:
…Llegado el mayor Irrazábal, mandó ejecutarlo en el acto y clavar su cabeza en un poste, como es de forma en la ejecución de salteadores, puesto en el medio de la plaza de Olta, donde quedó ocho días.47
Alguna vez Arredondo, con una larga experiencia en el combate a los levantamientos populares del Noroeste argentino, consideró que la única forma de eliminarlos era despoblar a Los Llanos de La Rioja región en la cual, durante cincuenta años, se produjeron insurrecciones populares.48 ¿Tuvo que ver esa idea con el trazado de las líneas ferroviarias que no llegaron a las viejas poblaciones de Los Llanos creando otras en torno a las nuevas estaciones, alterando la demografía de la región?
1 Sarmiento, Domingo Faustino: Facundo, Buenos Aires, Jackson, 1944, segunda edición.
2 Sarmiento, Domingo Faustino: “Viajes por Europa, África y América” en Obras Completas, T° V, Buenos Aires, Editorial Luz del Día, 1948, p. 116 y siguientes.
3 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit., p. 130.
4 En vida de Sarmiento se publicaron cuatro ediciones del Facundo. Primera edición: Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina, Santiago, Imprenta del Progreso, 1845. Segunda edición: con el mismo título, se le agregó Apuntes biográficos sobre el General Fray Félix Aldao. Santiago de Chile, Imprenta de J. Belini Compañía, 1851. Tercera edición: Facundo; civilización y barbarie en las pampas argentinas, Nueva York, D. Appleton y Compañía, 1868. Incluye Aldao y El Chacho, último caudillo de la montonera de Los Llanos. Cuarta edición, con el mismo título de la tercera, París, Librería Hachette, 1874. Los cambios que introdujo en cada una de las ediciones respondían a objetivos políticos inmediatos.
5 Las primeras obras que cuestionaron la leyenda creada por Sarmiento fueron: Gaffarot, Eduardo Emilio: Comentarios a ‘Civilización y Barbarie’ o gauchos y compadres por un nieto de Quiroga, Buenos Aires, Imprenta de M. H. Rosas, 1906 y Peña, David: Juan Facundo Quiroga, Buenos Aires, Imprenta y casa editora de Coni Hermanos, 1906.
6 Sarmiento, Domingo Faustino, Editorial Jackson, ob. cit. p. XXI.
7 Lacay, Celina: Sarmiento y la formación de la ideología de la clase dominante, Buenos Aires, Contrapunto, 1986.
8 Borges, Jorge Luis: “Sarmiento”, en La Nación, 12 de enero de 1961.
9 Borges, Jorge Luis: Facundo, Buenos Aires, Librería El Ateneo Editorial, 1974.
10 Lacay, Celina, ob. cit., p. 10.
11 Sarmiento, Domingo Faustino: artículo publicado en El Progreso, Santiago de Chile, el 27 de septiembre de 1844, en Obras Completas, Buenos Aires, Editorial Luz del Día, 1948, p. 217.
12 Sarmiento, Domingo Faustino: Los caudillos, Buenos Aires, Jackson, 1944.
13 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p. 18
14 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit., p. 54.
15 Sarmiento, Domingo Faustino: Facundo. Disponible en www.bibliotecaayacucho.gob.ve. Edición del Gobierno Bolivariano de Venezuela.
16 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p. XXXIX.
17 Sarmiento, Domingo Faustino: Facundo, Jakcson , ob. cit., p. 43.
18 Ver, por ejemplo: “Affaires de Buenos Aires”, por Un officier de la flotte, T° 25, año 1841 y “Les deux Rives de la Plata” en el número correspondiente a abril-junio de 1843.
19 Ver Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit., p. 323 donde justifica la alianza unitaria con Francia.
20 Frías, Félix: La gloria del tirano Rosas, Buenos Aires, Jakson, s/f, p. 43.
21 Díaz, Antonio: Historia política y militar de las Repúblicas del Plata, Montevideo, Imprenta El Siglo, 1878, T° VI, p. 36. Transcribe el debate del 30 de mayo de 1844 registrado en el Journal des Debáts.
22 Torres Molina, Ramón: El Federalismo del Interior, La Plata, Ediciones Al Margen, 2010, Segunda Edición, p. 172.
23 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p. 6.
24 de Mazade, Charles: “De l’américanism et des républiques du sud”, en Revue des Deux Mondes, T° 16, 1846, p. 625.
25 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p. 31.
26 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p. 60.
27 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p. 72.
28 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p. 1.
29 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p. 12.
30 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p.12. .
31 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p. XIX.
32 Carta de Domingo Faustino Sarmiento a José María Paz, Montevideo, 22 de diciembre de 1845, publicado en Facundo, edición crítica y documentada, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1938, prólogo de Alberto Palcos, p.450.
33 Sarmiento, Domingo Faustino: Facundo, Edición de la Biblioteca Ayacucho citada, p. 255. Las notas de Alsina pueden consultarse en el Apéndice. Fueron publicadas originariamente por la Revista de Derecho, Historia y Letras, T° X y T° XI, Buenos Aires, 1901.
34 Sarmiento, Domingo Faustino: Facundo… Edición de la Biblioteca Ayacucho citada, p. 303.
35 Alberdi, Juan Bautista: “Facundo y su biógrafo. Notas para servir a un estudio con el título que precede”, en Escritos póstumos, T° V, Buenos Aires, Monkes, 1898, p. 279.
36 Alberdi, Juan Bautista, ob. cit., p. 277.
37 Sarmiento, Domingo Faustino: Facundo, Buenos Aires, Librería La Facultad, 1921, p.12.
38 Sarmiento, Domingo Faustino: Ed. Jackson cit. p. 83.
39 Lacay, Celina, ob. cit. p. 59.
40 Sarmiento, Domingo Faustino: “El último caudillo de las montoneras de Los Llanos, El Chacho”, en Los Caudillos, ob. cit. p.61. La obra se publicó como apéndice en la tercera edición del Facundo.
41 Alberdi, Juan Bautista, ob. cit., p. 305.
42 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit. p. 74
43 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit., p.127
44 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit., p.133. Ver también Ob. cit., p.198.
45 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit., p. 133.
46 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit., p. 211.
47 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit., p. 205.
48 Sarmiento, Domingo Faustino, ob. cit., p. 83.