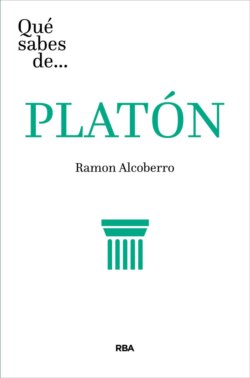Читать книгу Qué sabes de... PLATÓN - Ramon Alcoberro - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA SUPERACIÓN DE LA SOFÍSTICA
ОглавлениеLa convicción platónica de que la buena política debe estar vinculada al conocimiento implica asumir una serie de profundas opciones intelectuales y morales. Por ejemplo, que no se puede aceptar en política ningún gobierno que se base en simples opiniones o en intereses particulares. O que nunca existirá un gobierno perfecto, pues el conocimiento perfecto y el alma pura y liberada de ataduras materiales tampoco existen, al menos en el mundo real que nos ha tocado vivir. El reconocimiento de esa incapacidad no le privó de criticar con fuerza a todos aquellos que aceptaran otra guía para la acción política que no fuera la verdad, como era el caso de la influyente escuela sofista. Mientras para Platón la verdad es una propiedad intrínseca de la palabra, los sofistas vinculaban la palabra con el poder y se interesaban por el uso retórico de los conceptos; es decir, por la capacidad que tiene el lenguaje para mentir.
Platón fue el primero en sostener que el lenguaje es consustancial con la verdad y con el alma, que es donde se construye el ser propio de los humanos. Combatió siempre las consecuencias de las tesis sofísticas que hacían al hombre la medida de todas las cosas, porque eso significaba para él tanto como minar las bases de la moralidad y reducirla a puro subjetivismo. Lo central en Platón no es el hombre, porque los hombres pasan y mueren, sino la ciudad y el alma. Si la legislación, las costumbres o la religión «no existiesen por naturaleza, sino por arte», como afirman los ateos del libro X de las Leyes, se destruiría la esencia misma de la ciudad. La convivencia se haría imposible al sustituir la verdad de las definiciones por el guirigay de las opiniones diversas.
Platón daba tanta o más importancia que los más refinados sofistas al hecho de escribir bien, pero lo que le molestaba en la sofística era que el brillo en el estilo no fuera acompañado por la profundidad en el impulso moral. El sofista se vendía al mejor postor, sin importarle la verdad, y eso era inaceptable para el auténtico filósofo. Su enfrentamiento con los sofistas no se debía a que estuviera en contra de la retórica, cuyos ardides conocía y usaba, si bien les daba poca importancia. El problema era que los sofistas eran «comerciantes de almas» a pequeña escala. Creían que la verdad se podía enseñar a cambio de dinero. Esta doctrina encontró terreno abonado en la Atenas democrática, donde el debate público era un aspecto fundamental del régimen político.
Hasta el siglo V a.C., la educación griega, y especialmente la ateniense, se basaba en la tradición aristocrática. La música y la poesía se enseñaban no por su importancia objetiva sino porque ayudaban a formar el carácter y ofrecían armonía tanto al cuerpo como a la mente. La perfección y el equilibrio del cuerpo y de la psique implicaban un cierto refinamiento personal. Lo que se esperaba de un joven ciudadano era la excelencia atlética y guerrera, el autodominio en las pasiones —especialmente un uso moderado del sexo y de la bebida— y una cierta habilidad para el consejo político una vez llegado a la madurez. Ninguna institución se ocupaba de ello y de hecho en Atenas no existía ni siquiera un grupo de funcionarios tal como los conocemos hoy. La formación de los jóvenes era asunto de sus familias y de un maestro. Y evidentemente era una educación más social que intelectual, que se mostraba en el gimnasio, en los banquetes o en la guerra, más que en la erudición, que los griegos valoraban muy poco, más allá de su aplicación a la mitología.
Con los profundos cambios acaecidos en el siglo V a.C. cuando, tras la derrota de los persas, Atenas emerge como la nueva potencia dominante, la política se profesionalizó y la democracia transformó el sentido de la educación. Ya no se podía gobernar la ciudad apelando a la tradición y al saber de los antiguos mitos. De hecho, una de las preocupaciones de Platón será, precisamente, inventar o reelaborar tradiciones, recomponer mitos y buscar nuevos símbolos para un nuevo tiempo. La participación en el ejercicio del poder se volvió cada vez más compleja y, con ella, apareció la necesidad de una nueva educación que no se limitase a reproducir los consejos de los ancestros.
LA CUNA DE LA DEMOCRACIA
Recreación del ágora de Atenas, de acuerdo con su aspecto alrededor del año 400 a.C. En esa época ya se había instituido la dieta por asistir a las sesiones de la Asamblea, por lo que no era extraño ver reunidos en ella a 10.000 ciudadanos, e incluso más. Como puede apreciarse, el ágora era un espacio abierto flanqueado por varios edificios que, además de acoger a la Asamblea, concentraba importantes santuarios, los tribunales de justicia —incluido el que condenó a Sócrates— y el mercado que, con ocasión de la fiesta anual de las Panateneas, flanqueaba la Vía Panatenaica. La política griega era asamblearia desde los tiempos de la Ilíada, donde aparecen jefes reuniéndose y sometiendo a votación sus propuestas. Aunque el poder teórico le correspondía a la Ekklesía (la Asamblea, que votaba a mano alzada), también en la Boulé (el Consejo) se tomaban importantes decisiones. La Boulé ateniense fue instituida por Solón en el año 594 a.C.
Lo primero que exigía la democracia era saber discutir, y ese era un asunto para el que se requerían especialistas. La virtud deja de estar vinculada a la tradición para convertirse en una competencia técnica. Había que enseñar a hacer buena la mala causa y llevar al adversario a contradicciones evidentes que lo desprestigiasen en el ágora. Téngase en cuenta que en la Atenas democrática todo ciudadano tenía el derecho a pedir la palabra en cualquiera de las cerca de 40 sesiones anuales de la Asamblea, cuyas decisiones tenían fuerza de ley. Con un número mínimo de 6.000 asistentes y uno máximo de 40.000 (la cantidad total de ciudadanos de pleno derecho en el siglo V a.C.), era obvio que la oratoria desempeñaba un papel fundamental a la hora de inclinar las convicciones de una tal muchedumbre en un sentido u otro.
La Apología de Sócrates y las primeras páginas del Eutifrón platónico lo muestran de manera clara. Para ganarse al auditorio no hay que decir la verdad, sino exhibir un perfecto dominio del lenguaje y de la argumentación, incluso a riesgo de caer en la falacia o en la caricatura de la posición contraria. Eso es lo que dominaban los sofistas y lo que Platón consideraba peligrosísimo para el futuro de la ciudad.
Un sofista defiende que el mejor argumento es el más persuasivo. No cree en la verdad, ni le preocupa la atención a su propia alma. En cambio, en Platón el discurso solo tiene sentido si arraiga en algo más profundo que en la palabra misma, es decir, si recoge su verdad del alma, que es lo más profundo y serio que tiene el hombre. El error de la sofística reside en haber creído que se podía racionalizar la política simplemente buscando el acuerdo más ventajoso para todos. Racionalizar la política significa en Platón algo mucho más profundo; quiere decir entender previamente qué es la razón, para actuar exclusivamente desde ella misma.
El sofista se asienta confiadamente en la ambigüedad profunda de los actos humanos y manipula el lenguaje desde esa misma ambigüedad profunda. Sin embargo, en los momentos de crisis social, esa indefinición, esa absoluta falta de verdad y de ejemplaridad se vuelve contra la esencia misma de lo público. No es ninguna casualidad que Sócrates, el maestro que ha sido asesinado precisamente por perseguir la verdad, dedicase sus mayores esfuerzos a buscar la correcta definición de los conceptos morales. Solo cuando los conceptos están claros, la política deja de ser un comercio de la verdad para convertirse en proyecto común.