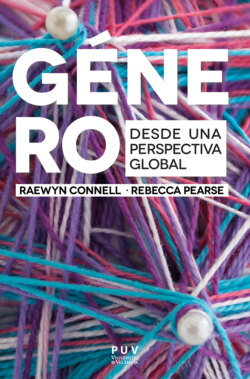Читать книгу Género - Rebecca Pearse - Страница 9
Оглавление1
La cuestión del género
PERCIBIR EL GÉNERO
Una noche al año la audiencia mundial se centra en el evento más espectacular de Hollywood, la ceremonia de entrega de los Óscar. Un reguero de gente famosa va desfilando ante una multitud entusiasmada y, en medio de un alud de flashes, entra en el auditorio –los hombres de esmoquin andan con facilidad mientras que las mujeres caminan con mucho cuidado, enfundadas en cortos vestidos y altos tacones–. Conforme avanza la noche, se van entregando los premios a la mejor banda sonora, al mejor trabajo de cámara, al mejor guion, a la mejor dirección, a la mejor película extranjera… Sin embargo, en lo que se refiere a la categoría de actuación, es decir, la que atañe a las personas que se ven en pantalla cuando vamos al cine, se dan dos premios: mejor actor y1 mejor actriz; mejor actor secundario y1 mejor actriz secundaria.
Internet está saturada de imágenes de gente glamurosa, desde modelos que salen en anuncios hasta todo tipo de celebridades y figuras públicas. Cuando la estrella del pop Miley Cyrus actuó en los premios de vídeos musicales de la MTV (VMA) en 2013, las imágenes de su baile sexualmente provocador viajaron a una velocidad vertiginosa por todo el mundo. Tras el evento, Cyrus tuiteó: «¡Smilers! ¡Mi actuación en la VMA ha tenido 306.000 tuits por minuto. Más que en los apagones o la Superbowl! [sic]». Las grandes cadenas de noticias y las páginas de entretenimiento, los medios sociales, los blogs y los canales de YouTube se llenaron con gigas de conversaciones que se sucedían en el ciberespacio. La mayor parte de las discusiones se centraban en si el público estaba preparado para la transformación de Cyrus de niña estrella a símbolo sexual.
Mientras que los cuerpos de las mujeres son frecuentemente utilizados como elementos de las imágenes que consumimos en la web, las mujeres, por el contrario, tienen pocas probabilidades de producir el contenido web. En una encuesta reciente a las personas asociadas a esta, Wikipedia identificó que menos del 15 % de quienes aportan contenido a la enciclopedia online son mujeres. También es desigual su acceso a internet. En 2013 la empresa multinacional Intel de tecnología informática identificó que, a nivel internacional, hay casi un 25 % menos de mujeres con acceso a internet en comparación con los hombres que acceden a la red. Pero hay que desagregar estos datos, puesto que mientras que en un pequeño número de naciones ricas como Francia y Estados Unidos la tasa de acceso a internet de las mujeres es algo más elevada, la brecha de género alcanza el 45 % en el África subsahariana.
También en política las mujeres continúan siendo minoría. Cada año, en las reuniones del G20, se toma una «foto de familia» en la que los jefes de Estado y sus principales representantes en finanzas y banca central se reúnen para discutir sobre el sistema financiero internacional. En la imagen de 2013, solamente se podían identificar cuatro mujeres entre los veinte líderes nacionales, que representaban a Alemania, Brasil, Corea del Sur y Argentina. Si nos fijamos en la configuración de los gobiernos estatales, el desequilibro suele ser mayor. Nunca ha habido una mujer jefa de Estado en la Rusia moderna, China, Japón, Egipto, Nigeria, Sudáfrica o México. Solo ha habido una en la historia de Brasil, Alemania, Gran Bretaña, India, Indonesia o Australia. Las estadísticas del Sindicato Interparlamentario muestran que en 2013, el 79,1 % de los parlamentarios del mundo eran hombres.
Entre los principales ministerios, el predominio de hombres es incluso más elevado. En 2012, solo cuatro países en el mundo tenían a mujeres en la mitad de sus ministerios (Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia). Las cifras típicas de mujeres que ocupaban despachos ministeriales eran del 21 % (Australia y México), 11 % (China, Indonesia y Japón), 6 % (Malasia) o 0 % (Líbano y Papúa Nueva Guinea). Pero, además, el reducido número de mujeres que llegan a este nivel gubernamental es asignado a las carteras de bienestar o educación. Los hombres controlan las carteras de hacienda, inversión, tecnología, asuntos exteriores, policía y ejércitos. Todos los secretarios generales de Naciones Unidas y todos los presidentes del Banco Mundial han sido hombres.
La representación de las mujeres en política ha cambiado paulatinamente con el tiempo, pero esta transformación no ha estado exenta de dificultades. La abogada francesa Christine Lagarde fue la primera mujer en ser presidenta del Fondo Monetario Internacional en 2011. La media mundial de mujeres parlamentarias se incrementó en un 10 % en 1995, y llegó al 20 % en 2012. La primera jefa de Estado australiana, la primera ministra Julia Gillard, ejerció durante tres años con un equipo de ocho mujeres en los ministerios y cinco en su gabinete. Tras este periodo fue expulsada del poder mediante un golpe de Estado orquestado por su propio partido. El nuevo gobierno conservador elegido en 2013 solo ha tenido, desde entonces, a una mujer en su gabinete.
Lo que es válido para la política también lo es para los negocios. De las 200 empresas australianas situadas en lo alto del mercado bursátil en 2012 (incluyendo aquellas que publican revistas de difusión masiva), solo 7 tienen a una mujer como directora general. De los 500 gigantes corporativos internacionales que se enumeran en la revista Fortune Global 500, solo 22 cuentan con mujeres como directoras generales. Dichas cifras se suelen presentar valorando positivamente el hecho de que el 4,4 % del liderazgo internacional empresarial esté en manos de mujeres. No obstante, cabe considerar si no aporta más información constatar que en el 95,6 % de los casos son hombres los que ocupan dicho liderazgo.
Las mujeres son una parte sustancial de la mano de obra asalariada. Situadas en la parte inferior de la estructura social, se concentran principalmente en trabajos del sector servicios –dependientas, teleoperadoras, empleadas de hogar o camareras, y profesiones conectadas con el cuidado de jóvenes y enfermas, como por ejemplo, la enseñanza y la enfermería–. En algunas partes del mundo, las mujeres también son valoradas como trabajadoras industriales, como por ejemplo en las plantas de microprocesado, donde se aprecian sus supuestas «manos habilidosas». Aunque la división del trabajo entre hombres y mujeres varía en relación con el lugar del mundo, habitualmente los hombres predominan en la industria pesada, como la minería o el transporte, y por supuesto son reclamados como mano de obra en cualquier trabajo que implique el uso de maquinaria, exceptuando la maquinaria de costura. En todo el mundo, los hombres se emplean mayoritariamente como mano de obra en los servicios de gestión, contabilidad y derecho, así como en profesiones técnicas como las ingenierías y la informática.
A la sombra del trabajo asalariado hay otra forma de trabajo: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En todas las sociedades contemporáneas de las que disponemos de datos estadísticos, las mujeres asumen la mayor parte de las tareas de limpieza, de cocina y de costura, la mayor parte del trabajo de cuidados de niños y niñas, y la mayor parte de las tareas destinadas a la atención de bebés (si alguien piensa que el trabajo de cuidado de bebés no es trabajo es porque no lo ha hecho nunca). Este trabajo está a menudo asociado a definiciones culturales que asignan a las mujeres características como la de ser cuidadoras, amables, autosacrificadas y hacendosas, y que se reflejan en imágenes culturales como, por ejemplo, la de la buena madre. Sin embargo, la figura del buen padre se asocia raramente a las tareas de preparar los almuerzos para el colegio o la de limpiar los culitos de los bebés –aunque se estén dando pasos interesantes para promover lo que en México se ha venido en llamar la «paternidad afectiva», una paternidad emocionalmente comprometida–. Se sobreentiende que son los padres quienes toman las decisiones familiares y representan el rol de breadwinners,2 quienes consumen los servicios provistos por las mujeres y quienes representan a la familia en la esfera pública.
Las mujeres, en tanto que grupo social, tienen menos oportunidades que los hombres de formar parte de la esfera pública y cuando se sitúan en ella disponen de menos recursos. Ello explica que en casi todo el planeta los hombres tengan más posibilidades de obtener un trabajo remunerado. Estos desajustes deben ser leídos, sin embargo, teniendo en cuenta que los índices que se utilizan convencionalmente en el campo de la economía están fundamentados en las prácticas de los hombres, y excluyen los trabajos domésticos no remunerados de las mujeres. Tomando como referencia estos índices, la «tasa de actividad económica» mundial de las mujeres se ha incrementado, pero continúa representando solamente dos tercios de la de los hombres. Las principales excepciones son Escandinavia y algunos lugares del oeste de África, donde las tasas de participación de las mujeres como fuerza de trabajo asalariado son inusualmente elevadas. Pero en alguno de los estados árabes las tasas de participación de las mujeres representan un cuarto de la tasa de los hombres, y en gran parte de Asia del Sur y de América Latina se corresponden con la mitad.
Por otro lado, aunque las mujeres sí computan en la mano de obra asalariada, ¿son comparables los sueldos que reciben unos y otras? Casi treinta años después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptase la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 1979), no hay ningún lugar en el mundo en el que las mujeres ganen los mismos salarios que los hombres. Las mujeres son a menudo contratadas en empleos de bajo salario, e incluso reciben el 18 % menos respecto a la media salarial de los hombres. En algunos países, la brecha salarial de género es mucho mayor: Zambia tiene la mayor brecha salarial de género, con casi un 46 % (2005), seguida de Corea del Sur, con un 43 % (2007), y Azerbaiyán, con un 37 % (2008). Una parte de la brecha salarial de género se puede explicar aludiendo al esquema cultural de que las mujeres prefieren trabajar menos horas o estar desempleadas, otras razones tienen que ver con prácticas salariales discriminatorias y con la sobrerrepresentación de las mujeres en los trabajos de salario bajo.
Todo ello explica que la mayoría de las mujeres del mundo, especialmente las mujeres con hijas, dependan económicamente de los hombres. Algunos hombres creen que las mujeres que dependen económicamente de ellos son de su propiedad. Este es un escenario común en la violencia doméstica: cuando una mujer dependiente no complace las demandas de su marido o novio es golpeada. Esta situación supone un dilema para las mujeres que suele ser identificado por los servicios de atención a la violencia doméstica: o bien se quedan, poniéndose a sí mismas y a sus hijas en grave riesgo de violencia futura, o bien se van, pudiendo perder su casa, el apoyo económico e incluso su propio estatus en la comunidad. Si se marchan, algunos maridos enfurecen tanto que pueden acosar y matar a las mujeres e incluso a las hijas.
Los hombres no son golpeados por sus esposas tan a menudo, pero son susceptibles de vivir otras formas de violencia. La mayor parte de las agresiones denunciadas a la policía, en aquellos países que disponen de datos estadísticos rigurosos sobre la materia, son de hombres hacia hombres. Algunos hombres son golpeados, incluso asesinados, por el simple hecho de ser considerados homosexuales, y parte de esta violencia es ejercida por la policía. La mayoría de los reclusos en prisión son hombres. En los Estados Unidos de América, el país con el mayor sistema carcelario del mundo, la población presa en 2011 era de 1,59 millones, y el 93 % de las personas encarceladas eran hombres. La mayor parte de muertes en combate son de hombres, porque los hombres conforman una mayoría en las tropas del ejército y de las milicias. La mayor parte de los accidentes industriales implican a hombres, porque la mayor parte de la mano de obra en industrias peligrosas, como la minería y la construcción, está constituida por hombres.
Los hombres están involucrados, de manera desproporcionada, en la violencia, y esto se explica en parte porque han sido preparados para ella. Aunque sabemos que los patrones de crianza de las/los hijas/os difieren entre culturas, se puede considerar la situación que se vive en Australia como bastante usual. Los chicos australianos son orientados, desde una edad temprana, hacia deportes competitivos como el fútbol, donde la fuerza física es celebrada –por sus familias, por las escuelas y por los medios de comunicación–. Los chicos también se ven sometidos a la presión de sus iguales con el fin de demostrar valentía y dureza, y con el objetivo a su vez de que aprendan a temer ser catalogados como sissies o poofers (términos locales que significan ‘afeminado’ u ‘homosexual’). Tener la capacidad de ser violento se convierte, de este modo, en un recurso social. Los chicos de clase trabajadora, carentes de otros recursos que les faciliten una carrera profesional, se convierten en la cantera principal de aquellos trabajos que requieren el uso de la fuerza: policía, ejército, seguridad privada, delincuencia común y deporte profesional. Las mujeres jóvenes, por su parte, son reclutadas principalmente para ejercer los trabajos que palian las consecuencias de la violencia: enfermería, psicología y trabajo social.
Hasta aquí hemos enumerado una serie de datos sobre los medios de comunicación, sobre la esfera política y el empresariado, sobre las familias y sobre lo que implica crecer. ¿Son estos datos aleatorios? El pensamiento moderno sobre género parte de la premisa de que no lo son. Estos datos conforman un patrón; cobran sentido en tanto que los leemos desde unas disposiciones de género a nivel global. En este libro nos referimos a dichas disposiciones como «orden de género» de las sociedades contemporáneas.
Darse cuenta de la existencia del orden de género es fácil, entenderlo no. De hecho, actualmente conviven teorías de género que se contradicen, tal y como veremos en el capítulo 4; por otro lado, hay algunos problemas en torno al género que son intrínsecamente difíciles de resolver. Paralelamente, sin embargo, hoy en día contamos con una prolija fuente de conocimiento sobre género derivada de décadas de investigación, y con una experiencia empírica fundamentada en las políticas sociales en materia de género. Tenemos la mejor base para la comprensión de las cuestiones de género que cualquier generación previa haya podido tener.
COMPRENDIENDO EL GÉNERO
En nuestra vida cotidiana damos el género por descontado. Somos capaces de reconocer, de manera inmediata, a las personas como hombres o como mujeres, como niñas o como niños. Organizamos nuestra cotidianeidad según esta distinción. Los matrimonios convencionales requieren una persona de cada. Las partidas mixtas en tenis requieren dos de cada, pero la mayoría de los deportes requieren un género exclusivamente.
Casi todos los años, el programa retransmitido más popular en Estados Unidos es la American Super Bowl, la cual, al igual que los Premios Óscar, constituye un espectáculo llamativamente generizado: enormes hombres acorazados colisionan entre sí mientras persiguen una vejiga de cuero puntiaguda, hasta que llegan los tiempos de descanso, cuando delgadas mujeres con faldas cortas bailan y sonríen. La mayoría no seríamos capaces de chocar ni de bailar la mitad de bien que lo hacen esas personas, pero lo hacemos lo mejor posible en otros contextos. Como mujeres y como hombres acomodamos nuestros pies en zapatos torneados de diferente forma, abotonamos nuestras camisas por el lado opuesto, nos cortamos el pelo en peluquerías distintas, compramos nuestros pantalones en tiendas diferentes y nos los quitamos en baños separados.
Estas costumbres nos son tan familiares que parece que forman parte de un orden natural. La creencia de que la diferencia de género es «natural» es lo que convierte en escandaloso el hecho de que las personas no mantengan tal costumbre. Por ejemplo, cuando las personas de un mismo género se enamoran entre sí, la homosexualidad es frecuentemente declarada como «antinatural» y dañina.
Pero si tener sexo con una mujer siendo mujer, o con un hombre siendo hombre, es un hecho antinatural, ¿por qué tenemos leyes que regulan en contra de ello? No tenemos leyes que castiguen el incumplimiento de la tercera ley de la termodinámica, por ejemplo. Las normativas antigay en las ciudades estadounidenses, los acosos policiales a los hombres homosexuales en Senegal, la criminalización del adulterio en la ley islámica Sharia, el encarcelamiento de mujeres transexuales por violación del orden público, etc., son fenómenos que solo tienen sentido en la medida en que aceptemos que dichas cuestiones no3 están fijadas por la naturaleza.
Estos sucesos forman parte de un titánico esfuerzo social destinado a encauzar el comportamiento de la gente. Las ideas sobre lo que debe ser el comportamiento generizado adecuado circulan de forma constante, no solo entre legisladores sino también entre curas, padres y madres, docentes, publicistas, pequeños comerciantes, invitadas en programas de entrevistas o Djs. En eventos como los Premios Óscar y la Super Bowl no solamente se plasman nuestras ideas sobre la diferencia de género, sino que dado que muestran ejemplos de masculinidades y de feminidades, se ayuda a crear la diferencia de género.
Ser un hombre o una mujer, por lo tanto, no constituye un estado predeterminado. La pionera feminista francesa Simone de Beauvoir así lo enunció en su famosa frase «No se nace mujer, sino que se llega a serlo». Aunque las posiciones de los hombres y de las mujeres no son siempre equiparables, el principio es igualmente válido para los hombres: uno no nace, sino que deviene un hombre.
Este proceso es, a menudo, entendido como el desarrollo de la «identidad de género». Hay algunas cuestiones que se deben revisar en relación con este concepto (capítulo 6), pero sirva por ahora como un constructo que hace referencia a un sentido de pertenencia a una categoría de género. La identidad incluye nuestras ideas de lo que significa esta pertenencia, del tipo de personas que somos, de las implicaciones de ser mujer u hombre. Estas ideas no se ofrecen a los bebés como un lote al principio de la vida. Se desarrollan (hay cierta polémica sobre cuándo, exactamente) y se van perfilando de manera detallada durante un largo periodo, conforme vamos madurando.
Tal y como reconoció Beauvoir posteriormente, este proyecto de llegar a ser una persona generizada puede transcurrir por distintos caminos, entre los que se incluyen ciertas tensiones y ambigüedades, y que incluso producen, a veces, resultados inestables. Parte del misterio del género está en comprender cómo un patrón, que a primera vista aparece como perfilado y rígido, si se examina en detalle, se convierte en enormemente complejo e incierto.
Por lo tanto no podemos pensar en la feminidad o la hombría como fijadas por la naturaleza, pero tampoco debiéramos pensar en ellas como simples imposiciones con un origen externo, modeladas mediante normas sociales o la presión de las autoridades. Las personas nos construimos a nosotras mismas como masculinas o femeninas. Reclamamos un lugar en el orden de género –o respondemos al lugar que nos ha sido asignado– por la forma en que actuamos cada día.
La mayor parte de las personas llevan todo esto a cabo voluntariamente, e incluso gozan de esta polaridad de género. Aun así, las ambigüedades de género no son raras. Hay mujeres masculinas y hombres femeninos. Hay mujeres enamoradas de otras mujeres y hombres enamorados de otros hombres. Hay mujeres que son cabeza de familia y hombres que crían niñas. Hay mujeres soldado y hombres enfermeras. Algunas veces el desarrollo de la «identidad de género» tiene como resultado disposiciones intermedias, amalgamadas o considerablemente contradictorias, lo que nos lleva a hacer uso de términos como afeminado, afectado, queer o transgénero.
La investigación psicológica sugiere que la gran mayoría de personas combinamos características masculinas y femeninas en una variedad de combinaciones, y no tanto que nos identificamos con unas o con otras totalmente. La ambigüedad de género puede ser objeto tanto de fascinación como de deseo. Las suplantaciones de género son habituales tanto en la alta cultura como en la cultura popular, desde los actores disfrazados en los escenarios de Shakespeare hasta las películas protagonizadas por mujeres transexuales y drag queens, como Hedwig and the Angry Inch (2001), Priscilla, reina del desierto (2004) y Hairspray (2007).
Ciertamente es posible identificar tal variedad de géneros como para provocar una violenta oposición de los movimientos que se dedican al restablecimiento de la «familia tradicional», la «verdadera feminidad» o la «auténtica masculinidad». En 1988 el papa Juan Pablo II se preocupó tanto por el tema que publicó la encíclica «Sobre la dignidad y vocación de la mujer»,4 en la que recordaba a todo el mundo que las mujeres fueron creadas para responder al mandato de la maternidad y que, por lo tanto, sus funciones no debieran confundirse con las de los hombres. En un sermón de Navidad en 2012, el papa Benedicto XVI criticó de forma directa la teoría de género argumentando: «las personas discuten la idea de que tienen una naturaleza dada por su identidad corporizada que sirve como un elemento definitorio del ser humano. Reniegan de su naturaleza y deciden que no es algo que les es dado previamente, sino que son ellas quienes la construyen». Este es un buen resumen de la que puede considerarse como la concepción general sobre la teoría de género. Por supuesto, el papa argumenta en su contra, manifestando que una naturaleza esencializada y biológica es la que debe determinar nuestras vidas pública y personal. Estos esfuerzos por mantener ideas esencialistas sobre la feminidad y la masculinidad son en sí mismos una clara evidencia de que los límites no son tan estables.
Pero no se trata solo de límites, también se evocan desigualdades. La mayoría de las iglesias y de las mezquitas están dirigidas exclusivamente por hombres, y esto constituye un patrón común. La mayor parte de la riqueza corporativa está en manos de hombres, las mayores instituciones son dirigidas por hombres y la mayor parte de la ciencia y de la tecnología está controlada por hombres. En muchos países, incluidos algunos con grandes índices de población, las mujeres tienen menos oportunidades de aprender a leer que los hombres. Por ejemplo, las tasas de alfabetismo adulto en la India son del 75 % para los hombres y del 51 % para las mujeres; y en Nigeria, del 72 % para los hombres y del 50 % para las mujeres. A escala mundial, dos tercios de las personas analfabetas son mujeres. En países como Estados Unidos de América, Australia, Italia y Turquía, las mujeres de clase media han conseguido el acceso total a la educación superior y han hecho incursiones en los campos de la gestión y de lo profesional, pero incluso en estos países operan barreras informales que mantienen los auténticos niveles de poder y riqueza en un mundo mayoritario de hombres.
También el respeto hacia unas y otros es desigual. En muchas situaciones, incluyendo a las animadoras de los partidos de fútbol, las mujeres son tratadas como secundarias respecto de la acción principal, o bien como objetos de deseo para los hombres. Se sabe de todo un universo de chistes –sobre rubias, sobre marimachos, sobre suegras– basados en la trivialidad de la mujer y en su estupidez. Contamos con toda una industria, que va desde la pornografía más dura hasta la prostitución o la publicidad blanda, que mercantiliza el cuerpo de la mujer, convirtiéndolo en objeto de consumo para los hombres. Las leyes que promueven la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo son a menudo rechazadas por los hombres, que no quieren estar bajo la autoridad de una mujer. No solo la mayoría de las religiones impiden que las mujeres ocupen puestos elevados en los oficios religiosos, también tratan simbólicamente a las mujeres como una fuente de corrupción para los hombres.
Aunque los hombres en general se benefician de las desigualdades del orden de género, no todos lo hacen de la misma manera. Es más, muchos de ellos pagan un precio considerable por ello. Los chicos y los hombres que se alejan de las definiciones dominantes de masculinidad, porque son gais, afeminados, o porque son considerados blandengues, a menudo son objeto de violencia verbal y de discriminación, e incluso son víctimas de la violencia. Las diferencias de clase y raza también influyen en los beneficios que obtienen los diferentes grupos de hombres. Pero incluso los hombres que participan de las definiciones dominantes de masculinidad son susceptibles de pagar un precio. Por ejemplo, la investigación en salud demuestra que los hombres, como grupo social, tienen una mayor tasa de accidentes laborales en comparación con las mujeres, una mayor tasa de muertes por violencia, que tienden a comer una dieta peor y a beber más alcohol, y (tal como cabría esperar) presentan mayores lesiones deportivas. En 2012 la esperanza de vida para los hombres en Estados Unidos de América se calculaba en 76 años, mientras que para las mujeres era de 81. En Rusia, tras la instauración del capitalismo, la esperanza de vida de los hombres es de 63 años, frente a los 75 de las mujeres.
Por tanto, los patrones de género son, al mismo tiempo, fuentes de placer, reconocimiento e identidad, y fuentes de injusticia y perjuicio. Esto significa que el género es inherentemente político –aunque también implica que la política puede ser complicada y difícil–.
La desigualdad y la opresión constitutivas del orden de género han conducido repetidamente a demandas en pro de su reforma. Los movimientos por el cambio incluyen campañas tanto por los derechos de voto de las mujeres como por la presencia de mujeres en los movimientos anticoloniales, así como su representación en gobiernos independientes. Hay campañas destinadas a la igualdad salarial, al derecho de las mujeres a ser propietarias, a las leyes de reconocimiento de los derechos de homosexuales; existen iniciativas destinadas a favorecer el sindicalismo en las mujeres, la igualdad de oportunidades en el empleo, la garantía de los derechos de reproducción o de aborto, así como sobre los derechos humanos de hombres y mujeres transexuales, y encontramos campañas contra las discriminaciones en educación, contra el sexismo en los medios de comunicación, contra la violación y contra la violencia doméstica.
Han surgido algunas reacciones de resistencia ante estos cambios, incluso algunas campañas «anticambio». De este modo, en el escenario de las políticas de género podemos encontrar campañas antigay, y campañas pro vida o antiaborto, todo un espectro de movimientos de hombres, y un complejo debate internacional sobre los vínculos entre el feminismo occidental y el dominio cultural occidental global. Uno de los motores de cambio más potentes en la actualidad es el de la legalización del matrimonio homosexual. Actualmente, en Estados Unidos de América, las parejas del mismo sexo pueden casarse en trece estados, así como en Washington DC. Se trata de un movimiento de transformación de rápida expansión principalmente en el Norte global, pero también en América Latina. De los 16 países que permiten casarse a los hombres gay y a las lesbianas, 9 de ellos aplican esta reforma desde 2010.
Los movimientos feministas y gay de los años sesenta y setenta tuvieron un papel fundamental en todas estas reformas. Sin duda no consiguieron todos sus objetivos políticos, pero tuvieron un profundo impacto cultural. Pusieron el foco de atención sobre todo un universo de realidades humanas mal entendidas hasta el momento, así como sobre la agencia de los sujetos. Constituyeron el punto de partida histórico para la investigación actual sobre género. La práctica política dio origen a una transformación profunda –que progresivamente se ha ido convirtiendo en revolución– del conocimiento humano.
Este libro es un intento de mapear dicha revolución. Describe el ámbito revelado por las políticas de género y por la investigación de género, e introduce los debates sobre cómo comprenderlo y cambiarlo, ofreciendo soluciones a algunos de los problemas que el orden de género plantea.
DEFINIENDO EL GÉNERO
Conforme se profundizaba en las cuestiones de género, surgía la necesidad de proponer una nueva terminología. En los últimos treinta años, en los debates de habla inglesa, se utiliza el término género para describir todo un campo de estudio. El término se tomó prestado de la gramática. Procede de una antigua palabra que etimológicamente significa ‘producir’ (cf. ‘generar’), que dio lugar en muchas lenguas a los significados de ‘especie’ o ‘clase’ (por ejemplo, ‘genus’). En el campo de la gramática, la palabra género se refiere a la distinción específica entre los tipos de nombres «que corresponden más o menos –tal y como indica de manera puntillosamente remilgada el Oxford English Dictionary del siglo XIX– a las distinciones de sexo (o ausencia de sexo) de los objetos designados».
La gramática nos indica cómo dichas distinciones permean las culturas. En las lenguas indoeuropeas y semíticas, los nombres, los adjetivos y los pronombres se pueden distinguir como femeninos, masculinos, neutros o de género común. No solo las palabras que designan especies que se reproducen sexualmente se generizan, sino que también se hace con muchas otras palabras usadas para nombrar objetos, conceptos y estados mentales. El inglés es una lengua escasamente generizada, pero aun así los anglohablantes se refieren a un barco como «ella», o de un pozo de petróleo dicen que «[ella] va a reventar», y a menudo masculinizan una abstracción («los derechos del hombre»).
El lenguaje es importante, pero no proporciona un marco consistente para la comprensión del género. En alemán, por ejemplo, tenemos que die Frau (‘la mujer’) es femenino, pero das Mädchen (‘la chica’) es neutro, porque todas las palabras con diminutivo son consideradas como neutras. El terror es femenino en francés («la terreur»), pero masculino en alemán («der Terror»). Otras lenguas, como el chino, el japonés o el yoruba, no hacen distinción alguna en las formas de las palabras. Pero una parte importante de todo esto depende de cómo se use el lenguaje. Un lenguaje relativamente no-generizado puede ser también usado para nombrar posiciones de género o para expresar opiniones sobre cuestiones de género. Por otro lado, hay muchas comunidades donde ciertos tonos de voz o algunas palabras son considerados propios de las mujeres o de los hombres, o expresiones de la feminidad o la masculinidad de quien habla.
Gran parte de las discusiones en torno al género en sociedad enfatizan la dicotomía. A partir de la división biológica entre macho y hembra se determina el género como la diferencia social o psicológica que se corresponde con dicha división, que la construye o que es producto de esta.
Entre sus usos más comunes, el término género indica la diferencia cultural entre hombres y mujeres, basada en la división biológica entre machos y hembras. Dicotomía y diferencia son consustanciales, por lo tanto, a dicha idea. Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus.
Tal definición plantea serias objeciones:
• Ni la vida humana se distribuye simplemente en dos reinos, ni el carácter humano se divide en dos arquetipos. Nuestras imágenes sobre el género son a menudo dicotómicas, pero la realidad no lo es. Hay muchas evidencias respecto a ello, como veremos en este libro.
• Una definición expresada en términos de diferencia implica que, allí donde no podemos percibir diferencia, no podemos identificar el género. Basándonos en dicha acepción no podríamos reconocer el carácter generizado del deseo lesbiano u homosexual (basado en la igualdad de género). Acabaríamos desnortadas debido a la investigación que solo constata la existencia de pequeñas diferencias psicológicas entre mujeres y hombres, puesto que haría parecer que el género se hubiera evaporado (capítulo 3).
• Una definición dicotómica excluye las diferencias entre mujeres, y también las que se dan entre hombres, del concepto de género. Pero las diferencias intragrupo pueden ser considerablemente relevantes respecto a los patrones de relaciones entre mujeres y hombres: por ejemplo, las diferencias entre las masculinidades violentas y las no violentas (capítulo 6).
• Cualquier definición basada en características personales excluye procesos que van más allá del individuo. Los procesos sociales a gran escala se basan en las capacidades compartidas de las mujeres y de los hombres más que en las diferencias. La creación de bienes y servicios en la economía moderna se fundamenta en las capacidades compartidas y el trabajo cooperativo –aunque los productos estén fuertemente generizados (por ejemplo, lo que se vende en una juguetería) y la riqueza producida se distribuya de manera extremadamente generizada–. Los problemas medioambientales están vinculados a patrones globales de intensificación de producción y consumo, que a su vez se estructuran mediante dimensiones de género.
Las ciencias sociales sugieren una solución para salvar estas dificultades. La clave estriba en desplazar el foco de atención desde la diferencia hasta las relaciones. El género es, por encima de todo, una cuestión de relaciones sociales en las que los individuos y los grupos actúan.
El mantenimiento o ampliación de los patrones en los que suceden las relaciones sociales es lo que la teoría social llama «estructuras». Es en este sentido en el que el género se debe entender como una estructura social. No es una expresión de la biología, ni puede ser reducida a una dicotomía estable propia de la vida humana o del carácter; actúa como patrón de nuestros acuerdos sociales, y de las actividades del día a día que han sido modeladas, así mismo, por dichos acuerdos.
El género constituye un tipo particular de estructura social que implica relaciones específicas con los cuerpos. Esta es una definición de género aceptada desde el sentido común, como expresión de la diferencia natural entre macho y hembra. Somos una de las especies que se reproduce sexualmente y no de manera vegetativa, como lo hacen las bacterias (¡aunque la clonación podría cambiar esto pronto!). Algunas partes de nuestra anatomía están especializadas para cumplir con este fin, y muchos de los procesos biológicos de nuestro cuerpo se ven afectados por él (capítulo 3). La disonancia que sugiere la definición del sentido común no reside ni en la atención que se presta a los cuerpos, ni en la preocupación que se demuestra para con la reproducción sexual, sino que reside en su empeño por constreñir la adaptabilidad y la complejidad biológicas en una dicotomía férrea, así como en sugerir que los patrones culturales «expresan» simplemente la diferencia corporal.
Algunas veces los patrones culturales reflejan diferencia corporal, por ejemplo cuando se celebra la primera menstruación como evento diferenciador entre la niña y la mujer, pero a menudo esos mismos patrones consiguen más que eso, o menos que eso. Las prácticas sociales a veces exageran las diferencias entre lo femenino y lo masculino (por ejemplo, la ropa de premamá), otras veces las niegan (es el caso de muchas de las prácticas laborales), a veces las mistifican (como ocurre en algunos de los juegos de ordenador), y a veces las complican (vestimenta destinada al tercer género). Por lo tanto, no podemos decir que los acuerdos sociales expresen sistemáticamente diferencias biológicas.
Lo que sí podemos decir, con relación a todos estos casos, es que la sociedad se centra en los cuerpos y trata los procesos reproductivos y las diferencias entre cuerpos. No hay «base biológica» fija en el proceso social de género. Es más, hay una arena en la que los cuerpos se consideran procesos sociales, en el que nuestro comportamiento social hace algo con la diferencia reproductiva. En este libro a esta arena la denominaremos «arena reproductiva», algo que será discutido en el capítulo 3.
Ahora ya podemos definir el género de modo que nos permita salvar las paradojas de la «diferencia». El género es la estructura de relaciones sociales que pivota en la arena reproductiva, así como el conjunto de prácticas que consiguen situar las distinciones reproductivas entre los cuerpos en los procesos sociales.
Por decirlo de manera informal, el género se preocupa por la forma en que las sociedades humanas tratan los cuerpos humanos y su continuidad, así como por las múltiples consecuencias de ese «trato» en nuestras vidas personales y en nuestro destino colectivo. Los términos usados en esta definición se explican detalladamente en los capítulos 4 y 5.
Esta definición tiene consecuencias importantes. Entre ellas la de que el género, como cualquier otra estructura social, sea multidimensional. El género no es solo una cuestión que ataña a la identidad, o únicamente al trabajo, o solo al poder, o a la sexualidad únicamente, sino que involucra a todos estos elementos a la vez. Los patrones de género pueden diferir extremadamente de un contexto cultural a otro y hay, ciertamente, muchas maneras diferentes de concebirlos, pero incluso así es posible pensar (y actuar) entre culturas sobre el género. Las estructuras de poder que modelan las acciones individuales consiguen a menudo que el género aparezca como inmutable, a pesar de que los patrones de género estén, de hecho, siempre cambiando y se moldeen a medida que la práctica humana crea situaciones nuevas y conforme las estructuras sufren sus propias crisis. En última instancia, el género ha tenido un principio y pudiera tener un fin. Cada uno de estos puntos se explorará más tarde en el libro.
En el capítulo 2 discutimos cinco ejemplos notorios de la investigación de género, con el objetivo de mostrar cómo las amplias cuestiones que acabamos de presentar toman forma en investigaciones específicas. El capítulo 3 aborda la cuestión de la «diferencia», el alcance de las diferencias de sexo, así como el modo en que cuerpos y sociedad interactúan. El capítulo 4 trata sobre las teorías de género, desarrolladas a nivel mundial, y sobre las intelectuales que las producen. La consideración del género como una estructura social será objeto de interés en el capítulo 5 a través de la exploración de las diferentes dimensiones de género, así como de los procesos de cambio histórico. El capítulo 6 discute la implicación del género en la vida personal, en las políticas identitarias y en las relaciones íntimas. El capítulo 7 trata el género desde el cambio climático, introduciendo los debates que se libran en las filas feministas sobre cómo comprender la relación entre el género y la naturaleza no humana. Finalmente, en el capítulo 8 se atienden las relaciones de género en las instituciones y en la sociedad global, y se discute lo que está en juego en los movimientos por el cambio.
NOTAS SOBRE LAS FUENTES
La mayor parte de los datos estadísticos mencionados en este capítulo, como las tasas de ingresos, los índices de actividad económica y los de alfabetización, se puede encontrar en el documento del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas Human development report (UNDP, 2013), o en las tablas que son publicadas regularmente en formato online por la División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas. Los datos sobre representación parlamentaria y las cifras sobre ministros y ministras proceden del sindicato Inter-Parlamentario (2013), y las de directivos, de la Workplace Gender Equality Agency, de Fortune y de la CNN. Las fuentes de información sobre salud de los hombres se pueden encontrar en Schofield et al. (2000). Los datos sobre las brechas salariales de género se han tomado del informe de la International Trade Union Confederation, titulado Frozen in Time: Gender pay gap Unchanged for 10 years (ITUC, 2012). La cita de «mujer» es del libro de Simone de Beauvoir El segundo sexo (1949: 295). Las definiciones y la etimología de la palabra género son del The Oxford English Dictionary (vol. 4, Oxofrd, Clarendon Press, 1933, p. 100).
1 N. de las T.: En cursiva y en castellano en el original. Las traductoras han mantenido todas las palabras en cursiva del original.
2 N. de las T.: No se emplea cursiva en el original. Hay quien traduce el término como ‘ganapán’ o ‘proveedor’.
3 N. de las T.: se han respetado las cursivas del original.
4 N. de las T.: Mulieris Dignitaten.