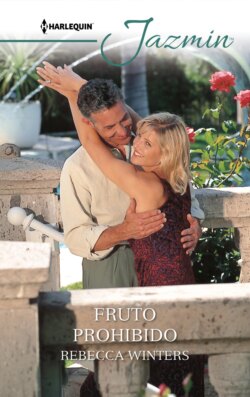Читать книгу Fruto prohibido - Rebecca Winters - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеDESDE los escalones del monasterio trapense, Fran Mallory podía contemplar todo el valle de Salt Lake. A las siete de la mañana, el sol apenas asomaba sobre las montañas que había detrás del edificio de piedra de color ocre.
El rocío humedecía la hierba en aquella gloriosa mañana de abril. Un sentimiento de paz impregnaba aquella tierra, cubierta de tréboles y árboles en flor.
Todo esto y más lo había estado recogiendo con su cámara mientras el perfume delicioso de los frutos recién nacidos actuaban como un afrodisíaco para sus sentidos. Se quedó unos segundos mirando a las nubes que, sobre un cielo azul brillante, se desplazaban como blancas almohadas allá en lo alto.
Dado que su vida estaba dictada por la velocidad de una apretada agenda, a Fran le hubiera gustado que hubiera un modo de guardar aquel momento igual que se almacenaba información en un ordenador, para así poder volver a él con un simple clic en el ratón siempre que quisiera encontrarse consigo misma…
Pero no sabía cómo hacerlo. De lo único que estaba segura era de que en momentos como aquel, su alma anhelaba inexplicablemente algo a lo que no podía poner un nombre.
Al mismo tiempo que permanecía allí pensativa, el sonido del canto gregoriano de los mojes salió por las ventanas de la capilla. El maravilloso sonido de las voces masculinas pertenecía a aquellos monjes que habían elegido el celibato para dedicarse a una causa mayor al servicio de Dios.
Ella no podía entender a unos hombres que se negaban a sí mismos las pasiones de su cuerpo para demostrar así su devoción.
Por otro lado, su padre nunca había sido capaz de controlar sus pasiones y, después de ser infiel a su madre con más de una mujer, había abandonado el hogar familiar sin volver a dar señales de vida.
Y Fran no era la única entre sus amigos cuya familia había terminado de ese modo. El padre de Marsha Hume había tenido que pasar un tiempo en prisión cuando se descubrió que estaba casado al mismo tiempo con dos mujeres que vivían en diferentes ciudades.
Fran no era capaz de entender tampoco aquel extremo. Como tampoco el hecho de que varios de sus compañeros de universidad, hombres casados, hubieran intentado seducirla, creyendo en verdad que ella estaría interesada en mantener un romance con ellos. Desilusionada y asqueada, Fran se daba cuenta de que su desconfianza hacia los hombres en general era cada vez más fuerte.
Si era cierto que Dios deseaba que los hombres y las mujeres se casaran para formar una familia unida para siempre, ella se daba cuenta de que casi nadie satisfacía ese deseo. A pesar de ello, tenía que admitir que había algunas excepciones. Su tío, el pastor de su iglesia… y un par de compañeros de trabajo.
Los monjes a los que oía cantar en ese momento seguramente se podían añadir a la lista. Imaginaba que serían hombres honestos, aunque ella los pondría en otra lista separada.
Fran vendería su alma por encontrar un hombre bueno, pero después de veintiocho años, dudaba que fuera a conseguirlo alguna vez. Se echó la melena rubio platino hacia atrás y abrió la puerta, ansiosa por olvidar cualquier pensamiento negativo en aquel día que estaba resultándole tan delicioso.
El vestíbulo de la capilla parecía estar desierto. No le debería haber sorprendido, ya que era demasiado pronto para turistas o visitantes.
Una letrero indicaba que los invitados debían subir a la planta de arriba para oír la misa. Otro, señalaba la tienda de regalos, situada a su derecha. Paul había dicho que el abad se encontraría con ella allí para la primera entrevista. De lo que dijera él dependería que pudiera tomar o no fotos del interior.
Fran abrió la puerta de la tienda de regalos y no pudo evitar contener la respiración. Por lo que Paul le había dicho, estaba preparada para conocer a un hombre de unos setenta años.
El monje alto de pelo oscuro y bien afeitado que estaba detrás del mostrador debía de tener unos treinta. Iba vestido con una camisa y unos pantalones marrones, tal como ella había visto que iban los monjes para trabajar en el huerto.
Al verla entrar, dejó de colocar frascos y le clavó sus ojos oscuros, inteligentes y negros, aunque quizá fueran marrones. La luz tenue que había en el interior de la tienda impedía ver los detalles con claridad.
–¿Puedo ayudarla en algo? –preguntó tras un breve silencio.
El monje hablaba con una voz profunda y masculina que despertó sus sentidos.
–Soy la señorita Mallory, de la revista Beehive Magazine. Queremos hacer una entrevista al abad para un artículo que saldrá en el número de julio. Me dijeron que él me esperaría aquí a las siete.
–Me temo que el padre Ambrose no se encuentra bien. Me ha dicho que le pida a usted que lo perdone por la molestia y que quizá puedan concertar la entrevista para otro día.
Siguió llenando el resto de los estantes con tarros de miel y mermelada, cuya etiqueta reconoció Fran, ya que los había comprado alguna que otra vez en el pasado.
–Por supuesto.
Fran nunca se había sentido tan ignorada por un hombre hasta ese día, aunque nunca había estado antes cara a cara con un monje trapense.
–¿Podemos concertar ahora la entrevista a través suyo?
–No. Llámelo en una semana. Estará bien para entonces.
–Espero que no sea nada grave.
–Eso espero yo también.
El monje se dio la vuelta, indicando con ello que la entrevista había llegado a su fin. Pero por extraño que pudiera parecer, Fran no quería marcharse. Los monjes la fascinaban, y especialmente ese. Su cabello corto le rejuvenecía por detrás. Fran trató de imaginarlo en vaqueros y camiseta y con el cabello algo más largo.
–Pensé que los monjes trapenses hacían voto de silencio, a excepción del abad, claro está. ¿Cómo es que usted puede hablar conmigo?
–A pesar de que a los hermanos les resulta innecesario hablar demasiado, el voto de silencio es un mito –fue la réplica del hombre.
–Si eso es verdad, ¿lo podría entrevistar mientras trabaja? ¿O el abad es el único que puede hablar con mujeres?
–Si eso fuera cierto, yo no estaría hablando con usted ahora mismo –contestó con calma.
–Lo siento, no quería hacer un comentario provocativo.
De repente, el monje se volvió y la miró de nuevo.
–¿Por qué se disculpa?
Ante la franqueza de la pregunta, Fran se sintió invadida por un calor que le recorrió todo el cuerpo.
–Usted no es la primera mujer curiosa que ha venido, intrigada por nuestra decisión de permanecer célibes. Sin duda, a alguien como usted, esto le debe de parecer incomprensible.
–¿Una mujer como yo? –preguntó indignada.
–Vamos, señorita Mallory. Usted conoce perfectamente el impacto que puede producir en un hombre, de otro modo habría hecho la pregunta de diferente forma –la mirada de él descendió por su cuerpo–. Y también se vestiría más discretamente. Solo una mujer con su confianza no permitiría que nadie se interpusiera en su camino, ni siquiera la enfermedad del padre Ambrose.
Si Fran fuera una persona violenta, le habría dado una bofetada.
–No me extraña que haya terminado aquí, aislado del mundo. Solo Dios es capaz de perdonar su arrogancia, sin mencionar su mala educación con los desconocidos.
–Se ha olvidado otros pecados aún mayores. De cualquier manera, me disculpo, si es que la he ofendido.
–No habla como un monje.
Las manos de él se quedaron quietas sobre el mostrador.
–¿Cómo habla un monje?
Fran no tenía respuesta para aquello. Nunca había conocido uno antes, ya que había sido Paul quien había hablado con el abad, pero pensaba que debían de ser diferentes de los demás hombres.
–Siento haber hecho desvanecerse sus ilusiones, pero los monjes somos gente normal, de carne y hueso. En algunos casos, tan propensos a los defectos como el resto del mundo.
–Ya me estoy dando cuenta –contestó, sorprendida por su sinceridad–. ¿Es eso lo que quiere que mencione en el artículo?
–Lo que yo quiera no importa. Sin el consentimiento del padre Ambrose, no podrá hacer nada.
–Y si usted puede influir en su decisión, está claro que él no querrá hacer ninguna entrevista. Puede que le interese saber que fui enviada aquí debido a que la persona que iba a hacerlo está con gripe. No era mi intención provocar a los monjes hambrientos de sexo. A juzgar por su reacción, parece que mi presencia le ha puesto algo nervioso. Sin duda, su sufridora conciencia lo obligará a infligirse a sí mismo algún merecido castigo.
Antes de abandonar la sala, Fran se volvió hacia el monje.
–Diga al abad que llamarán de la revista para concertar una nueva cita. Que tenga usted un buen día.
Reprimió las ganas de dar un portazo. Luego, salió del monasterio sin mirar atrás. La sensación de belleza que le había dejado el comenzar del día se había evaporado como si jamás hubiera existido.
Andre Benet notó que la fragancia a melocotón del champú usado por la mujer siguió invadiendo el lugar incluso minutos después de que ella saliera bruscamente de la tienda.
Había sido grosero con ella. Bastante grosero, aunque no tenía ninguna sensación de culpa. Ella no era diferente de su propia madre, una mujer valiente que se había atrevido a todo sin pensar en los costes.
Su madre había sido consciente de la inclinación de su padre por el sacerdocio, pero aun así lo había tentado antes de que él se marchara. Y el fruto de aquella relación había sido Andre.
Se preguntó si sería una coincidencia que la señorita Mallory llevara un traje de color melocotón. Incluso su piel tenía la luminosidad y suavidad del fruto. Lo que añadido a su delicado cabello, le daba un aspecto al que ningún hombre podía ser inmune. ¡Ni siquiera un monje… y ella lo sabía!
Al parecer, su madre había poseído el mismo tipo de belleza y sensualidad. Al menos, la suficiente como para que su padre le hiciera el amor una vez más antes de seguir su camino.
Andre conocía perfectamente ese tipo de deseo. Si fuera un artista, no sería capaz de resistirse a la tentación de atrapar la imagen de la señorita Mallory en un cuadro. Pero no era un artista y tampoco un monje.
Hasta el momento, no se había despertado en él ningún talento especial. Huérfano al nacer, fue criado en Nueva Orleans por su tía Maudelle, una mujer amargada, aunque de buen corazón, que trabajaba como costurera.
Enamorado de los grandes barcos que surcaban el río Misisipi, él se había ido de casa siendo un adolescente para ver mundo. De ese modo, había trabajado en barcos de mercancías haciendo diferentes oficios hasta llegar a ser marino mercante.
En un momento dado, se había hecho buen amigo de un suizo que hablaba cuatro idiomas con fluidez. Envidiando la habilidad de su amigo, Andre se inscribió en la Universidad de Zurich, donde estudió alemán y francés, junto con historia. Y aunque podía haberse hecho profesor con su título, Andre decidió regresar al mar y a los viajes.
Se mantuvo en contacto con Maudelle y le enviaba dinero a su tía a menudo. En algunas ocasiones, incluso volvió a Nueva Orleans para pasar unos días con ella de visita. Pero nada podía retener su alma ni refrenar su inquietud. Ni siquiera una esposa. Él pensaba que las mujeres servían para divertirse, pero nada más. Maudelle se desesperaba con su actitud y rezaba diariamente por él.
Andre se divertía mucho con ella, pero su alegría se había desvanecido un mes antes, cuando un amigo íntimo de su tía le había llamado al barco en el que viajaba por el Bósforo para suplicarle que fuera. Maudelle había caído enferma.
Después de tomar el primer avión que salía de Ankara, Andre llegó justo a tiempo para ver a su tía en el lecho de muerte. Aunque él no había ido nunca a la iglesia y no tenía creencias religiosas, sabía que su tía era católica practicante. Así que llamó a la parroquia y pidió que fuera alguien a administrarle los últimos sacramentos.
Mientras la tomaba de la mano y esperaba a que apareciera el sacerdote, Maudelle comenzó a confesarse. Él había oído hablar del arrepentimiento en el lecho de muerte, pero hasta entonces jamás había pensado seriamente en ello. No, hasta que su tía le reveló ciertos secretos que le había ocultado hasta entonces.
La confesión de su tía hizo que la vida de Andre diera un brusco giro, llevándolo, además, a Salt Lake City, en Utah. Un lugar remoto que habían elegido los primeros mormones en su expansión hacia el oeste en 1840.
Andre amaba tanto el mar que el verse rodeado por el gran desierto de Salt Lake resultó un verdadero castigo para él. Aunque solo iba a ser una situación temporal y pronto volvería a su trabajo.
Por momentos, casi dudaba de seguir estando vivo. Solo la fragancia de los melocotones le recordaban poderosamente su mortalidad. Y, por supuesto, ese monje que yacía enfermo en su severa celda al otro lado del santuario. Un monje conocido por todos como el abad. El padre biológico de Andre. Había nacido sesenta y seis años antes y tenía sangre inglesa y francesa en sus venas.
Según el padre Joseph, el abad llevaba diez años sufriendo ataques de neumonía y la enfermedad lo había dejado en un estado muy frágil.
Cuando Andre entró en la celda, su padre se volvió hacia él.
–¿Le has enseñado el monasterio a la periodista?
–No, le dije que estarías mejor dentro de una semana. Te has pasado toda la vida construyendo este monasterio, así que deberías ser tú quien relatara su historia.
Su padre levantó la mano.
–Yo no he hecho nada. Todo ha sido obra de Dios, hijo.
–Lo que tú digas, padre. De todos modos, esperaremos a que te recuperes y seas tú quien se lo enseñe a la periodista.
–No creo que pueda hacerlo.
–No digas tonterías –replicó Andre. Perder al padre que acababa de encontrar finalmente era un golpe demasiado duro para él–. He llamado a una ambulancia para que venga a recogerte. Tienes que ir a un hospital.
–No –el anciano trató de incorporarse–. No quiero ir a ningún hospital. Nunca me gustaron.
Algo que Andre debía de haber heredado de él.
Pero había más cosas.
–Ahora tú eres mi único consuelo. Acércate. Es una alegría poder hablar con mi hijo. Eres un regalo divino que me llega en el último momento de mi vida.
Eso debía de ser mentira.
La repentina aparición de Andre en el monasterio diez días antes, diciendo que era el hijo del abad, había causado un gran impacto. Andre estaba convencido de que la neumonía se había agudizado por su culpa.
Le daba igual que su padre lo negara. Andre sabía la verdad. Él era el responsable del estado actual del anciano y eso le causaba un gran sufrimiento.
–No tienes la culpa de nada, hijo mío. De hecho, eres una víctima y mi corazón sufre sabiendo que has vivido sin una verdadera familia a tu alrededor. Si hay un dedo acusador, debería señalarme a mí por haber hecho el amor con tu madre antes de consagrarme como monje. Ha sido la cosa más egoísta que jamás haya hecho.
Andre echó la cabeza hacia atrás.
–Según la tía Maudelle, mi madre te tentó, a pesar de tus negativas.
–Maudelle era la hermana mayor de tu madre. Ella no se casó jamás, ni siquiera conoció a ningún hombre. Los celos que sentía por tu madre la hicieron decir cosas desagradables. No creas sus acusaciones. Un hombre no puede ser tentado si él no lo quiere, hijo mío. Tú has vivido en el mundo y sabes que es cierto.
Andre lo sabía perfectamente.
–Tu madre era de procedencia francesa y era una mujer muy guapa. Tu pelo oscuro y tus ojos negros me recuerdan a ella –el hombre sollozó brevemente–. Aunque siempre había querido servir a Dios, la amaba también a ella, y si me hubiera dicho que estaba embarazada, nos habríamos casado. Quizá una parte de mí estaba esperando que así fuera. Le conté que me iban a enviar a Utah, pero ella se quedó callada. Nunca volví a verla ni a tener noticias suyas. Así que nunca me enteré de que había muerto a consecuencia del parto.
Grandes lágrimas se derramaron por sus mejillas.
–Así que no te equivoques, Andre –continuó con voz ronca–. Tu madre no era ninguna egoísta. No me confesó su estado porque sabía que yo deseaba consagrarme a Dios. Y tía Maudelle hizo algo todavía más altruista. A pesar de sus celos, te crio y te convirtió en un hombre maravilloso.
–Pero ni siquiera me bautizó con tu apellido, padre.
–Eso no fue culpa suya. Estoy seguro de que tu madre lo decidió así para no ensuciar el nombre de mi familia. ¿No lo entiendes? Quisieron protegerme. Pero Benet es un apellido muy bonito. Es el de tu madre y tienes que sentirte orgulloso de llevarlo. !Oh Andre¡ No merezco tanta alegría, pero estoy seguro de que Dios recompensará a Maudelle por haberte criado como si fueras su hijo.
El anciano miró a Andre con ternura.
–Estoy muy orgulloso de ti. Has viajado, has hecho muchas cosas diferentes, hablas otros idiomas y has estudiado en la universidad. También sé que has invertido tu dinero inteligentemente. Ningún hombre pediría un hijo mejor. ¡Me gustaría que todo el mundo supiera que eres hijo mío!
–No hace falta, padre. Nadie tiene por qué saberlo. Nunca quise traerte la vergüenza.
–¿Vergüenza? –dijo verdaderamente enfadado–. ¡No lo entiendes! ¿Por qué iba a esconder algo tan milagroso como mi propia carne a los hermanos con los que he trabajado todos estos años? Les he dicho que cuando yo me haya ido, tú podrás quedarte aquí el tiempo que quieras. Esta puede ser tu casa siempre que así lo desees.
El anciano respiraba fatigadamente.
–Yo no he sido un hombre de mundo. No puedo dejarte una tienda o una granja. No tengo nada. Pero puedo darte un lugar tranquilo donde reposar a solas y meditar. Creo que solo te falta una cosa para ser un gran hombre. Pienso que lo has aprendido todo menos el significado de la vida. Quizá ese lo encuentres aquí algún día y luego sabrás disfrutar de la paz que has estado evitando durante tanto tiempo.
Andre, maravillado por la sabiduría de su padre, tomó la frágil mano que se tendía hacia él. Cuando oyó el sollozo de su padre, no pudo evitar estremecerse y llorar con él.
–¿Andre? –susurró el anciano poco después–. Sé lo que hay en tu corazón. Aparte de la confusión y la rabia que puedas sentir contra mí, tu madre y tu tía Maudelle, sé que tienes preguntas que hacerme. Yo trataré de contestarlas lo mejor posible, pero debes prometerme algo a cambio. ¡Prométeme que no dejarás que tu vida se guíe por la rabia y la amargura de ahora en adelante!
Su padre le estaba pidiendo un imposible, pero en aquella situación no pudo hacer otra cosa que prometer lo que creía que no iba a poder cumplir.
Fran no podía creerse que estuvieran ya a mediados de mayo. El viernes era la fecha límite para entregar los artículos que saldrían en julio y todavía tenía que ir a Clarion para visitar a algunos de los descendientes de los primeros judíos que se asentaron allí.
–Por la línea dos, Fran.
–No puedo en este momento, Paula.
–Pero el hombre ha llamado ya cinco veces.
–¿Cómo se llama?
–No me lo ha dicho.
–De acuerdo.
A Fran no le gustaba que la gente no dejara su nombre para que los pudiera llamar después. Debían de creerse que tenía tiempo para estar todo el día contestando al teléfono.
–Aquí la señorita Mallory.
–Por fin, señorita Mallory.
Fran reconoció aquella voz.
Su cuerpo comenzó a temblar de un modo inexplicable y decidió que fuera monje trapense o no, se negaría a ser amable con él. Quizá fuera falta de caridad, pero él había sido muy grosero con ella.
–¿Sí?
–Me lo merezco.
La respuesta hizo que Fran cerrara los ojos con fuerza. Desde luego, ese hombre no correspondía con la idea que ella tenía de un monje.
–Si el abad se ha recuperado lo suficiente como para hacer la entrevista, debería usted hablar con Paul Goates. Es asunto suyo.
–Me han dicho que está de vacaciones. Si sigue interesada en el artículo, venga hoy al monasterio.
La comunicación se cortó.
Ella se quedó con el auricular pegado a la oreja unos segundos y luego dio un grito de frustración antes de colgar.
–Venga hoy al monasterio –repitió, imitando la voz.
¿Quién se creía que era ese hombre?
–¿Hablando sola otra vez, Frannie? Ya sabes lo que eso significa –Le espetó Paul.
Ella se giró en la silla.
–¿Qué haces aquí?
El periodista rubio y bajito parpadeó.
–Pues creo que trabajo aquí.
–Pero si me acaban de decir que estás de vacaciones.
–¿Sí? ¿Por fin me ha dado Barney unos días libres? ¿Ahora que estamos tan cerca de la fecha de entrega de los artículos? Esto es nuevo.
–Ese monje del monasterio acaba de llamar para decirme que tenía que ir a hacer la entrevista hoy mismo, ya que tú no podrías hacerla debido a que estabas fuera.
–Estaba. Ayer –replicó Paul con una sonrisa–. Es evidente que ese monje quiere verte otra vez. Si tú no puedes imaginarte lo difícil que debe de ser para ellos ver a una mujer guapa, yo sí que puedo.
Paul se equivocaba. Al monje en cuestión no le gustaban las mujeres. Lo sabía de primera mano.
–Pues no pienso volver allí. Es tu artículo, Paul.
–Oh, vamos. Dale una alegría al pobre hombre –el periodista le guiñó un ojo–. Además, hoy tengo que ir al Museo de los Dinosaurios para tomar fotos de los fósiles de brontosaurio que acaban de encontrar. Y no te olvides de que ya has tomado fotos del exterior del monasterio. Y son fabulosas, a propósito. Sobre todo, las que has tomado de las montañas con el gran angular.
–Muchas gracias –musitó, preocupada por el repentino cambio de planes.
Casi le daba miedo volver a ver a ese monje, aunque en el fondo la había fascinado. La había hecho sentir cosas nuevas a las que no sabía poner nombre. Además, la entrevista sería con el abad.
En cuanto al monje, rezaría para no tener que hablar con él. Y si por casualidad se encontraban, fingiría no verlo.
Pero una hora después, tuvo que retractarse de sus palabras cuando descubrió que la estaba esperando en el aparcamiento del monasterio. Antes de apagar el motor, notó que su nivel de adrenalina había subido poderosamente.
El monje abrió la puerta del conductor y tomó el bolso con las cámaras. Fran se sonrojó violentamente al notar que el monje miraba sus piernas largas y torneadas donde el vestido se le había subido. Salió rápidamente del coche, observando que él iba vestido de la misma manera que la última vez.
Fran no se había dado cuenta en su primera visita de lo moreno que estaba él. La luz de la tienda era muy débil. Pero a la luz del sol, se notaba que pasaba muchas horas al aire libre. Fran no pudo evitar contener el aliento al observar su bello rostro y su cuerpo duro y musculoso. Avergonzada, apartó los ojos.
–Debe de haber rebasado el límite de velocidad para llegar tan pronto, señorita Mallory.
–Tengo mucha prisa. Esta parada es una de las varias que tengo que hacer durante el día de hoy, pero supongo que para usted ese es otro de mis pecados.
–¿Otro?
–Me imagino que habrá hecho una larga lista.
–¿Por qué iba a hacerlo? –preguntó, cerrando la puerta del coche.
–¿Está el abad esperando? –quiso saber, ignorando la pregunta.
–No, murió cuatro días después de su visita.
–No entiendo por qué no me lo ha dicho cuando me ha llamado –replicó enfadada.
–¿Por qué? Su muerte seguramente no significa nada para usted y de todas las maneras conseguirá su artículo.
Ella se volvió hacia el monje con los puños cerrados.
–¿Cómo puede decirme eso? Paul me contó que por teléfono el abad parecía una persona encantadora. Estaba deseando conocerlo y me apena mucho su muerte.
–Acepto la reprimenda.
Fran tragó saliva. No era una disculpa sólida, pero era evidente que el monje jamás había desarrollado ninguna habilidad social.
–Creo que fue abad aquí durante treinta años. Me imagino que los monjes lo echarán mucho de menos.
–Seguro que sí.
–Se burla de mí.
El monje se encogió de hombros con un gesto elegante.
–Para nada. Al contrario. Lo echaré de menos más de lo que usted cree –contestó.
Quizá la muerte del abad lo hubiera entristecido de verdad, pensó Fran. ¿No había leído en algún sitio que los monjes y monjas se suponía que no llegaban a encariñarse con nadie? En opinión de Fran, una persona tenía que ser bastante inhumana para que eso fuera cierto.
–El padre Ambrose me pidió que hiciera yo la entrevista en su lugar.
Allí pasaba algo extraño que Fran no entendía. Pero no sentía ningún deseo de indagar más.
–Este artículo podría servir para honrar su memoria.
–Hábleme de la revista para la cual trabaja, señorita Mallory.
–Es una publicación mensual que trata de mostrar lo que es Utah al resto del mundo. Se hacen reportajes sobre lugares de interés, de historia, religión, industria, lugares de ocio y sobre personas en particular.
–¿Y qué interés tiene la historia de este monasterio?
–Bueno, estamos interesados no solo por la Utah de hoy en día. También nos gustaría indagar sobre el pasado de la región. Según tengo entendido, este monasterio data de 1860, aunque el primer edificio, hecho de madera, fue quemado durante una huelga de los trabajadores de la zona. Y parece ser que el monasterio se convirtió en una comunidad aislada del exterior hasta la llegada del abad Ambrose, cien años después. Él convirtió el lugar en un santuario para todos aquellos que lo quieran visitar.
–Me impresiona que sepa usted tanto sobre el lugar. Le sugiero que hagamos la entrevista mientras damos un paseo por el huerto.
Por primera vez, él parecía no estar a la defensiva, y eso contribuyó a que ella se pudiera relajar al fin.
–Si le parece bien, grabaré la conversación.
Él asintió mientras caminaba a grandes zancadas. Ella tenía que andar muy deprisa para poder seguir su paso.
–¿Fue idea de él lo del huerto?
–Sí, y lo de las colmenas también. Con la miel blanca que hacía el abad consiguieron suficientes ingresos como para mantener la comunidad sin necesidad de recibir dinero del exterior. Incluso, se pudo comprar más tierras de cultivo.
–¿De dónde sacó la receta?
–El abad se crió en Louisiana. Allí tenía un amigo, cuya madre cocinaba para una familia rica de la zona. Según parece, el abad se fijó en cómo la señora hacía la miel blanca, así como las confituras. Y de ese modo, se trajo consigo los secretos de la cocina sureña.
–La miel blanca es estupenda. Yo la compro a menudo. Cuánto me gustaría poder haber conocido al abad.
–Fue un hombre increíble. Cuando él llegó, todo esto no era más que un campo lleno de piedras y malas hierbas.
Ella se quedó mirando las tierras de labranza, donde los monjes estaban trabajando. Luego, giró la vista hacia el monasterio.
–Y la piedra de la fachada…
–Es de la zona. Les llevó muchos años construir el edificio.
–Me gustaría ver alguna foto del abad en la época en que llegó aquí.
–Creo que hay alguna, pero no están bien conservadas.
–En la redacción tenemos un experto en restaurar fotos antiguas. Así que si fuera tan amable de dejarme alguna…
–Por supuesto.
Fran estaba encantada. Por alguna extraña razón, deseaba que ese reportaje fuese algo excepcional.
–¿Se pueden tomar fotografías en el interior de la iglesia?
–Puede tomar fotos donde le plazca. Desde donde el público puede asistir a la misa, hay una vista estupenda del altar. El abad encargó la Pieta a Florencia.
–Ya la he visto. Es una maravilla. ¿Y podría fotografiar la tumba del abad? Porque me imagino que estará enterrado aquí… Me gustaría que una foto de su lápida cerrara el reportaje. A pie de foto, podríamos poner: Monumento a un santo.
–El cementerio de la comunidad está en la parte de detrás del monasterio –contestó el monje.
Durante una hora, Fran siguió interrogándolo mientras visitaban los campos de labranza, la cocina, la biblioteca y el santuario. A las habitaciones de los monjes no pudieron acceder, como es lógico.
Finalmente, sacó fotos de la tienda de recuerdos, donde compró miel blanca y mermelada de pera para su familia. También se llevó algunos libros que contenían información que podría servirle para escribir el artículo.
–Me gustaría pedirle un último favor –comentó ella mientras el monje la acompañaba hacia su coche–. He fotografiado a todos sus hermanos, pero a usted no. ¿Me dejaría fotografiarlo en la escalera de la capilla?
–No.
Esa repuesta no dejaba lugar a dudas.
Ella trató de ocultar su decepción. «¿Qué te pasa, Fran? Pero si es un monje, por el amor del cielo».
–Ha sido usted muy amable por cederme su tiempo. Ahora lo dejaré que vuelva a sus tareas. Nunca hubiera pensado que ustedes trabajaran tanto.
Ella se daba cuenta de que estaba hablando demasiado deprisa, pero no podía evitarlo.
–He aprendido mucho con usted y trataré de hacer un artículo interesante, del que puedan disfrutar miles de personas. Cuando lo tenga terminado, le telefonearé para enseñárselo y para que usted dé el visto bueno antes de que se publique.
–¿Para cuándo estará terminado?
Tenía que pensar con rapidez. Después de llegar a Clarion, se pondría a trabajar, así que…
–Para pasado mañana, hacia las nueve. ¿Le viene bien?
–A esa hora estaré en la tienda.
«Muy bien, pero el problema va a ser qué excusa inventaré para volver una vez el artículo esté publicado…».
–Por cierto, no me ha dicho usted cómo se llama.
–Eso no es importante –dijo él, abriendo la puerta del coche de ella.
Fran se subió.
–Lo único que he hecho, al concederle esta entrevista, es cumplir con la voluntad del padre Ambrose.
Fran se notaba bastante nerviosa. No sabía si ese hombre se habría dado cuenta de la atracción que había despertado en ella.
Si trabajaba en la tienda de recuerdos, seguramente se habría fijado en que muchas mujeres se sentían atraídas por él. ¿Sería por eso que él se estaba mostrando tan groseramente?
Sin atreverse a mirarlo, arrancó y se alejó, consciente de que se había sonrojado. Pero cuando tomó la curva para salir a la carretera, no pudo evitar echar un vistazo al espejo retrovisor, para descubrir que él ya no estaba allí.