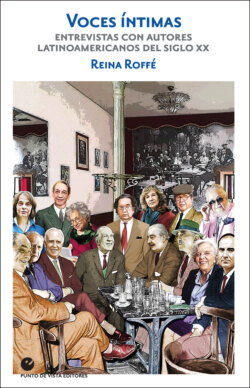Читать книгу Voces íntimas - Reina Roffé - Страница 14
ОглавлениеSe admira a la gente por prodigios no logrados,porque los libros están llenos de defectos, aunque uno intente siempre escribir obras maestras.
Adolfo Bioy Casares
Se dice de usted que ha sido precoz como escritor y como amante.
En cierto sentido, sí, porque empecé a escribir desde chico. Cuando aprendí las primeras letras, ya quise hacer un cuento. Lo primero que escribí (tenía yo, por entonces, unos diez años) fue para despertar la admiración de mis primas y, sobre todo, para conquistar a una de ellas. Recuerdo que plagié a uno de sus autores favoritos: Gyp, seudónimo de Sibylle-Marie-Antoinette de Riquetti de Mirabeau; pero, de todos modos, logré una narración muy mala. Tenía el nombre de dos mujeres como título, ahora no lo recuerdo.
Es un comienzo que tiene la resonancia de unos versos de Francisco López Merino, ese poeta de La Plata que tuvo una muerte trágica, se suicidó a los 24 años, en 1928.
Usted se refiere al poema «Mis primas, los domingos», ¿verdad?
Sí. Creo que dice: «Mis primas, los domingos, vienen a cortar rosas / y a pedirme algún libro de versos en francés. / Caminan sobre el césped del jardín, cortan flores / y se van de la mano de Musset o Samain».
Tiene razón, algo parecido hay entre lo que sugiere este poema y los motivos que me llevaron a escribir, ahora recuerdo, esa mala novela de amor que llamé Iris y Margarita, tratando de imitar Petit Bob de Gyp.
López Merino también escribió un poema, llamado «Estampa», que parece un anticipo, por su similitud, del «Poema 15» de Pablo Neruda. Es curioso, pero «Estampa» comienza así: «Siempre estás como ausente de la tarde ¿qué lago / invisible y lejano recogerá tu imagen?».
Yo ya no recordaba esos versos de «Estampa». Recuerdo, sin embargo, que Borges le dedicó un poema a López Merino.
Un poema que concluye: «...es ligera tu muerte, / como los versos en que siempre están esperándonos, / entonces no profanarán tu tiniebla / estas amistades que invocan». Me estoy poniendo muy poética. Creo que es mejor retomar el tema de sus inicios, ¿qué pasó después de aquel relato fallido que escribió para una de sus primas?
Cuatro años después, como a los 14 o 15, escribí un cuento fantástico y de corte policial.
¿Fantástico o de corte policial?
Bueno, yo pienso que hay una relación estrecha entre lo fantástico y lo policial. Ambos géneros presentan situaciones, digamos, bastante inverosímiles. Además, tanto el uno como el otro requieren de un argumento muy preciso que se atenga a una estructura también muy precisa. Son géneros, el fantástico como el policial, que se ajustan a las reglas clásicas de la narración y, por lo tanto, enseñan mucho a desarrollar las aptitudes de un escritor joven, porque le sirven de aprendizaje para abordar, más tarde, otras iniciativas.
¿Y llevó a buen término el cuento fantástico y policial?
Más o menos. Mi intención era castigarme, porque pensaba que yo era muy presumido. Por eso, escribí ese cuento, que titulé «Vanidad o una aventura terrorífica» y en el que hacía una especie de autocrítica por mi comportamiento.
Hay, en su estudio, libros que no solo desbordan las estanterías de la biblioteca, sino que están sobre las sillas, las mesas, incluso sobre el sofá. También hay un gran número de fotografías y de objetos curiosos, que dan lugar a imaginar que provienen de sitios lejanos y exóticos.
Muchos de estos libros pertenecían a mis padres. Eran grandes lectores. Me dejaron una extraordinaria colección de libros franceses.
¿Cómo eran ellos? Empecemos por su madre, Marta Casares.
Mi madre murió con la duda de si yo había elegido bien mi vocación. Cuando dejé la carrera de Derecho, supongo que se llevó un disgusto. Claro que, después, entré en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también abandoné pronto esos estudios, porque quería dedicarme nada más que a escribir. Escribir, en aquella época como en la actual, no garantiza nada. Por otra parte, mi madre siempre me decía que me cuidara de las mujeres. Temía que me devoraran. Benjamín Constant, el autor de Adolfo, (yo me llamo Adolfo), había padecido terriblemente su relación amorosa con Madame de Staël. Creo que mi madre relacionaba la historia de Constant con ciertos aspectos de la mía, y quería evitarme todo dolor. La idea que ella tenía de la vida era que debía ser como una obra de arte hermosa. Sin embargo, había leído a Marco Aurelio, y su concepción de la vida estaba basada en la filosofía estoica. Siempre ponía como ejemplo a su hermano, es decir, a mi tío. Una vez, mi tío se había quemado la mano con un enchufe, produciéndose una quemadura de segundo grado. Como en la casa había gente, él disimuló el dolor. La gente que estaba reunida le pidió que tocara el piano; luego, el órgano. Y así lo hizo, incansablemente, con su mano quemada. Había que sobreponerse a todo. Ese era un poco el lema. Por eso, cuando estoy mal, pienso en mi madre y me repongo.
¿Y su padre?
Mi padre recitaba versos, lo hacía muy bien. Recitaba el Martín Fierro, El ombú de Luis Domínguez, el Fausto de Estanislao del Campo y a muchos otros autores criollos. Gracias a él tengo el oído acostumbrado a la musicalidad de la poesía y puedo reconocer de inmediato su métrica. Él siempre quiso ser escritor, pero fue abogado. Escribió dos libros de memorias, Antes del Novecientos y Años de Mocedad, y tenía un tercero que no pudo acabar antes de morir.
¿Cuáles fueron sus lecturas?
He leído un poco de todo. La Biblia, El Quijote, a los dramaturgos españoles del Siglo de Oro, La Divina Comedia. He leído, desde luego, la obra de Shakespeare, de Giovanni Papini, de Apollinaire, de Montaigne, de Pascal y de Descartes. También a Proust, a Wells, a Conrad, a Chesterton, a Shaw, a Kipling. Y, por consejo de mi madre, a Epicteto, a Marco Aurelio y a Séneca. Pero dicho así, parecen solo nombres. En realidad, cada período de mi vida está marcado por obras y escritores diversos. Kafka, en un momento, ocupó muchas de mis horas de lectura, igual que Joyce.
En pocas palabras, ¿qué es la literatura para usted?
Lo más intenso de la vida.
¿Ha escrito todo lo que se ha propuesto?
No, yo he abandonado varios proyectos de novelas y cuentos porque nunca he querido forzar lo que no sale. También es cierto que algunos de esos proyectos los retomé años más tarde y llegaron a su fin. Caminando un día con Borges, en 1932 o 1933, le conté el argumento de «El perjurio de la nieve», pero muy por el aire. La narración, lo que yo había imaginado, tenía enormes baches no resueltos. La cosa quedó ahí y, por supuesto, el cuento no avanzó. Después de diez años de relatarle a Borges estas ideas vagas mientras paseábamos, pude, al fin, en una noche, redondear mentalmente la historia de «El perjurio de la nieve» y, a la mañana siguiente, lo escribí.
¿Cuándo conoció a Jorge Luis Borges?
A finales de 1931, en la casa de Victoria Ocampo.
¿Paseaban juntos con frecuencia?
Lo que hacíamos era caminar por barrios de Buenos Aires y entre casitas y quintas de Adrogué. Grandes caminatas para conversar sobre autores, obras y tramas posibles de futuros libros.
¿Dónde y cómo escribe?
En cualquier sitio, a condición de estar solo. No soy de los que pueden hacerlo en un café. Escribo a mano y luego lo paso a máquina. Hago muchas correcciones. Pero, con más frecuencia de la que me gustaría, me hago trampas para no escribir. Pienso, por ejemplo, la fruta que hay en casa no es suficiente para el almuerzo de hoy. Entonces, dejo todo y salgo corriendo a la frutería.
A pesar de las trampas, usted tiene mucha obra escrita.
No, por favor, comparado con los escritores europeos, no tengo nada.
Hace años que usted está casado con Silvina Ocampo.
Sí, a Silvina le debo mucho. En primer lugar, el hecho de ser escritor. Ella me convenció de que debía dedicarme a escribir.
¿Cómo se las arregla una pareja de escritores?
La buena educación indica que no se debe molestar al otro con lo de uno todo el tiempo, consultándole palabras o el título de un cuento, de una novela. Especialmente, consultándole los títulos de los libros, que son tan difíciles de lograr. Aunque, desde luego, siempre se consulta algo, se muestra alguna página o se charla sobre el final de un texto.
¿Y a sus amigos usted les lee lo que escribe antes de mandarlo a la editorial o a la imprenta?
Nunca he sometido a mis amigos a que me oigan. En 1940, con Borges, pensamos en hacer un Club de Escritores para leernos unos a otros. Por suerte, esta idea no prosperó. Comprendimos, a tiempo, el suplicio que podía llegar a ser esto. También pensamos en crear un Club de Cuentistas. Este Club consistía en elegir, por votación, al presidente, el cual estaba obligado a realizar una antología anual con los cuentos de los miembros del grupo y, además, con narradores que estaban fuera del grupo, quienes, al ser publicados en la antología, pasaban, inmediatamente, a formar parte del Club de Cuentistas. Lo teníamos bastante organizado, y muy democráticamente, pues cada año, por sorteo, íbamos a elegir a un nuevo presidente. Bueno, cuando todo ya estaba en marcha, nos citó la policía para que le informáramos en qué consistía el Club. La idea que se hicieron fue que era algo así como el Club del Cuento del Tío. En consecuencia, nos asustamos y la cosa concluyó ahí.
¿Está de acuerdo con quienes dicen que La invención de Morel es su libro más conocido, más leído?
En realidad, empezó a ser leído cuando un director de cine francés se entusiasmó con esta novela y realizó un film basado en el argumento. El film se estrenó en 1967. A raíz de la película, el libro se vendió mucho en Francia, todo lo que no se había vendido desde que apareció, en 1940, hasta bien entrada la década del sesenta. Tanto es así que yo pensaba que había estafado a mis pobres editores, porque cuando me pasaban la liquidación de las ventas, veía que solo se vendían siete ejemplares por año o una cifra similar.
¿Es, de sus novelas, la que gusta más?
Posiblemente. Bueno, al director de cine le había gustado tanto La invención de Morel que le regaló un ejemplar del libro a su novia, como demostración del gran cariño que sentía por ella. Poco después, la muchacha, por descuido, perdió la novela. Durante un tiempo, trató de ocultarle al novio que la había extraviado, pero vivía esto con muchísima angustia, porque creía que él no se iba a casar nunca con ella si descubría lo que le había sucedido. Pero, finalmente, la joven le confió su secreto a Ginebra Bompiani y le pidió que, por favor, le consiguiera otro ejemplar de La invención de Morel. Como nadie tenía ejemplares, Ginebra, a su vez, recurrió a Juan Rodolfo Wilcock, y este le hizo llegar un ejemplar.
¿Cómo siguió la historia, qué pasó con la joven?
Felizmente, pudo continuar su relación sentimental y también casarse con el director de cine.
Mencionó a Wilcock, el escritor argentino que reside en Italia.
Sí, claro. Wilcock es una de las personas más inteligentes que he conocido y por la que siento un gran afecto. Wilcock era un ingeniero que trabajaba dentro de su profesión y que, por disidencias políticas (en la primera época peronista), tuvo que irse del país. Tenía un aspecto sumiso y una vocecita muy suave, pero era capaz de decir las cosas más irónicas y terribles. En Italia, se convirtió en un escritor de méritos. Una vez, Alberto Moravia dijo: «Yo soy un escritor de fama, pero Wilcock es un escritor respetado».
¿El respeto de los lectores es la máxima aspiración de un escritor?
Desde luego.
¿Qué otras aspiraciones tiene usted?
Escribir para los lectores, precisamente, y no para mí o para un grupo de amigos. Esto requiere que los seres que uno crea sean personajes literarios y no proyecciones del autor. Hay tantos que hoy en día escriben para lucirse, para mostrar lo que saben. Yo aspiro a contar historias con la mayor sencillez, sin subestimar, por supuesto, la ambigüedad inteligente, a veces necesaria para la elaboración de un cuento. Además, tiendo, con mayor frecuencia que en mis comienzos, a utilizar el diálogo, porque es muy vital y facilita la lectura. Y prefiero, en este último tiempo, escribir relatos que no presenten situaciones demasiado inverosímiles, violentas o extrañas.
Además de cuentos y novelas, también escribió teatro. ¿Qué resultados obtuvo de esta experiencia?
No fue muy positiva que digamos. Tengo dos piezas: la comedia Una cueva de vidrio y Un viaje al oeste, que abandoné en el segundo acto. La primera intentaba ser una obra política; y como yo odio la política, los personajes resultaron ser cualquier cosa. Pero me consuelo pensando que a Flaubert le pasó lo mismo con El candidato. Todos los personajes eran fantoches; los míos también. Lo que ocurre es que, aunque me gusta mucho el teatro, no soy un espectador asiduo y, a pesar de que no creo en los géneros, o en la rigidez de los géneros, porque la creación es una, hay ciertas técnicas, propias de cada género, que el artista debe conocer profundamente. De lo contrario, tiene asegurado su fracaso.
Usted ha viajado mucho. Primero, con sus padres; después, con Silvina Ocampo y con amigos. Ha realizado viajes de placer y viajes profesionales. ¿Qué repercusión tienen los viajes en un escritor?
La importancia que tiene viajar no es para el escritor, sino para su vida. Los días, uno mismo, tienden a repetirse. Y cuando se está de viaje suceden muchas cosas fuera de lo habitual. Constant pensaba que cada día debía acabar con una propuesta consumada, con algún pequeño logro personal. En su diario íntimo, registraba sus propuestas, también sus logros y sus fracasos. La lista de sus propuestas era, más o menos, la siguiente: uno, amor físico; dos, trabajar; tres, romper con Madame de Staël. Luego, anotaba el resultado: uno, regular; dos, regular; tres, trestrestres.
¿En sus viajes habrá conocido gente de renombre?
En 1949 conocí, en París, a Octavio Paz y a Elena Garro. Paz me presentó a André Breton. Le aclaro que Breton y el surrealismo me parecen una estupidez, a pesar de que, en mis comienzos, fui un tanto surrealista. Recuerdo que Breton fingía estar entusiasmado con unos jeroglíficos que, según decía, contenían mensajes escandalosos, pero como no podía dibujar ninguno, y ante mi cara de escéptico, mandó a una hermosa muchacha, que lo acompañaba, que fuera a buscarlos a su casa. Le indicó que estaban sobre el piano, debajo de una calavera. Por supuesto, la muchacha regresó sin encontrarlos. Pienso que André Breton tuvo mucha voluntad y poca representación, igual que el surrealismo, del que fue su principal progenitor. En aquella ocasión, en aquel viaje, de quien me hice muy amigo fue del chef de un restaurante del sur de Francia. Me interesan más las personas que los personajes públicos.
¿No todos son lo que parecen?
Claro, en varios sentidos. Por ejemplo, Hardy, el escritor inglés, tenía el aspecto de un contable y, sin embargo, era excelente. Fue el último escritor que mandó sus manuscritos a la imprenta redactados de su puño y letra, y con una caligrafía impecable.
¿Cómo es usted?
Soy un hombre de gustos sencillos. Siempre estoy tratando de engordar. Un poquito demasiado basta para mí. Puedo llegar a tomar de tres a cuatro tazas de té con cuatro o cinco miñones o felipes. Me gusta mucho el pan y soy muy exigente en esto. Después, solo las comidas esenciales: papa, carne, agua y, desde luego, pan.
¿Qué me puede decir de su vida pública?
Que es prácticamente nula. No se imagina lo que sufro cuando me piden que dé una charla o una conferencia. Si algunas veces acepto, después de muchos retaceos, es porque pienso en mi madre. Pienso en ella y, entonces, me sobrepongo y hablo en público. Pero siempre tengo la sensación de que los demás reciben poco de mí. Qué les puedo dar yo, que digo tantas estupideces. Lo que reciben, suma cero. Es mejor evitarme este sufrimiento y que yo les ahorre el tener que oírme. El escritor no tiene por qué ser un orador. Su campo de acción es la palabra escrita. Por otra parte, las apariciones públicas no redundan en un mayor aprecio. Y, para los que ya te aprecian, las actuaciones públicas no añaden nada. Incluso, como dice Hardy, uno es un pensamiento pasajero en la mente de la gente que más nos quiere.
¿Cómo se llega a ser Bioy Casares huyendo de la publicidad?
Mis defectos me salvaron de la promoción. Tengo poca facilidad de palabra y nunca pude convertirme en difusor propio. Antes existía un editor, un distribuidor y un librero; ahora quieren que el escritor sea todo eso.
¿Qué significa para usted la fama?
Una situación falsa. Se admira a la gente por prodigios no logrados, porque los libros están llenos de defectos, aunque uno intente siempre escribir obras maestras.
¿Aborrece usted de los escritores demasiado profesionales?
A veces es más decoroso el escritor profesional que el genio vanidoso. También puedo decirle que, como miembro de varios jurados en concursos literarios, los originales más malos son los que llevan el sello del registro de la propiedad intelectual.