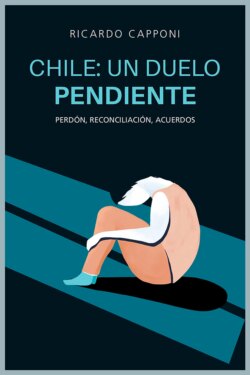Читать книгу Chile: un duelo pendiente - Ricardo Capponi - Страница 9
ОглавлениеCapítulo I
Pérdida y proceso de duelo
A. Las distintas formas de vivir el duelo
1. La depresión: un duelo no elaborado
Cuando ha muerto un ser querido, nos resulta comprensible la pena, la tristeza y, por cierto tiempo, la amargura y desesperación que siente el familiar más cercano.
Pero puede suceder que, a medida que pasa el tiempo, esa persona no se recupere de su estado de apatía, desinterés, retraimiento, abandono de sus tareas habituales y descuido personal. Que mantenga un pesimismo y escepticismo crónicos y generalizados. Que su impotencia y desesperanza se acompañen de rabia sorda, con ideas relativas a que la vida no vale la pena ser vivida, a veces pensamientos suicidas y, en algunos casos, intentos suicidas. Este estado depresivo va generando en quienes lo rodean un sentimiento de incomprensión, acompañado a veces de rechazo. Les cuesta empatizar en esa reacción donde ya no son la tristeza y la pena las emociones que predominan, sino la rabia volcada contra el sujeto mismo en conductas autodestructivas, y hacia los demás en un progresivo alejamiento y recriminación.
¿Cómo entender el surgimiento de esta agresión a raíz de la pérdida de un vínculo que, a primera vista, era una relación de amor? Es comprensible que la persona reaccione con pena, tristeza, tal vez rabia e impotencia por haber sido privada de algo tan necesario; pero, ¿por qué llegar a la autodestrucción? ¿De dónde surge tanto odio y tanta agresión destructiva?
Estas mismas preguntas se pueden hacer desde su opuesto: ¿De dónde surge tanto entusiasmo y vitalidad cuando nos enamoramos? ¿Cómo entendemos este estado de exaltación, de éxtasis, que nos provoca un otro? En este caso, también se puede llegar al extremo de un enamoramiento de tal intensidad que no se miren los riesgos ni las consecuencias de los propios actos, lo que es un estado psíquico que a un tercero tampoco le resulta empático, ni puede comprender.
Los estados emocionales que nos sorprenden por su intensidad, como si hubiera un excedente de sentimientos que no sabemos de dónde viene, se pueden entender por la activación de procesos mentales que hemos construido en el pasado y que no son fácilmente accesibles a nuestra conciencia. En el acto de enamorarse, se reactivan relaciones pasadas con la madre y el padre cargadas de sentimientos y emociones excitantes y placenteras. Al mirar los ojos de la amada, en nuestra mente se reactivan, además, todas las miradas cariñosas del pasado, de una madre que en ese momento era vista como infinitamente perfecta, hermosa y buena (o sea, muy idealizada), y fuente de placer inagotable. Por lo tanto, el sentimiento de éxtasis que experimentamos tiene que ver no sólo con lo que la amada nos provoca, sino con lo que nuestra madre provocó en nosotros. Debo señalar que cuando la relación con los padres ha carecido de la intensidad que acarrea una intensa idealización y también un intenso odio, estamos en una condición mental muy deficitaria, que más tarde se traducirá en graves problemas para relacionarse con los demás. El excedente emocional es imprescindible, aunque a veces complejiza la vida afectiva.
Así, entonces, si queremos entender de dónde proviene ese excedente emocional de rabia destructiva que surge a raíz de la muerte de un ser querido y que nos conduce a la depresión, a la enfermedad, debemos explorar el pasado; y ello especialmente en la relación con nuestros padres, que en los momentos de separación generaron una frustración de tal monta que llevó al odio y a la agresión.
2. Elaboración de la agresión, requisito del duelo normal
La observación de bebés, el trabajo clínico con pacientes y las teorías del desarrollo psíquico, describen las diversas variables en juego durante los primeros años de vida.
En primer lugar, el bebé nace con necesidades e instintos que deben ser satisfechos, entre éstos, el hambre y el apego. Estos instintos y necesidades constituyen lo que en el ser humano denominamos pulsiones. La satisfacción de estas pulsiones es vivida como intensas gratificaciones que despiertan un espectro de sentimientos y emociones, los cuales pueden reunirse bajo la denominación común de amor. La frustración de estas necesidades activa reacciones innatas de sentimientos y emociones que pueden agruparse bajo la denominación común de odio.
Entre los hechos inevitables en la interacción primera con la madre, están las separaciones. Llega un momento en que la madre deja de amamantar y el bebé siente que le quitan ese pecho tan gratificante. Después de estar en los brazos de la madre, sobre su cuerpo, en contacto directo con su piel y sus olores, recibiendo ese líquido tibio que mitigaba el “dolor” del hambre, el bebé percibe que su madre se aleja, le distancia las mamadas, lo va dejando en su cuna. Siente que lo separan de aquello tan protector y tranquilizador, para dejarlo solo, en un estado nuevo e inquietante.
Todas estas separaciones generan altos montantes de frustración que comportan una reacción de rabia e ira, la cual fue adaptativa en algún momento de nuestra historia animal: nos preparaba para el ataque y la destrucción del enemigo que nos quería quitar la presa. Esta reacción de rabia, ira —en definitiva, de odio—, es un sentimiento que el bebé vive como muy displacentero. Y, siguiendo un mecanismo básico propio de la biología, pero que la mente usa como modelo, todo lo que molesta es algo tóxico, basura, desperdicio, elemento del cual hay que deshacerse. En el cuerpo lo hace por medio de la excreción fecal, sudorífera, urinaria. En la mente, a través de la proyección. Lo que disgusta se saca fuera y se cuelga, se ubica en otro, proyectándolo.
Así, el bebé vuelve a quedar tranquilo y es el otro quien tiene ese sentimiento displacentero, es el otro quien siente odio, o envidia. Pero este mecanismo implica un costo. El otro se transforma en un enemigo que ahora me quiere atacar. Ahora es él quien me odia o envidia. Tengo que usar nuevas estrategias para evitar ese ataque destructivo.
Busco en mi mente entre los personajes (como describimos el mundo interno en la introducción), y recurro a alguien poderoso, fuerte, idealizado, para que le haga frente. El costo es que voy dividiendo el mundo en un “yo soy fantástico”, “los demás son malditos”; o tomo de vuelta e incorporo dentro de mí a ese otro odiado, para controlarlo, vale decir, me identifico con él. El costo es que termino odiándome a mí mismo.
No voy a entrar en detalles de todas las vicisitudes que pueden ocurrir en este mundo de relaciones donde, a raíz de la frustración provocada por la separación, se gatilló el odio. Lo que sí quiero subrayar es el mundo persecutorio en el que queda sumergido el bebé.
La separación es un duelo, y son estos duelos y la elaboración que hagamos de ellos, los que van a hacer acto de presencia en nuestra mente cuando fallezca un ser querido. Si las separaciones vividas en el pasado no fueron adecuadamente elaboradas, con altos montantes de agresión no resuelta, el mismo patrón tenderá a repetirse cuando lo reactivemos a raíz de un nuevo duelo. Es en este ambiente persecutorio que puede ser generado por un duelo, que debemos entender la conducta auto- y hetero-destructiva de quien la padece.
Y, ¿cómo elabora el bebé la agresión, el odio y la violencia que lo tiene sumergido en este mundo persecutorio? La preocupación principal es cómo sobrevivir a los ataques de los personajes, tanto internos como externos, que no son sino productos de su odio proyectado en ellos. Pero como el bebé también tiene experiencias gratificantes, excitantes, placenteras, se relaciona también con personajes idealizados, fuertes y todopoderosos, y se apoya en ellos para defenderse de los perseguidores malos. Esto significa que vive en un mundo de ataques, huidas, triunfos, venganzas, personajes ideales, personajes malditos, hadas madrinas y brujas. Estos personajes en pugna son los que definen un estado mental persecutorio paranoide.
Sin embargo, si predominan en el sujeto las experiencias de recuperación de lo perdido, y a esto se suma el desarrollo biológico normal del sistema nervioso central, va ganando terreno cada vez con más fuerza una tendencia que lo ayuda a tolerar la frustración cuando pierde lo que le da placer; y, por lo tanto, a proyectar menos odio en el otro. Esta tendencia es un impulso amoroso que neutraliza la agresión y que, además, conduce a un sentimiento de preocupación cada vez mayor por el otro. Al mismo tiempo, la capacidad perceptiva del bebé se perfecciona gracias al desarrollo de su sistema nervioso central, y ya no percibe manos, caras, ojos, aislados, sino la persona completa de la madre. Esto lo lleva a darse cuenta de que quien lo cuida, lo alimenta, lo limpia, lo acompaña y lo protege, es la misma persona que lo abandona, le quita lo que le produce placer, lo reta, lo hace sufrir y lo descuida.
Esta capacidad de ver a la madre como una persona completa gracias a la maduración perceptiva, y de preocuparse de ella fruto del amor que va aumentando, genera un tipo de ansiedad distinta de la que gatillaba la persecución. Este sentimiento es más elaborado y su aparición tiene consecuencias diferentes para el funcionamiento mental. Me refiero a esa forma de ansiedad que está centrada en el daño que le hicimos a otro, y que denominamos culpa. A partir de ese momento, la desaparición del objeto de gratificación ya no se siente como un robo indignante, sino como el resultado de mi propio odio. Se siente una responsabilidad personal en la desaparición del otro. Es como si la desaparición fuera consecuencia de mi voracidad, posesividad, exigencia etc.
La culpa se origina, entonces, por la toma conciencia de que se ha dañado y daña a quien también se reconoce querer. Las consecuencias de este sentimiento son el deseo de arreglar el daño, de reparar, de reconciliarse con aquel a quien —al menos en su mente— el sujeto dañó y destruyó. Los sentimientos que acompañan la culpa en el momento de constatar la destrucción del ser querido, son la pena y la tristeza. La culpa moviliza el deseo de arreglar, pero inicialmente la tarea se ve extenuante, casi imposible. Surge el pesimismo, la desesperanza, y la sensación de que nunca se obtendrá el perdón.
Desde aquí podemos entender los sentimientos tan comunes que se activan en los duelos del adulto: la tristeza, la desesperanza, el pesimismo y la culpa. Por la reactivación de las fantasías infantiles, el sujeto experimentará la desaparición del otro se como ocasionada por su propio odio.
3. La reparación en el duelo
Estamos ahora en medio del proceso de duelo que desencadenó la separación: el difícil y doloroso proceso de reparación de la imagen del otro en nuestro interior. Sumidos en la angustia y el dolor, en un primer momento tratamos de evitar el compromiso agobiante que significa reparar lo dañado. Para esto usamos distintas estrategias: negar que sea para tanto; arreglar “por encimita”; huir a relaciones que entierren ese dolor; consumir sustancias que exalten, que exciten, o que anestesien el dolor psíquico y la angustia; o bien enfrascarse en proyectos que a uno lo hagan sentirse poderoso, invencible y, al mismo tiempo, insensible.
Los mecanismos de defensa, sin embargo, tarde o temprano se desgastan, las estrategias mencionadas fallan, y lo perdido y dañado se instala inexorablemente en la mente. Algunas personas refuerzan de alguna manera las estrategias que utilizaron. Otras se resignan a asumir la realidad y empiezan el lento y fatigoso camino de la reparación: paso a paso, repitiendo como en su revés todo lo que fue dañado y ahora debe ser arreglado. La intención es hacer ahora el proceso exactamente contrario al que provocó el daño. Sería como observar en un film un jarrón que se golpea en el suelo y se quiebra: ésa sería la destrucción. La misma secuencia, pero ahora retrocediendo la película, sería la reparación. Pueden apreciar cuán exigente que es para la mente esta demanda. Ello explica que, aun habiendo logrado llegar a esta tercera etapa, podamos no sentirnos capaces de continuar.
Hanna Segal (1989) dice: “Cuando nuestro mundo interno se halla destruido, muerto, sin amor; cuando nuestros seres amados no son más que fragmentos y nuestra desesperación parece irremediable, es entonces cuando debemos recrear nuevamente nuestro mundo interior, reunir las piezas, infundir vida a los fragmentos muertos, reconstruir la vida”.
Mario Benedetti lo dice en el hermoso lenguaje poético de su Inventario:
Si quiero rescatarme
Si quiero iluminar esta tristeza
Si quiero no doblarme de rencor
Ni pudrirme de resentimiento
tengo que excavar hondo
hasta mis huesos
tengo que excavar hondo en el pasado
y hallar por fin la verdad maltrecha
con mis manos que ya no son las mismas.
Pero no sólo eso.
Tendré que excavar hondo en el futuro
y buscar otra vez la verdad
con mis manos que tendrán otras manos
que tampoco serán ya las mismas
pues tendrán otras manos.
Y así, poco a poco, ese otro que había sido dañado y destruido, va siendo recreado e incorporado como un personaje que ahora no persigue, sino que acompaña agradecidamente. Con su identidad restaurada, enriquece el escenario psíquico. Se transforma en un ser bueno que da paz, tranquilidad y sensación de hondo bienestar, además de recursos para enfrentar conflictos nuevos: “con mis manos que tendrán otras manos”. Vale decir, para enfrentar nuevas pérdidas y separaciones, porque refuerza la confianza en la potencialidad del propio amor.
Lo arriba descrito corresponde a un duelo elaborado. Supone reconocer el odio y la persecución que conducen a la destrucción y al daño, requiere capacidad de darse cuenta de que el otro que uno ama es el mismo al que agrede. Exige paciencia, tenacidad y tolerancia para reparar de manera adecuada al otro dañado, de forma tal que quede la convicción en la bondad propia, y en el perdón del otro. Sólo ahora es posible la reconciliación, etapa final de todo proceso de duelo.
Como ustedes han podido apreciar, son muchas las variables que deciden el curso de un proceso de duelo. Hay condiciones que facilitan dicho proceso y contribuyen a que llegue a buen término, lográndose así finalmente la incorporación de un otro y de una experiencia enriquecedora para la vida mental. Pero son muchas las condiciones que perturban este difícil proceso mental, y lo detienen en cualquiera de sus etapas. En la primera etapa, dejando al doliente en un escenario de persecución, odio y destrucción, que muchas veces lleva al suicidio o a la depresión grave. En la etapa de culpa persecutoria, de desesperanza y pesimismo, queda prisionero en un callejón sin salida, que lo arrastra a un estado depresivo si no grave, crónico. En la tercera etapa, asumido el daño realizado, puede no sentirse capaz de reparar y, por ende, de reconciliarse. No logra completar la experiencia y vive para siempre con el fantasma de un duelo no elaborado, que aumenta los temores, disminuye la autoestima y la seguridad frente a los demás.
¿Cuáles son estos condicionantes que facilitan o perturban este proceso de duelo? Los veremos a continuación.
4. Condicionantes que facilitan o perturban el proceso de duelo en el agredido y en el agresor
Podemos dividir estos condicionantes en dos grandes grupos:
a) Los relacionados con la constitución de nuestro mundo interno, de nuestra mente. O sea, con la calidad de los personajes que fuimos albergando en nuestra psiquis a lo largo de nuestra historia, los cuales van a facilitar o entorpecer este proceso.
b) Las condiciones reales, propias del mundo externo con el que interactuamos, que concurrieron a la situación de pérdida. Es diferente perder a un ser querido por una enfermedad crónica prolongada que por un accidente.
Este modelo de funcionamiento mental, referido fundamentalmente al duelo, tiene como objetivo proponer un vértice que nos ayude a pensar y elaborar el proceso de duelo social que nuestro país vive desde los años setenta. Por eso me parece oportuno aterrizar las ideas desarrolladas hasta aquí a los hechos acontecidos en ese período. A continuación puntualizaré cómo pudieran operar los condicionamientos internos y los externos en las personas que sufrieron las pérdidas. He considerado los que me parecen más relevantes, pero creo que pueden incorporarse otros al análisis.
A propósito de esto, quiero resaltar un aspecto que no es fácil de aceptar. Señalé al comienzo la relación estrecha que existe entre los conflictos y el duelo. Los conflictos despiertan agresión. La agresión siempre va acompañada de daño y destrucción en el mundo interno y eventualmente en el mundo externo; por lo tanto, siempre implica pérdida, o sea, duelo. Y esto no está referido solamente a la víctima de la agresión, sino también a quien la ejerce. De aquí se desprende que no sólo la víctima hace duelo; también lo hace el victimario, el agresor. Veremos a continuación que sus procesos de duelo son diferentes, porque las condiciones internas y externas en la víctima y el victimario son distintas. Pero lo que tienen en común es que ambos deben hacer un duelo por aquello destruido. Por esto, a continuación desarrollaré los condicionantes del mundo interno y del mundo externo en el agredido, y enseguida en el agresor.
Uso los términos agredido o víctima para referirme a la persona que sufrió la pérdida, y agresor o victimario para la persona que fue agente causante de dicha pérdida. Si bien el duelo puede tener relación con la pérdida de una cosa, un bien, una posición, un lugar o privilegio, no debemos olvidar que también requieren de duelo las pérdidas de utopías. De aquí en adelante lo referiré a la pérdida de una persona, esto es, a su desaparición o muerte.
B. Duelo en el agredido
1. Condicionantes del mundo interno
Entre los principales condicionantes del mundo interno, tenemos la forma en que el sujeto ha vivido sus anteriores pérdidas y duelos, y la relación que tenía con la persona perdida. Examinaremos ambos a continuación.
a) Elaboración de duelos anteriores
Como ya lo he señalado, una de las variables que determinan el curso de un duelo dice relación con la elaboración y el desenlace que la persona ha vivido en sus duelos anteriores, lo cual se traduce en qué tipo de personajes ha ido incorporando a su escenario psíquico. Si el duelo se detuvo en la etapa más persecutoria, los personajes que el agredido alberga serán vengativos, intolerantes, omnipotentes y agresivos. Si el duelo se detuvo en la etapa de culpa persecutoria, los personajes tenderán a ser impacientes, negadores, minimizadores, superficiales o frívolos. Si el duelo se detuvo en la etapa de reparación desesperanzada, serán empeñosos pero pesimistas, rígidos y conformistas. Si se logró elaborar el duelo, los personajes incorporados serán receptivos, pacientes, contenedores, esperanzados y afectuosos.
b. Relación con la persona perdida
El tipo de relación que se estableció con la persona perdida decide en forma muy esencial el curso del proceso de duelo. Y en este sentido, hay dos variantes que influyen poderosamente: el grado de narcisismo y el grado de ambivalencia de la relación con quien hemos perdido.
El grado de narcisismo con que se eligió y se mantuvo la relación se refiere a cuán diferente de uno mismo se percibe al otro, y/o qué nivel de idealización se proyectaba en él. Veámoslos por separado:
Si, por una parte, perdemos a alguien con quien nos relacionamos sintiendo que es una prolongación de nosotros mismos, al irse nos desgarrará llevándose una porción nuestra, que nos pertenece. El dolor psíquico es insoportable y la agresión que se desencadena es extrema.
En condiciones normales, los hijos, la pareja, llevan inevitablemente un grado importante de vínculo narcisista, porque en tales relaciones íntimas es más fácil sentir al otro como parte de uno mismo y viceversa, y por la natural tendencia a idealizar a los hijos y a la pareja. Por eso son duelos tan difíciles. Las personas con trastornos de personalidad tienden a vincularse narcisísticamente con mucha facilidad y con gran intensidad, exponiéndose a permanentes duelos patológicos que los hacen ser tan inestables de ánimo.
Por otra parte, si el hijo perdido era además el portador de todos aquellos ideales frustrados que el padre nunca pudo realizar, se le agrega al duelo la angustiante carga de perder un ideal, una ilusión. De la desilusión emerge el vacío y el sin sentido.
En cuanto al grado de ambivalencia con que nos hemos relacionados con aquel que perdimos, se trata de un hecho psíquico difícil de aceptar, a pesar de que lo vivimos a diario. Todas nuestras relaciones, hasta las más cercanas y queridas, son una mezcla de amor y odio. A todas subyace esta ambivalencia de sentimientos, que proviene de la forma como se estructura nuestra mente desde sus orígenes. Está relacionada con la inevitable frustración que despierta agresión, ira y odio (muchas veces en forma inconsciente), aun en la relación más querida y carente de conflictos. Mientras más amamos a alguien más esperamos de él y, por lo tanto, más nos frustra.
Sin embargo, el grado de ambivalencia varía, y mientras más integrado y más maduro sea el vínculo, menor ambivalencia tendrá, el amor sostendrá el odio y lo sobrepasará.
Esta ambivalencia siempre se pone a prueba. De hecho, necesitamos ponerla a prueba para comprobar que en la relación predomina el amor y, en ese sentido, nos refuerza el vínculo. La relación sexual, interacción con el cuerpo donde se dan cita la agresión y el amor, cumple entre otros este propósito para la pareja. Pero también la ambivalencia se pone a prueba involuntariamente en momentos difíciles. Y el duelo es el peor de todos. En él se desencadena esta alternancia de sentimientos, que es una de las variables que más perturba el proceso de duelo. El odio se proyecta sobre el ser querido, aumentan la culpa desesperanzadora y la persecución. Parte de este odio se vuelca contra el sujeto mismo y genera conductas autodestructivas, sentimientos de minusvalía, autoexigencias agobiantes y autodescalificación.
2. Condicionantes del mundo externo
La forma en que aconteció la pérdida en la situación real del mundo externo, tiene importantes repercusiones en la evolución del duelo. Desarrollaré a continuación las más importantes de esas condiciones externas en el proceso de duelo.
a. ¿Fue una muerte esperada, anunciada, inesperada, sorpresiva?
La muerte de un familiar anciano con serias limitaciones en su salud física y psíquica es una pérdida esperada.
La muerte de un ser querido al que se le diagnosticó cáncer incurable hace un tiempo es una pérdida anunciada.
La muerte de un hijo que se alistó en las filas del bando oficial que se enfrentaba a sus contrarios con una lógica de enemigos, es una muerte inesperada. Lo mismo puede decirse de un militante del bando de la insurgencia que enfrentaba con la misma lógica al régimen oficial.
La muerte de un ser querido sin militancia en grupos armados, a manos de la contrainsurgencia, es una muerte sorpresiva.
Mientras más abrupta e inesperada es la pérdida, mayor será la reacción regresiva de la mente. La mente se inunda de angustia que no ha podido ligarse a ningún significado, ya que no ha habido tiempo. Esta angustia invade, provocando un estado traumático que hace regresar a estados primitivos muy persecutorios. La persona se conectará intensamente con los primeros estados mentales primitivos, cuando las pérdidas generaban un nivel de frustración, rabia, odio y angustia que teñían el mundo de persecución.
Si es posible ir dosificando la pérdida en forma paulatina y progresiva, como sucede con la muerte de los padres o abuelos al final de sus vidas, ella no genera el estado ansioso traumático de la pérdida sorpresiva. Por lo tanto, no se cae abruptamente en el mundo persecutorio descrito. La mente no regresa a etapas tan primitivas de funcionamiento, con lo cual puede echar mano a recursos más elaborados. Se contacta con personajes internos que son capaces de ir tolerando el dolor y la frustración.
En otras palabras, mientras más sorpresiva e inesperada es la muerte de un ser querido, más persecución, agresión y destrucción mental se desencadena, con lo cual más difícil se hace el duelo. Mientras más esperada sea dicha muerte, hay más dolor, culpa reparadora y preocupación, sentimientos que hacen más factible la tarea de reparar lo destruido y finalizar, así, el duelo.
b. ¿Fue una muerte evitable o inevitable? ¿Fruto del azar o de un descuido? ¿Consecuencia de las propias acciones, o del odio y la violencia de terceros?
Un padre maneja a alta velocidad. Al tomar una curva por adelantar a otro vehículo, vuelca. Muere uno de sus hijos. Este duelo va a ser tremendamente difícil, desgarrador.
Como dijimos, cada vez que enfrentamos una pérdida se reactivan los duelos del pasado, que siempre nos señalan que, independientemente de las circunstancias externas, nosotros fuimos agresivos y, por lo tanto, contribuimos al daño, a la destrucción. Esta persecución se reactiva si se ve confirmada por la realidad; en este ejemplo, el descuido, la agresión implícita en el manejar imprudentemente.
Este proceso de querer delimitar cuánto hemos cooperado con el daño a otro también surge cuando es uno mismo el dañado, la víctima de la agresión. Bruno Bettelheim, psicoanalista judío sobreviviente de los campos de concentración, en su libro Sobrevivir. El holocausto una generación después (1973), señala lo importante que es para el sobreviviente “comprender el por qué de lo que nos sucede incluyendo en esto el ver qué es lo que hay en uno mismo y que, sin que uno lo sepa y en contra de su voluntad consciente, ha cooperado en cierta medida con el destructor”. Si no se hace tal procesamiento, corremos el riesgo de culparnos más severamente aún, buscar castigo para expiar dicha culpa, y usar al victimario para que lo ejecute. Así podemos “favorecer las condiciones que inconscientemente le facilitan las cosas al destructor”.
Siempre que somos afectados por una pérdida, evaluamos cuán responsables hemos sido de que tal evento aconteciera. Incluso en situaciones que son puramente accidentales, el familiar se atormenta pensando alternativas a veces hasta absurdas: “Y si le hubiera dicho que no saliera hoy, no lo habrían asaltado”. “Y si hubiera ido a casa de esa amiga nos habríamos encontrado y, por lo tanto, no habría salido a buscarme, y no habría tenido ese accidente”. “Si no le hubiera exigido tanto que nos cambiáramos de casa, no habría vivido con tanta tensión y no se habría infartado”.
Sin embargo, aunque siempre tendemos a culparnos, mientras más alejado está de nuestra propia responsabilidad el accidente ocurrido, más fácil es dejar de atormentarse persecutoriamente y continuar el duelo. Mientras más real es nuestro descuido e indolencia, más nos confirma nuestra participación agresiva, y más nos conecta con la persecución y la culpa persecutoria.
Entre ambos extremos hay un rango intermedio, en el que es muy difícil precisar el grado de descuido que hubo de parte nuestra. “Nunca debí presentarle a esos amigos, que yo sabía eran extremistas”. “Nunca debí llevarlo a las reuniones del partido”. “Nunca debí alentarlo en la vía violenta”. “¿Por qué no lo saqué del país?” “Debí oponerme a que hiciera el servicio militar”.
Por supuesto que estas reacciones están relacionadas con los condicionamientos internos. Mientras más omnipotentes sean los personajes del mundo interno del deudo, más persecución experimentará, ya que no puede aceptar la existencia de muchas variables que no estuvieron bajo su control.
Por todo lo anterior, para el familiar doliente es profundamente necesario conocer con detalles cómo aconteció todo aquello que llevó a su deudo a la muerte. Es el conocimiento de todas las circunstancias que contribuyeron a acercarlo o a precipitarlo a la muerte, lo que le permitirá reparar en su mente lo que inevitablemente vivirá como descuido. Este sentimiento de descuido proviene de la culpa que se gatilla en la separación y que surge de experiencias infantiles que no están bajo nuestro control. Si el familiar sobreviviente no puede revisar los acontecimientos, se ve incapaz de reparar el daño que evoca el proceso mismo de destrucción y muerte. Esto es difícil cuando se trata de una enfermedad, de un accidente; y se hace peor aún si ni siquiera sabe dónde, cuándo y cómo sucedió el daño, como en el caso de desaparecimiento.
Lo que hay detrás del deseo de justicia es la necesidad de precisar y delimitar responsabilidades, las propias y las del victimario. La justicia bien llevada a cabo, a través de procedimientos claros y ecuánimes que conduzcan a un veredicto cercano a la verdad de los hechos y con los atenuantes del caso si los hubiere, disminuye el odio y el clima de persecución en el afectado y le facilita el camino a un duelo normal.
c. ¿Qué grado de dolor y desesperación sufrió el ser querido antes de morir?
Son éstas preguntas que no podemos dejar de hacernos cuando muere un ser querido. El dolor psíquico y físico que implica dejar de vivir, como la desesperación de enfrentarse a la evidencia de morir, nos aterran.
Nos angustia y nos llena de culpa persecutoria pensar que no pudimos disminuir el dolor y/o acompañar a la víctima en su desesperación. El no saber en qué condiciones, cómo, dónde, cuándo, con quién, qué provocó su muerte, cómo fue la agonía, nos inunda de culpa persecutoria. Por más atroces que hayan sido sus últimas horas, el saberlo permite a nuestra mente trabajar, tramitar, enfrentar, sin importar lo difícil y doloroso que sea el proceso. Si no tenemos acceso a esa información, se transforma en un fantasma que perpetúa la culpa persecutoria y nos detiene en la depresión.
La muerte tranquila, esperada, asumida, con un dolor psíquico y físico manejable y tolerable por la capacidad del que padece y por la ayuda de quien lo acompaña, facilitan el proceso de duelo. En ese acompañar se ha tenido ya una vivencia de reparación, la cual disminuye la amenaza de culpas persecutorias y da acceso a la tristeza, preocupación y reparación, que conducen a la terminación del duelo.
Entre estos dos extremos hay una gradiente de alternativas que se caracterizan, de un lado, por los componentes persecutorios que despierta en nosotros todo lo que nos hizo imaginar sufrimiento y desesperación que no pudimos aliviar; y del otro, por los componentes reparatorios que nos llevan a pensar en el alivio y compañía que pudimos otorgar.
d. ¿Qué aspectos concretos quedan representando al que fallece?
Los eventos muy dolorosos reactivan formas de funcionamiento mental que son las propias de un niño, de un bebé. La muerte de un ser querido es uno de estos eventos.
El lactante, cuando pierde a su madre en el destete, la reemplaza por un pañal, por un chupete, por un peluche, por un muñeco. Son objetos concretos que representan a su madre. A medida que crece, será capaz de incorporar a su madre en su mente; y cuando no esté, de recordarla. Pero antes de llegar a ese nivel de maduración ha necesitado objetos concretos, sensoriales, que la representen. Un pañal que sea como la suavidad de sus vestidos, de su piel; un chupete que sea como el pezón que lo alimenta, un peluche que tenga la forma de un ser vivo y no se separe de él.
El deudo, desesperado por el dolor de la ausencia de su ser querido, busca recrearlo, reemplazarlo. Si la ansiedad es insoportable, puede incluso alucinarlo, esto es, verlo, escucharlo, sentir su piel. Pero, en general, debe tener objetos concretos que lo representen. No le basta con la imagen y recuerdos que guarda en su mente. Eso le es suficiente sólo una vez que ha concluido el duelo. Antes, necesita objetos que se vean, se palpen y se sientan.
El más importante de éstos es el cuerpo. El deudo requiere pasar un tiempo cerca del cuerpo de su ser querido, retener ese objeto concreto que es el que más lo representa. Después necesita saber dónde quedó. Lo visitará, lo atenderá. Poco a poco irá aceptando que él o ella ya no está en ese cuerpo. Pero ello requiere tiempo. La presencia del cuerpo, de ese objeto, le permite hacer el proceso en forma paulatina, sin inundarse de esa angustia persecutoria que, hemos visto, lleva a la dinámica de agresión, temor, destrucción, autodestrucción y, en definitiva, depresión.
Pero la ausencia del cuerpo no sólo afecta porque no permite ese contacto físico transitorio, sino también porque el no saber dónde quedó el cuerpo, qué pasó con él, abre otros fantasmas para la mente: por rotundas que sean las evidencias que indiquen que el ser querido dejó de existir, la parte más primitiva de nuestro funcionamiento mental, la que determina el curso de nuestros afectos, requiere de una constatación directa. El otro no está muerto mientras el familiar no lo vea así en su mente. Mientras no ve y no toca el cuerpo sin vida, no tiene certeza de que el otro ha muerto. A todas las complicaciones que hemos descrito sobre el duelo, le añadimos una más: la incertidumbre respecto a la muerte del familiar.
En esa ausencia de certeza, el hecho inevitable de imaginar que el familiar ha muerto llena al deudo de ánimo persecutorio. Porque si existe una posibilidad de que esté vivo (y siempre es posible, aunque no sea probable), entonces confirma su odio y deseo criminal contra ese ser querido, situación derivada de la inevitable ambivalencia amor-odio que hemos explicado. Persecución interna, odio, temores y agresión encallan el proceso de duelo y lo llevan por el camino del duelo patológico, de la depresión. La película documental de Silvio Caiozzi, Fernando ha vuelto, muestra de una manera viva y emocionante la importancia de encontrar el cadáver de un familiar detenido-desaparecido para completar el duelo. Escenas dramáticas que muestran cómo se intenta restituir la verdad brutal de lo que pasó, el encuentro con los restos óseos de la víctima, la búsqueda de contacto físico concreto, nos muestran estas necesidades psíquicas profundas, primitivas, que la mente debe satisfacer para elaborar el duelo.
John Bowlby, uno de los autores contemporáneos que más han aportado a la comprensión de la necesidad de “apego” del ser humano (como de los mamíferos) y al proceso de duelo que se desencadena ante la pérdida del ser querido, estableció —basándose en la observación del proceso en un grupo de viudos y viudas— cuatro fases normales del duelo: i) Fase de embotamiento de la sensibilidad, que dura desde algunas horas hasta una semana. ii) Fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida, que dura algunos meses, y a veces, años. iii) Fase de desorganización y desesperanza. iv) Fase de mayor o menor grado de reorganización.
En la segunda fase, se piensa intensamente en la persona perdida, en la persona perdida, y se desarrolla una actitud perceptual para con esa persona, a saber, una disposición a prestar atención a cualquier estímulo que sugiera su presencia, al tiempo que se dejan otros de lado. Se dirige la atención y se exploran los lugares del medio en los que exista la posibilidad de que esa persona se encuentre, y es habitual que se llame a la persona perdida (Bowlby 1980). Para Bowlby, esta búsqueda es automática e instintiva frente a toda separación, porque “nuestra condición instintiva se hace de tal condición que todas las pérdidas se consideran recuperables y se responde a ellas en consecuencia” (Ibíd.)
El carecer de evidencias que ayuden a aceptar la muerte de ese ser querido, puede prolongar esta fase de forma tal que la persona nunca pueda completar el duelo, quedando atrapada en la depresión como una forma de reclamo agresivo hacia quienes no quieren devolverle a su familiar, que, para sectores importantes de su mente, sería recuperable (Bowlby 1983).
e. ¿Qué sentido y qué reconocimiento histórico, social o trascendente, esto es, qué proyección en el tiempo tiene la muerte de ese ser querido?
Tanto el grupo familiar como el comunitario, institucional y social, juegan un rol importante en la elaboración del duelo.
El reconocimiento de la muerte de esa persona por parte del grupo que la rodea, de la sociedad, de los involucrados en el crimen, en un proceso que ayude a constatar el desgraciado hecho, puede llegar a sustituir parcialmente la necesidad de ver el cadáver. Pero se requiere de un reconocimiento auténtico y masivo.
Frente a las preguntas cargadas de culpa que se plantea el deudo, la búsqueda de un sentido histórico, social o trascendente disminuye las ansiedades persecutorias y facilita el proceso.
El sentido histórico social puede ser testimonial, de denuncia. Sin embargo, esto requiere justicia, de tal forma que, a través de la sanción punitiva, quede socialmente claro que la muerte del ser querido no fue un accidente. El hecho mismo de la violencia de su muerte puede constituir un sentido de denuncia al atropello y a la injusticia. Pero ello requiere un concierto social que lo avale, sancionando al culpable. Como veremos al estudiar la psicología de los grupos, la sociedad no tiene otro recurso para dejar en claro a todos sus miembros que un comportamiento es inaceptable, sino la sentencia penal. Ello significa que debe castigar adecuadamente el crimen. No por venganza, sino por sentido de responsabilidad social.
Es de enorme ayuda en el proceso de duelo la fe en el sentido trascendente de la acción del hombre. No un acto infantil que busca dar un significado automático al hecho para no hacer el duelo —algo así como “estaba de Dios”—, sino una búsqueda de sentido en una exploración que pasa por la realidad concreta en que suceden los hechos, con la incertidumbre propia de una búsqueda veraz y con el trabajo comprometido en la fe que tal discernimiento requiere.
Tal acto de fe contribuye no sólo a disminuir la culpa que proviene de la responsabilidad omnipotente, puesto que entrega parte de ella a un otro ser, a Dios. También ayuda al proceso de reparación, porque otorga esperanza y certeza de un sentido final y trascendente.
C. Duelo en el agresor
El agresor, ¿también requiere hacer el duelo?
Sí. El agresor ha destruido un otro hacia quien puede tener distintos sentimientos, pero en relación al cual inevitablemente se mueve en el espectro del amor-odio. Y por más odio que experimente por ese otro, la ambivalencia de nuestra constitución psíquica lo llevará a que también sienta amor. Lo que atormenta al agresor, aunque mate por odio, por venganza o por defensa propia, es que en una parte de su mente también siente amor por aquel a quien agredió.
Dada esta aparentemente paradójica situación, el agresor no estará en paz sino hasta que repare en su mente a aquel ser destruido. Su situación es, de partida, más persecutoria que la del agredido; parte en peores condiciones a hacer el duelo, porque la realidad del hecho le potencia la creencia en su propia maldad, y en su mundo interno se siente plagado de personajes agresivos, llenos de odio, rencor y venganza. Proyecta estos sentimientos en la víctima, quien pasa a ser la agresiva, la que se merecía ese fin, y cada vez se aleja más de comprender que hizo daño a alguien que también era bueno. Todo el mundo se va a transformando en vengador de su crimen. El agresor se aleja cada vez más de la posibilidad de reparar. Y el no poder reparar lo deja internamente perseguido, sus personajes malos lo incitan a conductas autodestructivas. Es un duelo tremendamente difícil de llevar a cabo. Sin embargo, no es imposible. Entendiendo los condicionantes que determinan la evolución del duelo en el agresor, tal vez veamos una salida para éste.
1. Condicionantes del mundo interno
Al igual que en el agredido, el curso del duelo en el agresor va a depender del desenlace y la elaboración que han tenido sus duelos anteriores. Es la calidad de los personajes internos que fue incorporando a lo largo de su vida la que, en un momento tan difícil como el de haber sido violentamente destructivo, lo van a ayudar a salir del círculo vicioso de la persecución y el odio.
La bondad y comprensión de sus personajes internos buenos lo conducirán a la dolorosa toma de conciencia de que ese otro también era amado, también era bueno. Deberá transitar por un período de culpa atormentadora que, poco a poco, lo puede conducir a reparar el daño hecho.
La maldad y el odio que destilan los personajes malos que arrastra en su historia, lo conducirán al ya descrito círculo vicioso de persecución, odio y violencia.
También influye en el desenlace del duelo del agresor el tipo de relación establecida con la víctima. Y acá también están presentes las dos variantes que describimos para el agredido.
En primer lugar, tenemos el monto de narcisismo existente en la relación, pero esta vez vinculado a la sobrevaloración de sí mismo que tenga el agresor, que lo lleva a considerar siempre al otro como alguien despreciable, peligroso y sin derechos. La realización de la muerte de esta persona desencadena una persecución que requiere reforzar cada vez más el propio narcisismo. Desde esa omnipotencia, que defiende de la persecución y donde el otro muerto es más una amenaza que un desafío representado por aquello que se debe reparar, el duelo se hace casi imposible.
Por otra parte, incide en el desenlace del duelo del agresor el grado de ambivalencia que existe en su relación con la víctima. Para asesinar a alguien se requiere no sólo un predominio del odio, sino, además, que el amor y el odio estén muy separados, muy disociados.
Alguien puede sentir mucho odio por una persona, pero si ese odio está integrado, aunque sea en pequeñas dosis, con amor, no será muy destructivo para el agresor. En cambio, incluso en casos en que el odio no es tan alto, pero se acompaña de una falta severa de integración con el amor, esto es, allí donde amor y odio están drásticamente separados, en la mente del sujeto la persona odiada es otra que la amada. En consecuencia, cuando mata cree matar sólo a la persona odiada, sin advertir que ella también es la amada. El día en que se dé cuenta comenzará el infierno de la culpa, antesala del inicio del trabajo de duelo. Mejor dicho, el purgatorio, porque el infierno es el estado mental persecutorio en el que vive al mantener separados amor y odio. Al conectarse con la culpa persecutoria, puede tener acceso a ese doloroso trabajo que es la elaboración del duelo, abriéndose así una esperanza de reconciliación consigo mismo.
Por todo lo anterior, más que el odio en sí mismo, es el grado de ambivalencia el que decide el destino de ese trabajo de duelo.
2. Condicionantes del mundo externo
Al igual que en el caso del agredido, la forma en que se llevó a cabo el crimen en la realidad tiene importantes repercusiones en la evolución del duelo para el agresor. A continuación nos detendremos a analizar cada uno de estos condicionantes externos del proceso de duelo.
a. ¿Qué grado de sadismo ejerció el agresor sobre su víctima?
Los duelos que hace el lactante en sus primeros meses de vida están destinados a fracasar, porque su mente aún rudimentaria tiene muy separados el amor del odio, y; también porque las frustraciones por la ausencia de la madre generan una agresión vinculada a las únicas formas de relación que el bebé conoce para tramitar su rabia, todas las cuales tienen un fuerte componente sádico. Entendemos por sadismo todas aquellas conductas agresivas que, al ser descargadas sobre otro, nos otorgan placer: placer de venganza, placer de triunfo, entre otros.
Cuando se destruye una relación, un objeto o un otro, en la fantasía o en la realidad, el grado de sadismo con que lo hagamos nos retrotrae a aquellos estados mentales primitivos que hemos caracterizado por la persecución, el odio y la venganza.
A mayor sadismo y persecución por parte del victimario, tanto más difícil será para él acceder al estado mental de preocupación por el otro, que conduciría al arrepentimiento y, más tarde, a la reparación.
b. ¿Que grado de libertad tenía en los momentos que llevó a cabo la muerte?
En el proceso de duelo, en el momento en que se emerge del estado mental persecutorio inicial, al tomar contacto con el hecho de que se destruyó a quien también se ama, surge la pregunta sobre el grado de responsabilidad que el sujeto tuvo en esa destrucción: si el acto destructivo fue inevitable, si fue en defensa propia, si fue ordenado por superiores; si era imposible negarse a ejecutarlo, o si tal vez tenía la posibilidad de negarse, pero no lo hizo porque ello le habría acarreado problemas; si fue lo llevó a cabo por iniciativa propia, o por convicción de que era un mal menor; si fue enmarcado en una estrategia global de acción; si lo ejecutó por venganza o por el placer sádico del triunfo. Todas estas alternativas que acabo de mencionar condicionan el proceso de duelo. Las enumeré en orden progresivo al grado de persecución que desencadenan. Las últimas sumergen en un clima mental de persecución de tal magnitud, que su superación requeriría un trabajo psíquico muy largo en el tiempo, muy exigente, que no siempre la mente es capaz de tolerar. Lo más trágico es que quien lleva a cabo la agresión destructiva con sadismo, habitualmente tiene una condición psicopática que lo hace inmune a la culpa consciente, pero que lo deja con tendencias autodestructivas, por la culpa persecutoria inconsciente. (Por ejemplo, el sargento Zúñiga en la película Amnesia, que comentamos en el capítulo V). El agresor sádico queda atrapado en el mundo paranoide y maníaco, y es de muy difícil recuperación.
c. ¿Qué nivel de persecución queda representando a la víctima en la realidad?
Como he señalado al estudiar los condicionantes externos del duelo, es la realidad la que reactiva los estados emocionales y afectivos que están en nuestra memoria. Una vez realizada la destrucción, la muerte, el crimen, la víctima queda representada por su institución, su grupo político, su grupo religioso, pero especialmente por sus familiares.
La reacción de intenso dolor y frustración en un primer estado mental de odio y persecución, lleva a los familiares a proyectar todo su aborrecimiento en el agresor, quien, por el papel que ha representado en la muerte de la víctima, es un blanco perfecto. Esta búsqueda de venganza intensifica la sensación de persecución en el agresor, quien se aleja cada vez más de reconocer su culpa y participación en el daño y, al contrario, se defiende atacando. Se mueve en la dinámica de ataque-fuga.
Más adelante, al referirme a la reconciliación, ahondaré más en esta dinámica para intentar mostrar lo compleja y, al mismo tiempo, lo desalentadora que es.
d. ¿Qué grado de justicia se ha podido llevar a cabo?
Puede resultar paradójico, pero el agresor queda en mejores condiciones para hacer el duelo cuando ha sido sometido a un adecuado proceso de justicia.
Si bien sus primeras reacciones sólo tenderán a aumentar su ánimo persecutorio, ocurre que el odio y la agresión hacia la víctima, el vivir un proceso de evaluación ajustado a derecho que precise su grado de responsabilidad, le abre la posibilidad de entender lo que ha hecho y así no tener que vivir huyendo de esa parte de sí mismo. Podemos huir de muchas situaciones y amenazas de la realidad externa, pero de nuestros personajes internos, de nosotros mismos, nunca podremos evadirnos por completo, ni siquiera en la locura extrema.
En el agresor, el tener que asumir un veredicto social sobre su agresión delimita el fantasma de cuánta maldad hay en él; la circunscribe, le permite reconocerla, le da la oportunidad de cambiar, lo que finalmente le reportará tranquilidad y una sensación de bondad.
Sin embargo, la reacción a la justicia no siempre facilita el camino del duelo. Las posibilidades de que ello ocurra están muy relacionadas con la capacidad mental del agresor (sus condicionantes internos), con la manera en que se lleva a cabo la justicia, y con lo realmente justo que sean el veredicto y la sanción. El interjuego de estos dos factores —la capacidad mental del agresor y el procedimiento judicial— determina si se generará más persecución en él, o si se acerca a la etapa siguiente y se contacta con la culpa.
e. ¿Qué sentido histórico social o trascendente, esto es, que proyección en el tiempo, tiene el acto destructivo?
En la guerra se es héroe matando o muriendo por la patria. Sin embargo, el carácter de tal requiere el consenso de toda la nación. En el caso de lo vivido en Chile a partir de 1970, es difícil encontrar un sentido histórico a los crímenes perpetrados por ambos bandos —el terrorismo de izquierda o la contrainsurgencia militar—, porque no existe consenso respecto de la imperiosa necesidad de esos actos. Ayuda al proceso de duelo cuando los mártires son reconocidos como héroes. Lo mismo ocurre en relación con los héroes sobrevivientes, aunque hubieran tenido que matar. El reconocimiento social, el pasar a la historia, ayuda a elaborar el duelo por alguien que fue muerto o por alguien que mató.
También el victimario, en el caso de ser creyente, puede obtener alivio y comprensión, disminuir la persecución y acercarse así a la elaboración del duelo, si asume su responsabilidad en la destrucción, rescatándose en el amor infinito de Dios. En el marco omnicomprensivo divino, el victimario puede encontrar alivio a su culpa persecutoria, factor que favorece el proceso de duelo.
Hasta acá hemos podido apreciar cómo el proceso de duelo está condicionado por determinantes del mundo interno y del mundo externo. A propósito de estos condicionamientos del duelo quiero detenerme en un punto que tiene gran relevancia práctica. En esta descripción de las condiciones de un proceso de duelo puede ir quedando la sensación de que, en la medida en que no se cumplan estos requisitos, el duelo se estanca y la persona cae en depresión. En la práctica, las cosas son mucho más complejas. La elaboración de un duelo nunca es completa, y ello por la imperfección de nuestra constitución humana, marcada por condicionantes internos —como la tendencia al narcisismo, a la ambivalencia y a la agresión— y externos —como la dificultad de hacer justicia, los poderes que se ven involucrados, los temores, la persecución—. En definitiva, por nuestra naturaleza limitada.
Muchas veces, en los procesos de duelo nos encontramos con situaciones en las cuales la víctima o el victimario no van a tener acceso a condiciones externas que les faciliten el duelo. Puede ocurrir que el cadáver nunca vaya a ser encontrado, que no se sepa jamás cómo acontecieron los hechos, que el verdadero culpable no confiese lo que hizo, que sea imposible imponerle un castigo, que no pueda hacerse verdadera justicia y, en algunos casos, que la sociedad no reconozca en su conjunto el sentido de esa muerte. El familiar afectado, la víctima, que se ve enfrentado a tales condiciones externas, ¿necesariamente terminará en una depresión? ¿Existe alguna posibilidad de que, a pesar de estos inconvenientes, se pueda elaborar el duelo?
Yo pienso que sí, y que ello dependerá de la capacidad mental del afectado, de sus condiciones internas; pero, además —y aquí surge el desafío para la sociedad y los grupos que rodean a víctimas y victimarios que han padecido tal pérdida—, de lo que hagamos tanto para contribuir a mejorar las condiciones del mundo interno del que sufre, como para aclarar en la medida de lo posible, apoyar y entregar lo que el doliente necesita desde las condiciones externas.
Para nuestro análisis nos importan, además de los condicionantes psíquicos internos, en forma especial la incidencia psíquica de los determinantes del mundo externo y, dentro de ellos, aquellos que surgen después de que se ha producido la muerte, después de haber acontecido la pérdida. Esto es importante, porque uno de los objetivos de esta proposición no es sólo lograr una comprensión intelectual de estos complejos procesos, sino, además, poder pensar estrategias que nos permitan conducir de la mejor manera un proceso de duelo nacional.
Como señalamos más arriba, entre los condicionantes externos que inciden en el proceso de duelo del agredido, están el grado de información y conocimiento que tiene el familiar acerca de lo que le aconteció y llevó a la muerte a su ser querido. Otro elemento importante es el acceso que tenga el deudo al cuerpo de la víctima, lo cual le permite el penar, y le da la certeza de su fallecimiento. Y por último, está el ejercicio de la justicia, que ayuda a delimitar las culpas para poder asumir la pérdida y hacer un duelo normal.
Los condicionantes del mundo externo que influirán en el proceso de duelo del agresor también están vinculados al grado de justicia al cual sea sometido por la sociedad. Pero, además, a la relación que sostenga en el tiempo con aquellos que representan a la víctima por él inmolada. Me refiero, en este caso, a su relación con los familiares de la víctima.
En términos de las condiciones externas que deciden en gran medida el proceso de duelo, tanto en el agredido como en el agresor, surge como un elemento central la relación que se establece entre agresor y agredido a raíz del hecho desgraciado.
Agresor y agredido están unidos ahora por la víctima. Ambos tienen que hacer un doloroso duelo, ambos están sumergidos en un estado mental de persecución y odio; ambos, para poder resolver esta desafortunada y trágica circunstancia, necesitan salir de este estado mental y así tener acceso a la posibilidad de reparar lo destruido. Y para salir de este estado mental, se necesitan el uno al otro.
Estamos enfrentados con una trágica situación a la cual, a primera vista, no se le encuentra salida. Veremos a continuación si se trata de un drama trágico que termina inevitablemente en el desencuentro y el daño mutuo, o de un drama que, aun constituyendo un enorme desafío, se es enfrentado con realismo, lucidez y creatividad, puede tener algún grado de resolución.