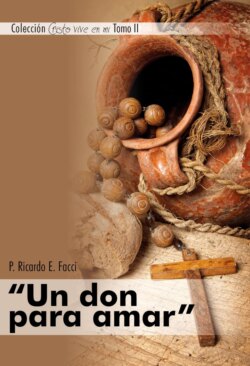Читать книгу Un don para amar - Ricardo Enrique Facci - Страница 5
Оглавление2. Cristocéntricos
Los invito a profundizar en nuestro interior. Cerremos nuestros ojos. ¿quién es Jesús para mí?... Él nos dice: “los llamé como amigos... los llamé para compartir el fruto que debe permanecer...” Ven Jesús, queremos que en este retiro realices en nosotros una marca nueva... estamos aquí porque Tú nos llamaste y nos has traído hasta aquí. Jesús te damos la bienvenida entre nosotros, y en nuestro corazón. Pero para que tu presencia crezca, debemos hacer decrecer nuestro ‘yo’... Sólo en Ti y a través de Ti, podemos todo... Amén.
Cristo Vivo nos ha convocado. El Cristo de la Pascua es quien nos llamó a una vida de fe. Este es Cristo. Nuestra santificación conlleva la necesidad de conocer a Cristo, imitarlo, pero por sobre todo de configurarnos con Él. Nadie se salva si no es en Cristo. “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6). Camino que recorrer; Verdad que creer; Vida que vivir. Vivir en Cristo, transformarse en Cristo. San Pablo nos ilumina: “Nada juzgué digno sino de conocer a Cristo y a este crucificado” (1Cor 2,2). “Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí” (Gál 2,20).
Hay muchos errores al plantearnos la imitación de Cristo. Lo primero que debemos considerar es que Él, además de Hombre, es Dios. Esto marca una diferencia fundamental.
Para unos, imitar a Cristo se reduce a un estudio histórico de Jesús. Investigan su cronología, se informan de sus costumbres. Es un estudio más del orden científico que espiritual, es frío e inerte. La imitación de Cristo se reduciría a una copia literal de la vida de Cristo.
Para otros, es un asunto meramente especulativo. Ven a Jesús como un legislador, quien soluciona todos los problemas humanos, un sociólogo por excelencia, un reformador. Alguien generador de normas de vida, vaciando el aspecto sobrenatural de su vida.
Otro grupo de personas, creen imitar a Cristo, preocupándose al extremo, únicamente de la observancia de los mandamientos, siendo fieles observadores de las leyes divinas y eclesiásticas. Escrupulosas a la hora del cumplimiento del oficio, de un ayuno o de una abstinencia. El foco de atención es el pecado antes que Cristo. Actitud que se acerca más a los fariseos que a Jesús. Ni la escrupulosidad, ni el rigorismo, ni el fariseísmo son la esencia del cristianismo. Nuestra actitud frente al pecado la expresa admirablemente San Juan: “Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero” (1Jn 2,1-2).
Por último, para algunos, la imitación de Cristo consiste en un gran activismo apostólico, una multiplicación de esfuerzos en función del apostolado, un moverse continuamente en crear obras y más obras, en multiplicar reuniones y asociaciones. Otros creen que lo esencial pasa por una gran procesión de antorchas, la fundación de un periódico. No digo que esté mal. Todo es necesario, pero no es eso lo esencial del cristianismo. Esta concepción de activismo no es que se la condene, pero esto no es lo primordial en nuestra relación con Cristo.
Por esto, antes que imitar a Jesucristo debemos plantearnos el configurarnos con Él. De este modo, nuestra imitación de Cristo consiste en vivir la vida de Cristo, en tener esa actitud interior y exterior que en todo se conforma a la de Cristo, en hacer lo que Cristo haría si estuviese en mi lugar. Lo primero, necesario para imitar a Cristo, es asimilarse a Él por la gracia, que es la participación de la vida divina. La vida divina está en todo el mundo. El Jesús histórico fue judío, el Cristo Vivo, el Cristo místico del Siglo XXI, es argentino, paraguayo, mexicano, italiano, africano... Aquél era el hijo del carpintero, hoy es médico o enfermero, abogado o profesor, obrero o sacerdote, enfermo o preso...
¿Qué significa ser cristiano cristocéntrico?
Es alguien que, a la luz de la voluntad de Dios, concretizada en la vida, acción y palabras de Cristo irá renovando la mente y el corazón (cfr. Rom 12,2; Flp 2,5; Ef 4,23), de tal modo que llega a pensar como Cristo piensa y amar lo que Él ama (cfr. Flp 3,5), despojándose así, del hombre viejo revistiéndose del hombre nuevo (cfr. Ef 4,22ss).
De este modo, nuestra vida está fundamentada en una espiritualidad cristocéntrica. Cristo Vivo tiene espacio en cada comunidad, familia, persona, permitiendo que Él sea, en definitiva, quien toma las decisiones. En este contexto surge aquella pregunta que, en su repuesta, decide ante cada una de nuestras opciones: ¿Qué haría Cristo en mi lugar?
Una vida cristocéntrica conduce a constituir la vida sobre la piedra angular que es Cristo. Significa que cada uno trabaja y fortifica su espiritualidad desde Cristo como centro y eje de su vida, actuando en cada circunstancia y frente a las diversas opciones que la vida le va exigiendo, como Cristo lo haría en su lugar.
Estamos llamados a tallar en nuestro corazón lo de san Pablo: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Gál 2,20). Cristo en la vida del sacerdote es Señor de toda ella. Es de Cristo y con Él servidor de los hombres.
Al decir que Él es el Señor, tenemos que darle la oportunidad de que sea guía, conductor, maestro, eje y centro de la vida. Por más que tengamos grandes proyectos en nuestro corazón, Jesús ya habló bien claro: “...separados de Mí, nada pueden hacer” (Jn 15,5). Por eso, es fundamental descubrir la presencia de Cristo como centro de nuestras vidas y actuar según el Salmo: “En vano trabaja el albañil, si el Señor no construye la casa” (Sal 126,1). O como leemos en Juan (15,5) “...el que permanece en mí y yo en él da muchos frutos”. Produciremos muchos frutos, no tanto por tener algunas actitudes cristianas o porque participamos de la Misa los domingos o porque hacemos oración, sino fundamentalmente porque todo esto nos ayuda y nos lleva a una unión vital con Él, a vivir insertos en Él, que está en medio nuestro. Por Cristo, con Él y en Él.
Cristo Vivo, centro y eje de nuestras vidas se presenta de un modo singular, como dice San Pedro en su primera carta: “Coloco una piedra de base, coloco una piedra angular” (1Pe 2,4-6). Vamos a perseverar y brillará nuestra vida porque Él es la piedra base de nuestra vida. Colocamos a Cristo como base de nuestra vida.
Por esto, nuestra fe debe estar centrada en Cristo, para que podamos construir de verdad sobre roca, sobre piedra y así, aunque vengan las tormentas, los obstáculos, las situaciones difíciles estaremos de pie (cfr. Mt 7,24ss). Pero cuando nuestra vida y el camino de seguimiento de Jesucristo se están desarrollando sobre arena corremos todos los riesgos, porque sólo tendremos meras motivaciones humanas y ellas no son sólidas para nuestra perseverancia y al primer obstáculo, a la primera tormenta, al primer problema, claudicaremos en nuestros buenos propósitos, en los grandes ideales de nuestra vida.
Un hombre nuevo no sigue un Cristo “bonito”, de “lindas palabras”, sino a Cristo con el que ha crucificado el ‘yo’, porque si no es capaz de la cruz, no sé es capaz del Cristo Vivo.
El Cristo Vivo es consecuencia de Cristo Crucificado, y ambas realidades son nuestro Cristo Pascual. Hablar de Pascua es hablar de un paso y todo paso tiene un principio y un final. La Pascua nace el Viernes Santo y termina el Domingo de Pascua, nace en la cruz de Cristo y termina en Cristo Resucitado. A este Cristo que fue capaz de crucificarse por amor al Padre, es a quien debemos seguir. Al Cristo de la Pascua, es a quien debemos darle espacio en nuestra vida. Esto significa que Cristo será centro y eje de nuestras vidas.
Para que Él logre captar nuestro corazón profundamente y penetrar en él, es necesario que se haya despertado en nosotros un sentimiento, que en el ser humano es muy fuerte: el enamoramiento.
Cuando un varón y una mujer comienzan a vivir la experiencia fuerte del enamoramiento descubren que el otro se transformó en alguien muy importante; atrapó toda la atención, se fueron movilizando permanentemente las miradas, las energías; todos los pensamientos giran en función a esta experiencia.
Cuando nos enamoramos fuertemente de Jesucristo, seguramente vamos a darle este espacio para que Él intervenga y decida en nuestras vidas, para que sea centro de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos.
El estar enamorado de Cristo, así como en el ámbito humano, nos lleva a dos cuestiones fundamentales: primero, el deseo profundo de complacerlo en todo, y segundo, dejarnos conocer por Él y conocerlo a Él.
Complacerlo en todo conduce a pensar en la hora de cruz. El evangelista recoge la oración externa de Jesús: “Padre aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya” (Mt 26,39). Pero, ¿qué hubiera pasado si el evangelista hubiese captado la oración en otro sentido, no solo tomando la palabra externa de Jesús, sino penetrando en el corazón de Jesús y encontrándose con su sentimiento, frente a tamaño pedido que le hacía aquel de quien Jesús tenía conciencia de que los amaba, y a quien quería agradarle en todo? ¿Cuál era el sentimiento de Jesús? ¿Simplemente un sentimiento de sacarse de encima el calvario o habrá habido una lucha donde se sobrepuso el amor y el deseo de agradar al Padre antes que despojarse de algo que costaba y dolía?
El dejarnos conocer por Él y conocerlo a Él. Es como la experiencia de cada pareja de novios, de cada matrimonio, donde la necesidad de diálogo, viene del deseo de conocerse más en profundidad. Cada uno escarba en el otro hasta lo más íntimo tratando de llegar hasta la última célula del corazón y del pensamiento del otro.
Esto también nos debe ocurrir con Jesús. Si estamos verdaderamente enamorados de Él, queremos conocerlo cada vez más y debemos disponernos. ¿De qué modo? Buscando saber qué piensa Cristo, qué es lo que ama, qué criterios tiene para la vida, cómo actuaría en nuestro lugar.
Hay dos medios a nuestro alcance para conocer los criterios de Jesucristo: la Palabra de Dios y la oración.
Si nos acercamos a la Palabra de Dios, si cada día la Palabra está en nuestras manos, transformará nuestra mente y corazón, cada día podremos descubrir lo que piensa y ama Jesús. Antes que Cristo nos escuche debemos que escucharlo a Él
Es algo sumamente edificante reunirse semanalmente, sea en familia, en comunidad, con amigos, con los vecinos, sean dos, tres, cuatro, pero reunidos en torno a la Palabra de Dios para realizar la “Lectio Divina”. Es un santo deseo que todos tengan el espíritu de acercarse a la Palabra como hábito, para conocer mejor a Cristo, para saber cómo piensa, lo que ama, qué criterios tiene y cómo actuaría en nuestro lugar. La Biblia no es para tapar agujeros en la biblioteca, sino para gastarla de tanto uso, porque la abrimos cada día. Si nosotros tomamos distancia con la Palabra de Dios tomamos distancia con Jesús. Muchas veces la excusa es “no tengo tiempo”. Pero Dios nos regaló 24 horas por día. A algunos no les “alcanza” (cuestión de opciones), otros no saben qué hacer con ellas y las desperdician en superficialidades.
Hay que llevar a Cristo a lo concreto, sino no sirve seguir a Cristo. Él no es un relato para una realidad del cielo, Él es el Hijo de Dios que se encarna, que muere en la cruz por nosotros, que Dios exalta por la entrega, que vive en nuestras vidas. Este es el Cristo que quiere estar en lo concreto, en lo de todos los días: caminar, vivir, decidir con nosotros. Y para esto, es fundamental que nos acerquemos a Él y que le dejemos penetrar nuestro corazón con su palabra y retenerla.
Atendamos a la parábola del sembrador (cfr. Mt 13,3ss). La semilla cae al borde del camino, entre piedras o espinos. En esos casos no hay un ámbito que pueda retener la semilla queda a la intemperie, por lo tanto, no será fecunda. Pero, cuando el sembrador clava el arado en el campo, abre el surco, pone la semilla y la cubre de tierra. El seno mismo de la tierra la retiene. Esa semilla dará muchos frutos, con la paciencia del campesino, que no puede ir instantáneamente a otro rincón del campo y encontrarse ya con los frutos. Existe todo un proceso posterior de abonar, regar, desmalezar. Lo importante es tener claro que exigió un primer paso: que la semilla fuera retenida.
Esto ocurre con la Palabra de Dios, hay que retenerla en el corazón, conservarla en nuestra conciencia y memoria: horas, días, semanas, tal vez años esperando que esa Palabra dé frutos. Este es el modo de retener a Jesucristo y que Él pueda decidir en nuestras vidas.
Si la oración no nos lleva a un contacto íntimo con Jesús, donde mucho antes que hablar es escuchar, difícilmente lo conozcamos. En la oración Él nos habla y nosotros veremos sus claras respuestas. Mucho más, si nosotros antes nos hemos empapado con su Palabra.
Seguramente en lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra conciencia, aparecerá inmediatamente la respuesta de Jesús.
Para esto, es necesario un fundamento: el encuentro personal con Cristo Vivo. No le podemos dar espacio a Cristo para que sea centro y eje de nuestra vida, si primero no lo encontramos a Él como persona, como se encontraron tantos en los 2000 años de Iglesia. Así vemos a la Samaritana (cfr. Jn 4, 1ss), a la pecadora (cfr. Jn 8, 1ss), a Zaqueo (cfr. Lc 1,19ss) a Nicodemo (cfr. Jn 1, ss.) y a tantos otros a quienes el encuentro con Jesús les produjo un cambio profundo en sus vidas. No creamos que esto es fácil, los apóstoles vivieron tres años con Jesús y no lograron encontrarlo. Motivo por el cual, a la hora de la cruz se escondieron, se llenaron de desesperanza, tenían miedo y volvían a sus barcas. Fue necesario para ellos la presencia del Cristo Vivo de la Pascua y ahí sí trasformaron sus vidas.
¡Cuidado! A nosotros nos puede ocurrir lo mismo. Convivir con Cristo toda la vida y no encontrarlo nunca. Él hace tiempo que nos busca, desde la misma cruz. Por eso, debemos buscarlo y seguramente que nos encontraremos con Él, produciéndose algo muy importante: la conversión.
La conversión es dejar un Cristo que tiene una distancia conmigo para asumir un Cristo dentro de mí.
Nadie tiene garantido el encuentro con Cristo, por más que sea Papa, obispo, religioso, consagrado, laico comprometido. Por ejemplo, la Madre Teresa en la opinión de su Obispo, no servía ni para prender las velas del altar. En un retiro tiene un encuentro con Cristo y a partir de ahí genera una gran revolución dentro de la Iglesia.
Todos podemos estar en la primera etapa de la Madre Teresa, no servimos ni para prender las velas del altar. Oportunidades no nos faltan, debemos analizar hasta donde somos capaces de aprovecharlas y mirar nuestro proceso interior.
El encuentro con Cristo es algo muy personal, íntimo, no es algo “sentimentaloide”. Es atrapante y por ser atrapante es transformante. Al decir que Cristo es centro y eje de nuestras vidas, hacemos referencia a la acción transformante en tres ámbitos: en el sentimental, en la mente y en el corazón.
El primer paso que produce nuestro encuentro con Cristo, es una adhesión profunda a Él, la cual, nace desde el sentimiento.
Sentimiento es aquello que se produce en nuestro interior frente a una experiencia determinada. Será de adhesión, de aceptación o de rechazo. El primer paso de conversión a Jesucristo es una adhesión a Él; como los esposos que un día, experimentaron entre ellos un profunda adhesión hecha en el sentimiento y lucharon a brazo partido para llevarla adelante. Así también pasa entre nosotros y Jesús, si nuestro sentimiento se adhiere fuertemente a Él.
En segundo lugar, transforma nuestra mente porque va cambiando nuestra forma de pensar; nos lleva a identificarnos con el pensamiento de Cristo, a tener el criterio que Él tiene para la vida, nos enseña a ver cómo ve Jesús.
En tercer lugar, transforma nuestro corazón porque amaremos como ama Él.
La transformación del sentimiento se da instantáneamente, se da en el momento en que nos encontramos con Cristo. La transformación de la mente y el corazón se va dando paulatinamente a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Aquél con quien nos encontramos.
De esta manera, le damos la oportunidad a Él, para que vaya cristificando nuestra vida, así cada uno llegaremos a ser otro Cristo.
Aquél que siente la transformación en el sentimiento, en la mente y en el corazón, comienza a tener una verdadera necesidad de Jesucristo. Esto ocurre cuando se ensancha en el corazón el don de la humildad.
Estamos llamados a ser reflejo de Cristo. Que toda nuestra vida tenga esta sublime aspiración: ser Cristo. Plenamente Cristo en la seriedad de nuestra vida, en la dinámica de la vida familiar, en el accionar de trabajo, apostolado, en la relación con los demás. Ésta es la vida que con nuestra conducta y palabra hemos de testimoniar. Debemos ser luz, gracia que oriente hacia un cristianismo total que satisfaga totalmente y que muestre cómo, en cada circunstancia de la vida, los demás tienen el deber de ser cristianos, y como a su vez, pueden serlo. Los hombres de hoy, en este mundo materialista, sienten como nunca esta inquietud. Es deber nuestro, los cristianos, saciar esta sed y demostrarles con nuestras palabras, y sobre todo con nuestras vidas, el camino seguro de realizar esa aspiración.