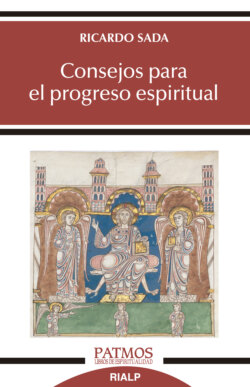Читать книгу Consejos para el progreso espiritual - Ricardo Sada Fernández - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI.
EL PROGRESO EN LA VIDA ESPIRITUAL
«Si dices: ¡ya basta!, estás perdido».
(SAN AGUSTÍN, Sermón 169, 18)
ES DESIGNIO DE DIOS que ninguna creatura viva reciba desde el principio la perfección a que está llamada: el cambio forma parte de nuestra naturaleza[1]. Solo Dios puede decir: Yo, Yahveh, no cambio[2]. Detenerse es decaer: «Quien no crece y va adelante, vuelve atrás»[3]. «Quien no avanza, retrocede»[4]. «Desde que uno deja de avanzar, inmediatamente decae»[5].
De este progreso, y de los riesgos de menguar por descuido o confusión, intentamos hablar en estas páginas.
INFANCIA, ADOLESCENCIA, EDAD ADULTA
Santo Tomás compara las etapas de la vida espiritual con las de la corporal[6]. Los principiantes o incipientes son niños. Los aventajados o proficientes, jóvenes. Quienes han alcanzado mayor desarrollo —un cierto grado de perfección—, adultos.
Pero, ¿qué caracteriza cada etapa? De manera simplificada —en realidad, muy simplificada—, diremos que la infancia es la etapa de la obligación. La juventud, la de las virtudes. Y en la edad adulta, lo que rige es el amor. Pero apresurémonos a decir que la clasificación no es rígida: el incipiente o el proficiente se mueve también por el amor, y en el perfecto debe continuar, y con mayor exigencia, el ejercicio de las virtudes.
Incluso en estos últimos podrían resurgir burdas tentaciones, como si de principiantes recién salidos del pecado se tratara. O un principiante puede experimentar de pronto elevaciones místicas. Los esquemas rígidos no empatan con la soberana actuación del Espíritu de Dios. Ni con las pruebas que Él envía.
Pero, sin duda, el esquema ayuda: presenta la vida interior como algo progresivo, tendiente a la plenitud: la del amor a Dios.
Diremos también que —como en la vida humana— en la del espíritu hay momentos de transición. Todo ser humano ha de abandonar el estado anterior para acceder al nuevo. Y eso entraña —como el paso de la crisálida a la mariposa— dolores de crecimiento. Los progresos espirituales suelen presentarse a la par de renuncias y aflicciones. Quien no está dispuesto a hacerlo, quien rehúye las nuevas exigencias, no es que se quede como está, sino que le acecha el peligro ya mencionado: ser alma retardada[7].
Abundemos algo más sobre cada etapa de la vida interior.
PRINCIPIANTES O INFANTES ESPIRITUALES
Es principiante o incipiente quien vive su primera conversión o, propiamente, su justificación (del griego, dikaiosis). Este concepto —fundamental en la teología católica— señala el paso del estado de pecado al estado de gracia. Si alguien permanece en pecado mortal, no es que sea incipiente en la vida espiritual, es que no ha nacido a ella. Pero si la gracia santificante llegó a él, ha comenzado su vida nueva. El inicio es balbuciente, y no presenta aún virtudes consolidadas: tendrá que ceñirse a lo preceptivo, es decir, a la obligación de la ley. Haciéndose violencia si es preciso, su horizonte se concretará en cumplir el Decálogo y resguardarse de los asaltos de la concupiscencia. Su cometido será fundamentalmente negativo: evitar que la gracia santificante desaparezca. «Existen diversos grados de caridad según las diversas obligaciones (studia) que el progreso en esa virtud impone al hombre. El primer deber que le incumbe es evitar el pecado y resistir a los halagos de la concupiscencia que nos impelen en sentido opuesto a la caridad: es el deber de los incipientes, en quienes la caridad tiene que ser sostenida para que no desaparezca»[8].
La etapa es, pues, prevalentemente negativa: se trata de mantenerse en pie, evitando el pecado mortal. Luego el venial, para continuar la batalla contra las imperfecciones voluntarias. El principiante se mueve más en parámetros humanos que en divinos. Sus movimientos espontáneos proceden básicamente de objetos exteriores y algo, poco, del influjo del Espíritu de Dios, ya presente en él, pero en ciernes. Vive el Evangelio más como temor que como amor. Intentará cumplir las leyes, pero no como espacios de crecimiento sino como sistema de obligaciones. Sus oraciones serán escasas y laboriosas, y en ellas apenas tendrá conciencia de estar con Dios. Su vida transcurrirá normalmente sin acoger la presencia del Señor.
El infante en la vida espiritual experimenta vivamente tendencias contrarias al Espíritu. Carece de celo apostólico y tampoco está en condiciones de ejercitarlo. Sufre esporádicamente considerables desórdenes interiores. Enzarzado en sangrientas batallas, experimenta la vida en Cristo como ejercicio duro y fatigoso.
Superar esas dificultades requiere —según la terminología de san Juan de la Cruz— adentrarse en las purificaciones activas, especialmente las de los sentidos externos: la represión de apetitos desordenados que podrían acercarlo al peligro. Ha de mortificar —mortem-facere, dar muerte— el sentido de la vista, del oído, del tacto, del gusto, cuando le presentan algún objeto pecaminoso. Pero también cuando no, cuando se trata de algo lícito pero que lo aparta de la línea que se ha trazado. Con la purificación activa o mortificación irá logrando que el peligro de retornar a su situación primera sea más remoto. Esa purificación activa incluirá no solo la penitencia corporal, sino también la de los sentidos internos: memoria e imaginación, cuando se ven acechados por cualquier género de tentaciones, o simplemente cuando llevan al sujeto a vagar por espacios fútiles.
El progreso para el principiante vendrá dado, pues, por esa parte negativa a que nos hemos referido. Si desea seguir adelante, intentará liberarse de cuanto le resulta rémora para su avance: desprenderse de objetos o entretenimientos vacuos, huir de la complacencia en logros personales, rectificar metas egoístas, romper la esclavitud del materialismo, de la sensualidad, de las aficiones desordenadas… así va integrando su existencia en dirección al crecimiento de la gracia —principalmente con la frecuente recepción de la Eucaristía y la Confesión—, al tiempo que programa su día con prácticas de piedad, convenientemente distribuidas. Si es fiel, pronto habrá desarraigado sus defectos principales e irá, insensiblemente, transitando hacia la siguiente etapa.
LA ETAPA DE LOS PROFICIENTES, O EL ADOLESCENTE ESPIRITUAL
Escribe santo Tomás: «Un segundo deber viene después: velar para ir creciendo en el bien; y esto es propio de los proficientes, que se esfuerzan sobre todo en conseguir que la caridad se fortalezca y desarrolle»[9].
El principiante, atento a evitar los asaltos de la concupiscencia y a practicar la piedad cristiana, va consolidándose en la gracia habitual o santificante. Evita decididamente no solo el pecado mortal y las ocasiones que a él pueden orillarlo, sino también el venial deliberado y las imperfecciones que advierte cada vez más claramente. Iluminado por el asiduo trato con Dios, otea en su horizonte diversas posibilidades de avance a través de sucesivas conversiones, de mejoras, de metas. Parece ir superando la mera obligatoriedad de la ley y va logrando la consolidación de virtudes, a través de lo que se suele llamar lucha ascética (del griego asketés: el que practica una profesión, el que se ejercita, el atleta).
La palabra ascética quizá no resulte muy familiar al lenguaje contemporáneo. Será más comprensible training. Todos sabemos que no es posible obtener ningún éxito deportivo ni profesional sin training, sin entrenamiento. El training lleva al dominio cada vez mayor de cierta disciplina, como el pianista o el futbolista. El proficiente se ejercita para consolidar las virtudes morales[10] que lo dotarán de una personalidad más rica, y constituirán la base donde se apoye su organismo sobrenatural.
La gracia de Dios —que ha acompañado al incipiente desde su conversión—, encuentra ahora un sustrato de hábitos buenos en los que descansar. Pero como esos hábitos buenos naturales necesitan un modo de actuación superior al humano —se trata de una meta divina—, la gracia recibida no llega sola, sino acompañada por las virtudes morales infusas y por los dones o regalos del Espíritu Santo. El cristiano está llamado a producir frutos más que naturales[11].
La gracia, la ascética —el training— y la acción del Espíritu Santo, han ido robusteciendo al proficiente o adelantado. Las virtudes infusas y los dones que acompañan a la gracia santificante encuentran apoyo. Los hábitos se consolidan y va quedando lejos la mera obligación. El training permite al proficiente moverse con soltura en el campo oracional y encuentra no solo mayor facilidad, sino un nuevo gozo en el ejercicio del bien. Al tener su casa sosegada[12] —es decir, habiendo superado apegos y desórdenes interiores—, vive ahora con mayor libertad y alegría. No son pocas las personas que llegan a esta edad espiritual.
Lógicamente, el sujeto que anda por esta segunda fase no ha alcanzado la meta: mantiene aún cierta rudeza natural. Son frecuentes sus distracciones al orar, le son gravosos el silencio y el recogimiento, vive en la exterioridad: los distractores ejercen sobre él un fuerte atractivo, que a veces lo aprisionan. Puede cansarse, dejar que se introduzcan el desaliento y detener ahí su ascenso. Se le va desdibujando su planteamiento inicial: una vida realmente empeñada en alcanzar a Dios. Deja entonces de aspirar a metas superiores.
Porque Dios es exigente. En cierto momento del training —que puede durar años— es muy probable que Dios intervenga, no para facilitar las cosas, sino al revés. Le enviará pruebas intentando consolidar sus hábitos. A esas pruebas las llama san Juan de la Cruz purificaciones pasivas. Como el mármol que recibe los golpes del escultor, así Dios modela el alma buscando purificar los pliegues que ella no alcanza. Entonces el sujeto se encuentra en una disyuntiva: o se abre y acepta las pruebas, o se acomoda en la cuneta de la horizontalidad. Si responde generosamente, manteniendo su vista en la meta, Dios le irá franqueando el paso a la etapa de la plenitud.
En la etapa ascética, el trato con Dios se realiza fundamentalmente a través de la oración de meditación[13]. En la siguiente etapa —la del amor—, lo que privará será la oración contemplativa[14]. Y como de las primeras dos etapas de la vida espiritual hay mucho escrito, el progreso espiritual que aquí tratamos se referirá principalmente al tránsito de la segunda a la tercera etapa, y de la permanencia en esta.
LA PERFECCIÓN O EDAD ADULTA ESPIRITUAL
Esta última etapa admite muchos grados. Cada alma es única, y lo es también la senda por la que Dios la conduce. Puede, no obstante, señalarse una característica común: lo que rige ahora no será tanto la ley, ni tampoco el ejercicio virtuoso, sino el amor entre Dios y el alma. Suele llamarse etapa mística o contemplativa, y el modo de orar será, dijimos, no tanto el meditativo o discursivo, sino el contemplativo.
Consolidadas las virtudes morales en la segunda etapa —o, al menos, suficientemente ejercitadas—, el adelantado o adulto espiritual atenderá ahora preferentemente a las virtudes teologales, al tiempo que experimenta una más intensa actuación de los dones del Espíritu Santo[15]. La persona se enraíza más y más en un trato personalizado con Jesús, que otorga a su vida sentido y felicidad. «El tercer deber es aplicarse principalmente a unirse con Dios y gozar de Él: y es lo propio de los perfectos, que desean verse libres de las ataduras del cuerpo y morar con Cristo (Fil 1, 23). Es en síntesis lo que vemos en el movimiento corporal, en el que distinguimos tres momentos: primero, arrancar del punto de partida; segundo, acercamiento al término; finalmente, descansar en él»[16].
Según la terminología clásica, el adelantado llega ahora a la edad superior de los perfectos. Su mundo interior se eleva, espiritualizándose. Comprende con nueva visión no solo los acontecimientos terrenos sino sobre todo lo que atañe a la vida futura. Habitualmente iluminado y movido por el Espíritu, razonará con las coordenadas de la fe y será movido a actuar por la caridad, descansando en la seguridad de un Amor infinito volcado sobre él. Vive cristianamente, es decir, de y en Cristo: en y desde el Espíritu de Jesús que ahora experimenta como principio vital.
Ha crecido su amor: ahora lo invade, expulsando los miedos ante la pérdida de apoyos humanos: «No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor»[17]. Su vida se totaliza y unifica en el amor. Dios se va dejando sentir y gustar.
No es que el cristiano adulto esté eximido de la ley, sino la cumple mejor que nadie: desde el corazón. Tampoco de la lucha ascética, pero ahora atiende a ella —más y mejor— gracias a las mociones internas del Espíritu. Se ve a sí mismo desatado de las ataduras de lo que antes le suponían condicionamientos y, libre de ellos y de sí mismo, en decidida abnegación, experimenta habitualmente a Dios, vive con Él y desde Él. Avanza, decíamos, en términos unitivos y totalizadores, si bien a través de un abanico de gradaciones y desde los impredecibles modos del Espíritu.
Así se explica esta enigmática sentencia paulina: «Si sois llevados del Espíritu, ya no estáis bajo la ley»[18]. El cristiano adulto obedece la ley sin estar debajo de ella, porque no es para él yugo exterior, sino principio intrínseco que lo mueve. Lejos de esclavizarlo y oprimirlo, «la ley del Espíritu de vida lo libra de la ley de la muerte y del pecado»[19]. San Agustín invita a «morir a todo lo que es muerte, para poder vivir solo de la verdadera vida»[20].
La verdadera vida es la nueva, la de Cristo, comunicada por la gracia y las virtudes, continuamente asistidas y perfeccionadas por los dones. Es ahora cuando el cristiano adulto se va configurando a su Señor paciente y glorioso, y alcanza ante el Padre una cada vez más plena identidad filial. Entra gozoso en la contemplación mística y se torna radiante y eficaz en su actividad apostólica.
Como en las etapas previas, en esta no solo no está ausente la cruz, sino suele estarlo de manera más intensa. Si se requirió para transitar de la primera a la segunda etapa, será aún más imprescindible de la segunda a la tercera, y de las posteriores ascensiones dentro de la tercera. San Juan de la Cruz habla aquí de las purificaciones del espíritu, tanto activas como pasivas. La purificación entra en lo hondo del alma, como una más cerrada noche, pero ya no de los sentidos sino del espíritu. Ahora la cruz es sobre todo interior[21]. Como si Jesús dijera: si vives de mi Amor, no pretendas vivir de nada más: tendrás que hacer la donación total de tu ser.
Una de las pruebas que Dios suele enviar al cristiano determinado a lograr su intimidad es la noche oscura o sequedad, que puede admitir muchas formas e intensidades. El adulto espiritual deberá probar lo real de su amor al no experimentar consuelos sensibles, y le parezca transitar por cañadas tenebrosas. Otra prueba podrá ser la incomprensión, el sentimiento de ir en solitario. Encontrará extrañeza incluso entre sus más cercanos. Pero, en cualquier tipo de prueba, se trata de ser fiel durante las arideces, contradicciones o penalidades: si ese anhelo de Dios no mengua, tarde o temprano Él le dará el descanso. «Cuando nos abandonamos en las manos de Dios, es frecuente que Él permita que saboreemos el dolor, la soledad, las contradicciones, las calumnias, las difamaciones, las burlas, por dentro y por fuera: porque quiere conformarnos a su imagen y semejanza, y tolera también que nos llamen locos y que nos tomen por necios. Es la hora de amar la mortificación pasiva, que viene —oculta o descarada e insolente— cuando no la esperamos»[22].
La incontable multitud de los que alaban al Cordero en la Jerusalén celestial visten túnicas blancas. «Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: “Esos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde han venido?”. Yo le respondí: “Señor mío, tú lo sabes”. Me respondió: “Esos son los que vienen de la gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su Santuario; y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos”»[23]. No es posible estar ante el trono de Dios y contemplar su Rostro sin antes purificarse con la Sangre del Cordero.
[1] Cf. SAN AGUSTÍN, De natura Boni, c. 1: ML 34, 305; SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th., I, q. 9, a. 2.
[2] Malaquías 3, 6.
[3] SANTA CATALINA DE SIENA, Epístola 122.
[4] SAN BERNARDO, Epist. 34, 1; 91, 3; 254, 4: Nolle proficere, deficere est.
[5] SAN LEÓN MAGNO, Sermón 60, 18; S. AGUSTÍN, Sermón 169, SAN BERNARDO, Epístola 254, 4.
[6] Cf. Suma Teológica, II-II, q. 24, a. 9, c.
[7] El notable escritor francés León Bloy (1846-1917) termina su libro La mujer pobre con una frase estremecedora y memorable: «Solo existe una tristeza, la de no ser santo».
[8] Suma Teológica, II-II, q. 24, a. 9, c.
[9] Suma Teológica, II-II, q. 24, a. 9, c.
[10] Las virtudes morales se sintetizan en las cuatro cardinales: «Las virtudes que deben dirigir nuestra vida son cuatro. La primera se llama prudencia, y nos hace discernir el bien y el mal. La segunda, justicia, por la cual damos a cada uno lo que le pertenece. La tercera, templanza, con la cual refrenamos nuestras pasiones. La cuarta, fortaleza, que nos hace capaces de soportar lo penoso» (SAN AGUSTÍN, Enarr. In Ps 83, 11).
[11] «Además de las virtudes morales, naturalmente adquiridas, están otras infusas que llevan el mismo nombre (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) y que, si aparentan tener materialiter el mismo objeto, lo tienen formaliter muy distinto, produciendo de suyo actos de un orden trascendente» (JUAN GONZÁLEZ ARINTERO, La evolución mística, BAC, Madrid 1952, p. 194-5). «Conforme van las almas siguiendo con docilidad estos impulsos del Espíritu, así van sintiendo cada vez más claramente sus toques, notando su amorosa presencia y reconociendo la vida y las virtudes que les infunde. De ahí que poco a poco vengan a obrar principalmente por medio de los dones, que se manifiestan ya en alto grado y como algo sobrehumano» (Id., p. 20).
[12] SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche, libro 1, n.º 1.
[13] Para una amplia y clara explicación de la oración de meditación ver los números 2705 a 2708 del Catecismo de la Iglesia Católica.
[14] Ver nn. 2709 a 2719 del Catecismo de la Iglesia Católica.
[15] De acuerdo a la definición de santo Tomás, los dones del Espíritu Santo son «hábitos o cualidades sobrenaturales permanentes, que perfeccionan al hombre y lo disponen a obedecer con prontitud a las inspiraciones del Espíritu Santo» (Suma Teológica, I-II, q. 68, a. 3). Son fundamentalmente instrumentos receptivos —al modo de los aparatos que captan las ondas electromagnéticas, inaccesibles para los sentidos naturales—, pero se tornan animados por el soplo actual de Dios, y resultan a un tiempo flexibilidades y energías, docilidades y fuerzas que hacen al alma más pasiva bajo el influjo de Dios y, simultáneamente, más activa para seguirlo y secundar sus obras.
[16] Suma Teológica, II-II, q. 24, a. 9, c.
[17] I Juan 4, 18-19.
[18] Gálatas 5, 18.
[19] Romanos 8, 21.
[20] Confesiones l. 8, c. 11, n. 25.
[21] El beato Álvaro del Portillo testifica este proceso en la vida de san Josemaría: «Sería muy largo de comentar adecuadamente la riqueza de la vida de oración de este sacerdote, ¡siempre sacerdote!, en la que el Espíritu Santo le llevó a altísimas cumbres de unión mística en medio de la vida corriente, atravesando también durísimas purificaciones pasivas de los sentidos y del espíritu» (Sacerdotes para una nueva evangelización, Clausura del XI Simposio Internacional de Teología, Universidad de Navarra, 19 de abril de 1990).
[22] SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Amigos de Dios, n.º 300.
[23] Apocalipsis 7, 13-15.