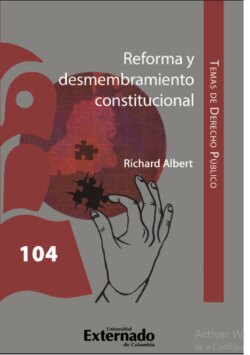Читать книгу Reforma y desmembramiento constitucional - Richard Hemmann Albert - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеLos límites que se imponen, de manera cada vez más habitual, al poder de reforma constitucional son uno de los campos más fecundos, y también más controvertidos, del derecho constitucional contemporáneo. Dentro del abanico de competencias ofrecidas a los tribunales constitucionales —también a los tribunales de cierre que ejercen esta jurisdicción, allí donde no existe una corte constitucional— es cada vez más frecuente encontrar facultades de control judicial sobre las enmiendas constitucionales. Normalmente, las constituciones encomiendan a los tribunales la revisión de la validez del procedimiento que se emplea en la aprobación de estas enmiendas. Sin embargo, no es extraño que los tribunales entiendan que su función no se restringe únicamente al examen formal del trámite. De acuerdo con esta difundida opinión, el control judicial del procedimiento solo puede ser realizado en la medida en que, previamente, se haya verificado que las reformas se aprueban dentro de un marco implícito, establecido por la constitución. El control judicial no se limita a verificar, entonces, que, en efecto, los actores políticos investidos con poderes de reforma observan las exigencias procesales establecidas en el ordenamiento, esto es, a comprobar, entre otros requisitos, que se celebre el número de sesiones exigidas; que se supere, en todas ellas, el quorum establecido para las votaciones, y que se observen los principios de publicidad y transparencia en las deliberaciones. El escrutinio que, según esta interpretación, se debe llevar a cabo incluye una tarea adicional: los tribunales han de establecer que la reforma respete los límites tácitos que instaura la constitución, y, de manera más general, el constitucionalismo.
Pocos temas como este demuestran la palpitante actualidad del problema —irresoluble, a mi juicio, pero no por ello menos apasionante— de la objeción contramayoritaria. Este debate, tan antiguo como la propia creación de la judicial review, indaga sobre las credenciales democráticas que tienen los tribunales —o que les harían falta, en opinión de sus detractores— para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la ley. La discusión parte de un conjunto de premisas relativamente simples: en las democracias nos hemos puesto «de acuerdo sobre el desacuerdo»; ello implica que reconocemos que la pluralidad de opiniones por las que discrepan los ciudadanos sobre cuestiones éticas, sociales y políticas es un hecho inmodificable en nuestras sociedades. Por tal motivo, hemos convenido que las leyes sean aprobadas por representantes de los ciudadanos, quienes deciden con base en la discusión pública de estos asuntos y con arreglo al criterio de las mayorías, pues no hay manera distinta de solucionar las diferencias sobre qué es lo justo y qué es lo bueno. Si esto es así, ¿qué habilita, entonces, a los tribunales para deshacer los acuerdos que dichos representantes consignan en las leyes? ¿Por qué motivo debe prevalecer el criterio de los jueces, que no son elegidos popularmente, que no están sometidos a la rendición de cuentas que enfrentan los actores políticos y que, por añadidura, deciden también con ayuda de la aludida regla de las mayorías, sobre la opinión de los representantes de la ciudadanía?
El debate inició con la fundación de la justicia constitucional, hace más de dos siglos, y no ha perdido vigencia. Continúa manteniendo hechizados a los estudiosos del derecho constitucional, quienes siguen encontrando en él un fondo arcano, un firmamento en el que estarían cifradas todas las respuestas que persiguen quienes cultivan esta disciplina. La discusión en torno a los límites al poder de reforma constitucional, según se explica enseguida, nos remite a esta antigua —y felizmente inagotable— cuestión.
La posibilidad de reformar las constituciones es un medio para garantizar el primado de la democracia. Ha sido dispuesta con el propósito de permitir la actualización de los principios cardinales de los ordenamientos, al pulso de los cambios que se producen en las sociedades. Es, también, un instrumento de solución, una suerte de válvula de escape, que permite corregir los desperfectos que se descubren con el paso del tiempo. En definitiva, la reforma constitucional es el mecanismo que se ofrece a la ciudadanía para que ella misma pueda ajustar los términos de su acuerdo fundacional. De ahí que se afirme que dicha facultad procura asegurar la prevalencia de la democracia, pues facilita la actualización del contenido del texto constitucional, de modo que en él se expresen los genuinos deseos de la sociedad actual —las concepciones de la justicia que en ella predominan, los cambios en su sensibilidad ética y sus más actuales preocupaciones—, no el eco distante de generaciones pretéritas que, como si fuera un lastre, y no una valiosa herencia, legan estas cartas.
Visto de este modo, se advierte que la promulgación de los textos constitucionales entraña una inocultable paradoja: es un acto transformador —revolucionario, en algunos casos—, inspirado por un propósito señaladamente conservador. En cuanto a lo primero, la revisión de las principales constituciones del mundo, y también el análisis de nuestra historia constitucional, demuestran que los pueblos modernos hacen uso de las constituciones para marcar puntos de inflexión en su historia. Estos textos aparecen cuando una nueva nación emerge o cuando una que ya existe, una nación antigua, pretende hacerse nueva, luego de un episodio decisivo, mediante la profunda reconfiguración de su estructura y de sus principios. El talante conservador proviene de la intención de prolongar la vigencia de estos acuerdos de manera indefinida. Quienes redactan las constituciones aguardan que, tras el paso de las décadas y, acaso, de los siglos, dichos principios sigan relumbrando en el horizonte de sus descendientes. La facultad de introducir enmiendas a la constitución —a ese acuerdo que se anhela imperecedero— es la pieza que mantiene el equilibrio entre estas dos fuerzas de signo contrario, entre la transformación y la tradición.
Richard Albert, reconocido académico y profesor de la Universidad de Texas en Austin, nos entrega con este trabajo una obra lúcida y penetrante que enriquecerá el debate que, en nuestro país y en otras latitudes, se da en torno a estas cuestiones. El autor se ocupa de un fenómeno que ha inquietado, por motivos distintos y no siempre concurrentes, a quienes investigan el campo de las reformas constitucionales. Se trata de los desmembramientos constitucionales. Esta expresión, acuñada por el profesor Albert, hace referencia a las modificaciones que se aprueban mediante los procedimientos ordinarios de enmienda —circunstancia que hace pensar en ellas como meras reformas—, pero que acarrean, desde una perspectiva sustancial, cambios drásticos, de enorme consideración, en los principios básicos de las constituciones. Esta última característica impide que puedan ser vistas, con rigor, como modificaciones regulares, pues implican una sísmica transformación del orden constitucional.
A la mente del lector colombiano acude, inmediatamente, la teoría de la sustitución de la constitución. A partir de la Sentencia C-551 de 2003, la Corte Constitucional pergeñó los primeros trazos de esta construcción, que afirma que, por la vía de la reforma ordinaria, no es posible introducir cualquier variación en la Constitución. Para que una modificación de esta índole sea válida, es menester que su aprobación deje inalterados los rasgos esenciales, «los principios identitarios», del texto superior. La carta contendría, según esto, un agregado de principios que, en la medida en que resumen lo esencial del acuerdo suscrito en 1991, se encuentran más allá del poder de reforma. Tales normas solo pueden ser modificadas o eliminadas por el mismo pueblo que, hace aproximadamente tres décadas, acordó su promulgación.
La voz desmembramiento constitucional pone de presente la honda fractura que estas «reformas enmascaradas» provocan en los ordenamientos. Su promulgación implica la alteración de alguna, o algunas, de las tres piezas fundamentales del engranaje de toda constitución: la carta de derechos, los principios axiales del texto y las características que otorgan una identidad singular a cada constitución.
Buena parte de los tribunales constitucionales en el mundo, tendencia a la que ha adherido la Corte Constitucional colombiana, considera que estas reformas carecen de validez. En la medida en que acarrean una alteración de los principios más prominentes del acuerdo fundacional, no pueden entrar en vigor mediante la aprobación de una enmienda ordinaria. Según este planteamiento, no es cierto que estas reformas produzcan una simple modificación del texto superior; en realidad, dan lugar a la eclosión de una nueva carta. La envergadura de los cambios que se introducen y las proporciones de las consecuencias que se siguen de ellos permiten avizorar —en los términos de esta argumentación— que solo en apariencia la constitución original conserva su vigencia. Poco quedaría, en verdad, de las versiones primigenias de estas cartas: únicamente se mantendría la engañosa imagen de una continuidad legal que prosigue, la ficción de que el orden constitucional se mantiene, a pesar de que no es posible reconocer a la antigua constitución en el texto que ha quedado adulterado por estas reformas.
Un nutrido grupo de académicos ha contribuido a dar sustento a esta postura. Según esta opinión, los tribunales constitucionales no solo están llamados a realizar el control de constitucionalidad atendiendo los criterios que se consignan en las cartas nacionales. Deben, además, consultar los términos de un orden más amplio, y ciertamente más difuso: han de tener en cuenta las prácticas jurisprudenciales de los ordenamientos que comparten los principios del constitucionalismo liberal. En este patrimonio común yacería todo un acervo de principios y pautas que debe orientar el obrar judicial. En lo atinente al control de las reformas constitucionales, lo anterior implica que los tribunales tendrían el deber de corroborar la congruencia de dichas enmiendas con estos valores. De tal modo, se evitaría que las reformas constitucionales sean empleadas para degradar los principios liberales que, muy comúnmente, se depositan en estos textos.
Es en esta instancia donde convergen los límites al poder de reforma constitucional y la discusión en torno a la objeción contramayoritaria. Los tribunales constitucionales fungen, en un sentido amplio, como guardianes de la constitución y la democracia. Esta labor los ubica en una cúspide —equivalente al lugar en que se sitúa, dentro del ordenamiento, la carta que deben proteger—, desde la cual vigilan el proceder de los demás poderes públicos. Su misión consiste, en último término, en asegurar que todas las determinaciones que estos adoptan se ajustan a los preceptos del texto superior. La democracia —las decisiones democráticas que, en nombre del pueblo, toman sus representantes, quiero decir— encuentran en el juicio de los tribunales una frontera, que determina los contornos de aquello que puede ser decidido. ¿Cómo deben obrar, entonces, tales representantes cuando estiman que los preceptos constitucionales deben ser modificados? ¿Cuál debe ser su conducta cuando, en lugar de un cambio menor, consideren necesaria la modificación de alguna de las piezas centrales del referido engranaje constitucional?
La ligazón de este asunto con la objeción contramayoritaria estriba en que los tribunales constitucionales, según fue señalado, acostumbran anular estas modificaciones cuando no las realiza el poder constituyente originario. Naturalmente, el problema no aflora en los ordenamientos que cuentan con cláusulas pétreas, cuya modificación resulta imposible por expreso mandato constitucional. Así ocurre con ciertos apartados de la Constitución de Bonn y algunos artículos de la carta portuguesa que se aprobó luego de la Revolución de los Claveles. La dificultad asoma en aquellos sistemas, como el colombiano, donde la Constitución no demarca de manera expresa esa frontera normativa. El escollo que esta jurisprudencia debe superar exige que se demuestre que, pese a la ausencia de arreglos normativos explícitos, la anulación de las reformas ordinarias resulta democrática y ajustada a la constitución.
Los guardianes de la constitución deben estar sometidos a ella, incluso cuando ha sido reformada por los poderes constituidos; para ello se les ha extendido a estos últimos la facultad de introducir modificaciones en dicho texto. ¿Debe mantenerse este acuerdo cuando, en opinión de los jueces, los principios más preciados de la constitución y del constitucionalismo se ven amenazados por las reformas—que solo deberían ser escrutadas por razones de forma— que aprueban los representantes del pueblo? Si los tribunales constitucionales pueden juzgar el contenido de las reformas constitucionales, ¿se encuentran, en realidad, sometidos a alguna forma de obediencia frente a tales reformas? La discusión está servida.
Richard Albert propone una solución distinta a la que ha hecho carrera en la doctrina y en el derecho comparado. En su opinión, los tribunales deben abandonar la rigurosidad con la que habitualmente examinan estas reformas. En su lugar, tendrían que asumir una actitud que él describe como «catalizadora», mucho más afín a la función consultiva que desempeñan ciertos órganos del Estado, que a la función jurisdiccional. Según la tesis central de este trabajo, cuando los poderes constituidos aprueban una reforma que equivale a un desmembramiento constitucional, los tribunales deben advertir a la ciudadanía esta circunstancia, mediante pronunciamientos no vinculantes. Tales declaraciones, de cuyo efecto político no cabría dudar por el hecho de que provienen de esta institución, generarían saludables consecuencias para la democracia: se daría visibilidad a estas iniciativas, lo que evitaría la aprobación subrepticia de estas reformas; su discusión atraería la atención de la ciudadanía y de los actores políticos; estos últimos se verían obligados a rendir cuentas a sus electores sobre la posición que asumen en estas deliberaciones. Todo ello tendría que incrementar la participación del pueblo, debería suscitar mejoras sustanciales en la calidad de las reformas y transmitiría una mayor legitimidad democrática a las enmiendas finalmente aprobadas.
En todo caso, la postura catalizadora que acaba de ser referida es solo uno de los elementos de la teoría del desmembramiento constitucional que propone el profesor Albert. Dicha postura es, de algún modo, el remedio de última mano que debe ser empleado cuando ya se encuentra en trámite una reforma de esta índole. La teoría del desmembramiento constitucional aborda otros muchos problemas, no únicamente el que indaga por la actitud que deben asumir los tribunales constitucionales ante reformas desmesuradas que comprometen la continuidad del orden constitucional. En ello —en la variedad de asuntos que trata y en la agudeza de las soluciones que propone— radica el indiscutible valor de esta obra.
Otra de las cuestiones que aquí se examinan es el diseño de las reglas relativas a la reforma constitucional. La mayoría de las cartas carece de normas que establezcan exigencias diferenciadas para la modificación de sus preceptos, dependiendo del asunto que se someta a enmienda. Es habitual que se instauren uno o varios mecanismos de reforma constitucional, mas no que se precisen reglas particulares para la eventual aprobación de un desmembramiento. Aprovechando las lecciones que, en este campo, dejan los casos sudafricano y canadiense, Richard Albert destaca las bondades que conlleva la instauración de un sistema escalonado de reforma constitucional. En síntesis, dicho sistema propone la creación de umbrales diferenciados para la modificación de las normas constitucionales, en función de la trascendencia que estas tengan para la realización de los fines que se consignan en la constitución. De tal suerte, la modificación de las disposiciones que guardan una relación no muy estrecha con las piezas centrales de la carta debería ser más sencilla que la de aquellos preceptos en que dichas piezas se engastan. Igualmente, merced al criterio de simetría, los desmembramientos constitucionales tendrían que ser aprobados con los umbrales de participación democrática más altos.
Esta última exigencia es una de las ideas más sugerentes que contiene esta obra. Se trata de lo que el profesor Albert denomina como la «regla de la reciprocidad». En virtud de dicho criterio, los desmembramientos constitucionales deberían contar con un respaldo democrático equiparable al que hizo posible, en el momento fundacional, la aprobación original de la carta. Este rasero tendría que ser tenido en cuenta por quienes participan en la redacción y en la reforma de los textos constitucionales. En este punto, Richard Albert demuestra una confianza sin fisuras en la democracia: en su opinión, todo cambio constitucional debería ser posible, siempre que su incorporación en el ordenamiento satisfaga las exigencias de simetría que impone la regla de la reciprocidad. Los textos constitucionales, advierte el autor, deberían prever la posibilidad de que la ciudadanía considere necesario replantear de manera radical los términos de su acuerdo fundamental. Para estos casos, la teoría del desmembramiento constitucional indica a quienes redactan las constituciones cuál es el umbral de participación que debería ser exigido para que la aprobación de estas modificaciones sea aceptable y legítima, desde una perspectiva democrática.
No es esta, sin embargo, la única función que cumple la regla de la reciprocidad. También puede ser empleada por los tribunales constitucionales, como criterio por defecto, en aquellos sistemas donde no existen reglas diferenciadas para el enjuiciamiento de los desmembramientos constitucionales. Dada la ausencia de un parámetro normativo aplicable, los tribunales podrían establecer la legitimidad democrática y, por esta misma vía, la validez de estas reformas con ayuda de la regla de la reciprocidad. De tal suerte, a pesar de que los textos constitucionales no contengan arreglos específicos sobre el particular, los tribunales constitucionales podrían declarar la validez de los desmembramientos que cumplan la exigencia que acaba de ser descrita. En los demás casos, cuando no se satisfaga este rasero, la teoría del desmembramiento propone a los tribunales asumir la postura catalizadora, anteriormente referida, con la que se procura incentivar el debate público y democrático de estas cuestiones.
Dejo sin mencionar muchas virtudes de este trabajo. No he hecho alusión a su rigurosidad, a su claridad expositiva, a la riqueza y heterogeneidad de los casos en los que encuentran sustento las ideas que propone el profesor Albert. Sobre todas ellas despunta la siguiente cualidad: Reforma y desmembramiento constitucional es una muestra ejemplar de investigación jurídica en derecho comparado. Quien desee encontrar un modelo sobre la manera como se debe investigar en este campo, abordando tradiciones jurídicas disímiles, desentrañando de ellas elementos comunes que permiten una reflexión general, todo ello sin perder de vista las singularidades de cada una de estas culturas dispares, encontrará en esta obra una guía ejemplar.
El lector colombiano, de manera particular, encontrará en este libro el contexto teórico y jurisprudencial en el que se engasta la teoría de la sustitución de la constitución. Leerá un minucioso y correctísimo análisis de la evolución que ha tenido este asunto en la Corte Constitucional. Se enfrentará, también, con un análisis crítico de los efectos y de los fundamentos de esta postura. Después de más de quince años de la postulación de esta teoría, acaso esta crítica pueda contribuir a un mejoramiento de la jurisprudencia en este ámbito.
Andrés Mauricio Gutiérrez Beltrán Docente de Derecho Constitucional Universidad Externado de Colombia