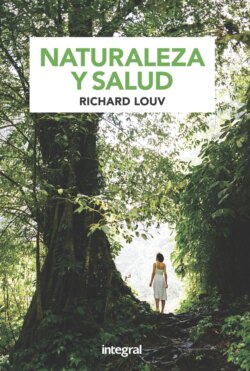Читать книгу Naturaleza y salud - Richard Louv - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El huerto
ОглавлениеLos recuerdos son semillas. Durante mi infancia, los buenos ratos pasados en familia se asociaban frecuentemente con la naturaleza: excursiones para ir a pescar, el descubrimiento de serpientes, la caza de ranas, el reflejo de las estrellas en el agua oscura.
Vivíamos en las afueras de Raytown, Misuri. Al final de nuestro patio trasero empezaban los maizales, y tras ellos, los bosques, y luego granjas y más granjas que parecían extenderse ilimitadamente. Cada verano corría por el campo con mi collie, abriéndome paso a través del bosque entre los arañazos de la maleza, para excavar mis fortines subterráneos y encaramarme a los brazos de un roble que había sobrevivido a Jesse James. Al acabar la cosecha del maíz, paseaba con mi padre entre los rastrojos y buscábamos los nidos y los huevos moteados del chorlitejo culirrojo. Juntos, observábamos con admiración cómo los padres intentaban, con trágicos chillidos y fingiendo tener las alas rotas, apartarnos de sus nidos.
Recuerdo el cuello bronceado de mi padre, surcado por arrugas llenas de polvo, mientras labraba nuestro huerto. Yo corría delante de él, apartando rocas y huesos y juguetes de su camino. Mi padre, mi madre, mi hermano pequeño y yo plantábamos estolones de fresa y enterrábamos semillas de calabaza y de maíz. Un año, mi padre leyó algo sobre el rendimiento de la remolacha y, como de costumbre, se entregó a su cultivo en cuerpo y alma. Aquel verano estuvimos cosechando remolacha durante semanas enteras. Llenamos hasta los topes la cocina y parte del sótano. Mi madre preparó conserva. Yo llevaba bolsas de compra marrones llenas de remolacha a los vecinos. A mi madre le encantaba explicar la anécdota del verano en que la remolacha se comió al vecindario.
Como no lo controlaba ninguna asociación comunitaria, nuestro huerto estaba avasallado por las langostas, el calor y otras alianzas naturales. Recuerdo con especial intensidad una tarde en que mi padre, mi madre, mi hermano y yo nos apresurábamos a acabar un muro de contención en el huerto antes de que se nos echara el mal tiempo encima. Mientras alineábamos los bloques de caliza para frenar la erosión, notábamos como el viento arreciaba y cambiaba la atmósfera. Hacia el final, nos agrupamos, nos secamos el sudor de la frente y clavamos los ojos en el cielo plomizo, acolchado de nubes: sentimos la calma tensa y, tras una repentina ráfaga de viento, vimos como la cortina de granizo iba avanzando de jardín en jardín como un ejército invasor. Corrimos a la puerta del sótano.
Momentos así devenían parte del acervo familiar, porque las horas pasadas en el huerto, en el agua y en el bosque mantenían unida a nuestra familia.
Al cabo de cierto tiempo, mi padre, que trabajaba de ingeniero químico, empezó a ganar más dinero y a salir menos de casa. El huerto desapareció bajo un manto de césped. Los vecinos pusieron vallas de tela metálica. A partir de entonces, nuestro collie ya no pudo correr a su antojo, y nosotros tampoco. En vez de tener remolacha y desiguales caballones de tierra para las calabazas y zapallos, el huerto se convirtió en un espacio ordenado y flanqueado por arbustos dispuestos a intervalos regulares. En vez de plantar verduras, arrancábamos dientes de león, eliminábamos la variedad, imponíamos el orden. El sol veraniego llegó a hacerse sofocante. Mi madre ya no explicaba con la misma frecuencia la anécdota de la remolacha y, finalmente, dejó de hacerlo. El huerto se convirtió en un recuerdo borroso. Nos mudamos a una casa más grande.
Mientras yo estaba fuera estudiando en la universidad, la demanda de ingenieros químicos cayó en picado. Mi padre siempre había soñado en la jubilación, en irse a vivir a los montes Ozark. Creía que una vez instalado allí se pasaría el día pescando y tendría un gran huerto. De manera que él, mi madre y mi hermano se trasladaron a las montañas del sur de Misuri, al lago Table Rock. Sin embargo, por aquel entonces mi padre se pasaba la mayor parte del tiempo en la mesa de la cocina, con la mirada perdida. Pescó pocos peces. No plantó ni cultivó ningún huerto. Él y mi madre regresaron a las afueras de Raytown.
Doce años más tarde, sentado frente al mismo escritorio donde se había quitado la vida, abrí un cajón. En su interior hallé un documento escrito a mano titulado «Cuentas pendientes». Era un descarnado libro de contabilidad de su existencia, nuestra familia reducida a números, pero metida entre todas aquellas anotaciones se hallaba una frase que hacía referencia a una época feliz de su vida: lo que él llamaba su «breve edén personal».
Me quedé un rato mirando la frase. Sabía a qué época se refería.
Ahora tengo más años de los que tenía mi padre cuando murió. Mi vida y mis escritos han sido moldeados por aquella época pasada al lado de los maizales. A veces me da la impresión de que lo que le pasó a mi padre (su alejamiento de la naturaleza y su declinar hacia la enfermedad) es análogo a lo que le pasa a nuestra cultura: los niños ya no tienen tanta libertad para vagar a sus anchas, las familias se han retraído, la naturaleza se ha convertido en una abstracción. Sé que esta analogía es incompleta. ¿Qué fue primero, la enfermedad o el alejamiento de la naturaleza? Sinceramente, ignoro cómo dar respuesta a esa pregunta. Pero a menudo me pregunto cómo habría sido la vida de mi padre si la jerga de la terapia de la salud mental hubiera ganado la partida a neurolépticos como la clorpromazina y hubiera penetrado en el reino de la terapia natural.
De niño, debí de darme cuenta de los poderes curativos de la naturaleza. Al ver cómo mi padre se iba retrayendo, deseaba que abandonara su trabajo de ingeniero y se hiciera guardabosques. De alguna manera tenía la certeza de que si hacía eso se pondría bien y todos estaríamos bien. Ahora me doy cuenta, evidentemente, de que la naturaleza por sí sola no lo habría curado, pero no tengo la menor duda de que habría ayudado.
Quizá estas experiencias infantiles expliquen por qué, ya de adulto, me veo empujado a creer en el poder tonificante de la naturaleza, en una reunión de la humanidad con la naturaleza. Y que gracias a esta reunión, la vida será mejor.