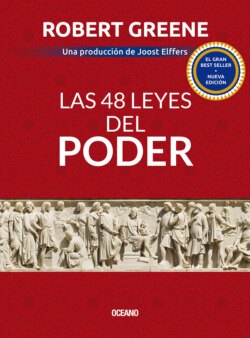Читать книгу Las 48 leyes del poder - Robert Greene - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеOBSERVANCIA DE LA LEY
En el Congreso de Viena, en 1814, se reunieron las principales potencias de Europa para repartirse lo que quedaba del derrotado imperio napoleónico. La ciudad era una fiesta y los bailes de gala eran los más espléndidos que se hubieran visto jamás. Sin embargo, Napoleón seguía proyectando su sombra. En lugar de ejecutarlo o exiliarlo en un país lejano, lo habían enviado a Elba, una isla cercana a la costa italiana.
Aun preso en una isla, un hombre tan audaz y creativo como Napoleón Bonaparte podía poner nerviosos a todos, incluso a la distancia. Los austriacos planeaban hacerlo asesinar en Elba, pero al fin decidieron que era demasiado arriesgado. Alejandro I, el temperamental zar de Rusia, aumentó la tensión ya reinante en el Congreso cuando, al negársele una parte de Polonia a la que aspiraba, reaccionó con furia y amenazó: “¡Cuidado con lo que hacen, o liberaré al monstruo!”. Todos sabían que se refería a Napoleón. De todos los estadistas reunidos en Viena, sólo Talleyrand, exministro del Exterior de Napoleón, parecía calmo y despreocupado. Era como si supiera algo que los demás ignoraban.
Entretanto, en la isla de Elba, la vida de Napoleón era una burla a su gloria pasada. Como “rey” de Elba, se le había permitido establecer una corte: había un cocinero, una encargada de su guardarropa, un oficial pianista y un puñado de cortesanos. Todo aquello estaba destinado a humillar a Napoleón y, en apariencia, el objetivo se estaba cumpliendo.
Aquel invierno, sin embargo, ocurrió una serie de hechos tan extraños y dramáticos que podrían haber formado parte de una obra teatral. Elba fue rodeada por buques de guerra británicos, cuyos cañones apuntaban a la isla y cubrían todos los posibles puntos de salida. Sin embargo, el 26 de febrero de 1815, a plena luz del día, un barco con novecientos hombres a bordo recogió a Napoleón y se hizo a la mar. Los ingleses lo persiguieron pero la nave logró escapar. Aquella fuga casi imposible dejó atónita a la población de toda Europa y aterró a los estadistas reunidos en el Congreso de Viena.
A pesar de que hubiese sido más seguro abandonar Europa, Napoleón no sólo decidió retornar a Francia, sino que apostó aún más alto: marchó sobre París con un pequeño ejército, en la esperanza de reconquistar el trono. Su estrategia funcionó: personas de todas las clases sociales se echaron a sus pies. Un ejército al mando del mariscal Ney salió de París con la orden de arrestarlo, pero cuando los soldados de Ney vieron a su adorado líder de antaño, cambiaron de bando. Una vez más, Napoleón fue proclamado emperador. Los voluntarios comenzaron a engrosar las filas de su nuevo ejército. El delirio se extendió por todo el país. En París, las multitudes enloquecieron. El rey que había reemplazado a Napoleón huyó del país.
Durante los cien días siguientes, Napoleón gobernó Francia. Sin embargo, el delirio pronto fue cediendo. Francia estaba en bancarrota, sus recursos se habían agotado y no había mucho que Napoleón pudiese hacer para revertir la situación. En junio de ese mismo año, en la batalla de Waterloo, fue definitivamente derrotado. Esta vez sus enemigos habían aprendido la lección: lo exiliaron en la árida isla de Santa Elena, frente a la costa occidental de África. Allí perdió toda esperanza de poder fugarse.
Interpretación
Sólo varios años después se conocieron los entretelones de la dramática fuga de Napoleón de la isla Elba. Antes de decidirse a dar un paso tan audaz, los visitantes a su corte le habían dicho que era más popular que nunca en Francia y que el país volvería a recibirlo con los brazos abiertos. Uno de aquellos visitantes era el general austriaco Koller, quien convenció a Napoleón de que, si se fugaba de su prisión, las potencias europeas, incluida Inglaterra, aceptarían su regreso al poder. Se le sugirió a Napoleón que los ingleses lo dejarían escapar y, en efecto, su fuga se produjo en medio de la tarde, a plena vista de los británicos.
Lo que Napoleón no sabía era que detrás de todo aquello había un hombre que manejaba los hilos cual hábil titiritero. Ese hombre era su exministro Talleyrand. Y Talleyrand hacía todo aquello, no para resucitar los tiempos de gloria de Napoleón, sino para aplastarlo de una vez por todas. Consideraba que la ambición del emperador desestabilizaba a toda Europa, y hacía ya tiempo que se había vuelto contra él. Cuando Napoleón fue exiliado a Elba, Talleyrand protestó con vehemencia y afirmó que era preciso enviarlo mucho más lejos, pues de lo contrario nunca habría paz en Europa. Pero nadie le prestó atención.
En lugar de esforzarse por imponer su opinión, Talleyrand se tomó su tiempo. Trabajando entre bambalinas, consiguió la adhesión de Castlereagh y de Metternich, los ministros del Exterior de Gran Bretaña y de Austria, respectivamente.
En una acción conjunta, los tres hombres tendieron la carnada para tentar a Napoleón a fugarse de su exilio. Incluso la visita de Koller, que fue a susurrar promesas de gloria al oído del exiliado, constituía parte del plan. Como maestro de la estrategia, Talleyrand planeó todo por anticipado. Sabía que Napoleón caería en la trampa que le había tendido. También previó que Napoleón llevaría otra vez a Francia a una guerra que, dada la débil condición en que se encontraba el país, no podría durar más que unos pocos meses. Un diplomático de Viena, que comprendió que Talleyrand estaba detrás de todo lo ocurrido, comentó: “Incendió la casa a fin de salvarla de la peste”.
Cuando coloco cebo para ciervos, no disparo sobre la primera cervatilla que se acerque a olisquear, sino que espero a que se haya reunido toda la manada.
OTTO VON BISMARCK, 1815-1898
CLAVES PARA ALCANZAR EL PODER
¿Cuántas veces en la historia se ha repetido la siguiente situación? Un líder agresivo lleva a cabo una serie de movimientos audaces que le confieren gran poder. Sin embargo, poco a poco su poder alcanza el punto máximo y pronto todos se vuelven contra él. Sus numerosos enemigos se unen. En sus intentos por conservar el poder, el líder se agota al ir en una dirección y en otra, hasta que inevitablemente cae. La razón por la cual este esquema se reitera tan a menudo es que la persona agresiva muy rara vez ejerce el control total sobre una situación. Como no puede ver más que unos pocos pasos hacia delante, no logra prever las consecuencias de este o aquel movimiento. Dado que se ve obligado, constantemente, a reaccionar ante los movimientos de sus enemigos, cada vez más numerosos, y a las imprevistas consecuencias de sus propias y drásticas reacciones, su energía agresiva se vuelve contra él mismo.
En los ámbitos del poder, usted debe plantearse las siguientes preguntas: ¿qué sentido tiene moverme frenéticamente en distintas direcciones, tratando de resolver problemas y derrotar a mis enemigos, si nunca logro controlar la situación? ¿Por qué siempre tengo que reaccionar a los hechos, en lugar de dirigirlos? La respuesta es simple: usted tiene una idea equivocada del poder.
Usted confunde acción agresiva con acción eficaz. Y la mayoría de las veces la acción más eficaz es permanecer en segundo plano, mantener la calma y dejar que otros terminen frustrados por las trampas que usted les ha tendido, apuntando a un poder a largo plazo y no a un triunfo rápido e inmediato.
Recuerde: la esencia del poder es la capacidad de mantener la iniciativa, de lograr que los demás reaccionen frente a sus acciones y conseguir que sus adversarios y quienes lo rodean se pongan a la defensiva. Cuando logre que los demás vayan hacia usted, pronto controlará la situación. Y el que controla la situación es el que tiene el poder. Para alcanzar esta situación deben suceder dos cosas: usted deberá aprender a dominar sus emociones y a no actuar nunca bajo la influencia de la ira; pero mientras tanto deberá jugar con la tendencia natural del ser humano a reaccionar con ira cuando lo presionan o engañan. A la larga, la capacidad de hacer que los demás vayan hacia usted es un arma mucho más poderosa que cualquier otra herramienta de agresión.
Analice de qué manera Talleyrand, el maestro de este arte, llevó a cabo su delicada estrategia. En primer lugar, superó el impulso de tratar de convencer a sus colegas de la necesidad de desterrar a Napoleón a un lugar muy distante. Es muy natural desear persuadir a los demás, defender la propia causa e imponer la propia voluntad mediante la oratoria. Pero esto a menudo se volverá en su contra. Pocos de los contemporáneos de Talleyrand creían que Napoleón seguía constituyendo una amenaza; por lo tanto, si él hubiese malgastado su energía tratando de convencerlos, sólo habría logrado que lo consideraran un necio. De modo que se calló la boca y dominó sus sentimientos. Y, lo más importante de todo, le tendió a Napoleón una trampa tentadora e irresistible. Conocía la debilidades del exemperador, su impetuosidad, sus ansias de gloria y de lograr el amor de las multitudes, y jugó estas cartas a la perfección. Cuando Napoleón mordió el anzuelo, no existía peligro alguno de que su regreso alcanzara el éxito que deseaba y malograra los planes de Talleyrand, quien sabía mejor que nadie de la situación de desabastecimiento de Francia. Pero aun en el caso de que Napoleón hubiese logrado superar esas dificultades, sus probabilidades de éxito habrían sido mayores de haber sido él mismo quien eligiera el momento de actuar y el escenario de la acción. Al tender su trampa, fue Talleyrand quien manejó esos factores, pues él decidió el momento y el lugar.
Todos disponemos de una cuota determinada de energía, y llega un momento en que nuestra capacidad se halla en su apogeo. Cuando usted obliga al otro a ir hacia usted, el otro se desgasta, pues derrocha su energía en el camino. En 1905, Rusia y Japón estaban en guerra. Hacía muy poco que los japoneses habían comenzado a modernizar sus buques de guerra, de modo que Rusia poseía una armada mucho más poderosa; sin embargo, haciendo circular información falsa, el mariscal japonés Togo Heihachiro indujo a los rusos a dejar su puerto en el mar Báltico, pues les había hecho creer que con un ataque sorpresivo podrían borrar del mapa a la flota japonesa. La flota rusa no podía llegar a Japón por la ruta más corta —la que pasa por el estrecho de Gibraltar y el canal de Suez hacia el océano Índico—, porque ese paso estaba controlado por los ingleses y Japón se había aliado con Gran Bretaña. Los buques rusos tuvieron que rodear el cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, agregando más de nueve mil kilómetros de recorrido. Una vez que la flota pasó el cabo de Buena Esperanza, los japoneses hicieron circular otro rumor, según el cual la flota japonesa se dirigía al encuentro de los rusos para atacarlos. Como consecuencia, los rusos hicieron todo el viaje hasta Japón en estado de alerta de combate. Cuando llegaron a destino, los marineros se hallaban tensos y agotados por el exceso de trabajo, mientras que los japoneses, distendidos y descansados, no habían hecho sino esperarlos. A pesar de su falta de experiencia en las técnicas del moderno combate naval, los japoneses aplastaron a los rusos.
Otro beneficio de la actitud de hacer que su contrincante vaya hacia usted —como lo descubrieron los japoneses con los rusos— es que obliga a su adversario a operar en terreno extraño. Encontrarse en un entorno hostil lo pondrá nervioso y a menudo precipitará sus actos y lo llevará a cometer errores. Cuando se trata de reuniones o negociaciones, siempre es conveniente atraer al otro a nuestro territorio, o a un territorio elegido por nosotros. Así, uno se siente cómodo y sereno en un entorno que le resulta familiar, mientras que el otro, al encontrarse en un ámbito extraño, es inducido sutilmente a tomar una posición defensiva.
La manipulación es un juego peligroso. Una vez que alguien sospeche que lo están manipulando, resultará cada vez más difícil de dominar. Pero cuando usted hace que su contrincante vaya hacia usted, le genera la ilusión de que es él quien controla la situación. El otro no percibe los hilos que lo están manejando, así como Napoleón creyó que era él el artífice de su audaz fuga y su retorno al poder. Todo depende de cuán tentador sea el cebo que usted utilice para atraer a su contrincante. Si la trampa es lo bastante atractiva, la turbulencia de las emociones y ansias del enemigo lo cegarán y no le dejarán ver la realidad. Cuanto mayor sea su codicia, más fácilmente se le podrá manipular.
Daniel Drew, un gran capitalista del siglo XIX, era un maestro en el manejo del mercado bursátil. Cuando quería que un determinado paquete accionario fuese comprado o vendido, lo cual haría subir o bajar los precios, rara vez optaba por una acción directa. Una de sus tácticas consistía en pasar a toda prisa por un club muy exclusivo, cercano a Wall Street, dando muestras evidentes de ir camino hacia la Bolsa, y sacar su típico pañuelo rojo para secarse la transpiración de la frente. En ese gesto, se le caía —en apariencia sin que él se diera cuenta— un trozo de papel. Los socios del club, siempre atentos a los movimientos de Drew, que intentaban prever, se abalanzaban sobre el papel, que en forma invariable parecía contener información confidencial sobre algún tipo de acciones. De inmediato se corría la voz y los socios del club compraban o vendían sus acciones en cantidades masivas, con lo cual caían en el juego perfecto de Drew.
Si puede lograr que otros caven su propia sepultura, ¿por qué va a hacerlo usted? Los carteristas utilizan este método a la perfección. La clave para robarle a alguien reside en saber en qué bolsillo lleva la billetera. Los carteristas expertos suelen ejercen su oficio en las estaciones de ferrocarril y otros lugares donde hay carteles que advierten al público: “CUIDADO CON LOS CARTERISTAS”. Los transeúntes, al leerlos, automáticamente llevan la mano a la billetera para asegurarse de que aún está en su sitio. Para el atento carterista, eso es como pescar con dinamita. Hubo casos en que fueron los propios carteristas quienes colocaron este tipo de carteles, para asegurarse el éxito.
Cuando se aplica la táctica de hacer que el otro venga hacia uno, a veces conviene darle a entender la maniobra. De esa manera, cambia el engaño por una manipulación abierta. Las ramificaciones psicológicas de esta forma de proceder son profundas: la persona que logra que el otro vaya hacia ella aparece como poderosa e inspira respeto.
Felipe Brunelleschi, el gran artista y arquitecto del Renacimiento, cultivó el arte de hacer que los demás fueran a él, como señal de su poder. En cierta ocasión lo habían contratado para reparar la cúpula de la iglesia Santa Maria del Fiore, en Florencia. Se trataba de un trabajo importante, que le daría prestigio. Pero cuando los funcionarios de la ciudad contrataron a un segundo hombre, Lorenzo Ghiberti, para que trabajara con Brunelleschi, el gran artista se sintió ofendido. Sabía que Ghiberti había obtenido aquel trabajo sólo gracias a sus relaciones, que no haría nada y aun así se llevaría la mitad de los laureles. En un momento crítico de la construcción, Brunelleschi comenzó de pronto a padecer una misteriosa enfermedad. Se vio obligado a suspender su trabajo pero tranquilizó a los funcionarios diciéndoles que, como habían contratado a Ghiberti, éste podría continuar solo. Pronto resultó evidente que Ghiberti era un inepto total, y los funcionarios fueron a rogarle a Brunelleschi que reanudara su trabajo. Brunelleschi ignoró sus ruegos e insistió en que Ghiberti debía terminar el proyecto. Por último sus empleadores se dieron cuenta de cuál era el problema y despidieron a Ghiberti.
En forma milagrosa, Brunelleschi se recuperó al cabo de pocos días. No tuvo necesidad de manifestar su ira ni de ponerse en ridículo; simplemente aplicó la táctica de “hacer que los demás vayan hacia usted”.
Si, en un momento dado, usted insiste, por amor propio y por conservar su dignidad, en que los demás deben ir hacia usted y lo logra, seguirán haciéndolo en el futuro, aun cuando usted no haga nada para obligarlos.
Imagen: La trampa para osos cubierta de miel. El cazador de osos no persigue a su presa. Un oso que se sabe perseguido resulta casi imposible de atrapar y, en caso de ser acorralado, su ferocidad es increíble. Lo que hace el cazador es tender trampas cubiertas de miel. No se agota ni arriesga su vida en la persecución de su presa. Sólo pone el cebo y espera.
Autoridad: El buen guerrero hace que los demás vayan hacia él, y no va él hacia los demás. Éste es el principio de la plenitud y el agotamiento de usted y de los otros. Cuando induce a su contrincante a ir hacia usted, las fuerzas del otro siempre estarán agotadas; mientras usted no vaya hacia el otro, conservará la plenitud de sus fuerzas. Atacar el agotamiento con la plenitud es como arrojar piedras sobre huevos. (Zhang Yu, crítico del siglo XI, en un comentario sobre El arte de la guerra).
INVALIDACIÓN
A pesar de que, por lo general, la política más inteligente consiste en dejar que los otros se agoten corriendo tras usted, hay casos en los cuales, por el contrario, un ataque repentino y agresivo desmoraliza al enemigo de tal manera que sus energías se agotan. En lugar de hacer que otros vayan hacia usted, usted va hacia ellos, obliga a tomar una decisión y asume el mando. Un ataque sorpresivo puede llegar a ser un arma temible, porque obliga a la otra persona a reaccionar sin tener tiempo para pensar o planificar su acción. Al no disponer de tiempo para reflexionar, la gente comete errores de juicio y se pone a la defensiva. Esta táctica es lo opuesto de tender una trampa y esperar, pero cumple la misma función: usted logra que su enemigo reaccione en las condiciones impuestas por usted.
Hombres como César Borgia y Napoleón utilizaron el factor de la rapidez para intimidar y ejercer el control. Un movimiento rápido e imprevisto aterra y desmoraliza al contrincante. Deberá elegir sus tácticas de acuerdo con las circunstancias. Si el tiempo juega a su favor y sabe que usted y sus enemigos tienen, por lo menos, el mismo poder, agote la fuerza de sus contrincantes haciéndolos ir hacia usted. Si el tiempo le juega en contra —por ejemplo, cuando sus enemigos son más débiles y una espera les dará oportunidad de recuperarse— no les dé ninguna oportunidad. Ataque con rapidez, y no tendrán escapatoria. Como dijo el boxeador Joe Louis: “Podrá correr, pero no podrá esconderse”.