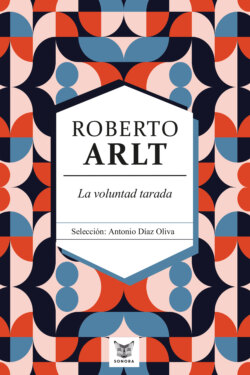Читать книгу La voluntad tarada - Роберто Арльт - Страница 8
ОглавлениеLA VOLUNTAD TARADA
Me llamo Roberto Godofredo Christophersen Arlt, y he nacido en la noche del 26 de abril de 1900, bajo la conjunción de los planetas Mercurio y Saturno. Esto de haber nacido bajo dicha conjunción es una tremenda suerte, según me dice mi astrólogo, porque ganaré mucho dinero. Mas yo creo que mi astrólogo es un solemne badulaque, dado que hasta la fecha no tan sólo no he ganado nada, sino que me he perdido la bonita suma de diez mil pesos.
Además, por la influencia de Saturno —aquí habla mi astrólogo— tengo que ser melancólico y huraño, y no sé cómo hacer para estar de acuerdo con dicho señor y mi planeta, ya que colaboro en una revista que es humorística y no melancólica.
He sido un enfant terrible.
A los nueve años me habían expulsado de tres escuelas, y ya tenía en mi haber estupendas aventuras que no ocultaré. Estas cuatro aventuras pintan mi personalidad política, criminal, donjuanesca y poética de los nueve años, de los preciosos nueve años que no volverán.
Yo soy el primer escritor argentino que a los ocho años de edad ha vendido los cuentos que escribió.
En aquella época visitaba la librería de los hermanos Pellerano. Allí conocí, entre otros, a don Joaquín Costa, distinguido vecino de Flores. El señor Costa, que conocía mis aficiones estrambóticas, me dijo cierto día:
—Si traes un cuento te lo pago.
Al siguiente domingo fui a verlo a don Joaquín, ¡y con un cuento!
Recuerdo que, en una parte de dicho esperpento, un protagonista, el alcalde de Berlín, le decía a un ladrón que, escondido debajo de un ropero, no podía moverse:
—¡Infame, levanta los brazos al aire o
te fusilo!
A don Joaquín lo impresionó de tal forma mi cuento que, emocionado, me lo arrebató de las manos, y prometiéndome leerlo después me regaló cinco pesos.
Y ese fue el primer dinero que gané con la literatura.
Creo que la vida es hermosa.
Solo hay que afrontarla con sinceridad, desentendiéndose en absoluto de todo lo que no nos hace mejores, pero no por amor a la virtud, sino por egoísmo, por orgullo y porque los mejores son los que mejores cosas dan.
Mis ideas políticas son sencillas. Creo que los hombres necesitan tiranos. Lo lamentable es que no existan tiranos geniales. Quizá se deba a que para ser tirano hay que ser político y para ser político, un solemne burro o un estupendo cínico.
En literatura leo solo a Flaubert y a Dostoyevski, y socialmente me interesa más el trato de los canallas y los charlatanes que el de las personas decentes.
Orgullosamente afirmo que escribir, para mí, constituye un lujo. No dispongo, como otros escritores, de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Máxime si cuando se trabaja se piensa que existe gente a quien la preocupación de buscarse distracciones les produce surmenage.
Pasando a otra cosa: se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de sus familias.
Para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, vida holgada. Pero, por lo general, la gente que disfruta de tales beneficios se evita siempre la molestia de la literatura. O la encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones de sociedad.
Me atrae ardientemente la belleza. ¡Cuántas veces he deseado trabajar una novela que, como las de Flaubert, se compusiera de panorámicos lienzos! Mas hoy, entre los ruidos de un edificio social que se desmorona inevitablemente, no es posible pensar en bordados. El estilo requiere tiempo, y si yo escuchara los consejos de mis camaradas, me ocurriría lo que les sucede a algunos de ellos: escribiría un libro cada diez años, para tomarme después unas vacaciones de diez años por haber tardado diez años en escribir cien razonables páginas discretas.
Variando, otras personas se escandalizan de la brutalidad con que expreso ciertas situaciones perfectamente naturales a las relaciones entre ambos sexos. Después, estas mismas columnas de la sociedad me han hablado de James Joyce, poniendo los ojos en blanco. Ello provenía del deleite espiritual que les ocasionaba cierto personaje de Ulises: un señor que se desayuna más o menos aromáticamente aspirando con la nariz, en un inodoro, el hedor de los excrementos que ha defecado un minuto antes. Pero James Joyce es inglés. James Joyce no ha sido traducido al castellano, y es de buen gusto llenarse la boca hablando de él. El día que James Joyce esté al alcance de todos los bolsillos, las columnas de la sociedad se inventarán un nuevo ídolo a quien no leerán sino media docena de iniciados.
En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente. Si son idiotas en serio, o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y sus noches.
De cualquier manera, como primera providencia he resuelto no enviar ninguna obra mía a la sección de crítica literaria de los periódicos. ¿Con qué objeto? Para que un señor enfático entre el estorbo de dos llamadas telefónicas escriba para satisfacción de las personas honorables:
«El señor Roberto Arlt persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etc., etc.».
No, no y no.
Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y «que los eunucos bufen».
El porvenir es triunfalmente nuestro. Nos lo hemos ganado con sudor de tinta y rechinar de dientes, frente a la Underwood, que golpeamos con manos fatigadas, hora tras hora, hora tras hora. A veces se le caía a uno la cabeza de fatiga, pero... mientras escribo estas líneas, pienso en mi próxima novela. Se titulará El amor brujo y aparecerá en agosto del año 1932.
Y que el futuro diga.
¿PARA QUÉ SIRVE EL PROGRESO?
Me tienen ya seco con la cuestión del progreso. Cuánto papanata encuentro por ahí, en cuanto comienzo a rezongar de que la vida es imposible en esta ciudad me contesta:
—Es que usted no se da cuenta de que progresamos.
Y acto seguido me endilga un discurso sobre el Progreso y la Civilización, que hubiera estado muy bien en tiempos de Juan Jacobo Rousseau, pero hoy no convence a nadie. Y si no, ustedes verán.
Calidad de progreso
La gente se deja embaucar con una serie de términos que en realidad no tienen valor alguno. Estos términos hacen carrera, se convierten en monedas de uso popular y cualquier otario, ante un caso serio, se considera con derecho a aplicarlos a situaciones que no se resuelven con el uso de un vocablo.
Y es que llega un momento en que las palabras asumen el carácter de moda; no interpretan un sentir sino un estado colectivo, quiero decir, un estado de estupidez colectiva.
Veamos esta palabrita Progreso.
De veinte años a esta parte hemos progre-sado bestialmente. En todos los órdenes. Antes, para vivir, una familia no necesitaba de alto jornal. Una casita de tres o cuatro piezas se alquilaba en cuarenta pesos; una pieza en doce y quince pesos; pero la mayoría de los habitantes de esta bendita ciudad vivían en casas holgadas, con fondo, jardín y parra.
El progreso ha hecho que por esa misma pieza, que pagábamos quince pesos, paguemos hoy cuarenta o cincuenta pesos; que la casa sea sustituida por el departamento, y que el departamento sea un rincón oscuro, con una superficie inferior a la de un pañuelo y donde para decir una mala palabra sea necesario encender la luz eléctrica, porque si no, la palabra no se ve. Hemos progresado.
Antes, una mediana familia tenía quinta
con árboles, donde los chicos pudieran embarrarse a gusto, criarse sanos a más no poder. Hoy para los nuevos chicos tenemos un patiecito húmedo y oscuro, donde las ventoleras tienen tantas direcciones que lo menos que se pesca una criatura en un descuido es una «bronca» neumonía. Hemos progresado.
Artículos de consumo
El pan era sabroso y el vino puro. Llegaba fin de año y el último bolichero le mandaba un canastón cargado de aguinaldos. El panadero ídem. Cierto es que no teníamos ómnibus que despachurraban criaturas por las calles, ni subterráneos, ni automóviles brillantes como espejos. El tren de vapor era un medio de traslación formidable, y el coche un lujo. Los días eran tranquilos. Flores era un barrio de quintas, Palermo ídem, Belgrado igual, Caballito también, Vélez Sársfield idénticamente. Quin-tas, cercos, bardales, madreselvas, glicinas, el aire de los crepúsculos estaba tan embalsamado de flores de verano, que la ciudad parecía un pequeño injerto en la perfección de los campos subdivididos. No había prisa en el vivir. El fonógrafo era un mecanismo insuperable; la radio no se concebía, el teléfono era propiedad de pocos felices, y más que medio de progreso, un lujo. Usted ciego y sordo podía cruzar tranquilamente las calles, pero la tela de un traje era irrompible, los botines se hacían de cuero y no de cartón, el aceite de oliva no era de lino sino de olivas y el único que se gastaba, los carniceros no sabían dónde tirar el bofe y el hígado; la neurastenia era un mal desconocido, la tuberculosis, ¡hablar de la tuberculosis en aquellos tiempos daba más temor que hoy nombrar la lepra a la que nos hemos acostumbrado!, y ciertas enfermedades, que no se pueden nombrar, deshonraban a una familia como el hecho de tener un hijo ladrón o asesino.
Hemos progresado
Hoy no. Hemos progresado. No hay zanahoria que no esté dispuesto a demostrárselo. Hemos progresado.
Es maravilloso. Nos levantamos a la mañana, nos metemos en un coche que corre en un subterráneo; salimos después de viajar entre luz eléctrica; respiramos dos minutos el aire de la calle en la superficie; nos metemos en un subsuelo o en una oficina a trabajar con luz artificial. A mediodía salimos, prensados, entre luces eléctricas, comemos con menos tiempo que un soldado en época de maniobras, nos enfundamos nuevamente en un subterráneo, entramos a la oficina a trabajar con la luz artificial, salimos y es de noche, viajamos entre luz eléctrica, entramos a un departamento, o a la pieza de un departamentito a respirar aire cúbicamente calculado por un arquitecto, respiramos a medida, dormimos con metro, nos despertamos automáticamente; cada tres meses compramos un par de botines de cartón cuero; cada seis meses renovamos un traje; cada año nos deterioramos más el estómago, los nervios, el cerebro, y a esto, ¡a esto los cien mil zanahorias le llaman progreso! ¡Digan ustedes si no es cosa de poner una guillotina en cada esquina!
¿Para qué?
Puede usted decirme, querido señor, ¿para qué sirve este maldito progreso? Sea sincero. ¿Para qué sirve este progreso a usted, a su mujer y a sus hijos? ¿Para qué le sirve a la sociedad? ¿El teléfono lo hace más feliz, un aeroplano de quinientos caballos más moral, una locomotora eléctrica más perfecto, un subterráneo más humano? Si los objetos nombrados no le dan a usted salud, perfección interior, todo ese progreso no vale un pito, ¿me entiende? Los antiguos creían que la ciencia podía hacer feliz al hombre. ¡Qué curioso! Nosotros tenemos, con la ciencia en nuestras manos, que admitir lo siguiente: lo que hace feliz al hombre es la ignorancia. El resto, es música celestial…
YO NO TENGO LA CULPA
Yo siempre que me ocupo de cartas de lectores, suelo admitir que se me hacen algunos elogios. Pues bien, hoy he recibido una carta en la que no se me elogia. Su autora, que debe ser una respetable anciana, me dice:
«Usted era muy pibe cuando yo conocía a sus padres, y ya sé quién es usted a través de su Arlt».
Es decir, que supone que yo no soy Roberto Arlt. Cosa que me está alarmando, o haciendo pensar en la necesidad de buscar un pseudónimo, pues ya el otro día recibí una carta de un lector de Martínez, que me preguntaba:
«Dígame, ¿usted no es el señor Roberto Giusti, el concejal del Partido Socialista Independiente?».
Ahora bien, con el debido respeto por el concejal independiente, manifiesto que no; que yo no soy ni puedo ser Roberto Giusti, a lo más soy su tocayo, y más aún: si yo fuera concejal de un partido, de ningún modo escribiría notas, sino que me dedicaría a dormir truculentas siestas y a «acomodarme» con todos los que tuvieran necesidad de un voto para hacer aprobar una ordenanza que les diera millones.
Y otras personas también ya me han preguntado:
«¿Dígame, ese Arlt no es pseudónimo?».
Y ustedes comprenden que no es cosa agradable andar demostrándole a la gente que una vocal y tres consonantes pueden ser un apellido.
Yo no tengo la culpa que un señor ancestral, nacido vaya a saber en qué remota aldea de Germanía o Prusia, se llamara Arlt. No, yo no tengo la culpa.
Tampoco puedo argüir que soy pariente de William Hart, como me preguntaba una lectora que le daba por la fotogenia y sus astros; mas tampoco me agrada que le pongan sambenitos a mi apellido, y le anden buscando tres pies. ¿No es, acaso, un apellido elegante, sustancioso, digno de un conde o de un barón? ¿No es un apellido digno de figurar en chapita de bronce en una locomotora o en una de esas máquinas raras, que ostentan el agregado de «Máquina polifacética de Arlt»?
Bien: me agradaría a mí llamarme Ramón González o Justo Pérez. Nadie dudaría, entonces, de mi origen humano. Y no me preguntarían si soy Roberto Giusti, o ninguna lectora me escribiría, con mefistofélica sonrisa de máquina de escribir: «Ya sé quién es usted a través de su Arlt». Ya en la escuela, donde para dicha mía me expulsaban a cada momento, mi apellido comenzaba por darle dolor de cabeza a las directoras y maestras. Cuando mi madre me llevaba a inscribir a un grado, la directora, torciendo la nariz, levantaba la cabeza, y decía:
—¿Cómo se escribe «eso»?
Mi madre, sin indignarse, volvía a dictar mi apellido. Entonces la directora, humanizándose, pues se encontraba ante un enigma, exclamaba:
—¡Qué apellido más raro! ¿De qué país es?
—Alemán
—¡Ah! Muy bien, muy bien. Yo soy gran admiradora del káiser —agregaba la señorita.
(¿Por qué todas las directoras serán «seño-ritas»?). En el grado comenzaba nuevamente el vía crucis.
El maestro, examinándome, de mal talante, al llegar en la lista a mi nombre, decía:
—Oiga usted, ¿cómo se pronuncia «eso»? («Eso» era mi apellido). Entonces, satisfecho de ponerlo en un apuro al pedagogo, le dictaba:
—Arlt, cargando la voz en la ele.
Y mi apellido, una vez aprendido, tuvo la virtud de quedarse en la memoria de todos los que lo pronunciaron, porque no ocurría barbaridad en el grado que inmediatamente no dijera el maestro:
—Debe ser Arlt.
Como ven ustedes, le había gustado el apellido y su musicalidad.
Y a consecuencia de la musicalidad y poesía de mi apellido, me echaban de los grados con una frecuencia alarmante. Y si mi madre iba a reclamar, antes de hablar, el director le decía:
—Usted es la madre de Arlt. No; no señora. Su chico es insoportable.
Y yo no era insoportable. Lo juro. El insoportable era el apellido. Y a consecuencia de él, mi progenitor me zurró numerosas veces la badana.
Está escrito en la Cábala: «Tanto es arriba como abajo». Y yo creo que los cabalistas tuvieron razón. Tanto es antes como ahora. Y los líos que suscitaba mi apellido, cuando yo era un párvulo angelical, se producen ahora que tengo barbas y «veintiocho septiembres», como dice la que sabe quién soy yo «a través de su Arlt».
Y a mí, me revienta esto.
Me revienta porque tengo el mal gusto de estar encantadísimo con ser Roberto Arlt. Cierto es que preferiría llamarme Pierpont Morgan o Henry Ford o Edison o cualquier otro «eso», de esos; pero en la material imposibilidad de transformarme a mi gusto, opto por acostumbrarme a mi apellido y cavilar, a veces, quién fue el primer Arlt de una aldea de Germanía o de Prusia, y me digo: ¡Qué barbaridad habrá hecho ese antepasado ancestral para que lo llamaran Arlt! O, ¿quién fue el ciudadano, burgomaestre, alcalde o portaestandarte de una corporación burguesa, que se le ocurrió designarlo con estas inexpresivas cuatro letras a un señor que debía gastar barbas hasta la cintura y un rostro surcado de arrugas gruesas como culebras?
Mas en la imposibilidad de aclarar estos misterios, he acabado por resignarme y aceptar que yo soy Arlt, de aquí hasta que me muera; cosa desagradable, pero irremediable. Y siendo Arlt no puedo ser Roberto Giusti, como me preguntaba un lector de Martínez, ni tampoco un anciano, como supone la simpática lectora que a los veinte años conoció a mis padres, cuando yo «era muy pibe». Esto me tienta a decirle: «Dios le dé cien años más, señora; pero yo no soy el que usted supone».
En cuanto a llamarme así, insisto: Yo no tengo la culpa.
LA INUTILIDAD DE LOS LIBROS
Me escribe un lector:
«Me interesaría muchísimo que escribiera algunas notas sobre los libros que deberían leer los jóvenes, para que aprendan y se formen un concepto claro, amplio, de la existencia (no exceptuando, claro está, la experiencia propia de la vida)».
No le pide nada el cuerpo…
No le pide nada a usted el cuerpo, querido lector. Pero ¿en dónde vive? ¿Cree usted acaso, por un minuto, que los libros le enseñarán a formarse «un concepto claro y amplio de la existencia»? Está equivocado, amigo; equivocado hasta decir basta. Lo que hacen los libros es desgraciarlo al hombre, créalo. No conozco un solo hombre feliz que lea. Y tengo amigos de todas las edades. Todos los individuos de existencia más o menos complicada que he conocido habían leído. Leído, desgracia-damente, mucho.
Si hubiera un libro que enseñara, fíjese bien, si hubiera un libro que enseñara a formarse un concepto claro y amplio de la existencia, ese libro estaría en todas las manos, en todas las escuelas, en todas las universidades; no habría hogar que, en estante de honor, no tuviera ese libro que usted pide. ¿Se da cuenta?
No se ha dado usted cuenta todavía de que si la gente lee, es porque espera encontrar la verdad en los libros. Y lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad del autor, no la verdad de todos los hombres. Y esa verdad es relativa… esa verdad es tan chiquita… que es necesario leer muchos libros para aprender a despreciarlos.
Los libros y la verdad
Calcule usted que en Alemania se publican anualmente más o menos 10.000 libros, que abarcan todos los géneros de la especulación literaria; en París ocurre lo mismo; en Londres, ídem; en Nueva York, igual.
Piense esto: Si cada libro contuviera una verdad, una sola verdad nueva en la superficie de la tierra, el grado de civilización moral que habrían alcanzado los hombres sería incalculable. ¿No es así? Ahora bien, piense usted que los hombres de esas naciones cultas, Alemania, Inglaterra, Francia, están actualmente discutiendo la reducción de armamentos (no confundir con supresión). Ahora bien, sea un momento sensato usted. ¿Para qué sirve esa cultura de diez mil libros por nación, volcada anualmente sobre la cabeza de los habitantes de esas tierras? ¿Para qué sirve esa cultura, si en el año 1930, después de una guerra catastrófica como la de 1914, se discute un problema que debía causar espanto?
¿Para qué han servido los libros, puede decirme usted? Yo, con toda sinceridad, le declaro que ignoro para qué sirven los libros. Que ignoro para qué sirve la obra de un señor Ricardo Rojas, de un señor Leopoldo Lugones, de un señor Capdevilla, para circunscribirme a este país.
El escritor como operario
Si usted conociera los entretelones de la literatura, se daría cuenta de que el escritor es un señor que tiene el oficio de escribir, como otro de fabricar casas. Nada más. Lo que lo diferencia del fabricante de casas, es que los libros no son tan útiles como las casas, y después… después que el fabricante de casas no es tan vanidoso como el escritor.
En nuestros tiempos, el escritor se cree el centro del mundo. Macanea a gusto. Engaña a la opinión pública, consciente o inconscientemente. No revisa sus opiniones. Cree que lo que escribió es verdad por el hecho de haberlo escrito él. Él es el centro del mundo. La gente que hasta experimenta dificultades para escribirle a la familia, cree que la mentalidad del escritor es superior a la de sus semejantes y está equivocada respecto a los libros y respecto a los autores. Todos nosotros, los que escribimos y firmamos, lo hacemos para ganarnos el puchero. Nada más. Y para ganarnos el puchero no vacilamos a veces en afirmar que lo blanco es negro y viceversa. Y, además, hasta a veces nos permitimos el cinismo de reírnos y de creernos genios…
Desorientadores
La mayoría de los que escribimos, lo que hacemos es desorientar a la opinión pública. La gente busca la verdad y nosotros les damos verdades equivocadas. Lo blanco por lo negro. Es doloroso confesarlo, pero es así. Hay que escribir. En Europa los autores tienen su público; a ese público le dan un libro por un año. ¿Usted puede creer, de buena fe, que en un año se escribe un libro que contenga verdades? No, señor. No es posible. Para escribir un libro por año hay que macanear. Dorar la píldora. Llenar páginas de frases.
Es el oficio, el métier. La gente recibe la mercadería y cree que es materia prima, cuando apenas se trata de una falsificación burda de otras falsificaciones, que también se inspiraron en falsificaciones.
Concepto claro
Si usted quiere formarse «un concepto claro» de la existencia, viva.
Piense. Obre. Sea sincero. No se engañe a sí mismo. Analice. Estúdiese. El día que se conozca a usted mismo perfectamente, acuérdese de lo que le digo: en ningún libro va a encontrar nada que lo sorprenda. Todo será viejo para usted. Usted leerá por curiosidad libros y libros y siempre llegará a esa fatal palabra terminal: «Pero sí esto lo había pensado yo, ya». Y ningún libro podrá enseñarle nada. Salvo los que se han escrito sobre esta última guerra. Esos documentos trágicos vale la pena conocerlos. El resto es papel…
CÓMO SE OFENDE A LA MUJER
He visitado muchas ciudades extranjeras. Las he visitado con la curiosidad del hombre que busca fórmulas de mejor vivir. Y en las ciudades extranjeras he encontrado realidades que me han agradado y también he vivido experiencias que no me entusiasmaron. Pero en ninguna parte del mundo he descubierto que se le faltara el respeto a la mujer con la grosería que acostumbran hacerlo aquí los que a sí mismos se tildan de hombres cultos o, por lo menos, educados.
Sí. Puede afirmarse en alta voz: en ninguna parte del mundo, ni aun entre los negros, se injuria de palabra e intención a la mujer como en nuestra ciudad. Con la indiferencia de las autoridades. Causa vergüenza.
He vivido en Río de Janeiro. A las 2 de la madrugada he tropezado en las calles de Río de Janeiro con mujeres solas, que caminaban tranquilamente en la oscuridad como si lo hicieran a la luz del sol. ¡Del sol brasileño! Porque bajo el sol argentino a estas mismas mujeres nuestros hombres les hubieran dicho obscenidades que harían ruborizar a un carretero.
He vivido en Madrid. En los barrios bajos de Madrid, a altas horas de la noche, he encontrado turistas, mujeres argentinas, algunas solas, otras acompañadas. Entraban o salían de las tabernas adonde las había llevado su curiosidad, y ningún hombre les faltaba al respeto.
En la noche de la huelga general en Madrid, recorrí los barrios oscuros y convulsionados en compañía de una madrileña. Había grupos de huelguistas por todas partes, que por vernos vestidos de «señoritos» debieron decirnos algo. Nadie nos faltó al respeto.
He vagabundeado por el barrio chino de Barcelona. En compañía de amigas argentinas. El barrio chino de Barcelona, donde se daba cita la auténtica hez de España. Y he deambulado por allí con más seguridad que en una calle céntrica de Buenos Aires durante el día.
En Marruecos, en Sevilla… en Montevideo.
En todas las ciudades que no llevan el nombre de Buenos Aires he encontrado respeto para la mujer. Respeto para la niña. Menos aquí.
Causa asombro y repugnancia. ¿De qué calidad de hombres estamos rodeados? Porque estos hombres que tan gravemente faltan al respeto a la mujer y ultrajan su pudor no son extranjeros. No. Los extranjeros no tienen esas costumbres. Son argentinos. Hombres que se dicen cultos y que al menos tienen las apariencias de tales.
He recorrido tranvías, teatros, cines, ferro-carriles, cafés, calles, frentes de tiendas. Donde se camina por esta ciudad se descubre que el hombre vive en permanente atentado a la dignidad de la mujer. Ya es la frase obscena susurrada al oído, ya, como en las céntricas calles de Esmeralda, Corrientes y Suipacha, son las patotas de pitucos o de sujetos que quieren tener las apariencias de pitucos, lanzando, en grupos, torrentes de guaranguerías al paso de las muchachas solas. ¡Y a la vista y paciencia del vigilante que en la esquina los deja hacer indiferente! ¿Qué diré de los frentes de las tiendas, de la calle Florida, de Sarmiento y Cerrito, donde se ve, los he visto yo con mis propios ojos, hombres jóvenes o maduros, con rostro que simula perfecta indiferencia, lanzar pellizcos a las mujeres que pasan?
Digo que en África, en el zoco de los vaga-bundos, no ocurren desvergüenzas semejantes.
El atentado al pudor es, por culpable, negligencia de la policía, una costumbre que ha tomado carta de ciudadanía. Guaranguería porteña.
Lo comprobamos en los cinemas, donde una mujer, antes de sentarse junto a un hombre, le examina atentamente el rostro, porque, en el 50٪ de las veces, ese «caballero» es una bestia al acecho en la oscuridad; lo comprobamos en los tranvías, donde vemos que a favor de la congestión, o en los asientos, los individuos se arriman a las mujeres hasta ponerlas en apreturas molestas; lo descubrimos en los cafés y restaurantes, donde una mujer, aunque vaya acompañada de un hombre, tiene que soportar los guiños o las miradas tercas de un insolente que, algunas mesas más allá, está frente a ella.
Vuelvo a preguntarme:
¿Qué calidad de hombres es la de esta ciudad?
Porque no me queda duda de que muchos de estos sujetos de costumbres repugnantes tienen hermanas, novias, esposas o hijas. No me queda duda de que muchos de ellos, al leer este artículo o al escuchar los comentarios que harán sus hermanas, sus mujeres, sus hijas o sus novias, dirán que tengo razón, con el rostro requemado de vergüenza subterránea, porque nunca es agradable sentirse señalado. Pero el problema de la injuria a la mujer en esta ciudad no puede remediarse con un simple comentario periodístico.
El problema es mucho más grave. El problema de la injuria a las jóvenes mujeres de este país requiere una campaña de enérgico saneamiento. Requiere una intervención de la policía, no en la forma pasiva como lo ha hecho hasta ahora, sino en forma activa.
El ultraje a la mujer, al pudor de la mujer, es una forma de depravación que se ha generalizado. Las autoridades han empapelado los muros de la ciudad con afiches que rezan: «Necesitamos una raza sana».
Bien, digo yo. De acuerdo. Necesitamos cuerpos sanos. ¿Y dónde dejan los autores de esta campaña de salud pública el alma y la mente de la raza que quieren salvar?
EL QUE DESPRECIA SU TIERRA
Le voy a dar un consejo: vaya donde vaya y encuentre un compatriota que habla mal de su tierra, desconfíe de él como de la peste. Piense que se encuentra frente a un adulador de la peor especie. Escribo esto porque me ha ocurrido de encontrarme con un argentino que está conchabado en un diario de Río. Y a las primeras de cambio, me ha dicho:
—Este sí que es un gran país. Se estima y honra a las personas de bien.
—Entonces usted debe encontrarse inco-modísimo aquí…
—En serio. Desprecio mi país. ¿Qué ha hecho la República Argentina por mí? Nada. No se estima a los talentos. Se los manosea y desprecia. En cambio, en Brasil me admiran y respetan, soy amigo de Coelho Netto (una especie de Martínez Zuviría argentino), me carteo con Dantas, Monteiro Lobato me agasaja.
—Si Monteiro Lobato se encuentra en los Estados Unidos…
—Me agasaja por carta…
—Ese es otro cantar. Mas piense que si la gente lo trata como usted dice es porque usted no hace nada más que adularla descarada-
mente y después porque no lo conoce…
—En cambio en mi país me despreciaban. Ni para ordenanza me querían en ningún periódico. La Argentina, ¡puf! País de mercaderes.
Y de un manotón ha barrido la Argentina del mapa de Sudamérica. Sin inmutarme le he contestado:
—Es curioso. Usted en nuestra ciudad adulaba a cuanta medianía había para que le regalara un traje o un par de botines. Incluso hablaba pestes del Brasil. Aquí procede al revés. A mí no me parece mal que admire al país donde puede comer todos los días; lo que me parece mal es que esté constantemente desprestigiando nuestra patria. Piense que si no lo querían ni para ordenanza en un periódico era porque los directores albergaban la vehemente sospecha de que usted podía escaparse con los bastones y sobretodos que los visitantes dejaban en los percheros. Una cuestión de ética profesional. No es posible andar explicando a cada señor que va a una Redacción: «Señor, traiga su sombrero porque no está con seguridad en el hall».
Por tres razones sale un hombre de su país. La primera, porque la policía o los jueces tienen interés en conversar amigablemente con él y someter a su entendimiento problemas de orden jurídico: un hombre modesto y enemigo de la popularidad pianta. La segunda razón: porque el que viaja tiene dinero y se aburre en su país y piensa que se va a aburrir menos en otra parte, en lo cual se equivoca. Y la tercera: porque siendo un perfecto inútil, cree que en otra parte su inutilidad se convertirá en capacidad de trabajo.
Cada uno de estos viajeros ve el país que visita con distinto criterio.
El ladrón en el extranjero
Este sí que es un lindo país para el asalto, el descuido, la furca y el escolazo. Sin embargo, extraño la Argentina. La extraño. ¿Dónde va a encontrar usted un cuadro quinto como el nuestro? ¿En dónde, muchachos de ley como los nuestros, que tanto sirven para «saltar un burro» como para una delicadísima acción de peca?
¿Y los tiras? Tráigame el país que tenga mejores tiras que los nuestros, muchachos de corazón, de respeto, que sólo lo encanan a uno cuando no tienen diez pesos para parar el puchero y que por cien pesos lo dejan que se alce, aunque sea con la misma Caja de Conversión.
¡Ah!, Buenos Aires, ¡patria querida! Tu cuadro quinto honra y pres de Sudamérica. Mi corazón no te olvida porque allí transcurrieron los más tiernos días de mi adolescencia y mocedad, y aprendí a hacerme hombre de ley entre tus rejas roñosas.
El viajero aburrido de su patria
Yo no niego que Río de Janeiro sea más pintoresco que Buenos Aires. No niego que la salida es espléndida. Pero me aburro lo mismo. Las montañas y los morros están siempre en el mismo lugar y eso no tiene gracia. Además, también en mi tierra hay montañas y estarán allí hasta que el Gobierno no las venda por un plato de lentejas al mejor postor. Me aburro, sí, señores; con toda mi plata me aburro espantosamente. He ido al cabaret y antes de entrar me han advertido que a las «damas» que allí bailan es de rigor tratarlas de «señoritas». ¡Hagan el favor…! Yo no he venido a este país para tratar de señoritas a mujeres a quienes en mi ciudad se las llama «che milonguita». Esto, sin excluir que todas, invariablemente, cuentan una historia sentimental de viudez peregrina, de un esposo amado que murió hace muchos años dejándolas en el estuario, y que no hay una que no diga que se muere por conocer un hombre inteligente, y de que ellas son también inteligentes, al punto que una para demostrarme que lo era extrajo de su cartera unos apuntes de puericultura y el gráfico de temperatura de un infante tratado con arsenobenzol.
¡Por Dios! Yo no he venido a los cabarets a estudiar obstetricia ni afecciones a la sangre.
El inútil
Te aborrezco y te desprecio, Buenos Aires. Te desprecio y aborrezco. Has dejado que un genio como yo, por parte de padre y madre y nodriza, venga ignominiosamente al Brasil a ganarse el feyón. Has dejado con indiferencia contumaz que me ausente y venga a deslumbrar a unos negros con mis adulaciones y a convertirme en un vulgar chupamedias de cualquier blanco que tiene crostones en sus faltriqueras. ¡Oh, iniquidad!, ¡oh, parvedad! No te avergüenzas de ello, República Argentina. No pones tus banderas a media asta. Ello pone al descubierto el pedernal de tu corazón. Allá mi almuerzo cotidiano consistía en recorrer las vidrieras de los restaurantes y leerme las listas y establecer estadísticas de precios y archivos de platos, aquí engordo mi humanidad con bananas, porotos y arroz, aquí ceno todos los días que manda Dios. Aquí lloro de admiración frente al Pan de Azúcar; me persigno al mirar el Corcovado y tartamudeo al referirme a la bahía, y me va muy bien, sí señor. Hasta pienso echar un discurso en la academia de literatos… yo que allí ni en la mesa del café podía disertar. Te aborrezco, Buenos Aires, mi odio se hace cada día que pasa, más venenoso y enconado a medida que mi piel se pone lustrosa y engordo chupando calcetines.
Así se expresan estos tres tipos de viajeros.
CARTA AL ESCRITOR BRASILEÑO RICARDO GÜIRALDES
Estimado amigo Ricardo.
Recibí su libro y no se imagina con qué alegría, pues había visto Don Segundo en las vidrieras y creía que Ud. se había ya olvidado de Arlt.
De su libro pueden decirse ya tantas cosas hermosas, que lo más fácil y espontáneo es agradecerle a Ud. que haya tenido la bondad y el talento de darnos tanta belleza cristalina, sencilla y noble. Un libro como el suyo es un don, aquel que lo lea se sentirá inclinado a amarle y a retribuirle a Ud. de una forma u otra, con palabras o con hechos, el placer cristalino, diáfano y sencillo.
¡Cuánto hablamos de su libro! Y ahora qué difícil es hacerlo, pues las palabras no tienen medidas discretas para enaltecer la virtud de lo realizado. Suerte que Ud. mejor que nadie sabe todo lo que ha hecho... nosotros ya no podemos elogiarle, su libro es un favor y una virtud. Es todo hermoso. No tiene altos ni bajos, mas si de la llanura una uniformidad serena, con olor de yuyos y en el cielo que lo cubre una claridad tan tersa que todo se vuelve transparente allí.
Pero todas estas son palabras para la gran luz de amor que hay en su libro. Yo me miro y me causo a mí mismo el ridículo efecto de un tío que se acercara a un héroe para enseñarle la psicología del coraje. Y después hablaremos mucho más de Ud. o Ud. hablará de su libro, y eso será lo agradable.
De todas formas Ud. bien se merecía esta alegría.
Respecto a mí, pocas noticias tengo que darle. En este internado he aprendido el oficio de periodista y el de apuntador de descarga en el puerto. Con los dos oficios juntos puedo aspirar a morirme de cualquier cosa. Por otra parte, y para mayor gloria de Dios, las cosas me van peor que nunca.
1° Mi hermana tiene que volver al sanatorio de tuberculosos.
2° La casa donde trabajaba mi padre ha quebrado.
3° Posiblemente en estos días vengan a vivir a mi casa.
4° Mi señora también está tuberculosa, si las cosas no mejoran tiene el proyecto de ponerse a trabajar de sirvienta o mucama. Ella sabe como se hace eso porque en su casa tenían cocinera, sirvienta y mucama.
5° Y yo... yo no sé hasta donde me voy a hundir.
A momentos tengo la sensación de que estoy descendiendo por un pozo. El disco de luz del brocal se hace cada vez más pequeño y las tinieblas más espesas. Y yo bajo y bajo… y estoy tranquilo... veo a mi mujer cada día más triste y más sufrida y estoy tranquilo. Eso sí de vez en cuando se me sube a la boca una putiada, pero como eso es de mal gusto... bajo, bajo y estoy tranquilo. Un buen día se me morirá mi mujer y yo estaré tranquilo... y sabré sin embargo que he sido yo el que la mató a privaciones.
¡Ah! Santo Dios... quisiera putiar no sé a quién tanta basura que tengo atravesada en la garganta. Pero la vida es así... hay que sufrir... sufrir hasta que el corazón a uno le estalle como una bomba.
Le he escrito un telegrama de 130 palabras al doctor Sagarna. Veremos si ese me contesta. Me han dado una recomendación para el coronel Mosconi, director de los yacimientos petrolíferos de Santa Cruz. Yo me voy a cualquier parte. Estoy harto... tan harto que hasta siento en mi cuerpo la hinchazón del alma. Nunca me sentí tan desdichado como ahora, tan pobre hombre. Solo me sostiene el interés de saber hasta dónde voy a bajar. Y estoy tranquilo. Preveo todo lo que me va a suceder con una lucidez increíble. Mi hermana al sanatorio de Santa María, mi mujer sirvienta o al sanatorio, pero eso después que se haya despulmonado, ¿y yo? Querido Ricardo, yo no le visitaré a usted. Si usted quisiera verme, vaya a mi casa, no podría irlo a ver a su casa. Cuando uno es tan infeliz adquiere el derecho de no visitar a nadie.
Saludos a su esposa.
Un abrazo,
Roberto.