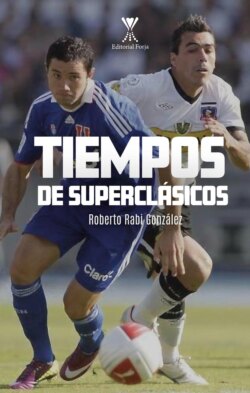Читать книгу Tiempos de superclásicos - Roberto Rabi González - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеESTO ES GRANDE, ES LO MÁS GRANDE
«Cuánta importancia se le da a todo principio. La primera vez que se piensa algo, la primera vez que se hace algo, el primer día de trabajo, la primera noche con alguien, tienen algo de trágico, agotador».
Clara Sánchez
Campos de Sports, 1935
Los estadios de fútbol hoy se construyen de norte a sur, no solo porque así lo prescribe la Fifa, sino por una razón práctica: evitar la incidencia del golpe de la luz solar en la vista de los jugadores. Campos de Sports, no seguía tal lógica, como varios otros estadios chilenos en aquel tiempo. Y uno que otro partido se definió por la arbitrariedad del astro rey. Vamos a hablar de uno de ellos.
Santiago era una ciudad pobre, la gran depresión había golpeado a nuestro país y el fútbol no era la excepción. No se trataba aún de un deporte masivo y popular. Tampoco era una excentricidad de extranjeros, sino una actividad social que concentraba por sobre todo la atención de quienes estaban vinculados a cada uno de los clubes. Por otra parte, comenzaba a predominar el fútbol rentado; el amateurismo, valorado y defendido en un comienzo, iba quedando atrás. El profesionalismo era ahora el paradigma, el lenguaje del futuro.
En 1934 la Asociación de Football de Santiago, AFS, había dividido sus clubes en dos secciones: una profesional y la otra amateur. La liga profesional era la estrella y los equipos indispensables eran: Magallanes, el patrón del fútbol patrio durante aquella época; Audax Italiano, un club de ciclistas que había evolucionado hasta convertirse en un titán del balompié santiaguino; y Colo-Colo, un cuadro cuyo punto de partida fue la inclaudicable voluntad de algunos próceres, personajes que, disconformes en Magallanes, habían decidido dar un paso al costado y hacer historia.
La U, por otra parte, era un equipo cien por ciento universitario. Para los laicos, 1935 fue un año decisivo en lo institucional, pero también en lo estrictamente deportivo. Los estudiantes de la Universidad Católica —que cinco años atrás se habían sumado al Universitario de Deportes— decidieron independizarse y formar el club deportivo de la UC. El equipo laico, que entonces llevaba algún tiempo empleando pantalón blanco, camiseta y medias azuladas (de una tonalidad bastante clara, más bien cian), no podía tener mejor nombre: después de varias denominaciones experimentales había pasado a llamarse, desde hacía un año, derechamente Universidad de Chile, igual que la casa de estudios. En materia de emblemas, el chuncho del Náutico había regresado al pecho de los universitarios. Luego de las disputas legales entre sus creadores, el estrigiforme, para nada sobrio símbolo de sapiencia, contrastaba con el nombre del equipo albo, escrito dentro de un listón negro que poco adornaba la camiseta del Mapuche.
La U ya disponía de un grupo inolvidable de jugadores: el portero boliviano Aguirre, el mediocampista Luis Tirado, el volante peruano de origen español Antonio Pulido, y los temibles delanteros Exequiel Bolumburu, Guillermo Riera y, su figura principal: Víctor «Cañón» Alonso. El debut en el Nacional Amateur de 1935 —en el que participó la U por ser el Campeón Metropolitano de la AFS— se produjo el 19 de abril de 1935, con un 4x2 ante Talca National en el estadio de Carabineros, para luego encadenar sólidas victorias en Campos de Sports: 4x2 al América de Rancagua, 2x0 al Artilleros de Costa, equipo de Talcahuano y 3x0 sobre Maestranza Central, el club de la factoría de ferrocarriles indisolublemente ligado al pueblo de San Bernardo. El partido que definió el título se jugó el 1 de mayo ante San Enrique de Iquique, club que representaba a la oficina salitrera del mismo nombre y que se adueñó del título tras vencer 3x1. Dicha definición sería atesorada por los nortinos con el nombre de la «Hazaña de San Enrique». Para el club estudiantil, que vendió cara su derrota con un gol de Alonso y una patriada del doctor Aguirre, que contuvo un penal a Arancibia a los 43 minutos, se trató de un adelanto de los tiempos gloriosos que vendrían más tarde.
Los buenos resultados del equipo universitario le permitieron captar el interés de los grandes, y así, se organizó un partido con Colo-Colo, cuadro absolutamente profesional y de gran popularidad en el país, en parte, gracias a su extensa gira internacional de 1927. Colo-Colo, centrado en los encuentros de la División de Honor, había goleado 5x2 a Badminton y enfrentaría al Audax Italiano en los días siguientes, en un verdadero clásico de la época, uno de perros grandes. Sin embargo, el amistoso con Universidad de Chile generó interés. Se jugaría con inmoderadas expectativas un 9 de junio de 1935. Un duelo entre un equipo amateur y otro profesional, tenía, por tal contraste, un condimento adicional que iba más allá de un simple juego amistoso. Era un poquito más que jugar, de un modo u otro, se enfrentaban dos lógicas que por tanto tiempo se habían contrapuesto en el balompié internacional y criollo.
Aquel día, los entusiastas barristas llegaron a las instalaciones que el filántropo José Domingo Cañas había entregado a sociedades benéficas de educación popular que él mismo sostenía; pastos ubicados en el terreno hoy situado en José Domingo Cañas con Campo de Deportes. Entre los casi 1500 espectadores, sin duda un número inusual para la época, estaba Juvenal Hernández, el rector de la Casa de Bello, vestido con un traje claro de lana, muy distinto de los negros que usaba en la semana, y un sombrero alón del mismo tono. «Si Universidad gana, significaría la supremacía del football amateur. Sería una apoteosis», informaba el Diario La Nación que leían los asistentes en aquella jornada.
Los estudiantes de ingeniería y leyes de la Universidad de Chile, tradicionalmente rivales, olvidaron su antagonismo y formaron un bullicioso contingente de más de trecientos fanáticos. A diferencia del resto de los asistentes a los Campos de Sports, formalmente vestidos como era tradición santiaguina en los eventos de día domingo, los estudiantes llevaban camisetas de colores azules, blancas y rojas y metían bulla, cantando: «¡El fútbol universitario le gana al fútbol rentado!».
Como nunca antes concurrieron mujeres. Aquel año se había fundado el MEMCH, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer, y las mujeres ya habían votado por primera vez en las elecciones municipales de abril de ese mismo año. Ese día se hicieron notar en la fanaticada universitaria, entre otras, Hilda Santibáñez Romo, estudiante de ingeniería, activista entusiasta y bulliciosa como pocos. Una líder emblemática.
Algunos dicen haber visto en las graderías a un perro igual a Ulk, el enorme can del presidente Arturo Alessandri. Quienes lo vieron miraron en todas direcciones buscando al mandamás, preguntándose: ¿Será de la Universidad o del Colo-Colo? Si el León de Tarapacá estuvo en el estadio ese día, no quedó registro alguno en la prensa.
Con el sol alto en el cielo, comenzó a rodar la pelota. Víctor «Cañón» Alonso sentía una desesperada urgencia por mostrar el juego y la determinación que los llevó a ese momento y lugar. Recordó por un momento sus días de trabajo en los aserraderos de Punta Arenas, un entorno modesto, mínimo. Quiso volar más alto y decidió venir a estudiar leyes en Santiago. Había llegado a la capital con una pierna quebrada y pese a tener todo en contra, su voluntad pudo más y, tras un pololeo con el rugby, su derecha inmisericorde —que le hizo ganar el apodo de Cañón—, se transformaría en la principal arma al defender la camiseta de su universidad.
Se sentía realmente orgulloso de su proceso, de lo que formaba parte. Necesitaba corroborarlo ese día. Corría de un lugar a otro de la cancha, se desordenaba, les quitaba la pelota a sus propios compañeros. Jugó recio. Una pelota surcó los aires, sobrevolando el área de castigo de los blancos cuando llevaban media hora jugando; sin dudarlo, el Cañón superó a todos sus marcadores y con un impresionante cabezazo, a una de aquellas pelotas pesadas y duras de ese entonces, convirtió el gol de la apertura. El primer gol de lo que años más tarde sería llamado «el superclásico». Fue azul. Volaron las gorras en las graderías, la felicidad y los abrazos de la parcialidad del chuncho no tenían en cuenta que faltaba mucho partido. Juvenal Hernández, corbata incólume y gomina en el pelo, decano de leyes y luego rector de la casa de Bello, que había sido, además, profesor de Cañón, se acercó a la orilla de la cancha. Alonso recién podía sacarse de encima a sus compañeros tras la desacostumbrada celebración. Se miraron, quizás ambos pensaron en decirse muchas cosas en tan breves instantes, pero no articularon frase coherente alguna. El rector, a varios metros de distancia, le gritó: «Esto recién comienza, Alonso». Se refería al partido de aquel día. Pero sin saberlo, anticipaba lo que sería el destino del match: transformarse en un evento multitudinario y trascendental.
Los albos aprovecharon la desconcentración de los azules, a quienes la ansiedad los superó, y dieron vuelta el partido con doblete de Luis Carvallo. Pero cuando estaban por regresar a las duchas para el intermedio reglamentario, Cañón volvió a anotar, con su pierna favorita. Los parciales estudiantiles nuevamente estallaron en júbilo. Alonso besó su camiseta intensamente azul por la transpiración, la misma que al inicio se veía casi celeste y que él lavaba una y otra vez a mano, y buscó al rector que abría sus brazos a la distancia con una sonrisa amplia y le gritó: «Esto es grande, rector, es lo más grande».
Sorrel, un alma en pena extraviada en la cancha durante el primer tiempo, se acercó al árbitro apenas pitó el descanso para reprocharle su desconcentración a causa de los gritos. El referí, tras cavilar unos instantes, incapaz de contradecir a la figura del Colo-Colo, se acercó al bullanguero grupo universitario, exigiendo a viva voz que no molestaran al equipo rival. Hilda Santibáñez corrió a encararlo y le dijo que no tenía ningún derecho a reclamar de ellos sobriedad aquella tarde festiva y menos como emisario de un jugador colocolino. Como consecuencia del entredicho, durante el segundo tiempo la parcialidad estudiantil abuchearía a Sorrel cada vez que tocara el balón.
En la segunda etapa, los blancos dominaron el juego. La U entregó todo en la cancha, pero tenía al frente a un adversario muy superior. Y el sol en los ojos. A cinco minutos del final, el empate, más que digno, parecía justo y definitivo. Pero una pelota loba en el área estudiantil no pudo ser controlada como mandan los cánones. El estudiante de medicina Hermógenes «Chino» Murúa se encandiló con la luz del sol. Se tropezó, cayó y al ponerse de pie, aún cegado, un pelotazo de un jugador blanco pasó rozando su brazo y muy lejos del arco. El drástico Roberto Aguirre cobró penal. No quedó claro si Murúa habría tocado la pelota en el suelo o frente al remate del rival. No hubo repetición. Menos Var. El árbitro tocó su mano derecha con la izquierda, luego de haber soplado el silbato con vehemencia, y la suerte estaba echada. Murúa sintió que le brotaban las lágrimas. Pero Cañón se le acercó y repitió su arenga. «No te preocupes por un accidente, Chino. Mira dónde estamos. Esto es grande, es lo más grande».
Frente a la pelota, a once pasos de la línea de gol, Enrique «Tigre» Sorrel no perdonó.