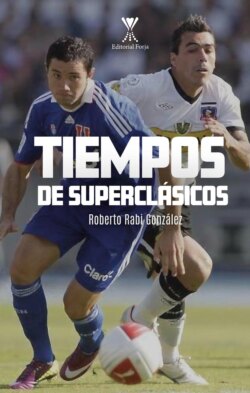Читать книгу Tiempos de superclásicos - Roberto Rabi González - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL SUEÑO DE RENÉ PACHECO
Оглавление(In Memoriam)
Es 1959, Colo-Colo ha ganado siete veces el campeonato nacional; Audax y Magallanes cuatro; Everton, Unión Española y Universidad Católica dos. La U forma parte del heterogéneo grupo de clubes que una vez fueron campeones, una sola. Los otros son Santiago Morning, Green Cross, Palestino y Santiago Wanderers. Aunque los porteños reclaman —y reclamarán por siempre— que deberíamos considerar sus dos títulos obtenidos en la Liga Porteña. En los años cuarenta esa Liga, reconocida por la Federación de Fútbol de Chile, contaba con jugadores profesionales y equipos de tres ciudades, lo que importaba una mayor jerarquía que la restringida competencia nacional santiaguina, que en esa época solo comprendía a clubes de una parte de la capital.
Sin embargo, el Club Deportivo de la Universidad de Chile es bastante más que sus formaciones, las que han logrado un par de campañas vistosas además del título de 1940; es decir, es mucho más que sus logros, que son mínimos. Salvo los últimos años, el equipo suele terminar los certámenes de la mitad de la tabla hacia abajo. Pero tiene una afición numerosa, de identificación laica y férreamente unida a la tradición de la universidad. Una parcialidad fiel y muchos proyectos centrados en el trabajo de enanos, que se viene desarrollando hace varios años en las inferiores del fútbol estudiantil, y que ha logrado ya un puñado de jugadores excepcionales, varios de ellos con puestos fijos en la selección. Pero, sobre todo, lo que busca este trabajo es que todos los futbolistas de la U se transformen en hombres íntegros. La señora Fresia, la asistente social, buscó y acompañó a chicos talentosos que sin su ayuda y la de la Universidad no habrían tenido ninguna posibilidad en el mundo del fútbol. En el Campeonato Nacional de 1959, la U ha mostrado todo su potencial, en particular en la última parte de la competencia: ha ganado diez de sus últimos once partidos; los últimos a Universidad Católica, Colo-Colo y Unión Española.
Es noviembre de 1959, hace unos meses han comenzado a transmitir los primeros canales de televisión, pero la radio es «el» medio de comunicación, y a través de ella los chilenos se informan y escuchan los partidos del Campeonato Nacional, que por esos días llega a su etapa final. Universidad de Chile junto a Colo-Colo han terminado empatados en la cúspide de la tabla de posiciones, ambos con 38 puntos. Es necesario el desempate.
La gran final se juega la noche del once de noviembre en el Estadio Nacional, repleto hasta las banderas. La U salta a la cancha con Luis Eyzaguirre, el Pluto Contreras y Sergio Navarro, encargados de hacer el trabajo sucio; con Hugo Núñez y Alfonso Sepúlveda en el medio juego y una delantera de lujo conformada por Braulio Musso, Ernesto Álvarez, Carlos Campos, Leonel Sánchez y Osvaldo Díaz; el entrenador es Luis «Zorro» Álamos, y el que camina con movimientos exagerados hacia el arco sur, vistiendo, a diferencia de sus compañeros, una casaquilla clara, es el arquero René Pacheco. Está nervioso, piensa en todo lo que hay en juego y no puede sacarse ese enorme peso de encima. La tremenda presión de saber que el conjunto azul, su familia, está a punto de lograr una hazaña y que los héroes, sus compañeros, sus hermanos, no son más que un grupo de chiquillos. Es un conjunto plagado de revelaciones. A pesar de la inexperiencia, con tesón, disciplina y amor por la camiseta, han ido paso a paso articulando una epopeya bajo las instrucciones de su mentor, Luis Alberto Álamos Luque. Tal vez hay hombres tanto o más talentosos en otros cuadros, quizás algunos puedan mostrar un fútbol más atildado; pero son sin duda sus compañeros los que han mostrado más hambre y merecen ser campeones. Y como siempre todo dependerá de él, del arquero. Patea suavemente el vertical derecho y murmura algo parecido a una oración; luego camina sobre la línea de gol mientras continúa con su plegaria en dirección al izquierdo y, una vez ahí, repite el sagrado ritual. Resta el toque de la suerte al travesaño, pero en ese momento el árbitro argentino José Luis Pradaude, con un pitazo escandaloso, declara inaugurado el partido. Ya no es tiempo de cábalas.
Es la noche del once de noviembre de 1959 y los primeros minutos son de estudio, en la cancha del Nacional el ambiente es pesadísimo. Pacheco ha soñado la noche anterior con un triunfo dos a uno, con goles de Álvarez y Leonel; con antorchas y llanto, con una multitud cantando extasiada «seeer un romántico viajero», armonía vibrante que llena cada rincón del coliseo ñuñoíno: hombres, mujeres, niños y ancianos. Todos los que llevan bien puesto en su pecho el fuego de la U roja, entonan las míticas estrofas que aquel grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile, años atrás, y mientras viajaban con destino a Antofagasta a bordo del Reina del Pacífico, inspirados por algún sabroso y alcohólico brebaje, le regalaron al pueblo azul. Pacheco ha visto en el sueño a sus compañeros, los nuevos campeones, se abrazan y luego llevan en andas al Zorro Álamos hasta el túnel de salida. Algunos entregan sus camisetas a los hinchas que invaden la cancha, abrazan a todos los desconocidos que, con sonrisa de triunfo y ojos vidriosos, demuestran ser parte de una celebración imperecedera. Al despertar, Pacheco ha sentido una sensación agridulce: entusiasmo y nerviosismo a la vez, y lamenta que todo hubiese sido solo un sueño, pero el fútbol siempre regala la posibilidad de transformar los sueños en realidad.
¡Atención! Colo-Colo viene en busca de la apertura de la cuenta, remata Jorge Toro y casi convierte. Mientras revisa la distribución de los hombres en el campo para poner de nuevo el balón en juego, Pacheco intuye que sus compañeros y rivales se dan cuenta de lo nervioso y errático que está. Minutos después, lo vuelve a poner a prueba Mario Moreno, nuevamente sin fortuna. Algo no anda bien, el ambiente tiene una densidad extraña, casi irreal, colores demasiado pálidos para la noche santiaguina, las siluetas de los jugadores le parecen transparencias. Él se siente raro, pesado, muy lento. Pero en su mente solo manda una idea: ganar. Entonces llega el turno de Hernán Rodríguez, quien se despacha un potente remate que Pacheco puede ver con nitidez; el tiempo se detiene mientras el balón borda el espacio con una trayectoria ondulante en dirección al larguero. Es palo. No, no lo es, la pelota entra. Colo-Colo se pone en ventaja, mientras Pacheco, de rodillas, mira desconsolado la gruesa costura y los cortes irregulares del esférico color café oscuro que allá lejos besa las redes.
El sueño de Pacheco aún puede ser verdad, solo faltan los dos goles, pero el tiempo pasa y los rivales se mantienen en ventaja. El nerviosismo cunde en las huestes azules. Eyzaguirre ya no sube por el carril derecho, y comienza a mostrarse impreciso en la marca. Musso corre desesperado de un lado a otro sin lógica ni intención. Campos, agobiado, hace pucheros de tanto perder la pelota frente a la soberbia defensa alba integrada por Caupolicán Peña, Fernando Navarro e Isaac Carrasco. No ha podido finiquitar ninguno de los centros que Leonel Sánchez le ha enviado, hasta la saciedad. Innumerables centros, unos mejores que otros. Cuando restan dos minutos para el fin, Leonel falla insospechadamente solo frente a Escuti que sí ha tenido una noche memorable. En la jugada siguiente Moreno convierte el segundo gol y definitivo, tras eludir a Pacheco y darle un toque suave a la redondita, para luego salir corriendo desaforado a abrazar a sus compañeros. Cabizbajo, el golero estudiantil, va a buscar la pelota al fondo del arco, masticando más convencido que nunca la afirmación que lo inquietaba al comienzo del juego: siempre el destino del fútbol depende del arquero. Colo-Colo logra su octava estrella y Pacheco comienza a vivir su infierno personal.
Fue la noche más negra de la vida de René Pacheco, en el momento decisivo de su carrera, su club, pletórico de ilusiones, había perdido por su culpa y el fútbol no le daría nunca más una revancha. Al día siguiente La Nación titulará: «Colo-Colo otra vez campeón», y en la bajada del encabezado: «Los pupilos de Flavio Costa se impusieron claramente a la U». El Mercurio, un poco menos escueto: «Colo-Colo logra un nuevo campeonato en vibrante definición»; el matutino, con muy poco espacio disponible para referirse a la buena campaña de los azules, destacará los errores y la falta de jerarquía de los hombres de la U en la gran definición. Especialmente del arquero.
Al comenzar la temporada 1960, Leonel Sánchez y Sergio Navarro fichan por Colo-Colo. Carlos Contreras y Luis Eyzaguirre por Universidad Católica, que comienza a armar un plantel portentoso, uno que le permita lograr de una buena vez su tercer campeonato. René Pacheco entrega la titularidad a Manuel Astorga, y así, desde la banca contempla a la distancia la gloria de sus excompañeros; los primeros con la camiseta blanca del Cacique, en 1960 y luego a los otros, a los que se suma Hugo Lepe, con la casaquilla de la franja (un plantel increíble con Alberto Fouillioux, Sergio Valdés, Hugo Rivera, Paco Molina, Pluto Contreras, Luis Eyzaguirre y Hugo Lepe), monarcas indiscutidos del balompié chileno el 61 y el 62. Ha llegado el momento de retirarse de las canchas, arrastrando por el suelo el lamentable sueño inconcluso de antorchas y gloria.
Universidad Católica gana además los campeonatos del 65, 66 y 67. Colo-Colo los del 59, 60, 63, 64 y 69. Ambos equipos son la base de la selección que obtiene el tercer lugar del mundial jugado en suelo propio, en la que brilla uno solo que en el medio local viste de azul: Jaime Ramírez Banda. El partido entre blancos y cruzados se transforma en un clásico. Clásico a rabiar, el más importante del fútbol patrio y uno de los imprescindibles del fútbol mundial. Un clásico de estilos, pero sobre todo político y social. Se reparten los campeonatos durante los años sesenta y luego la rivalidad se refuerza en los setenta. Los únicos que consiguen arrebatarle un título a los grandes son Everton y Unión; uno cada uno. El fútbol nacional se transforma en un monopolio de los dos portentos y el clásico universitario queda empantanado en el sótano de la historia. La U, el romántico viajero, comienza una dolorosa marcha sin destino, sin más que ocaso en el horizonte.
La Universidad de Chile y su club deportivo son desmantelados por la dictadura militar y lo poco que queda del club es arrojado por la borda. La U desciende en 1973 y tras un conmovedor esfuerzo logra ascender el 74. No tiene figuras, ni seleccionados; no tiene un estilo de juego determinado. Su barra es pequeña, integrada por un centenar de hinchas fanáticos, pero cada vez más viejos. Aquella Universidad de Chile no seduce a las nuevas generaciones. Como parte de un diseño refundacional la U comienza a usar una camiseta a franjas verticales azules y blancas e intenta reforzar un convenio con la Municipalidad de Conchalí, que había adquirido el estadio que antaño empleara la UC en lo que más tarde será la comuna de Independencia (los Cruzados construyeron con los dineros un coloso para cincuenta mil personas en San Carlos de Apoquindo). Así, el Chuncho pretende cultivar una localía especial, hacerse fuerte en el barrio de Independencia. Solamente en aquel suburbio, los ahora listados, tienen una cantidad significativa de incondicionales; menos que Unión Española, que se hace respetar en Santa Laura, pero suficientes para armar un clásico de barrio de cierto brillo al enfrentar a los hispanos. Pero el evento se produce apenas un par de veces y en la medida en que los resultados deportivos no mejoran, la U vuelve a descender en 1975 y esta vez sin retorno.
La Universidad, la Casa de Bello, abandona desgastada el profesionalismo en sus ramas deportivas, y lo que queda del club de fútbol se fusiona con un emergente cuadro oro y cielo de la Universidad de Concepción. Se le denomina Club Universitario de Chile, y su camiseta listada, esta vez con franjas horizontales, azules y amarillas, nutre de mística a un interesante proyecto. El chuncho en la insignia queda en el olvido, el nuevo escudo conserva la letra U, más redondeada y enmarcada por laureles y otras filigranas intrascendentes. El 7 de enero de 1977 la Asociación Central de Fútbol (ACF) aprueba su incorporación a la Segunda División, junto con otro novedoso experimento denominado Cobreloa, financiado por Codelco, es decir por todos los chilenos. Al Universitario le caen algunas monedas, migajas de los presupuestos de extensión de ambas casas de estudios, platas controladas con celo por los funcionarios de confianza de la junta militar. Ambos equipos luchan por el título de segunda junto a Malleco Unido y Santiago Wanderers. Los Universitarios parecen revivir, su bullanguera barra los acompaña a todos lados, banderas azules y amarillas flamean por doquier. Crean cantos y un nuevo himno, con algunos versos rescatados del Romántico Viajero que identificó hace años a la U. Varios de los bulliciosos integrantes de aquella barra desaparecen ese año sin dejar rastro. Algunos de ellos habían militado en el MIR y participaban activamente de la oposición al régimen. Otros no. Pese a la buena campaña del Universitario y el entusiasmo refundacional, Cobreloa es el elenco promovido ese año a la categoría de honor, luego de imponerse en la liguilla del ascenso, tras derrotar a Malleco Unido, Wanderers y, por cierto, al refrito estudiantil. Los Zorros del desierto intentarán opacar el protagonismo de los dos grandes durante los ochenta y alcanzarán un par de títulos e incluso dos finales de Copa Libertadores.
Pero en nuestro fútbol hay lugar solo para dos protagonistas. El balompié chileno se polariza aún más y en cada detalle de la vida cotidiana las preferencias están asociadas a uno de los gigantes. Si te gusta Tito Fernández, desde luego tu equipo será Colo-Colo; si son Los Quincheros, no cabe duda que será la Católica. Si tomas pipeño, eres albo de corazón y si prefieres el Manquehuito Pop Wine, llevas en el alma el deseo de triunfar por la patria, Dios y la universidad. No hay más alternativas, la rivalidad se transforma en una caricatura grosera y desde el año 1991, salvo el 2001, los únicos campeones son albos y cruzados. Ni el Celtic-Rangers escocés resulta tan excluyente.
Una vez que Chile vuelve a la democracia, con un emblemático hincha de Universitario, Patricio Aylwin, como presidente de la nación, la rivalidad entre Universidad Católica y Colo-Colo se proyecta también en las lides politicopartidistas. Se hace habitual ver en los cierres de campaña presidencial o senatorial a los candidatos de derecha engalanados con centenares de banderas de la franja, así como lienzos con el insigne héroe araucano en los mítines de la izquierda. Paralelamente, Cobreloa decae y ocupa con frecuencia el tercer lugar en los campeonatos nacionales y copas Chile, tanto así, que es conocido a nivel local y sudamericano como el «eterno Chile 3».
René Pacheco tiene 85 años y va al estadio con sus nietos a un ver un partido de fútbol amateur entre Universitario y Deportes La Pintana. Nada hace especialmente llamativo el encuentro, otros son los que pelean el liderazgo de la Tercera División A del fútbol chileno, que en rigor es la cuarta categoría de fútbol nacional, la cual se disputa bajo el alero de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile (ANFA). Se juega en el estadio Municipal de La Pintana ante unas cien personas.
Nadie reconoce a Pacheco, ni siquiera sus nietos saben si creer o no eso de que alguna vez jugó en un equipo que conmovía a muchedumbres, cuya camiseta azul llevaba una U en el pecho. El equipo de la Universidad de Chile, uno importante, tal como el que tiene hoy la Católica, que hace un par de años ganó la Copa Sudamericana y es en estos momentos el equipo con más torneos locales en sus escaparates en esta larga y angosta faja de tierra. Son muy pocas las fotos con las que el abuelo puede demostrar su paso por el fútbol profesional. Guarda como tesoro una revista Estadio de 1957, donde publicaron un reportaje. En la fotografía su estilizada figura se impone a los delanteros, y se le ve con las manos abiertas a punto de agarrar una pelota de dudoso origen. Luce unas rodilleras enormes, pero no los abultados guantes que hoy distinguen a un guardavalla. El reportaje se titula: «Se sobrepuso», y a Pacheco le gusta leer la parte en que señala: «su rendimiento ha variado de un año a otro, ahora conforma, satisface y se luce; que es lo más importante».
En la tarde pintanina René Pacheco recuerda sus años de gloria. Los gritos al lado de la cancha traen a su mente las imágenes de la definición del 59 y de pronto le parece verse a sí mismo, erguido y seguro, bajo los tres palos del arco de Universitario, muy atento al partido. «Conforma, satisface y se luce», dice Pacheco en voz alta pero apenas audible. «¿Qué has dicho, abuelo?», pregunta el menor de sus nietos y René le responde con un cariñoso palmazo en la espalda y una sonrisa.
René Pacheco aprieta los labios y siente ganas de llorar. Es un viejo llorón, nostálgico y ya se ha convencido de que a los más jóvenes les incomoda tal emotividad. No quiere comunicar lo que siente en este momento, lo que recuerda. Sabe que poco le creen. Pero qué endiabladamente parecido a él es el arquero que juega hoy por Universitario y cómo palpita su corazón cuando le parece sentirse ahí abajo. Atajando.
Entonces un hábil volante de La Pintana, pequeñito pero encarador, remata a puerta desde la misma ubicación en que estaba Rodríguez al momento de convertir su hoy legendario gol, con el que abrió la cuenta la noche del once de noviembre de 1959. El disparo es idéntico, calcado; surca el aire de la tarde con análoga velocidad y trayectoria, pero en el preciso instante en que muchos años atrás el balón caprichosamente varió su sendero, con una extraña caída de unos centímetros, como si algo desde abajo lo hubiese succionado inflando las redes, el desenlace es distinto; en esta jornada no hay rarezas. Más aún, el balón parece tomar más fuerza y golpea el horizontal con explosiva violencia. Pacheco se estremece con el sonido del golpe, cierra los ojos y un enceguecedor destello lo abarca todo. De pronto siente la frescura de la noche en sus piernas descubiertas; todo parece más intenso y real. Cuando vuelve a abrir los ojos está agazapado bajo los tres palos y es once de noviembre de 1959. La cancha está iluminada por los poderosos focos de las torres del Nacional, es joven otra vez y el marcador está en blanco. Como un mal sueño toda una historia de frustraciones azules se desvanece. No, la pelota no entró en aquel momento de la definición de 1959. ¡Remece el travesaño! Se escucha un estruendoso «¡¡¡Ooooh!!!» que emerge de todas las localidades del Estadio Nacional. Un «¡¡¡Ooooh!!!» de alivio azul y de tremenda decepción alba.
Las sesenta mil personas están ahí, no se han movido, solo contuvieron la respiración un instante mientras la veleidosa de cuero golpeó el palo. Pacheco la toma con sus manos desnudas, ahora tersas, y la besa como nunca ha besado a una mujer. Se saca de encima el peso de la final, mira a los ojos a Eyzaguirre quien está a unos metros, infinitamente concentrado, pidiéndole la pelota para volver al ataque. Pacheco le da un par de botes y se la entrega con decisión e inusitado optimismo a aquel chico veinteañero, al que años después todos llamarán simplemente Fifo.