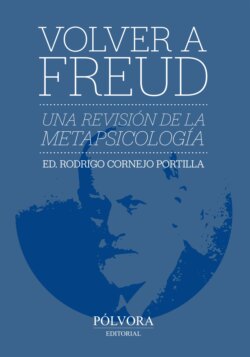Читать книгу Volver a Freud - Rodrigo Cornejo - Страница 7
ОглавлениеLA PULSIÓN, HORIZONTE METAPSICOLÓGICO
Gianfranco Cattaneo
Lo que propongo a continuación con el título de este trabajo –La pulsión, horizonte metapsicológico– será desarrollado de dos maneras diferentes pero que considero complementarias. No como un horizonte del horizonte, podríamos decir de entrada, sino como la duplicación del mismo. En la primera parte, el propósito es describir y analizar una suerte de contexto que acompaña el surgimiento del problema de la pulsión sexual en Freud. La pulsión es un concepto propio del psicoanálisis así como un debate con el “horizonte médico-psiquiátrico” de su época. Me refiero con esto a que lo que Freud identificaba en Tres ensayos de teoría sexual (Freud, 1992a: 123) como “la opinión popular” respecto de la pulsión sexual –que faltaría en la infancia, advendría en la pubertad y consistiría esencialmente en la atracción que un sexo ejerce sobre el otro– se encontraba fuertemente afianzada por el descubrimiento del instinto genésico y de la psicopatología derivada de la perversión de dicho instinto hecho por la psiquiatría del siglo xix. Veremos que la normalidad se constituye a sí misma fundamentalmente como norma, y por lo tanto, como dispositivo de normalización antes que como un estado de cosas. Y que además, el “descubrimiento” del instinto, tal como lo señala Foucault, será la puerta de entrada de la psiquiatría a esa “opinión común”. Ahí donde parece que hay un solo interlocutor, el texto de Freud sitúa dos.
En abierta oposición a la supuesta “evidencia” con que se presenta el instinto, así como también a las condiciones que sostienen su “descubrimiento”, Freud introducirá a la pulsión sexual desde el comienzo de su trabajo de 1905 como aberrante, desviada y transgresiva. Sin embargo, para Freud la pulsión sexual no es simplemente la constatación de la existencia de un desvío respecto de una “sustancia sexual” predeterminada –en su variante biológica, psicológica o sociológica (Freud, 1992a: 200)– se reflejaría en el desconocimiento patológico de un sujeto del objeto sexual que le corresponde y de la meta que con él se quiere conseguir. Freud sabía que conformarse con esta concepción de la transgresión perpetrada por la pulsión respecto de toda necesidad, solamente lo habría conducido a sostener con más fuerza lo que buscaba rebatir con ella: que existen objetos y metas normales, adecuados unos a otros. Esta adecuación es la que traduciría erróneamente el “carácter esforzante [Drang]” de la pulsión (Freud, 1992b: 117) entre la satisfacción anhelada y la conseguida, en el alejamiento infinito de los objetos ideales, producido por prácticas sexuales descarriadas y excesivas respecto del trayecto ya trazado. Como si fueran la síntesis de la percepción o del pensamiento, los objetos permanecerían velados en el horizonte de la representación, convirtiéndose en un fantasma que sobrevuela los tratados de psicopatología para sostener la normalidad del instinto por la única y paradójica razón de que nunca se han presentado como tales.
Contra esto es que Freud propone que la pulsión sexual como desvío, aberración y transgresión, como un “montaje” de parcialidades dirá Lacan (1997: 176), ya es la sexualidad humana; los ejemplos clínicos de las “numerosas desviaciones respecto de la meta y del objeto” que inundan Tres ensayos de teoría sexual, son por lo tanto mucho más que ejemplos, son ya la cosa misma. No hay más ni otra cosa que artificio y desvarío en la sexualidad –tanto dinámica como económicamente hablando, ya que la pulsión es fuerza y movimiento, cantidad de trabajo al mismo tiempo que magnitud. La necesidad de una metapsicología es lo que despunta aquí, habida cuenta de que el problema que presenta Freud es irreductible a datos biológicos. Lo que constituye esencialmente a la pulsión sexual es la inexistencia de una justa medida para la sexualidad; es la denuncia freudiana de toda suposición de una moral de la naturaleza y sus exigencias idílicas. El deseo encuentra en esa inexistencia su único terreno fértil, circunscrito a partir de la imposible conciliación de los contrarios. Pero que “Venus esté proscrita de nuestro mundo” –como afirma Lacan (2008: 810)– no es el efecto de una decadencia, sino que la demostración de que la norma, en lo que a la sexualidad respecta, no tiene afuera. La norma no es la aplicación de un régimen abstracto respecto de algo que estaría ya dado, sino que ella misma, a partir de su mismo gesto normativo, es la que debe soportar el salto de la división de lo normal y de lo anormal, lo que la expone a una horizontalidad que no deja de desplazarse y expandirse.
Encontramos así la estrategia del dispositivo. Mientras la norma sólo puede dividir a partir de un acto soberano, sostenida sólo en el abismo de su propia voluntad –ya que debe fundarse a sí misma para ser lo que pretende ser– será la “opinión popular” la que le otorga la sustancia en que dicha operación de división opera, porque ella es la que, como afirma Freud, “representa claramente la naturaleza de la sexualidad” (Freud, 1992a: 123). Pero la sustancia de la “opinión popular” no es extensa, sino simbólica. Lo que concede el lenguaje popular –al no tener una designación precisa para la necesidad sexual– es el asentimiento subjetivo del que carece la norma para fundarse como tal.
Ahora bien, para que esto que nos propone Freud pueda sostenerse en el psicoanálisis –tanto clínica como epistemológicamente– por encima del horizonte médico-psiquiátrico, la pulsión debe delimitar su propio horizonte, cercándose a sí misma de un modo que debe ser claramente determinado. Luego de desanudar instinto y objeto, poniendo de relieve la fuente, el impulso y la meta de la pulsión para dejar atrás aquel primer horizonte, Freud buscará la manera de volver a enlazar la libido que allí persiste, pero de manera que ella inscriba la pérdida que se produjo: la de la “sustancia sexual” como la del acceso directo a sí mismo. De esta manera, la pulsión freudiana –como el “dato radical de la experiencia psicoanalítica” (Lacan, 1997)– será pensada por Lacan como constituyéndose en un trayecto circular, el que cerrándose sobre sí, en una deriva que deslinda sus propios límites, vacía toda representación y desfonda toda norma. Sólo de esa manera, un objeto, devenido cualquiera para la pulsión, podrá venir a su encuentro para que esta circunde su vacío. Explorar el espacio de este dato radical y de uso específico del psicoanálisis, será la segunda vía de entrada que he elegido para desarrollar nuestro tema, y que encontramos extensamente desarrollada por Freud una década después de Tres ensayos de teoría sexual” en “Pulsiones y destinos de pulsión (Freud, 1992b). A partir de este texto, y en una lectura conjunta con el seminario de Lacan Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (Lacan, 1997), trataré de aproximarme a lo que sería un horizonte pulsional y a por qué la pulsión nos permitiría concebir un horizonte metapsicológico.
I.
Procediendo por “analogía” respecto de las necesidades que hacen a la conservación de la vida, la biología –nos dice Freud en la primera página Tres ensayos de teoría sexual– se hace del supuesto de una “pulsión sexual” para explicar la existencia de “necesidades sexuales” en el hombre y el animal. La “pulsión de nutrición” es al “hambre”, lo que “la pulsión sexual” es a la “libido” (Freud, 1992a: 123). De esta manera, de lo que se trataría con la pulsión en ambos casos, es de la expresión de una necesidad, la que suponemos se encuentra a la base del acto que la expresa con el fin de cancelar su excitación. Cuando el hombre se nutre, decimos que lo que hace con ello es satisfacer su hambre. El hambre es la necesidad que empuja y conduce su actuar para alcanzar una meta, la nutrición, lo que completa una suerte de ciclo pulsional. Pero lo que hace el hombre a partir del acto con que satisface su “necesidad sexual” ya implica una complejización de este esquema. Porque ¿qué significa satisfacer la “libido”?, ¿qué necesidad es la que nombra ese nombre? Este movimiento del texto, nimio a primera vista, me parece sin embargo decisivo para lo anunciado al comienzo, por lo que vale la pena detenernos un instante en él. Siendo precisamente una analogía lo que Freud nos presenta, es decir, una figura retórica, el problema de la sexualidad y el de la necesidad que la representaría, se entrama “con la más determinante figuración poética de Occidente” (Claro, 2014).
A diferencia del paralelismo como hábito figural de Oriente y de la tradición hebrea, la analogía metafórica ha marcado nuestros hábitos de pensamiento desde la Grecia clásica. Esta consiste en una comparación entre dos elementos sensibles, con el fin de producir un concepto o una idealidad que habilita la comparación. Así, en la comparación analógica a la que alude Freud al comienzo del texto, coloca un término que no aparece como tal –carecemos de palabras para su “designación precisa” nos dice Freud– pero que se desprende del modelo “sensible” del hambre y de la nutrición, y a la que se le da un nombre por su equivalencia con ese modelo: “libido”. Por lo tanto, la realidad de las necesidades parece de esta manera constituirse a partir de la comparación con algo que no podemos designar directamente, como una idealidad que la trasciende y se le impone a la sexualidad a partir de un esquema que con el cristianismo se convertirá en la separación de la carne y del espíritu, y que concluirá, en nuestra actualidad, con la ideología del progreso, donde la historia material avanza en vías de un final ideal. Si a partir de la analogía el lenguaje sólo imita o representa a la realidad al modo de una alegoría, si la “libido” tan sólo es el nombre que une la necesidad un poco más acuciante, sólo podremos referirnos a nuestro deseo y nuestro goce “como si” fueran una apetencia, como el excedente inaprensible que demuestra una necesidad satisfecha. Cuando nos demos cuenta de esto –nos informa el sentido común– podremos volver a nuestros asuntos.
Pero esta idealidad en la que permanece suspendida la “necesidad sexual” es la que vemos a Freud criticar en la misma estructura lingüística y retórica que la constituye, con el fin de desplazar aquella forma de vinculación a partir de la consideración económica y dinámica de una libido entramada inseparablemente en el lenguaje. Como una referencia vacía pero plena de significaciones, esta se desplaza y se fija en el lenguaje. Por eso es que todas las figuras que la representan no podemos nombrarlas como tal, y cuando lo hacemos, ese nombre no les queda. Sus figuras y sus nombres abundan y proliferan, lo que explica que para Freud no hay sexualidad sin discurso, así como tampoco satisfacción sin lenguaje. Es en torno a esta especie de “espacio en blanco” dejado por el término ausente de la proporción –el que, por lo demás, es donado por la ciencia, en un gesto que cubre el vacío de un lenguaje que al enfrentarse a la sexualidad no nombra nada como tal– donde Freud no sólo hará pivotear el vaivén de la pulsión sexual, sino que además demostrará la perturbación económica que esta produce en el ordenamiento razonado de las necesidades. La libido disloca la proporción sin mezcla propuesta por la analogía.
Tendremos que esperar todavía una década para que Pulsiones y destinos de pulsión haga evidente esta cuestión que aquí recién despunta, haciendo de la voz media del verbo ser el punto de giro de la pulsión. De todas maneras, esta idealidad que proyecta su sombra sobre lo sexual ya es tensionada en Tres ensayos de una teoría sexual entre dos extremos –la meta sexual y el objeto sexual– que la vuelven incapaz de elevarse limpiamente por sí misma y separarse de las significaciones que la implican. Por lo tanto, el problema se invierte, porque la palabra se confunde inevitablemente con su uso, y es el que esfuerza y exige a todo término que se proponga en el lugar de lo necesario. Siguiendo en esto a Freud, para Lacan la libido sexual no es una ausencia sino que un exceso de presencia que vuelve vana toda satisfacción de la necesidad allí donde esta se sitúa, y que hace que la necesidad rechace la satisfacción para preservar la función del deseo. Es la necesidad entonces la que como término ideal desaparece doblemente, como arrastrada por la estela de la satisfacción sexual. Esto último ya lo podemos apreciar en la estructura de la analogía, ya que el concepto que debe ser producido por la comparación de los términos sensibles, al mismo tiempo es el término que permite que esa comparación se produzca. Para Freud, el ideal se encuentra plagado de errores; él mismo es una copia infiel de la realidad que busca representar. Toda representación que lo tenga como condición para decir cualquier cosa respecto de la pulsión sexual –en vez de considerarlo como un efecto del exceso que esta implica en la significación– será “tan imprecisa como apresurada”. Más allá de la representación es donde se encuentra todo el problema de la sexualidad para Freud.
Vemos entonces que la analogía es la que sitúa el terreno en el que se llevará a cabo la disputa con la psiquiatría. Antes que rebatir sus objetos, es el discurso de la norma y sus hábitos de representación lo que primero es cuestionado. Para esta, el carácter negativo con que hace existir una necesidad para lo sexual, constituye el zócalo desde el cual se sostiene la presencia pura del instinto. Todas las prácticas que lo niegan, por desconocimiento o por burla, lo sostienen. Para Freud, en cambio, esa negatividad muestra la consecuencia de una constitución en el ser anudada a lo sexual. Es la denuncia misma del concepto de instinto. Por lo que debido a la sexualidad, la existencia del hombre es irreductible a un dato biológico –pero aunque se entrame íntimamente con el nombre que el discurso biológico le presta.
Distanciándose críticamente de la genitalidad y de la fábula de Aristófanes, en la que las dos mitades en las que estaría dividido el hombre aspiran a reunirse –es decir, del complemento genital de los sexos como herramienta de análisis– en el primer capítulo de Tres ensayos de teoría sexual Freud se dedica a investigar lo que denomina “aberraciones” o “desviaciones” sexuales. Analiza primero en detalle la desviación respecto del objeto a partir de sus consideraciones sobre la inversión y sobre “la meta sexual de los invertidos”, con el fin de esclarecer su génesis. Pero lo que Freud consignará finalmente con su indagación resulta de no haber podido cumplir con la tarea a la que se entregó en un comienzo. Es decir, que allí donde se esperaba encontrar una génesis u origen para la inversión, no se encuentra más que una soldadura, una construcción que amalgama pulsión y objeto, y que permanece velada tras lo que se considera como el “cuadro normal” de la sexualidad (Freud, 1992a):
Así, nos damos cuenta de que concebíamos demasiado estrecho el enlace [anudamiento] entre la pulsión sexual y el objeto sexual. La experiencia recogida con los casos considerados anormales nos enseña que entre pulsión sexual y objeto sexual no hay sino una soldadura que corríamos el riesgo de no ver a causa de la regular correspondencia del cuadro normal, donde la pulsión parece traer consigo al objeto. Ello nos prescribe que debemos aflojar, en nuestra concepción, los lazos entre pulsión y objeto. Probablemente, la pulsión sexual es al comienzo independiente de su objeto y tampoco debe su génesis a los encantos de este (p. 134).
De esta manera, Freud no sólo crítica lo que llama en el texto la “concepción popular”, sino también crítica la primera definición que él había propuesto en el texto, cuando definió el objeto como “la persona de la que parte la atracción sexual”. Es un error creer que la pulsión sexual está determinada por una excitación proveniente del objeto, porque el objeto no está predeterminado. Podríamos decir que la meta sexual se alcanza a través del objeto y las acciones correspondientes con este, pero la meta es la satisfacción, no el objeto. La satisfacción es prioritaria respecto de aquello “en lo cual” esta acción placentera encuentra su culminación. En este sentido, es posible afirmar la contingencia del objeto, pues en la medida en que el objeto es aquello en lo cual el fin logra realizarse, poco importa después de todo su especificidad o su individualidad. Basta con que posea ciertos rasgos capaces de permitir que la acción satisfactoria pueda realizarse, esto es, que en sí mismo permanezca relativamente indiferente y contingente. Recién cuando el objeto reclame amor, reclamará un ser que lo caracterice y que lo aleje por un instante de la contingencia y el anonimato. Pero ese reclamo no eliminará la indiferencia inicial, porque el amado no dejará nunca de estar atado a sus atractivos parciales.
Luego de declarada la contingencia del objeto, Freud podrá mostrar su relación con el “carácter esforzante” de la pulsión mediante el análisis de las perversiones o los desvíos de la meta. A diferencia de la necesidad, el esfuerzo ligado a la satisfacción de la pulsión es “constante”. Esto quiere decir que la satisfacción de la pulsión no posee un efecto de reducción o de apaciguamiento de su intensidad. Su impulso no se reduce cuando alcanza la meta, por lo que hasta el acto sexual “más normal” comporta en su origen rasgos de perversión, los que se encuentran desperdigados en las metas preliminares de la sexualidad o formas intermedias de relacionarse con el objeto sexual –intermedias en la vía hacia el coito. La meta sexual perversa y la normal conviven en una misma vía, comparten un mismo trayecto, ya que ambas comportan un placer en sí mismo, al tiempo que aumentan la excitación que busca mantenerse hasta alcanzar la meta sexual definitiva. No es por tanto respecto del contenido de la meta que se diferencian estas dos corrientes, aclara Freud. Es por la pérdida de la plasticidad que implica el pasaje de lo intermedio a lo continuo y viceversa. Es decir, las corrientes se separan desde que hay un momento intermedio que se vuelve exclusivo y fijo como fuente de satisfacción, produciendo un objeto con el que se busca desandar el camino que se ha tomado. A esto se debe que ese tránsito sea considerado por Freud como una elaboración psíquica, como que tambien compare al fetiche con un recuerdo encubridor y que haga de la neurosis, por así decir, “el negativo de la perversión” (Freud, 1992a: 150). Por lo tanto, “es la idealización de la pulsión la que tiene como resultado las perversiones más nefastas”, ya que solamente en la concepción de una “omnipotencia del amor” (p.161) –lo que debe comprenderse como una totalización de las parcialidades pulsionales por la vía de un amor sublime– es que aparecen estos desvíos de la pulsión, como excedentes de la totalidad anhelada y exigida.
La querella de Tres ensayos de teoría sexual con el gran descubrimiento de la psiquiatría del siglo xix es evidente. Mientras que el instinto o el sentido genésico habían sido “descubiertos” a modo de verdad científica, el hallazgo de Freud de una soldadura entre pulsión sexual y objeto se convierte en un ataque directo a dicha verdad. No hay una relación que pueda considerarse natural entre el hombre y la mujer desde que la sexualidad adulta se constituye en dos tiempos. Su primer movimiento, el de la sexualidad infantil, no comienza en la genitalidad ni para el varón ni para la niña, aun cuando pueda conducir hacia ella. La genitalidad por lo tanto, al igual que la verdad descubierta, es literalmente una construcción. Es el efecto de una unión de parcialidades –orales y anales principalmente– a través de soldaduras y de bisagras –el pequeño Hans hablará en la fantasía que resuelve su fobia, de que su pene y su trasero son desatornillados por un plomero, como si fueran piezas que pueden, por fin, ser separadas de su cuerpo y remplazadas por otras. Freud tiene que oponerse entonces a toda concepción que considere a la sexualidad genital como una fuente de naturalidad de la especie humana. Se ve entonces que no es debido a su genialidad que Freud se opone a la psiquiatría. Su enfrentamiento se debe más bien a que posee una teoría de la sexualidad que se encuentra en las antípodas del instinto genésico y de su correlato directo, que es la teoría de la degeneración. Por esta razón, la disputa que libra Freud en Tres ensayos de teoría sexual podemos considerarla también como la continuación de aquella que sostuvo respecto de la etiología de la histeria.
En busca del ocasionamiento de la enfermedad a través de la anamnesis, el interrogatorio médico solamente alcanzaba acontecimientos biográficos que no tenían la fuerza para producir, por sí mismo, los síntomas tan intensos de la histeria. De esta manera, cada vez que la etiología no alcanzaba a discernirse con claridad, surgía en su reemplazo la hipótesis de la degeneración de las capacidades psíquicas. La “predisposición neuropática” aparecía así en auxilio de la laguna que quedaba en el interrogatorio, habilitando una etiología unitaria para la proliferación sintomática. El único eje de la herencia se convertía en el causante de los síntomas neuróticos, haciendo que el tratamiento médico fuera imposible o inviable, como lo presenta Freud en La sexualidad en la etiología de las neurosis (Freud, 1991):
La predisposición neuropática misma es concebida como signo de una degeneración general, y así este cómodo expediente verbal se usa en demasía contra los pobres enfermos a quienes los médicos son impotentes para socorrer. La predisposición neuropática existe, en efecto, pero yo dudo de que baste para producir la psiconeurosis. Y cuestiono, además, que la conjugación de una predisposición neuropática con unas causas ocasionadoras, sobrevenidas en el curso de la vida, pudiera constituir una etiología suficiente para las psiconeurosis. Se ha ido demasiado lejos en la reconducción de los destinos patológicos del individuo a las vivencias de sus antepasados, olvidando que entre la concepción y la madurez vital se extiende un largo y sustantivo trecho, la infancia, en que pueden adquirirse los gérmenes de una posterior afección. Es lo que de hecho sucede en el caso de las psiconeurosis (p. 272).
Si la etiología de las neurosis no puede conocerse a cabalidad, aun cuando se rastreen con exactitud las vivencias de los antepasados del sujeto que han marcado su destino patológico, es porque la sexualidad infantil, verdadera causa de la neurosis, obviada por la hipótesis degenerativa, no produce sus efectos inmediatamente en el momento en que suceden. No hay nada como tal a lo que acceder en el pasado del sujeto, porque la etiología de su enfermedad no es una causalidad directa, sino que se constituye en el intervalo entre el vivenciar infantil y su reproducción. Si ese intervalo en dos tiempos es el que caracteriza a la sexualidad, no podría extrañarnos de que este se encuentre a la base de la inducción, tan poco obvia a nivel empírico, de que toda pulsión se encuentra originalmente separada de su objeto. Tampoco podría hacerlo el que de ello Freud pueda concluir la separación entre genitalidad y reproducción, y el que la diferencia de los sexos sea un efecto de la historia individual. Al echar por tierra el “expediente verbal” de la degeneración, la libido se desarrolla a lo largo de la historia de un sujeto a partir de una diferencia irreductible, de una relatividad que se tensa entre dos extremos, sin que ninguno de esos extremos pueda fijarse como tal. Polaridad irreductible, que muda varias veces constituyendo la historia de un sujeto. Esto es lo que Freud concluye al respecto en 1923, en La organización genital infantil (Freud, 1992c):
Durante el desarrollo sexual infantil, la polaridad sexual a que la estamos habituados muda varias veces: la primera que se introduce con la elección de objeto, que sin duda presupone sujeto y objeto. En el estadio de la organización pregenital sádico-anal no cabe hablar de masculino y femenino; la oposición entre activo y pasivo es la dominante. En el siguiente estadio de la organización genital infantil hay por cierto algo masculino, pero no algo femenino; la oposición reza aquí genital masculino o castrado. Sólo con la culminación del desarrollo en la época de la pubertad, la polaridad sexual coincide con masculino y femenino (p. 149).
La última versión de la polaridad masculino y femenino no le entrega un estatuto propio a cada una de las determinaciones sexuales anteriores, tan solo es la última estación del tren de las polaridades que proviene desde la diferencia entre activo y pasivo. Si la diferencia entre masculino y femenino demuestra algo, es que ninguna determinación puede apropiarse de sí misma, porque la diferencia a partir de la cual surgen es irreductible. Por esta razón, es que aun cuando la diferencia masculino y femenino puede descomponerse en tres direcciones –biológica, psicológica y sociológica– todas ellas se constituyen a partir de una diferencia que las condiciona. Son todas significaciones [Bedeutung] de la oposición polar macho/hembra, por lo que el par masculino/femenino permanece envuelto en un misterio particularmente denso en su constitución, al no presentar una solución de continuidad –salvo, por supuesto, la que trata de producir y sostener el síntoma. Ni aun en el emparejamiento ocasional de los sexos, en lo que este tiene de acercamiento y de rechazo, podrá levantar finalmente su velo. Con Freud, descubrimos que la laguna que persiste del interrogatorio médico, es en verdad el abismo constitutivo de su saber sobre lo sexual, sorteado bajo el expediente del instinto. Todo lo que no se somete a la continuidad del sentido, debe ser una tara del sujeto, porque su desvío y su aberración será lo que suplemente de un origen pleno a la razón.
El instinto surgirá como un nuevo objeto para el discurso psiquiátrico y jurídico a partir de los llamados crímenes sin razón o crímenes inmotivados. Foucault esquematizó las coordenadas de este surgimiento en su curso Los anormales (Foucault, 2007), a partir de un diálogo ficticio entre la impotencia del poder penal y la codicia de la psiquiatría. El crimen inmotivado –nos dice Foucault– es la confusión absoluta del sistema penal en su poder de castigar, porque frente a él, este no puede ejercerlo con la libertad que quisiera. Sin razones que motiven el crimen no puede castigar, de la misma manera que no puede hacerlo cuando se comprueba de que el acto criminal fue un acto demente. Pero por el lado de la psiquiatría, el crimen inmotivado es el objeto de una tremenda codicia, ya que analizarlo e identificarlo, será la prueba de su saber y de su fuerza. Entonces –dice el poder penal a la psiquiatría– te lo ruego, encuentra razones para poder ejercer mi poder de castigar o declara a ese acto como loco y quítamelo de encima; por favor, dime con qué ejercer mi poder de castigar o con qué no ejercerlo. A lo que la psiquiatría responde, muéstrame todos los crímenes que te ocupan, y seré capaz de encontrar en más de alguno de ellos una ausencia de razón; en el fondo de cualquier locura existe la virtualidad de un crimen y la justificación de mi poder (Foucault, 2007: 119).
Frente al acto sin razón, la psiquiatría será la encargada de producir un objeto que venga a llenar un vacío de saber, a esclarecer la confusión del sistema penal y sacarla de su impasse, otorgándole con qué sí y con qué no ejercer su poder de castigar. Se le presenta así a la psiquiatra la oportunidad de demostrar su realeza y su importancia ante el llamado impotente del poder jurídico, ya que el vacío de saber que produce este llamado, la necesidad que este expresa, le calza a la perfección. En su deseo, ella será capaz de encontrar una enfermedad y de identificar el peligro ahí donde aún no se muestra, ahí donde este permanece todavía en potencia. La psiquiatría tendrá la capacidad de reconocer lo todavía irreconocible, de husmear el peligro ahí donde ninguna razón ha podido todavía hacerlo manifiesto. Y como paradigma de este nuevo trato entre poder penal y psiquiatría, Foucault analiza en detalle el peritaje de Henriette Cornier (p.121), una criada de un hogar de Paris, quien en 1827 va junto a la vecina de sus señores a pedir con insistencia que le confíen por un rato a su hija. La vecina duda, pero finalmente consiente a la petición, a primera vista ingenua, de Henriette. Cuando la señora vuelve a buscar a la niña, se encuentra con que Henriette acaba de matarla y de cortarle la cabeza, arrojándola por la ventana.
El asesinato perpetrado por Henriette no tuvo intención ni motivo. Esto es lo que la misma acusación concluye. Pero cuando uno examina en detalle su vida, mirándola a lo largo de todo su desarrollo ¿con qué se encuentra? Con el abandono de sus propios hijos, de la asistencia pública, el libertinaje sexual, etc. Su vida es una “analogía” de su acto, nos dice Foucault; una serie de preliminares que se actualizan en el momento en que asesina a la niña. El sujeto se parece a su acto y por eso el acto le pertenece, lo que otorga el derecho de imputarlo y de castigarlo. Perfectamente lúcida, sin signos de enfermedad mental, será su historia la marca de la premeditación del asesinato y lo que permite leer de una nueva manera todo lo que ella hizo antes, durante y después del crimen. Lo que en un momento no tenía explicación, aparece ahora fríamente calculado. En ausencia de una razón inteligible para explicar el crimen de Henriette surge la razón; la lucidez mental, la conciencia que tiene de su acto y sus consecuencias, implican la imputabilidad, y por lo tanto, la aplicación de la ley. Será la defensa la que reintroduzca la cuestión de la enfermedad y de la ausencia de razón, pero incluyéndola en lo que Foucault denomina como una “especie de sintomatología general” (p.122).
Es decir, no que Henriette es una enferma mental, sino que ella es simplemente una enferma, y que esa enfermedad, como toda enfermedad por lo demás, posee un comienzo. Todo el desenfreno y el libertinaje que hacían a la acusada asemejarse a su crimen, para la defensa serán los signos de un cambio de humor, de una escisión ocurrida no sólo entre el sujeto y el crimen, sino que además de una ruptura en la propia vida de la mujer. Ruptura en su vida, inscripción de esta en la sintomatología de cualquier enfermedad. Pero lo fundamental, y lo que persiste en hacerla imputable de su crimen, es que Henriette tenía una conciencia moral lúcida, comprendía a cabalidad el acto que había cometido, ella misma le ha dicho a la policía: “esto que he hecho, merece la muerte”.
Pero aun sabiéndolo. Ahí está toda la cuestión. Eso es lo que vuelve paradigmático a este caso para la constitución de la normatividad del instinto. Porque este acto, aun cuando carece de razón, logró trastornar las barreras de la moral, como si comportara “una energía autónoma portadora de una dinámica independiente”. Los principios morales del sujeto no fueron suficientemente fuertes para funcionar como barreras frente a una dinámica que aparece como irresistible (p.125). En palabras de la misma Henriette, es la “energía de una pasión violenta” lo que la invadió aquel día. Es imposible que una psiquiatría ajustada sólo a la cuestión del error, de la ilusión y del delirio pudiese dar cuenta de este fenómeno. Todo el discurso psiquiátrico deberá recomponerse con el fin de reinscribir este acto en su interior. Del acto sin razón se pasa al acto instintivo. El instinto no se lo “descubre”, sino que se lo construye y se lo regula al interior de un discurso que le da su campo de aplicación. Con él, toda una serie de problemas nuevos aparecen para la psiquiatría, su inscripción en la biología y en la patología evolucionista, y con esto una nueva jurisdicción queda a su cargo, la de la conducta anormal y desviada (p.128). La psiquiatría se ha transformado en una tecnología de los instintos.
En su libro Hiatus sexuales, Guy Le Gaufey (2014) nos muestra a un Freud lector de uno de los libros más demostrativos de este nuevo interés de la psiquiatría. Se trata del libro de 1877, Las aberraciones del sentido genésico de Paul Moreau, cuyo sólo título ya nos permite seguir a Le Gaufey en su hipótesis de que Freud lo tuvo a la vista mientras redactaba sus Tres ensayos de teoría sexual. Según el psiquiatra francés, el instinto está en todas partes, ofrecido con la mayor de las evidencias a todo aquel que quiera reparar en él. La herencia de la naturaleza moral, dirá Moreau, es un hecho reconocido desde la Antigüedad por todas las instituciones religiosas, políticas y civiles de todos los pueblos. Sin embargo, a pesar de este amplio reconocimiento, uno se entera cotidianamente –sigue Moreau– de una cantidad enorme de “inmundas profanaciones” y “atentados al pudor”, por lo que cabe preguntar dónde se detendrá esta “terrible calamidad que no respeta sexo, edad ni estrato social” (Le Gaufey, 2014: 67). Para poner fin a este escándalo y encontrar efectivamente la causa primera de estos desórdenes y aberraciones, la discusión que propone el libro de Moreau no será filosófica. Será una discusión eminentemente médica, “porque los hechos hablarán por sí mismos” (Le Gaufey, 2014: 68). Es la evidencia de los hechos lo que “demuestra absolutamente” la existencia psíquica de un “sentido genital”. Sin embargo, lo único que resta todavía, pero que por lo demás no le quita nada a lo ya aceptado como demostrado, es aclarar su existencia histológica, es decir, su localización exacta. Está localizado, sin dudas, por eso que los fisiólogos y los histólogos trabajan permanentemente en su descubrimiento (Le Gaufey, 2014: 70).
Sin embargo, mientras estos trabajan para encontrar su localización en el cuerpo –o en hacer del tejido discursivo un tejido orgánico– Moreau apelará al descredito moral, reuniendo a todas las aberraciones en una única y misma reprobación. Puesto que todas las desviaciones sexuales –dice Le Gaufey– “niegan, escarnecen o, peor aún, ignoran ese instinto”, y con esto se comprueba que todo gira en torno a él y su perfección original (Le Gaufey, 2014: 70). El argumento de Moreau se convierte así en una especie de “prueba por los efectos, pero negativa” (Le Gaufey, 2014: 70): haciendo el inventario de todos los sitios en los cuales, al no ejercer su función, se producen tal cantidad de efecto y desvíos comunes, se constata, en negativo, su misma existencia. Se comprueba la existencia del sentido genital “ahí donde no actuó” (Le Gaufey, 2014: 70). Desde que la moral los reprueba en nombre del instinto que ha faltado a la cita, mientras más proliferantes sean los desvíos, más fortalecido saldrá de ahí el instinto. El horizonte médico y social es instaurado a partir de tesis que se quieren, a la vez, científicas y morales y cuyo peso político e ideológico es hasta hoy enorme. Por ejemplo, el “tratamiento moral” fue una mezcla de medicina y moral cristiana, esta última defendida como siempre por el poder burgués, ya que era el arte de producir en los enfermos “determinado sentimiento honorable para suprimir los malos” (Le Gaufey, 2014: 81). La moral es la que trae a la razón de vuelta ahí donde falta o no tiene donde sostenerse, a partir del credo científico de unas “leyes de la naturaleza” y de un “sentido” fijo y repetitivo, que sostiene y orienta todo el maniqueísmo moral de lo contra natura y lo fuera de la naturaleza.
II.
¿Es el psicoanálisis, tal como lo propone Foucault en su curso del 74’-75’, “la otra gran tecnología de corrección y normalización de los instintos” (Foucault, 2007: 129), que junto con la eugenesia, le otorgaría un asidero seguro a la psiquiatría en el mundo de los instintos? Destaco la palabra tecnología, usada por el mismo Foucault para, a partir de ella, desarrollar lo que sigue. Porque la respuesta a la pregunta de si el horizonte que acabamos de describir enmarca también al psicoanálisis, desde el momento en que este propone la necesidad de “rectificar la satisfacción al nivel de la pulsión”, se sostiene estratégicamente en ella. Teniendo en cuenta esta breve consideración —que retomaremos hacia el final— ingresemos ahora en la metapsicología freudiana.
Pulsiones y destinos de pulsión, por una parte, viene a confirmar lo propuesto por Freud en Tres ensayos de teoría sexual, retomando a partir del análisis metapsicológico del concepto de pulsión, la inexistencia de una naturaleza intrínseca a la que el hombre podría adecuarse y a partir de la cual orientarse en el mundo. El cuerpo del hombre no pertenece en seguida al medio en que se desenvuelve, ya que es ajeno a todas las necesidades que supuestamente impone vivir un cuerpo. Inmediatamente, pertenece al vacío y a la ausencia de todo límite; su originalidad es el desamparo. La distinción entre el estímulo fisiológico y el estímulo de la pulsión es la clave para comprender estas condiciones, ya que para Freud es el contraste entre ellos lo que establece una primera diferencia entre lo que viene del interior y lo que proviene del exterior. Es por tanto la experiencia de esta división, su acción sobre este cuerpo inerme y expuesto al abandono, lo que demuestra que el cuerpo del hombre originalmente está tan separado de sí como del medio ambiente que le sería propio. Su relación a sí y su relación al mundo tendrán que construirse entonces, pero sobre una base distinta del esquema del arco reflejo, con el fin de modificarlo y renunciar al ideal, y a los supuestos con que este funciona. El arco reflejo supone que un estímulo actúa desde afuera sobre la sustancia viva, el que inmediatamente es descargado, como respuesta, hacia fuera, con el fin de alejarlo del radio en el que se encuentra y opera la sustancia. El sistema que allí se coordina, la totalidad estímulo-respuesta, se constituye en una acción que, en palabras de Freud, se denomina “acorde a fines”. Esta totalidad puede responder adecuadamente a un estímulo, ya que el estímulo opera de un sólo golpe, al modo de una fuerza momentánea, que por su repetición cíclica, le permite a lo psíquico emparejar estímulos y respuestas. Uno luego de otro, cada momento permite sostener la suposición de una presencia anterior que ordena la dispersión inicial de las percepciones y los objetos.
En cambio, Freud define a la pulsión “como un estímulo para lo psíquico por su trabazón con lo corporal” (Freud, 1992b: 117). La pulsión es un estímulo para lo psíquico, porque al no responder a la estructura del arco reflejo, como todos los demás estímulos fisiológicos, no puede llamárselo, de buenas a primeras, psíquico. A diferencia de la fuerza de choque del estímulo fisiológico, el estímulo pulsional es “una fuerza constante”, que no ataca desde afuera al aparato psíquico, sino que proviene desde el interior del cuerpo y sus exigencias acéfalas. La pulsión actúa sin lo psíquico sobre lo psíquico, empujándolo a que trabaje, obligándolo a ligar la energía allí involucrada, pero sin que lo psíquico pueda hacerlo con ningún objeto correspondiente a una necesidad, porque nada hay dado de antemano para él con ese estatuto. Si la pulsión es una agencia representante [Repräsentanz] es porque no hay una representación de la trabazón de lo psíquico y lo corporal. Se exige a lo psíquico modos de ser, modos de hacerse de un cuerpo que no tienen como fin una representación, por lo que se trata del despliegue de esa trabazón a partir de sus constantes modificaciones.
Claramente la pulsión no es sólo la exigencia, no es el Drang. Pero a partir de la consideración de la pulsión como fuerza constante, Freud puede pensar una primera demarcación, una primera forma de orientación de ese ser vivo inerme que él imagina al comienzo. Este ser vivo registra estímulos, se constituye en la diferencia entre los que puede sustraerse y de los que no puede hacerlo. De esta manera, se constituye el linde del afuera y del adentro, así como el de lo anímico y lo corporal. Por lo tanto, los estímulos internos no tienen que ver con la voluntad de alcanzar una percepción adecuada del objeto de la necesidad, sino que tienen que ver con una modificación del aparato en su dinámica y su tópica, a partir de la economía de la satisfacción. El esfuerzo de la pulsión debe considerarse entonces a partir de una fuente que es la que inscribe un borde. Pero lo que vuelve discontinua la relación natural entre el sujeto y el objeto, es también la ruptura de la continuidad entre fuente y esfuerzo. El borde es un corte, porque sirve para inscribir la diferencia interior–exterior. El estatuto del borde no es orgánico, sino que significante (Lacan, 1997). La fuente interior del estímulo deberá modificarse de acuerdo a la exigencia de satisfacción, tendrá que adaptarse a la meta que se busca –es decir, modificar el exterior para cancelar el estímulo interior– y no a un objeto de la necesidad. Se constituye una especie de movimiento en reversa o de reversión, que se pone en juego a partir del corte que se produce en la continuidad fuente-esfuerzo, lo que trae como consecuencia la mantención de la estimulación sobre el aparato. Esta es una modificación que va en contra de su funcionamiento normal, y que contradice el Ideal con el que se constituye, que es el de mantenerse exento de estímulos a partir de la ida y vuelta de la representación de sí y del mundo.
La única tarea que imponen los estímulos exteriores es la de huir, la de alejarse y alejar el estímulo adecuando la acción a un fin. Sólo pide reprimir para someterse ante el Ideal y transmitir hereditariamente el esquema aprendido (Freud, 1992b: 116). Pero si los estímulos pulsionales no pueden tramitarse de esta manera, no sólo entregan labores mucho más complejas al aparato psíquico, desde que este debe modificar el mundo exterior para alcanzar su interior, sino que además obligan al aparato a renunciar al propósito adecuado, a excederse, a trabajar mediante acciones que no son transmisibles hereditariamente, que no le ahorrarán nada a nadie, que no podrán circunscribirse, en definitiva, en ninguna eficacia o finalidad, debido a que son una fuente continua de estímulos. La pulsión modifica profundamente lo que entendemos por sustancia viva y las labores que a esta le depara. Para que la economía de la pulsión sea posible, esta debe volverse paradójica y destruir la posibilidad de una serie continua, donde el aparato pueda acomodarse (Lacan, 1997: 174).
Para comprender el inconsciente, afirmará Lacan siguiendo de cerca a Freud en esto, hay que “renunciar a todo dato primigenio, arcaico o primordial” (p.169). Ahora bien, para que esta renuncia se inscriba como pura pérdida y pueda ser usada por el deseo, para mostrar que esta separación de sí y del medio causada por la pulsión no es un accidente ni un tropiezo, al que el aparato psíquico tiene que acomodarse y reajustarse en su camino hacia la realidad. El trayecto del sujeto respecto de la satisfacción debe ser pensado a partir de la categoría de lo imposible (p.174). Al introducir esta categoría, el trabajo metapsicológico sobre la pulsión no sólo confirma lo ya dicho por Freud desde Tres ensayos de teoría sexual, como ya dijimos más arriba, sino que además, a partir de la lectura de Lacan, agrega algo fundamental. Toda la relevancia teórica y clínica de la metapsicología freudiana se encontraría en este agregado, ya que a través de ella, Freud puede introducir lo imposible en los fundamentos del psicoanálisis, para medir el “desarrollo” de su conocimiento y de las condiciones con que sostiene su clínica. Sólo al considerar al concepto de pulsión tomamos noticia de lo imposible –de lo real como lo llamará Lacan– de una satisfacción que no tiene medida, porque se desprende del principio del placer; una satisfacción que es inadmisible e inasimilable mediante la lógica de la representación. Para eso sirve el concepto de pulsión en el psicoanálisis. Se mantendrá si funciona, dirá Lacan, es decir, si puede trazar una vía en lo real-imposible que el psicoanálisis busca penetrar.
Bajo esta habría que leer la extensa reflexión hecha por Freud respecto del correcto desenvolvimiento de la actividad científica con la que abre Pulsiones y destinos de pulsión. El discurso de la ciencia es, sin duda, el último reservorio de nuestra naturalidad perdida, porque ella habla de la naturaleza humana como saber y se consagra a ella a partir de un ideal de unificación, de un todo-saber o de una lengua bien hecha. Por esta sola razón, le será inevitable responder mediante la moral al sufrimiento que causa esa satisfacción en demasía, ese sufrir demás que descubre el psicoanálisis y con el que se funda, si es que no se da el trabajo de hacerse de conceptos fundamentales; si no produce para sí conceptos que puedan orientar la experiencia psicoanalítica respecto de ese imposible que se da por tarea que penetrar.
El concepto de pulsión es un “concepto fundamental” del psicoanálisis (p.170). Primero que todo, porque está vacío, porque es un agujero –una “convención”, como la llama Freud– que hay que tratar de llenar de contenido desde diversos lados. La pulsión es nuestro horizonte antes que nuestro origen, por lo que impide que el saber pueda coincidir consigo mismo. Freud lo arroja al campo de la ciencia, pero no como el humilde aporte de quien tiene que pedir permiso para volver a ingresar a ese campo, del que cada tanto se lo expulsa bajo el expediente de que su descubrimiento no sería más “pseudo-ciencia”. Aquí se trata de la cocina de la ciencia, por lo que Freud arroja la pulsión a la manos de la ciencia como una papa caliente, para que tenga algo de lo que ocuparse antes de meterlas tan rápido en la naturaleza que dice escrutar. Antes de pasar al conocimiento, antes de la ligadura de tu saber, antes de la última moda epistemológica y de ser tan obediente al amo de turno que te dice para qué eres útil o “acorde a fines”; antes, nos pregunta Freud: ¿de qué manera has incluido lo imposible que debe subyacer a tus conceptos?
La exhortación de Freud resuena fuerte y clara, pero parece que faltaran otros cien años para que podamos escucharla en toda su magnitud: “el progreso del conocimiento [a partir de la invención del psicoanálisis] no tolera rigidez alguna en sus conceptos” (Freud, 1992b, p. 113). Pero por supuesto, esta no es una rigidez epistemológica –diría Freud a la distancia de quien no deja de llevarnos la delantera… por mucho. La rigidez a la que me refiero –continuaría la advertencia freudiana– es libidinal y podrás relacionarte con ella desde el momento en que trates de incluir en tus estadísticas lo que sería una “satisfacción insatisfactoria”, sin hacer del goce una guía moral o un valor a conseguir. La lógica que promueves con tus actuales criterios de evaluación –concluiría Freud– no es otra que la de lo reprimido y su retorno: esperar la novedad pero a partir de criterios que te la mostrarán como tal, preverla, recordar cómo ella es y cómo vendrá hacia ti, ¿cómo podría ser nuevo algo si sigues siendo tú el que está al comienzo y al final de la ecuación? Y aun cuando haces aparecer en sordina a la muerte –publish or perish es actualmente tu lema– este circuito permanece intacto.
Este largo exhorto que le hacemos decir a Freud nos permitiría, además, llegar a comprender que la palabra alemana que él utiliza para referirse a esa “rigidez” que entorpece el progreso del conocimiento –Starrheit– sea la misma que eligió para describir la monotonía que caracteriza la fijación libidinal de uno de los momentos del fantasma Pegan a un niño (Freud, 1992c). El niño observa de una manera rígida y fija a los otros siendo pegados, humillados, “disciplinados” –para ocupar una palabra que toca al masoquismo y al discurso de la ciencia por igual– padeciendo la mala suerte que tienen de existir. El que mira recibe el amor exclusivo del que los otros están privados. Se ubica por encima de ellos, fuera del alcance de la fusta que los hace caer. Pero ese signo de degradación del semejante se convertirá posteriormente en signo de amor, en un pasaje que tiene que soportar el intercambio entre el amor y el odio. Se reconocerá en el semejante golpeado, nos dice Freud, al propio órgano, pene o clítoris. Así, mirar rígidamente la declinación del prójimo es mirarlo para verse reflejado en él como prolongación del propio cuerpo, pero más allá del objeto amado u odiado, es la significación fálica la que lo marca en su condición de arrojado. Es esta la marca que cae sobre el órgano cuando pasa al campo del uso, a partir de una valoración que lo profana, de un reconocimiento que al mismo tiempo lo degrada en su naturaleza y que lo liga al simulacro, es decir, al instrumento significante con que se abre el mundo. Lo que revela el fantasma es la revelación del sentido, cuya presencia no puede separarse del flagelo y del artificio.
La falta en la que la epistemología deja a la ciencia respecto de lo que liga esencialmente a su saber más allá de sus conceptos, es el asomo fugaz de la verdad del inconsciente. La inquietud de la ciencia tiene que ver con que se ha fundado sobre un piso que nunca aparecerá como tal, con que reposa sobre un suelo inabarcable para ella misma y por sí misma en tanto que ciencia. Lo que veíamos en la primera parte, sobre el lenguaje ordinario o popular y su falta de palabra para nombrar directamente la “necesidad” de lo sexual, describe esta misma situación. Demuestra que el saber agujereado –y no sólo calificado de insuficiente– cumple una función de borde. La ciencia da lo que no tiene, se desprende de un término, para con su gesto abrirse a todo lo que le falta. Momento de división que se recubre, al proponerse como un lenguaje distinto y separado de las equivocaciones entre sonido y sentido provocadas por la existencia de lo sexual. A la ciencia no se le pide otra cosa que lo que ella misma prometió allí, es decir, el ser, pero ¿cómo lo dará si a ella misma le falta? Por lo que parece tener más a la mano: la producción técnica.
El mundo está poblado de chatarra, de repuestos y de partes sin todo, con las cuales no se tiene ninguna relación de conocimiento, pero que, sin embargo, son el testimonio de lo que cae de la relación del sujeto al ser (Lacan, 2006, p. 54). El mundo no es un cosmos –y eso bien lo sabe la ciencia. El mundo no es otra cosa que restos acumulados de interpretaciones de ese ser que no deja de aparecer para el conocimiento sino por su falta. A esto se debe que aquel suelo latente e inconmensurable, el psicoanálisis lo aborde mediante lo simbólico para recuperarlo de su puesta a parte científica, moral y religiosa, pero haciéndolo bajo el signo de lo imposible. Lo simbólico lo incorpora convirtiéndolo en su exterioridad más íntima. De esto se trata la modificación del espacio exterior que requiere la pulsión para satisfacer una meta que se encuentra en el interior del cuerpo. La “modificación del mundo exterior” de la que nos habla Freud es su restructuración simbólica, la alteración de todo lo que este mundo exterior podría tener de natural, para hacer de la naturalidad perdida un elemento más de lo simbólico. Es el elemento de satisfacción en más el que desnaturaliza el mundo exterior, pero además, al incorporarlo, también lo simbólico pierde cualquier tipo de naturalidad, transformándose en un artefacto más en el que el hombre, para cuidar de sí, debe dejarse capturar en su ser.
Para Freud, entonces, la satisfacción pulsional no podría ser simplemente alcanzar la meta. Porque la meta se alcanza de todos modos aun cuando no se alcance como tal, cuestión demostrada suficientemente por la sublimación. Si la meta se alcanza sin alcanzarla plenamente, cabe la pregunta sobre el acomodo esencial entre la acción hacia la meta y el hecho de alcanzarla. Es evidente –dice Lacan– que nuestros pacientes no están satisfechos con lo que son, que no se contentan con su estado, pero aun así, “en ese estado tan poco contento, se contentan de todas formas”. Todas las formas de acomodo entre lo que anda bien y lo que anda mal constituyen una serie continua, que Freud llamó “principio del placer”. Lo único que justifica la intervención del analista en este sistema, es que se produce un “penar de más”, un mal de sobra, un inservible que no tiene lugar, cuyo índice es ese “se” satisface (Lacan, 1997, p. 173). Esto es lo que se busca rectificar: saber qué es ese “se” que allí se contenta. Pero sin extender la serie del bien y del mal con el anhelo de acomodar finalmente aquello inservible a la realidad, sino que mediante un elemento que se desprende del campo del principio del placer y lo obstaculiza en su consecución, que es lo real-imposible de la satisfacción. Este es el principio del deseo. Pero este imposible no es simple. No es la negación de lo posible, porque respecto de esta paradójica satisfacción, “el camino del sujeto debe pasar entre dos murallas de imposible” (p. 174).
Por un lado, hay un elemento imposible de encontrar en la realidad desde que la representación enmarca un campo que se constituye con anterioridad a él, que es donde el yo irá a jugar su suerte. Si el objeto está situado en el exterior, pero la satisfacción sólo se alcanza en el interior, cancelando la fuente interna, es porque la necesidad es distinta de la exigencia pulsional. Ningún objeto de la necesidad podrá satisfacer a la pulsión. La boca que se abre entonces en el registro de la pulsión, no se satisface nunca con comida, sino que, como lo muestra la experiencia analítica, con el orden del menú, con el puro placer de la boca. Si la pulsión, tal como dirá Lacan, es lo que entrega el verdadero peso clínico a nuestros casos, es porque este imposible se duplica. Lo que desaparece en la realidad, como alejándose infinitamente de la percepción, debe incorporase en lo simbólico, para consumar su pérdida por segunda vez.
Es una incorporación simbólica en la realidad lo que hace que el objeto inhallable que la enmarca se transforme en uno profundamente perdido. Esta incorporación es lo que permite ubicar adecuadamente el “punto de fuga” en torno al cual se constituye el marco de la realidad. Lo que se espera en la realidad es un reencuentro, por lo que el sujeto no sólo tiene frente a él aquel “punto de fuga”, sino que este también se encuentra tras él. La persecución del objeto se transforma en un fin en sí mismo, porque en ella jamás se reencuentra un objeto, sino que la deriva de las significaciones que hacen al destino del sujeto por su dependencia significante, que es el que introduce la distinción entre lo Äußere, externo o exterior, y lo Innere, o interior (Lacan, 2006, p. 115). Se borra el objeto que se persigue y es la persecución misma la que lo hace aparecer ahora como cosa borrada. Con esto un campo se cierra y delimita en torno a huellas que no son engramas de objetos, sino que las marcas de la sobredeterminación significante. Siguiendo el destino de la marca, surge el deseo al que se dirige la interpretación, de tal manera que llegan a hacerse equivalentes uno y otra.
Siguiendo con la pulsión oral, no se trata en ella de ningún tipo de presencia alimenticia: ni de un alimento primitivo ni del recuerdo de un alimento original, sino que se trata del pecho. El pecho o la mama, como dice Lacan, debe ser considerado en toda su complejidad como un “órgano amboceptor” (p.181). El pecho le pertenece, al mismo tiempo, a la madre y al niño, al que succiona y al que es succionado, por lo que en torno a él la pulsión realizará su recorrido. Pero en lo que se da vuelta y pasa de un lado hacia otro, hay algo que no se somete a la inversión. Se produce un residuo que no es invertible ni tampoco significable de manera articulada: el que aparece bajo la forma de los objetos llamados parciales. Esto hace que el pecho, además de ser un órgano amboceptor, sea un objeto parcial y que además aparezca bajo una forma seccionada y separada del cuerpo, lo que nos obliga a concebirlo a partir de un carácter artificial. Cuestión que permite que pueda ser remplazado por no importa qué, porque todo los reemplazos funcionan de la misma manera para la economía de la pulsión oral. En ambos lados y en ninguno, el objeto “que tomaría por dos” surge en el entrelazo entre dos demandas, la del sujeto y la del Otro. Al contornear este objeto, se produce un corte que hace que el deseo del sujeto lleve inscrita la marca de un vacío –no hay alimento para la pulsión oral, por lo que el ser no aparece ni del lado del sujeto ni del lado del Otro– que podrá convertirse en un elemento positivo al evitar que el deseo se haga infinito, lo que le permite limitarse a sí mismo. La función de objeto del pecho –como objeto causa del deseo– permite situar el lugar de la satisfacción de la pulsión. Es por la caída del órgano, que se inaugura una serie siempre discontinua de reemplazos. La pulsión se satisface sólo por su recorrido, su tensión es un lazo y su meta el retorno en circuito, sin nunca alcanzar una totalización biológica.
La “sincronía histórica” (Foucault, 2007, p. 129) denunciada por Foucault entre la psiquiatría y el psicoanálisis, a partir del descubrimiento y el tratamiento del instinto, tiene que pasar por alto esta serie de cuestiones clínicas y epistemológicas para poder hacer de esa sincronía una complementariedad. Mientras que para la psiquiatría no se trata nunca de otra cosa que del desvío de la norma y de la capacidad normativizante de la misma, para el psicoanálisis, en cambio, se trata de inventar un nuevo discurso, que permita describir el funcionamiento de la pulsión para exhibir con él los circuitos bizarros que caracterizan el despliegue de su fuerza, a la que ningún objeto logra satisfacer. No es que falte la satisfacción, sino que la satisfacción es falta. En tanto que produce un saber, en el psicoanálisis es la “anormalidad” –si se quiere, el síntoma– “lo que brinda la norma a la elaboración de la norma, la que por lo tanto “no es normativizante, sino que sigue siendo siempre normada” (Allouch, 2001, p. 183). El inconsciente “toca” a ese cuerpo “perverso polimorfo”, relegado al cumplimiento de sus necesidades, en el vacío que lo constituye. El pasaje de una pulsión parcial a otra se produce por las inversiones de la demanda del Otro en torno a ese vacío culminante y nunca por un engendramiento orgánico. Al invertirse la demanda a la madre como demanda de la madre, se realiza el pasaje del objeto oral al objeto anal, es decir, se produce el paso del pecho al escíbalo (Lacan, 2006, p. 79). Por esta razón es que Lacan caracteriza a la pulsión como un “montaje de parcialidades”, una especie de “collage surrealista” (Lacan, 1997, p. 176), cuya vinculación entre sus partes no se produce por analogía, sino que por fragmentos y yuxtaposiciones sin razón, las que no cumplen un propósito ni persiguen una finalidad. Lo fundamental pasa a ser de cuántas formas distintas puede invertirse el mecanismo que el montaje exhibe, de qué maneras pueden tirarse y tensarse los hilos que la sujetan; en definitiva, cuántas maneras de articular lo imposible existen para ese cuerpo. No es por tanto la cosa por sí misma, sino su estatuto significante, el que hace fracasar a la “necesidad”, haciendo del lenguaje la herramienta más importante del hombre, cuyo uso se dirige a no cumplir ninguna. Las redes del significante hacen al “aparejo” –entendido como aquello con lo que los cuerpos pueden aparejarse–en el que se constituye toda subjetividad sexuada, lo que ha de distinguirse siempre de aquello con lo que esta podrá luego aparearse (p.184). La pulsión es una insistencia perturbadora que atraviesa y constituye a la subjetividad, que la empuja, cada vez, a construir un artificio que le sea propio como sujeto, a partir de la relación inadecuada y carente que este mantiene con su propio ser, lo que no es otra cosa que la marca indestructible de su deseo.
Reseña del autor
Gianfranco Cattaneo es psicoanalista, miembro de la École lacanienne de psychanalyse, y Doctor en Filosofía por la Universidad de Chile.
Referencias bibliográficas
Allouch, Jean (2001). El sexo del amo. El erotismo desde Lacan. (S. Mattoni, Trad.). Ediciones Literales: Córdoba.
Claro, Andrés (2014). Poetic figurations as world configurations (literature and the secret of the world). In The New Centennial Review, Vol XIV, n°3, pp.1-48.
Foucault, Michel (2007). Los anormales. Curso en el Collège de France, 1974-1975. (H. Pons, Trad.). Fondo de cultura económica: Buenos Aires.
Freud, Sigmund (1992a). Tres ensayos de teoría sexual. En Obras completas de Sigmund Freud: Fragmento de análisis de un caso de histeria. Tres ensayos de teoría sexual y otras obras: (J. L. Etcheverry, Trad., Vol. VII). Amorrortu Editores: Buenos Aires.
Freud, Sigmund (1992b). Pulsiones y destinos de pulsión. En Obras completas de Sigmund Freud: Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre metapsicología y otras obras: 1914-1916 (J. L. Etcheverry, Trad., Vol. XIV, págs. 105-134). Amorrortu Editores: Buenos Aires.
Freud, Sigmund (1992c). La organización genital infantil (Una interpolación en la teoría de la sexualidad). En Obras completas de Sigmund Freud: El yo y el ello y otras obras: 1923-1925 (J. L. Etcheverry, Trad., Vol. XIX, págs. 141-150). Amorrortu Editores: Buenos Aires.
Freud, Sigmund (1992d). Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. En Obras completas de Sigmund Freud: El yo y el ello y otras obras: 1923-1925 (J. L. Etcheverry, Trad., Vol. XIX, págs. 259- 276). Amorrortu Editores: Buenos Aires.
Freud, Sigmund (1991). La sexualidad en la etiología de las neurosis. En Obras completas de Sigmund Freud: Primeras publicaciones psicoanalíticas: 1893-1899 (J. L. Etcheverry, Trad., Vol. III, págs. 251-276). Amorrortu Editores: Buenos Aires.
Lacan, Jacques (2006). El seminario de Jacques Lacan. Libro X: La angustia. (J.-A. Miller, Ed., & E. Berenguer, Trad.). Paidós: Buenos Aires.
Lacan, Jacques (1997). El seminario de Jacques Lacan. Libro XI: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. (J.-A. Miller, Ed., & D. Rabinovich, Trad.). Paidós: Buenos Aires.
Lacan, Jacques (2008). Del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista. En J. Lacan, Escritos 2 (T. Segovia, Trad., 2ª ed., págs. 809-812). Siglo XXI: Buenos Aires.
Le Gaufey, Guy (2014). Hiatus sexualis. La no-relación sexual según Lacan. (S. Mattoni, Trad.). El cuenco de plata: Buenos Aires.