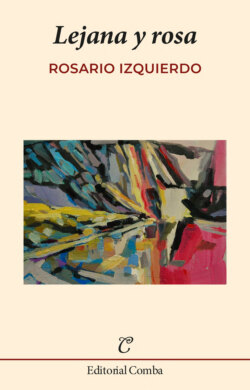Читать книгу Lejana y rosa - Rosario Izquierdo - Страница 4
ОглавлениеFin de curso
A finales del mes de abril de 1979, último trimestre del curso de tercero de BUP, el coche de mi padre fue arrollado por un camión cargado de mineral que iba en dirección a las refinerías de Huelva. Llegaba la época de la evaluación final y conseguí que me permitieran asistir al instituto sólo para examinarme. Rocío me llevaba los apuntes y yo no salía de casa. No quería ver a nadie, hablar ni recibir más muestras de condolencia.
Ahí comenzó el insomnio, que empecé a distraer acompañando a mi abuela Concha. Ella afirmaba no haber dormido ni dos horas seguidas desde que acabó la guerra. La escasa sensibilidad de doña Concha, como la llamábamos, apenas se conmovió por la muerte del yerno. Me iba a su dormitorio de madrugada a pedirle que me contara historias de los británicos, que para ella siempre fueron «los ingleses». Me recibía sin agrado, mostrando resignación ante mis visitas. Solía sentarme en una silla baja junto a su mesa de noche, a la altura del platito de cerámica cubierto con un pañuelo húmedo, lleno de jazmines que ella renovaba cada mañana.
Lo único que esperaba doña Concha para el futuro era que sus nietas nunca se enamorasen de hombres ingleses. Se atusaba el pelo y movía mucho los brazos mientras me hablaba de ellos con su fuerte acento andaluz. Solía repetir que eran unos canallas y que lo sabía mejor que nadie porque su tía Manuela había «servido» toda la vida en el Barrio Inglés, en casa de «Miste Broni», pero «no como una criada normal», sino como ama de llaves que gobernó la casa y tuvo que velar el lugar de la dueña desde que Míster Browne se quedó viudo. Manuela tenía a su cargo una criada y una cocinera, dos muchachas del pueblo a quienes mi abuela siempre nombraba con nombres y apellidos que he olvidado. Contaba que su tía aprendió a hablar inglés porque fueron muchos años trabajando para ellos, y se quedó también con los vestidos de la difunta, quien «había dejado dicho que le dieran su ropa a la Manuela». Decía que su tía nunca conoció novio ni quiso casarse y por eso la trataba a ella como a una hija. Se la llevaba de niña muchas veces a la casa del Barrio Inglés donde trabajaba y allí la sentaba a la mesa de la cocina, le decía que se estuviera calladita y le daba pedazos de «caques» con vasos de leche, porque a «esa gente» no les faltaba la buena comida.
Me gustaba provocarla cuestionando la supuesta maldad de los británicos. Si fueron tan amables con vosotras no serían tan malos, le decía. Y entonces abría el abanico y se golpeaba el pecho con mal genio, diciendo tú qué sabes niña, tú no sabes nada de ellos, si yo te digo que eran canallas es porque eran canallas, nada más que tienes que ver las casas que tenían ellos, las que teníamos nosotros y la cantidad de españoles que murieron en la mina, mientras que casi todos ellos han vuelto a su país vivos y coleando, y con muy buenas jubilaciones.
Sólo era capaz de reblandecerse cuando yo le preguntaba por la Lomholt. Cada vez que lo hacía, ella volvía a repetir las mismas historias comenzando por las mismas frases. Ella y el marido sí que eran buenos, vinieron aquí para plantar árboles, para enseñar y para ayudar, no para explotar a la gente. Fueron buenos con los españoles, ten en cuenta que no eran ingleses. ¿Tú te acuerdas del país que eran, niña? Eran daneses, abuela, de Dinamarca, respondía yo con tono rutinario y arisco en la repetición de aquel juego incansable. Eso, eso, de Dinamarca, ¡hay que ver lo buena que tiene que ser la gente de Dinamarca! Ella era monísima. Nunca he visto mujer más guapa. Se ponía a pasear para arriba y para abajo montada en su caballo y quien la viera tenía que pararse a mirarla, porque era una muñeca, con el pelo entre rubio y pelirrojo, y esa piel tan blanca… Los chiquillos la seguían, menuda algarabía se montaba alrededor. Le gritaban ¡moni, moni!, y ella les tiraba monedas y caramelos, siempre con una sonrisa en la cara. Y lo bien que aprendió el español. Era muy lista doña Cristina. Los del Barrio Inglés no la querían porque veían que a ella y al marido los españoles les gustaban. ¿No ves lo lejos que le construyeron la casa, allí, a la vera del pantano?
Otra vez tocaba explicarle que si vivían allí no era porque los ingleses no los quisieran, sino porque la Compañía había contratado a Peter Lomholt, como experto en botánica, para repoblar con árboles toda la zona del pantano, que estaba desertizada por las teleras. Y ella volvía a no saber qué eran las teleras y a hacerme explicar que se trataba de la incineración de piritas al aire libre sólo para corregirme una vez más, diciendo que eso eran «los humos». Si sabría ella lo que hacían los humos, que tenían a la gente medio asfixiada con su veneno, que una prima suya se había muerto «de chica», mala del pecho, por culpa de los humos, decía una y otra vez.
No servía de mucho repetirle que los Lomholt no se llevaban mal con los británicos y que participaban de la vida social en el Club Inglés, estando contratados y bien pagados por ellos. ¿Pero tú qué sabes, niña? Yo tengo más años que tú y te digo que a las inglesas no les gustaba doña Cristina ni a doña Cristina le gustaban las inglesas.
Decía que yo pensaba que sabía más que ella porque había leído el famoso libro que compró mi padre sobre la historia de las minas, pero volvía a recordarme que ese libro lo había escrito un inglés, daba igual que fuera historiador o profesor, lo importante es que era inglés y no le iba a echar flores a los españoles. Se las echará a los de su país, porque aquí cada uno barre para su casa, y los ingleses más que nadie, ¡que me lo digan a mí!
Tras decir eso, o cosas parecidas, mi abuela se abanicaba muy fuerte y a gran velocidad, hasta que cerraba de un golpe el abanico y daba por zanjada la conversación, mandándome a la cama.
Cuando Rocío me contó que el escritor y nuestra profesora de literatura, Macarena, se habían conocido, recordé los coqueteos entre ella y los alumnos, a los que hipnotizaba con sus minifaldas y su exagerado acento sevillano. Me molestaba la idea de que también Álvaro G. se hubiera dejado engatusar, por eso la recibí huraña cuando fue a verme a casa y propuso que me presentara al concurso literario que acababan de convocar para los institutos de la cuenca minera, dotado con un premio de diez mil pesetas en libros. A pesar de mis resistencias me animó a escribir, y redacté un cuento titulado La Mansión en el que hilvanaba leyendas inventadas y obsesiones personales en torno a la casa sin molestarme por disimular la identidad de la protagonista, quien también acababa de perder a su padre.
Dos semanas más tarde, Macarena llamó por teléfono para comunicarme que había ganado el concurso entre un total de veintidós relatos y me entregarían el premio en un acto de fin de curso que iban a organizar como homenaje al poeta que daba nombre al instituto, Juan Ramón Jiménez.
Aquel día iba pálida cuando salí de casa. Mi madre no quiso venir. Llegué al salón de actos del ayuntamiento acompañada de Rocío, con mi timidez y mi luto a cuestas.
Después de la estupenda conferencia que dio Álvaro G. sobre la vida y obra de Juan Ramón, escuché mi nombre por el micrófono y allí estaba Macarena, con una minifalda verde que era mi salvación por acaparar casi todas las miradas, dispuesta a entregarme un cheque por valor de diez mil pesetas que debía canjear por libros en la única librería del pueblo. Subí al escenario avergonzada por los aplausos exagerados de mis amigas y acerté, casi sin voz, a dar las gracias por el micrófono. El escritor me siguió con la mirada hasta que me senté de nuevo entre el público, deseando que me tragara la tierra. Había adivinado que yo era la misma que encontró sonándose la nariz por el carril aquel sábado que entonces me parecía ya lejano, cuando todavía era una adolescente despreocupada de la muerte, uno de los últimos sábados en los que vivió mi padre. Durante todo el acto no pude evitar acordarme de un poema de Juan Ramón que aparecía en un libro que mi padre me había regalado de niña y yo había aprendido de memoria. Abril venía, lleno todo de flores amarillas: amarillo el arroyo, amarillo el vallado, la colina. El poema se acompasaba con los latidos acelerados del corazón y retumbaba en la cabeza a destiempo: el cementerio de los niños, el huerto aquel donde el amor vivía… se me anudaban al estómago. El sol ungía de amarillo el mundo con sus luces caídas. Mientras se entregaban los otros dos premios, iban y venían, sin haber sido convocadas, las amarillas mariposas sobre las rosas amarillas. Vicente Sánchez, el pintor más prometedor de la cuenca minera, recogía mientras tanto el premio de pintura, y Julián Arriola el de mejor comentario de texto sobre cualquiera de las obras del poeta homenajeado. Había elegido el Arias Tristes de Juan Ramón. No recordaba ahora si la maldita primavera amarilla era del Arias Tristes o de otro poemario, sólo sabía que me acosaba sin solución, haciendo que deseara salir corriendo a casa.
Entre los huesos de los muertos, abría Dios sus manos amarillas.
Julián era vago pero brillante: cuando trabajaba a conciencia, triunfaba. Resultaba difícil saber si le apasionaban más las motos o la literatura —estaba obsesionado entonces con Jack Kerouac y Baudelaire—, si los porros con sus colegas o yo misma, con quien había conseguido permanecer desde hacía más de un año. Mis amigas consideraban que salíamos juntos, pero yo no estaba tan segura. No nos habíamos visto desde la muerte de mi padre y apenas lo había echado de menos. Sus amigos nos llamaban «el Arriola y la Canija».
Esa misma noche se celebró la fiesta de fin de curso en el Bar Cobre, a la que el escritor también asistió. Rodeado de profesores y sobre todo de profesoras, lo observé con una antipatía oscilante entre la admiración que me producían sus escritos y la inquietud que me provocaba su amistad con Macarena. Yo había ido a esa fiesta casi obligada por Julián y Rocío. Decían que necesitaba divertirme. Todas estaban muy cariñosas conmigo por mi reciente orfandad. Julián me metía mano cuando podía y bebí más que de costumbre. Contemplo desde aquí esa primera borrachera con la misma claridad con que a una anciana moribunda se le puede aparecer en el lecho de muerte su pasado más lejano. Los vaqueros ajustados y el jersey de hilo negro, sin mangas, que me había hecho mi madre y estrenaba aquel día, el pelo cortísimo que había disgustado a mis amigas, acostumbradas a verme con una melena que decidí cortar dos semanas antes.
El escritor está arrinconado al final de la barra por Macarena y por el de Historia pero a ratos me mira, sobre todo ahora que Julián se acerca con un segundo cubata para mí, volviendo a besarme y a meter las manos por debajo del hilo negro. Me resisto porque no me gusta que haga eso en público, aunque estemos en un rincón poco iluminado. Dice que no sea estrecha, que allí no nos ve nadie, pero sé que hay al menos una persona pendiente de nosotros desde la barra, mirando por encima del hombro de Macarena, cuando sin previo aviso se encienden las luces y empiezan a sonar sevillanas a todo volumen. Joder, ya están éstos con las sevillanas, vámonos a la calle a fumar un canuto, dice Julián. En vez de seguirlo me quedo junto a Rocío y Laura, que empiezan a bailar como locas a mi lado y me hacen señas para que toque las palmas y me anime. Es inútil, nadie va a conseguir eso de mí, pienso mientras bebo con demasiada rapidez, apuro otro cigarrillo y permanezco ajena a la explosión de folclore, agradeciendo que me hayan dejado sola. Es cuando veo que el escritor consigue escapar y avanza hacia mí sin perderme de vista, abriéndose camino entre la algarabía de alumnas y profesoras que cantan y bailan y gritan a los camareros pidiendo más tapas, más cubatas y más cervezas. Llega a mi lado en el penoso instante en que mi estómago, que a pesar de algunas croquetas de jamón ha pasado hoy por tantas emociones, empieza a rebelarse, y mi cerebro da la orden de comenzar a verlo todo borroso y de escuchar distorsionada esa voz grave que me nombra y se presenta. Hola, eres Carmela Estévez, ¿verdad? Enhorabuena por el premio, he leído tu relato, soy… El escritor dice su nombre. Hola, sí, ya sé quién eres, es lo que acierto a decir yo, demasiado debilitada para mantener una actitud digna, incluso para mantenerme en pie. La vergüenza se une a los jugos ácidos y me acelera el vómito. Sin acertar a darle una excusa corro a los lavabos, donde acabaré más pálida que antes, hasta que Rocío dé el toque de aviso y Julián me rescate y me lleve a casa montada en su moto.
Al día siguiente, sábado, mi madre me dejó dormir hasta el mediodía. Estaba preparando un gazpacho cuando me levanté. Esperó a que me duchase y, cuando salí del cuarto de baño, me abrazó. Felicidades, Carmela: hoy cumples diecisiete, dijo con voz de luto. Tampoco yo estaba para fiestas, pero mi hermana Rosa a sus once años necesitaba algo que celebrar y entró corriendo en la cocina, dando la noticia de que Julián estaba en la puerta del jardín. La seguí sin creerla del todo, aunque era cierto: allí estaba Julián apoyado sobre la verja de madera verde, ruborizado por haber ido a regalarme Outlandos D’Amour, la cinta de The Police para la que yo estaba ahorrando dinero. Sin esperar a que asimilase la sorpresa, afirmó bruscamente que ya estaba bien de seguir encerrada, que tenía que salir, y anunció que estaban preparando una fiesta en casa de Manuel porque sus viejos se iban de viaje. No me dejes tirado esta noche, Canija. Me esperaría allí a las ocho y media. Rocío y las demás ya estaban avisadas, iba a venir gente de Sevilla que yo no conocía. Le hice prometer que no convirtiera aquello en una fiesta de cumpleaños porque me daría vergüenza, y después se marchó, derrapando con la moto. Había quedado con los colegas para hacer motocross en la zona del Monte Ácido.
Mi madre de luto se quitó el delantal y fue con mi hermana a comprar una tarta helada. Cuando salían me dijo que había dejado encima de la cama el regalo que mi padre y ella compraron para mí la última vez que fueron a Sevilla. Estaba envuelto, pero lo adiviné. Era un ajedrez de piezas talladas en madera, acompañado de un reloj de reglamento. Los únicos que jugábamos en casa éramos él y yo. Me tanteó de pequeña, demostré interés y se propuso enseñarme, comprando libros para que yo desarrollara problemas, hasta que le di el primer jaque mate durante las últimas vacaciones de navidad, y entonces me dijo: Te estás mereciendo un tablero. Allí estaba el tablero, pero no estaba él.
Mucha gente jugaba en Tarsis y en otros pueblos de la cuenca. En las escuelas e institutos se organizaban torneos. A Julián y a mí nos unía esa afición en la que sobre todo destacaba él, que acumulaba trofeos locales y provinciales.
A media tarde Rocío y Laura pasaron a recogerme y nos fuimos a la fiesta de Manuel, en el Barrio Inglés. No había cine en Tarsis: lo habían cerrado unos años antes, y sólo era posible ver películas en un cinefórum que organizaban de manera puntual en el salón de actos de las Escuelas Profesionales. Los escasos bares eran frecuentados por hombres o parejas mayores. Con excepción del parque, no teníamos adónde ir los fines de semana. Por las tardes, sobre todo en invierno, Tarsis parecía un lugar despoblado, casi fantasmal. Quedaban para nosotras las fiestas medio clandestinas que alguien daba cuando sus padres se iban a pasar unos días fuera. Solían ser en el Barrio Inglés, donde vivían Rocío, Antonio, Manuel y Julián, mi Arriola. Todas aquellas casas estaban habitadas desde hacía veinte años por familias españolas que habían tomado el relevo de las británicas y en su mayor parte procedían de fuera. El barrio se había convertido en una zona residencial ocupada por los técnicos mejor pagados de la empresa, conocidos como el staff o los de «primera nómina», quienes disfrutaban de algunos privilegios heredados de la época colonial, como la pertenencia al Club Inglés, donde se seguía jugando al tenis, tomando el té de las cinco y bebiendo whisky de importación a bajo precio, la exención de impuestos municipales y los veraneos gratis en playas de Huelva, donde la Compañía conservaba viviendas en propiedad.
La casa de Manuel hacía esquina y estaba rodeada de un jardín donde poder perderse. Apenas se habían alterado las estancias originales. Sobre su planta victoriana se elevaban tres pisos coronados por una gran azotea. Permanecían los techos altísimos, la amplia cocina con su patio interior, los pequeños cuartos abiertos en los huecos de las escaleras y la chimenea señorial en el salón acristalado, además de otras dos en sendos dormitorios del segundo piso. Conservaban bien encerado el suelo de madera, que crujía bajo los pies anunciando un mundo de alegres fantasmas que casi podían verse: las niñas británicas jugando al escondite en los cuartos de las escaleras, la criada española durmiendo en lo que ahora era el desván del tercer piso, donde Manuel tenía su refugio, con las paredes empapeladas de pósteres de la revista Solo Moto junto a un amplificador de segunda mano y una guitarra con la que intentaba a duras penas emular a Lou Reed, cuya música siempre se escuchaba en las fiestas oscuras del número 22.
Los hijos del staff estudiaban internos en colegios privados de Sevilla, menos Julián, que a pesar de su brillantez repetía curso sin complejo alguno en el instituto público Juan Ramón Jiménez. Se negaba a seguir el ejemplo de Antonio, de Manuel y de sus propios hermanos, quienes después del internado hacían ya las carreras de Ingeniería de Minas y Derecho. Su madre, una santanderina que tomaba todas las tardes el té de las cinco en el club, sufría con las aficiones y amistades proletarias de su garbanzo negro, y a mí no me quería ni ver, sobre todo desde que supo que mi madre y mi padre trabajaban como administrativos en la Compañía y por tanto no podían ser socios del club.
Estábamos acostumbradas a esas pequeñas miserias, distinciones que pervivían entre la gente de uno y otro lado del muro de piedra que rodeaba al Barrio Inglés. Mi abuela hablaba mucho del «muro de la vergüenza». Ella, que pudo traspasarlo cuando casi nadie lo hacía, continuaba llamándolo así, pero mi madre decía que no tenía sentido ofenderse, porque ese muro ya no impedía el paso a nadie como en otros tiempos, cuando había guardas metidos en las garitas que custodiaban las dos entradas, prohibiendo el acceso a los españoles que no fueran personal de servicio, y ahora se estaban cayendo de viejas.
Ella tenía recuerdos de haber pasado por allí de niña, en los años cuarenta, a vender estampas religiosas con sus amigas. En esa época se empezaba a suavizar la segregación, incluso se habían permitido unos pocos matrimonios entre ingleses y españolas, algo impensable en la década de los veinte, cuando algunos británicos llegaron a ser expulsados por haber pretendido casarse con mujeres de Tarsis.
Luces apagadas aquella noche en el número 22, dentro unas veinte personas que han llegado de Sevilla para pasar unos días, camino de las playas, casi todas mayores que nosotras, rondando ya los veinte, como Arriola y sus amigos. Rocío se pierde pronto con Manuel por el segundo piso, a Laura también dejo de verla, y Julián, bastante «etílico» como él dice, acaba de decidir de forma unilateral que ha llegado el momento de que yo dé el gran paso. No es la primera vez que según él llega ese momento.
Estoy acostumbrada a su insistencia y sé que ya se ha acostado con otras, tal vez con alguna de las desconocidas que hay aquí esta noche, con ésa de mechas rubias que le ha preguntado, tras vernos bailar juntos Hotel California, canción repetida por los chicos en el tocadiscos para poder agarrarse, que si ahora le ha dado por las niñas, dirigiéndome una mirada de desprecio. Empequeñecida por esa mirada me dejo llevar hacia la azotea de la casa por la alfombra verde que cubre las escaleras y aminora el crujido de nuestros pasos. Hemos dejado atrás los dormitorios y estamos frente a la puerta que corona el tercer piso y él abre con la llave que le ha dejado Manuel. Cuando salimos cierra desde fuera, empeñado como siempre en que nos quedemos solos. Hasta allí sube el olor mareante de la dama de noche y el jazmín que escalan por los muros externos de la casa, la luna de junio encima de nuestras cabezas, las luces de Tarsis a lo lejos, débiles, quiero creer que como debían de haberse visto a principios de siglo pero es imposible, porque entonces el pueblo ni siquiera estaba allí —cada cuarenta o cincuenta años había sido dinamitado y empujado a cambiar de lugar por los nuevos bocados de la explotación minera—, puede que todavía ni luz eléctrica hubiera…, todo eso pienso mientras nos besamos y Julián manipula mi ropa interior. Sería cruel preguntar ahora en qué año cree él que llegó a Tarsis el alumbrado eléctrico, pero de todos modos me retiro y entonces, contrariado, me enseña un tatuaje que se ha hecho en el brazo. Dice que es mi segundo regalo de cumpleaños. Una especie de árbol, por suerte no muy grande, dibujado a partir de dos letras mayúsculas que se cruzan, la ce y la jota. No serán la ce de Carmela y la jota de Julián, le pregunto intentando contener la risa. Contesta que son la ce de cabrona y la jota de jodido. Tengo que irme, le digo, serán casi las doce. Me pide que antes fumemos abajo un chocolate que han traído de Sevilla, pero ya estamos «etílicos» y no quiero llegar colocada a casa. Él deja de insistir y baja las escaleras mientras lo sigo, fijando la mirada en su nuca poderosa: lo conozco bien, hoy se acostará con una de éstas y durante unos días no querrá saber nada de mí, pero no pasará mucho hasta que vuelva a buscarme y entonces me llamará «Niñata», dirá que está harto, que quiere una mujer de verdad, que va a tener que dejarme porque hay necesidades suyas que no estoy cubriendo.
Quiso llevarme a casa en la moto. Yo preferí marcharme sola, dando un paseo. Me acompañó hasta la garita de arriba, donde volvimos a besarnos. No nos dimos cuenta de que un coche salía muy lentamente del Barrio Inglés hasta que sus luces nos enfocaron, se detuvieron en la señal de «stop» que había junto a la garita y entonces el conductor nos miró y nosotros, abrazados todavía, lo miramos a él, que pareció querer decir algo pero se limitó a saludar con un movimiento de cabeza antes de seguir su camino.
El escritor vendría de cenar en el Club con su amigo el director, y ahora se disponía a cruzar primero el pueblo de Tarsis y más tarde el campo, a través de esos carriles que yo conocía bien.