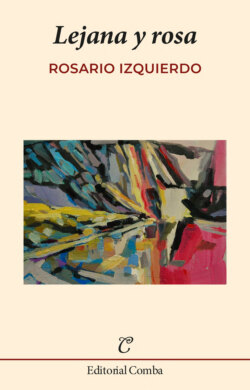Читать книгу Lejana y rosa - Rosario Izquierdo - Страница 5
ОглавлениеLa prenda
Me gustaba imaginar los vestidos que usaban Kristina Lomholt y las británicas, aquellas telas de buena calidad que mi abuela describía con admiración, los linos, el algodón, la lana y las sedas claras destacando en el entorno rojizo y polvoriento que rodeaba la pequeña colina sobre la que se había edificado el Barrio Inglés y moviéndose entre los jardines cada vez más frondosos de sus casas, su capilla y su club, ese mundo ensimismado que había del muro para adentro, cuyas pulcras mujeres poco tenían en común con las mineras que, a pocos kilómetros, sobrevivían en casas miserables con muchas bocas que alimentar mientras admiraban los cuerpos bien cuidados y ociosos de las inglesas cubiertos con tejidos inaccesibles. No sería fácil arañar unas monedas del presupuesto para poder comprar tela con la que hacerse un vestido.
Lo más que había aquí entonces era un percal basto, muy tieso, decía doña Concha.
Una mujer extranjera pasea a caballo, erguida, protegiendo del sol con un sombrero su cutis blanco. Lleva chaqueta clara, pantalón y botas de montar. Suele recorrer el campo pero algunas veces se interna en el pueblo, seguida por niños y niñas que le piden money y son amonestados por sus madres y sus hermanas mayores. Las mujeres dejan de acarrear cubos de agua hasta que la pálida amazona, después de saludarlas, se aleja con prudencia.
Yo había sacado de imágenes como ésa mis propias conclusiones, pero compartía la fascinación que las ropas de las mujeres británicas causaron tiempo atrás en las mineras. Los ojos de niña de mi abuela habían retenido pequeños detalles que ella rescataba ahora para mí: las faldas plisadas, los cuerpos entallados o rectos, casi sin cintura, cayendo por debajo de rodillas envueltas en medias suaves y transparentes; sombrillas de encaje y limpios zapatos de tacón cuadrado, tacones ajenos al polvo de Tarsis.
Gorritos de fieltro, pamelas de seda, sombreros para el invierno y para el verano, y muchos botones, a veces forrados de la misma tela que los vestidos, que cierran los cuellos o el vuelo de las mangas y en su brevedad hablan de un país diferente, poderoso.
La noche que mi abuela sacó de su armario la prenda de ropa blanca —así llamaba ella a la ropa interior— heredada de su tía y que ésta había heredado de su señora, disfruté con poder olerla y tocarla, buscando en su rastro de alcanfor mensajes que pudieran haber permanecido allí a lo largo de más de sesenta años. Mi nariz se hundió en su blancura amarilleada por el tiempo, hasta que la voz seca de doña Concha, quebrada por un arranque de generosidad, dijo que podía usarla, si tanto me gustaba.
Era una blusa blanca de tela de algodón duro y bien cosido, con escote rectangular ribeteado de puntillas y mangas bombachas muy cortas, recogidas en un pequeño volante igual al del elástico que la ceñía a la cintura, donde terminaba. Cerrada en su parte delantera por botones de carey muy pequeños que quedaban ocultos, entallaba el pecho con pequeñas tablas o jaretitas, como las llamaba mi abuela. Me sorprendió mucho que la usaran bajo la ropa y comencé a ponérmela para salir, con pantalones vaqueros, para espanto de doña Concha. Mi madre y ella pusieron como condición que había de llevarla siempre bien limpia y mejor planchada, y se ocuparon de que lo cumpliera.
Con esa blusa oliendo a limpio encima de un bikini negro, y mis Lee viejos y sucios cortados a la altura de las ingles, monté en la bicicleta una de las primeras mañanas de julio y sin avisar a nadie regresé al pantano. Había metido una toalla en la mochila porque mi intención era darme un baño allí, pero cuando estaba cerca de la Mansión comprobé que había vuelto a olvidar el agua.
Creía que el escritor no estaría en la casa. Un hombre como él debía de tener lugares mejores que Tarsis para pasar el verano. Macarena me había contado que estaba preparando una novela ambientada aquí en los años veinte, los años de Kristina Lomholt. Pensar en la existencia de ese texto me inquietaba, aunque no había llegado a fabular siquiera con la posibilidad de acceder a sus notas y párrafos. A quien deseaba tener acceso era a él, porque las veces que nos habíamos visto, incluida la noche del abrazo con Julián junto a la garita del Barrio Inglés, siempre me había quedado con ganas de haber dicho algo necesario o escuchado algo que él intentaba decir. Al parar en una sombra para tomar aliento notaba el bikini húmedo, pero no me quité la blusa sino que seguí pedaleando cuesta arriba por el carril, en dirección a los primeros eucaliptos que ocultaban la visión completa de la casa. Veía el tejado rojizo cada vez más cerca, y a medida que avanzaba se me iban desvelando los distintos detalles de la fachada entre la vegetación.
No dudé en desviarme hasta la cancela, que estaba cerrada. Un gran pastor alemán me anunció con sus ladridos. Yo esperaba a Dolores. Vino a abrir el escritor. Me gustó ver avanzar su corpulencia por el corredor de las palmeras, al mediodía un oasis frente al valle polvoriento y seco. Me gustó verlo en la antesala de la casa que él había rescatado del tiempo para mí, y cómo se acercaba reconociéndome sin gestos de sorpresa, como si yo no estuviera haciendo otra cosa que acudir a una cita pendiente.
Estaba despeinado y sudoroso, con una vieja camisa de hilo gris que caía arrugada sobre unos pantalones desgastados del mismo tejido. Sus pies grandes se colaban con desgana en unas zapatillas de esparto manchadas de tierra. Me miraba de arriba abajo, reprimiendo una sonrisa. Hola, Carmela, dijo con voz lenta y grave mientras abría las hojas de la cancela y el perro me olía inquieto. Tranquila, ¡quieto, León!
Después se hizo cargo de mi bicicleta, que dejó aparcada en la sombra del porche.
León y yo le seguimos en silencio.
Ahora sé que acudí a él con una espontaneidad que ya no tengo, sin analizar el porqué ni las posibles consecuencias. Como si me hubiera adivinado antes de que yo misma supiera mis razones, no hizo gestos de extrañeza ante mi visita. Me apresuré en aclarar que había parado sólo para beber, pensando que estaría allí Dolores, como la vez anterior. Él pidió que lo siguiera hasta la cocina, donde apuré el vaso de un trago ansioso y mal calculado que mojó la blusa, para luego pedir más.
Me gusta que hayas venido, dice, no tienes que preocuparte ni que dar explicaciones, tenía ganas de hablar contigo desde el día de la fiesta del instituto. Me disculpo por lo que pasó. Comienza a reír con ganas ante mi cara roja y, cuando hago ademán de marcharme, me invita a que me siente con él bajo la parra trasera, en una de las cuatro sillas de madera, grandes y desgastadas, con cojines amarillos. Ningún mueble de la casa es nuevo, me pregunto dónde los habrá conseguido. Parecen herencias familiares. Lo cierto es que son pocos, justo los necesarios, y han sido dispuestos sin intención de decorar. Encima de la mesa maciza de madera hay papeles blancos, papeles escritos y papeles sucios, libros abiertos bocabajo y cerrados bocarriba, sobres con matasellos extranjeros, un lapicero lleno de plumas y bolígrafos, un vaso de cerveza por la mitad. El verano se estira ante nosotros con un desorden de escritorio improvisado.
Estás escribiendo, lo siento, no quiero molestar, ya me voy.
Reacciona de inmediato: ¿Quieres estarte quieta un rato en esa silla? Eres la mujer más escurridiza de la cuenca minera. Espera, que ahora vuelvo.
Los ojos del escritor eran claros, de un verde grisáceo capaz de pasar de la dureza a la ternura y de la euforia a la melancolía en una rápida sucesión de matices que se pisaban unos a otros, y aquella mirada imponía respeto, me arrastraba a un estado de sumisión interior. Al escucharlo hablar con ese tono contundente, llamándome mujer, no quise hacer otra cosa que permanecer sentada, observando los papeles emborronados con su letra, cuyos trazos dibujaban breves párrafos que alternaban el orden con el caos, capaces de ser leídos por cualquiera o bien volando rápidos sobre el papel, inaccesibles.
Regresó con dos cervezas muy frías y un plato de aceitunas aliñadas. Se sentó enfrente, al otro lado de la mesa, y me miró esperando que yo dijera algo. Sólo se me ocurrió decir que hacía calor y después pregunté si aquel día no había ido a trabajar Dolores.
Respondió con sequedad, como si mis comentarios le hubieran decepcionado, que Dolores no iría esa semana porque había pedido unos días libres. Al momento me miraba otra vez con expresión amable. Yo quería hacer tantas preguntas que no sabía por dónde empezar. Él se adelantó. Nos hemos visto pocas veces, ¿verdad?, dijo. Ese chaval que estaba contigo la otra noche en el Barrio Inglés me pareció que era el mismo que ganó el premio del comentario de texto… Asentí con la cabeza. Hizo un buen trabajo, y tú también: como te dije entonces, leí tu relato. Tengo una copia arriba, en el escritorio. Ese relato me da a entender que tienes un interés especial por esta casa, o más bien por la mujer que vivió en esta casa.
Le felicité por haber respetado la estructura inicial de la vivienda y contestó que no hubiera permitido que se perdiera, porque era valiosa para él. Pregunté por qué. Debió de notar que estaba ansiosa por saberlo desde hacía meses, pero guardó silencio, no parecía dispuesto a desvelarlo todavía, mientras que yo iba a seguir insistiendo. Por lo menos dime si sabes quiénes fueron las personas que vivieron aquí, si conoces la historia de esta casa.
Te diré otra cosa: acabamos de conocernos y tengo la sensación de comprender muy bien una parte de ti que no comprende nadie más, ni siquiera ese chaval… ¿Cómo se llama? Le contesté que se llamaba Julián y que no entendía qué quería decir con eso de que me comprendía. Costaba reconocer en voz alta la corriente entre nosotros, la rápida intimidad que escapaba a mi control, pero el escritor se ocupó en dejar claro desde el principio que iba a tener que esforzarme. Su mirada se fue alejando de la cortesía inicial, endureció el gesto y dijo: Lo sabes perfectamente, o por lo menos lo intuyes. Entonces se levantó para sentarse en la silla que había a mi lado y observar la blusa antigua, húmeda por el sudor. Esta blusa que traes no es la más apropiada para ir a nadar al pantano, ¿verdad? Esta blusa —alargó una mano y sostuvo entre sus dedos las puntillas del escote— me dice tantas cosas de ti que es inútil que intentes hacerme creer lo contrario con palabras. ¿Dónde la has conseguido?
Me la ha regalado mi abuela, contesté enderezándome, dispuesta a no dejar que me cohibiera su cercanía. Era de una mujer británica que vivió en Tarsis y se la regaló a su ama de llaves, tía de mi abuela. Es mi prenda preferida y la uso para lo que me da la gana: para salir a tomar copas, para estudiar, para pasear o para nadar.
Se rió con cara de asombro antes de decir: ¿Lo ves? Te conozco, y me gusta que seas así. Su risa cesó de golpe y dio paso a un gesto serio cuando dijo sin mirarme: Yo también soy así.
En ese momento podría haberme levantado de la silla, haber dado las gracias como una muchacha bien educada y seguir mi camino hacia el pantano, darme allí el baño previsto y no tener más que ver con aquel hombre.
Podría haber elegido la normalidad de una adolescente de Tarsis en ese tiempo, sus aficiones sencillas, sus amistades previsibles.
El juego lleno de trampas que estaba proponiendo irradiaba el magnetismo familiar de un tablero de ajedrez a cuyos lados nos colocábamos ambos, y entre nosotros el abismo cuadriculado con sus reglas inflexibles pero también sus trampas, las estrategias y encerronas a que los jugadores se exponían desde el principio.
Ya hacía algo parecido con Julián, claro está que el escritor proponía un juego de más nivel, unos peligros a los que no me había enfrentado antes. Recordé lo que solía comentar mi padre con mi madre cuando yo tenía nueve años y él me enseñaba a jugar: la niña no se acobarda en el tablero. Contesté envalentonada que no creía que él supiera de mí, porque acababa de conocerme, mientras que era más fácil que yo supiera de él, porque había leído libros suyos. Aquello lo hizo reír, lo puso de buen humor.
Ah, ¿y qué opina de mí y de mis libros la futura escritora Carmela Estévez? Me comí dos aceitunas y di un trago a la cerveza. Unas cosas me gustan y otras menos, dije. El regreso es una novela buena, pero quizá un poco oportunista. Podría pensarse que la has escrito con fines comerciales.
Álvaro G. afirmó sin dejar de sonreír que esa opinión le parecía demasiado simple, preguntó si yo sabía exactamente cómo se hacía eso de escribir con fines comerciales y dijo que no creía que fuera una conclusión mía sino algo que yo había leído de algún crítico mediocre. Respondí que no había sido un crítico, sino que mucha gente lo decía.
Me gustaría que fueras más explícita: ¿qué es exactamente lo que dicen?
Le contesté que decían que era un hijo de papá que había vivido cómodamente en el exilio, que su postura de izquierdas era de boquilla y que se estaba aprovechando de la situación política del país para inflarse a vender libros.
Qué español es eso, dijo dándome la espalda, de pie ahora, asomado al valle.
Me estaba metiendo en terrenos pantanosos por haber recordado un enfado de mi padre ante unas declaraciones que hizo Álvaro G., y que posiblemente él malinterpretó. La blusa perdía su apresto velozmente y parecía mojada, más que húmeda. No le conté que a mi padre le había gustado la novela ni que al ver esa entrevista en televisión creyó que el escritor estaba despreciando a las personas que no habían podido huir de España cuando acabó la guerra, diciendo que lo más difícil no había sido irse, sino quedarse y aguantar. Me había repetido entonces que no toda la gente que se quedó era franquista, volviendo a recordar que a mi abuelo lo mataron los nacionales y que él tuvo que ponerse a trabajar en la Compañía con quince años para sacar adelante a la familia. O sea la historia de siempre que ya conozco, papá, no me sueltes ese rollo otra vez.
Álvaro asegura que no le da importancia a esos comentarios, se vuelve y me pregunta que cuántos años tengo, añade que soy muy joven y que está cansado de que, sólo por haber escrito lo que ha escrito y por su origen social, pretendan hacer que cargue con todas las desgracias y complejos causados en España por la Guerra Civil y sus consecuencias. También su familia lo había pasado muy mal, sobre todo su padre y su madre, quienes perdieron a gente que conocían en campos de concentración: ya había narrado cómo su madre murió de pena en París, y ¿qué querían, además, que pidiera perdón por eso? Entonces vuelve a sentarse, da un trago a la cerveza y observa satisfecho cómo sus argumentos me acorralan contra el respaldo de la silla. Sólo acierto a decir que mi padre murió hace dos meses y él contesta que lo sabe, se lo dijo Macarena el día de la entrega de premios. Dice que lo lamenta, repite que soy muy joven. Me hubiera gustado que las hojas de la parra nos abanicaran, pero no corría el aire, y a la sombra debía de hacer tantos grados como años tenía Álvaro G. Aquella misma noche comprobé, leyendo en mi cama el texto de la contraportada de su novela, que pasaba los cuarenta.
La rápida confianza que pareció surgir entre nosotros era desconcertante. Cuando anuncié que me iba, no comprendí el nerviosismo repentino que le hizo entrar en la casa a buscar una botella de whisky y pedirme, casi suplicarme, que me quedase a comer allí, que él cocinaría huevos fritos con patatas, que era mejor esperar a que pasara el calor antes de irme. Se movía ante la mesa de un lado a otro, entraba otra vez a buscar hielo, recuerdo cómo hizo esfuerzos por serenarse y cómo aprovechó mi asombro al verle tan alterado. Carmela, sé que tu padre acaba de morir, y te comprendo. Sé que lo estás pasando mal. Bastaron esas palabras y su mano sobre mi hombro para empezar a llorar, sin poder evitarlo, un llanto sin sentido, que ni siquiera sabía si era por mi padre. Lo cierto era que él, con unas pocas palabras, había cambiado la situación en un segundo y ya no tenía que suplicar que me quedara a hacerle compañía, sino utilizar su poder para consolarme. Esa jugada le hacía fuerte otra vez. Provocaba el llanto para después calmarlo, sabía abrir la herida para luego aplicar el bálsamo. Conmigo no le resultaba difícil. ¿Demasiado joven? Demasiado parecida, decía. Almas gemelas, solía repetir.
Debí haber combatido desde el principio esa expresión, impedir que construyese una imagen platónica en la que nunca me sentí reflejada, equiparándome a él, por muy halagador que pudiera resultarme todavía ser como él, el escritor maduro testigo de mis rarezas desde que me vio llorando en el carril, dueño de una experiencia que le permitía entenderme y hacerme a mí también testigo de las suyas, ahora, nada más vernos, nada más presentarnos. No me daba cuenta del esfuerzo que eso exigía de mí, me limité a aceptar sus calificaciones, las imágenes simples que me ofrecía para que yo asimilara sin rechazo la complejidad de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a suceder. Almas gemelas, almas gemelas.
Acudió a un nuevo truco que hizo que el llanto cesara de pronto. Tengo una idea, Carmela: ¿quieres leer algo de lo que estoy escribiendo? Sabía que lo deseaba, cómo no iba a quererlo, era un ofrecimiento más que suficiente para olvidar las lágrimas y someterme a una sonrisa mientras me sonaba con estruendo en una servilleta. Sólo son notas sueltas, lee lo que quieras, vamos, coge un papel cualquiera de ese montón y lee.
Cogí con delicadeza, como si fueran de cristal quebradizo, dos o tres papeles de donde me había indicado. Entender mejor o peor su letra no importaba: era suficiente poder verla de cerca, detenerme en los trazos de tinta.
En voz alta, por favor, pidió mientras se sentaba a mi lado, se servía un whisky con hielo y a mí me daba un vaso de agua fría. Sentí con rotundidad su presencia, sin rozarme siquiera pero a la vez como si estuviera tendido encima. Su peso de hombre encima de mí. Bebí, tomé aire y comencé a leer frases sueltas en voz alta.
El niño tose con fatiga de minero viejo cuando se acerca al calor de la madre. / Los beneficios empresariales, calculados en libras, habían ascendido en el último año a más de 40 millones (documentar decenio 1914-23 de máxima tensión sindicalista)… Oraciones espontáneas e inconclusas, que no siempre era posible descifrar, se sucedían sin orden sobre el papel emborronado, simples pruebas, esbozos, con notas en los márgenes. La ambición iba creciendo conforme se perforaban las galerías y se iba abriendo más el agujero del cobre, a cambio de limosnas que abonaban la lucha sindical. / Se luchaba contra dos monstruos, o —mejor— contra un monstruo de dos cabezas: el capitalismo y el colonialismo. En Tarsis, la identidad de la clase trabajadora se ve reforzada por la identidad nacional y exaltada por la xenofobia hacia el staff de la Compañía. La Compañía es, además de capitalista, invasora. La identidad se forja en torno a ese lenguaje bélico, de guerra contra el invasor. (Buscar sobre sindicatos en los legajos del Archivo Compañía.) Explotación/ Emancipación/ Huelga General/ Violencia Sindical/ Acción Directa/ Guerra/ Batallas.
Recuerdo haber repasado con ojos y dedos la tinta seca de su arsenal de lenguaje bélico, hasta llegar a esto: No soy como cualquiera de tus mujeres. Ninguna persona enferma me deja indiferente, ningún niño agotado, explotado o hambriento… Ahí, dejé de leer.
Mírame, dijo. Espera, contesté, concentrada en lo escrito: Hay algunas palabras en mayúsculas que tachan frases finales: Muerte. Combate. Suicidio…
Ya lo sé, lo he escrito yo, mírame, Carmela, y suelta ya esos papeles: no tienen ningún valor. No lo tendrán para ti, contradije sin soltarlos. Creo que sé más o menos de qué estás hablando en estos papeles y también me imagino quién es esa mujer que habla en primera persona.
¿Y qué dice esa mujer? Dilo otra vez, Carmela.
No soy como cualquiera de tus…, comencé a leer yo.
Me interrumpió pidiendo que lo repitiera mirándolo a él, no al papel.
No soy como cualquiera de tus mujeres, dije.
Después hubo un silencio que rompí sugiriendo que tal vez estaba hablando de los años veinte, y la mujer a quien se refería podría ser Kristina Lomholt. Sé cuánto trabajó, dije, fue una mujer difícil para los británicos y es la persona más interesante que haya pasado nunca por este pueblo. No sé qué es lo que quieres contar, pero deberías contar su vida, la vida de esa mujer.
Antes de contestarme retiró la mirada de mi boca y la dirigió al escote de la blusa, repasando con un solo dedo el rectángulo caliente y sudoroso que se delimitaba en la piel, y entonces dijo, como hablando para sí: Es el eterno dilema, saber o no saber…, lo que se quiere contar. Apartó la jareta vertical que ocultaba los botones y ascendió hasta alcanzar el nacimiento del cuello. Me gusta que hayas sabido verlo, esos apuntes no tienen ningún sentido y tú… tienes un cuello precioso. Tu presencia aquí anula todo lo demás, no importa nada, Carmela, permíteme por favor que te acaricie el cuello (y, tras hacerlo, descendió desde el cuello a la clavícula). Déjame sólo un momento que ponga la mano aquí.
Dejé que pusiera la mano allí, pero a la defensiva, tensa, como si la clavícula quisiera retirarse, desorientada por sus cambios bruscos de conversación. Pronto me daría cuenta de lo difícil que era romper aquellos ensimismamientos. Percibía mi curiosidad y me hacía centro de su atención como si me estuviera concediendo un privilegio, como si por querer tocarme me estuviera halagando. Yo apenas intentaba hablar y al momento su mirada apelaba segura a una rendición que ya había presentado como algo a compartir por dos almas gemelas. Yo me rindo ante ti, tú te rindes ante mí, los dos nos comprendemos, nos habíamos buscado, los dos somos iguales.
Si queremos recuperar la década de los veinte en Tarsis, Carmela, hay que olvidarse de la dolce vita y otros mitos que el cine habrá metido en tu cabeza. Para empezar, esa década comenzó aquí con una huelga trascendental, un pulso del movimiento obrero al capital británico. Si de verdad quieres comprender qué pasaba aquí y por qué, tienes que estudiar, saber qué estaba pasando en España. Debes empezar por el principio, leer a Pierre Vilar y después estudiar la lucha obrera, tener información de cómo se desarrollaban las huelgas aquí y en otros enclaves mineros, conocer cuándo y por qué se recrudecían los conflictos laborales, cómo tenía lugar la lucha entre mineros y capitalistas, cómo actuaban las fuerzas represivas. Te daré algunos libros.
Estoy casi segura de que fue entonces, ya iniciado su monólogo, al decir que iba a dejarme libros, cuando retiró la mano de mi clavícula, empujado quizá por el rechazo invisible pero firme que palpitaba debajo de aquella mano, los músculos tensos, retraída y arisca todavía, y sin embargo incapaz de apartarlo, imantada a la vez. Cuando se retiró, mi respiración se fue sosegando y me acomodé en la silla, preparada para la escucha.
Tienes que informarte sobre la rebelión militar de 1923, ese paréntesis entre la Restauración y la Segunda República, considerado por Raymond Carr como «el momento crucial de la historia moderna de España, la gran línea divisoria», y comprender la influencia que tuvo cada gobierno sobre la explotación capitalista de las minas, iniciada por la Compañía británica cincuenta años antes. Ante todo, debes retroceder esos cincuenta años y recordar esta fecha: 1873, el año en que la Compañía británica compra las minas al Estado español. Porque esa compra lo cambió todo, Carmela, produjo movimientos de población que afectarían a varias regiones de España y Portugal, transformó la explotación de las tierras, el paisaje, las formas de vida de la gente, las relaciones de poder. Para comprender cualquier cosa que estudiemos, y en especial la historia de estas minas, es imprescindible saber quién tiene el poder, quién domina la situación, aunque sería más acertado decir: las relaciones que se dan en cada situación. Porque el poder no es una cosa que se tenga o no, ni que se mantenga inamovible en manos de la clase política, del ejército o de los capitalistas… El poder se está ejerciendo continuamente y en todas partes, ¿comprendes? Es algo en movimiento, que cambia de manos. De repente un minero español frente a otro minero, o frente a un ingeniero británico, incluso una adolescente frente a un hombre adulto, por ejemplo, pueden tenerlo y pueden ejercerlo…
No sé si mi mirada reflejó desconcierto o incomodidad por haberme sentido interpelada, pero sí que él captó rápidamente el gesto: Vale, espera, perdona, no quiero desviarme por ahí… De eso hablaremos otro día. Vamos a rebobinar: Historia de las minas, eso es, Historia con mayúsculas, desde la Edad del Cobre, ¿vale?
El escritor comenzó aplicadamente un recorrido histórico desde los tartesios, siguió con los fenicios y se detuvo en los romanos. Fueron ellos los que extrajeron de verdad, claro, dijo. Su gran máquina imperial necesitaba engrasarse con la riqueza de la minería metálica. Te diré algo que no leerás así en los libros de historia, para que lo entiendas bien: en Tarsis, los romanos fueron los británicos de la edad antigua y los británicos fueron los romanos de la edad moderna. Salvando las diferencias, se trataba de dos grandes imperios en expansión que supieron aprovechar el metal de Tarsis para consolidarse y adquirir más poder.
Voy dando tragos al agua. El escritor habla y fuma debajo del emparrado, debajo del verano arrasador. Habla de la decadencia posterior a los romanos, de la explotación superficial que llevaron a cabo los almohades, quienes no habían sabido aprovechar bien las riquezas, salvo, sobre todo, para tintes medicinales. Recordó los largos períodos de inactividad que había tenido la mina.
Y si nos saltamos ahora unos cuantos siglos, hasta el estado moderno, en que podemos ya hablar de España como tal… Bueno, aquello, un desastre, Carmela. Cada vez que la explotación de estas minas se ha hecho bajo la tutela del Estado español, ha sido un completo desastre. Pasaron por aquí, al mando de la gestión, personajes pintorescos que abusaban de su poder y evadían la riqueza ante la complacencia de los gobiernos. Y los gobiernos se desentendían uno tras otro de la enorme riqueza de estos yacimientos, ¡como si el país no la necesitara! Bueno, estas cosas ya las conoces, ¿verdad? Me ha dicho tu profesora que aquí las estudiáis en el instituto. A lo mejor yo te las puedo contar de una manera diferente, pero los hechos son los hechos.
Le contesto que sí lo estudiamos, pero es verdad que no nos lo cuentan de la misma manera que él. Y que a mí lo que más me interesa, en realidad, es la época británica de Tarsis.
Vale, volvamos a situarnos en 1873. Olvida ahora lo que acabo de decirte sobre el poder. Quédate mejor con esta idea, que también es cierta, aunque desde otro punto de vista: quien tiene el capital tiene el poder. Porque en Gran Bretaña en 1873 está en marcha, a todo gas, la Segunda revolución industrial. Ellos necesitan esta riqueza metálica para engrasar toda esa maquinaria, y el Estado español necesita dinero. Entonces, el consorcio minero que entra aquí es poderosísimo, cuenta con socios británicos muy ricos, pero también con banqueros centroeuropeos, que aportan una parte mayor de capital. El gobierno español hace un mal negocio al vender a ese consorcio, casi a precio de saldo, no solamente los yacimientos, el subsuelo, sino también el suelo, todo el territorio, las casas… ¡hasta el pueblo con gente incorporada, podemos decir! ¿Sabes quién dijo aquello de que la Compañía era dueña absoluta de la tierra, el suelo, el aire, las montañas… y de las vidas y haciendas?
Sí. Concha Espina, la escritora.
Exacto, me parece muy bien que sepas esto. Es algo… Prometedor.
Ya, pero no me gusta mucho cómo escribe ella. No llegué a terminarme la novela para mi trabajo del instituto, me pareció un tostón.
El escritor guarda silencio. Había adelantado el cuerpo para decir algo espontáneo, pero luego se ha contenido y lo único que hace es mirarme fijamente, sin sonreír. Después continúa hablando, ignora a Concha Espina y retoma el relato anterior.
Entonces aquello, claro, lo cambia todo. El suelo minero, que estaba dormido, infrautilizado, y por eso no entraba en conflicto con el suelo de uso agropecuario, se despierta como un monstruo al recibir esa inyección de capital. Debes tener en cuenta algo importante: el poder secular de la Andalucía agraria cambia entonces de manos, la forma de vida típica de esta comarca de la Sierra Morena se ve completamente alterada cuando irrumpe como un huracán el capitalismo industrial británico. Ya nada volverá a ser igual. ¿Comprendes eso, Carmela? Nada, nunca, volverá a ser igual.
Bajo los haces de luz que atravesaban la enredadera, los ojos del escritor brillaban y despedían chispas de whisky escocés. Sucedía que estaba atravesando uno de sus arrebatos emocionales y parecía feliz, como si acabara de hacer un descubrimiento esencial que oscilaba entre mi cuello, el capitalismo industrial y la historia de las Minas de Tarsis. Lo único que solicitaba era que yo permitiera ese momento, que hiciera el intento de vivirlo con él.
Así empecé a columpiarme en sus cambiantes estados de ánimo. Emprenderíamos juntos muchos de esos viajes agotadores, estoy recordando el primero, la jugada de apertura entre una novata y un profesional. Era como pasar sin transición del día a la noche o de la noche al día. De pronto descubría que yo tenía un cuello que necesitaba tocar, se detenía en la clavícula y hacía pedagogía entusiasta sobre la historia de las minas, y acto seguido se dejaba vencer sin resistencia por algún pensamiento sombrío que me estaba vedado y podía decir, como dijo entonces: Será mejor que te vayas, tienes razón, es tarde, no me gustaría que te quedaras aquí si no es eso lo que quieres. Podía volver adentro, sin importarle mi confusión, para ponerse a fregar platos o a cocinar, y eso fue lo que hizo.
En el salón olía a patatas fritas cuando entré a despedirme, las contraventanas cegadas desde fuera por persianas de esparto, en la justa umbría que han de tener las casas del sur al mediodía en verano, a varios grados menos que en el exterior, pocos muebles, muchos libros en desorden, la chimenea y el piano, que acaricié primero y no pude evitar abrir después para comprobar si estaba bien afinado como cuando la danesa rebelde lo tocaba.
Mi madre tenía un piano de los años cuarenta, heredado de su padre, que tocaba y me había enseñado a tocar. En muchas casas de Tarsis había pianos.
A esa hora, cuando el mediodía azotaba palmeras, eucaliptos, pinares y caminos de tierra, los gruesos muros de la Mansión recuperaban un sueño de vajillas de porcelana fregándose en la misma cocina a la que había corrido él a refugiarse.
Entraba ahora en el salón tras haber escuchado mis torpes acordes, se acercaba por detrás, casi me tocaba el pelo. He soñado muchas veces con esta habitación, dije sin volverme a mirarlo. El escritor puso su mano caliente sobre mi nuca y dijo: Por eso estabas llorando la primera vez que te vi.
Quise irme. No insistió, sólo pidió que volviera al día siguiente. Me aupé para darle un beso en la mejilla, antes de salir acaricié al perro, que había sabido ignorarme, y con mi bicicleta seguí el camino de regreso a Tarsis en dirección contraria al pantano, que fue quedando cada vez más lejos.
Si hoy volviera a recorrer el carril que lleva a la casa no sé bien qué me gustaría encontrar. Puede que esté habitada por una familia y se oigan voces de niñas que juegan bajo el mismo emparrado. Puede que otras personas ajenas a nosotros hayan recuperado la Mansión del letargo de siglos que el escritor no quiso interrumpir, desgarrando la red que empezamos a tejer esa mañana de junio. Es posible que tengan televisores, teléfonos, un ordenador, dos coches, un microondas, y hayan sustituido el fregadero de barro con puertas de madera a sus pies por un mueble moderno. Pero yo quisiera las ruinas con todos sus fantasmas habitándolas porque eso querría decir que su luminosidad no ha muerto como han muerto ya mis días brillantes, aplastados bajo la grisura de esta vida tan alejada de la adolescente que todavía se retuerce dentro.
Quisiera ver las celosías corrompidas, las columnas de los porches avejentadas y aun así sosteniendo todavía la orilla del tejado que comienza a querer derrumbarse de nuevo, como lo estaba cuando yo era niña, antes de que él me salvase la casa.
Me gustaría mirar cómo las plantas que sembró asfixian la fachada, la marquesina, las ventanas interminables, mientras crecen alrededor las malas hierbas y pasta alguna vaca en las dehesas pobres de Tarsis. Un caos de hiedras, jazmines, madreselvas y parras silvestres devoraría la piedra que fue testigo del juego que ese día comenzamos, intentando seguir el rastro del poder un siglo atrás, detenernos en sus ramificaciones, intuir su naturaleza ubicua, sin saber yo todavía que en cada uno de nosotros podía haber una compañía británica en pleno proceso expansivo, capaz de avasallar territorios ajenos y desencadenar un poder fabuloso a su alrededor.
No sé qué encontraré pero quisiera las ruinas con el hombre danzando entre su luz y su sombra, tomando lentamente entre sus brazos la cintura blanca de Kristina Lomholt.