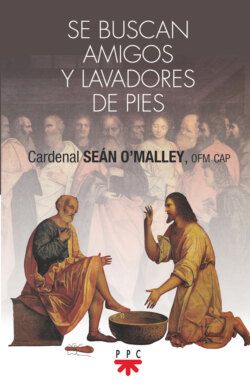Читать книгу Se buscan amigos y lavadores de pies - Sea´n Patrick O'Malley - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Misericordia
ОглавлениеEn los últimos años, la Iglesia de América Central ha producido numerosos mártires, de los cuales el más famoso es el arzobispo de El Salvador, Mons. Óscar Romero, que fue canonizado en octubre de 2018 junto al papa Pablo VI.
Otro obispo martirizado por su defensa de los derechos humanos en Guatemala fue don Juan José Gerardi Conedera, que trabajó muchos años entre el pueblo indígena de aquel país. En la década de los setenta, don Juan José consiguió el reconocimiento por parte del Gobierno de las lenguas indígenas como lenguas oficiales. En 1988 fue nombrado miembro de la Comisión de Reconciliación Nacional del Gobierno, con la encomienda de iniciar el proceso de recogida de los relatos de los abusos y la contabilidad de las víctimas fruto de la guerra civil. Ese mismo año presentó el informe, promovido por la Iglesia, que llamó «Guatemala, nunca más». Dos días después de presentar el documento fue brutalmente asesinado, apaleado hasta la muerte. Estaba tan desfigurado que solo pudieron identificarlo gracias a su anillo episcopal. Dos oficiales del ejército habrían de ser condenados por el crimen.
Conocí a don Juan José porque viví con él cuando fui visitador apostólico de los seminarios de Guatemala. Era un hombre encantador, lleno de historias y peripecias de sus años de ministerio pastoral. Me contó que, siendo obispo en una zona rural, celebraba misa todas las mañanas en la catedral. Al salir de la catedral cruzaba la plaza y veía siempre a un hombre llamado Santiago tumbado en un banco, sucio, sin afeitar, cubierto con periódicos viejos. El pobre apestaba a alcohol y tenía los ojos sanguinolentos, pero se levantaba de manera educada y saludaba al obispo con afecto. Un día, la cruzar la plaza, el obispo no vio a Santiago. Pasaron unas semanas hasta que un día, con gran sorpresa, el obispo lo encontró bajando la calle y casi no lo reconoció. Se había arreglado la barba, llevaba la ropa limpia, zapatos nuevos y una Biblia bajo el brazo. El obispo le preguntó: «¿Qué te ha pasado, hombre?». Y Santiago respondió: «He sido salvado». El obispo le felicitó y se despidió. Un mes después sale el obispo de la catedral y ve de nuevo a Santiago en el banco, en un estado deplorable. Lo interroga el obispo: «¿Qué te ha pasado, Santiago?». «Monseñor, he vuelto a la única Iglesia verdadera».
Santiago, claro está, tiene razón. La verdadera Iglesia está compuesta por muchos pecadores. Para el Buen Pastor, dar prioridad a la oveja perdida es el objetivo pastoral más importante. Jesús vino como médico para los enfermos. Vino para revelar el rostro misericordioso del Padre. El Año de la Misericordia del papa Francisco fue, desde mi experiencia y en los años que tengo de vida, el año santo de mayor éxito e impacto. El tema encontró eco en la gente. Nada es más central en el Evangelio que la misericordia y el perdón.
La parábola del hijo pródigo puede ayudarnos a vislumbrar la misericordia de Dios. Es la historia de la anatomía de un pecado: un mal está disfrazado de bien –la libertad individual, los derechos a la herencia paterna–, todo disfraza la ingratitud e insensibilidad de un joven que quiere hacer su vida sin el padre, sin Dios.
En esta parábola, el joven hace un descubrimiento cuando se acaba el dinero y la vida deja de ser divertida. Vemos que el pecado no trae la felicidad, sino el vacío. Pero la gracia toca el corazón del pecador y él anhela volver a la casa del padre. El hijo comienza a ensayar sus frases –como un joven que se acerca nerviosamente al confesionario–: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti».
Sin embargo, la escena más bonita es aquella en que el Señor describe al anciano padre escrutando el horizonte –cuando ve a su hijo, corre a su encuentro–. El chico arrastra los pies, anda despacio –la misericordia de Dios corre veloz, nuestro arrepentimiento anda haciendo zigzag con pies de plomo–.
Muchas veces olvidamos el contexto de esta lindísima parábola. Lo que la motivó fue el comentario de los fariseos –«Este hombre acoge a los pecadores y come con ellos» (Lc 15,2)–. La parábola podría haberse titulado «El hermano mayor», que es el que en cierta manera representa a los irritados fariseos.
Deberíamos preguntarnos: ¿qué había hecho el hermano mayor para convencer al hijo pródigo de emprender su fatídico plan de abandonar la casa paterna? Le vemos rápido y con reflejos para juzgar y condenar a su débil hermano, dejando bien claro que se distancia de él: «¡Ese hijo tuyo!».
La actitud del padre –«va en su búsqueda»– es siempre de misericordia; «tú estás siempre conmigo»; «todo lo que es mío es tuyo»; «tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida [...] ¡alégrate!». El padre demuestra misericordia y enseña misericordia.
Un escritor irlandés contemporáneo, Brian Moore, escribió una novela que contiene una escena muy graciosa en la que describe el encuentro de un párroco con una de sus parroquianas más mundanas. La mujer se llama señora Brady y es la dueña de eso que los irlandeses llaman una «casa mala». Sucede que la señora Brady estaba haciéndose vieja y empezaba a pensar que era hora de volver a la Iglesia y a los sacramentos para estar preparada cuando llegase la hora. Había oído decir que el prior estaba recaudando fondos para comprar una nueva balaustrada de mármol para el presbiterio. Fue a hablar con el cura y se ofreció a pagar todos los gastos. El párroco, que la reconoció inmediatamente, lleno de santa indignación, exclamó: «¡Madame!, ¿acaso ha creído por un solo instante que yo iba a permitir que los buenos parroquianos de Santa Filomena viniesen a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo apoyando sus codos en las ganancias del pecado y la corrupción?». La señora Brady lo miró despacio a los ojos y respondió: «¿Y dónde cree usted, padre, que consiguió María Magdalena aquel perfume para lavar los pies de Jesús? ¡Seguro que no fue vendiendo manzanas!».
Jesús es amigo de los pecadores. Él acogió a quienes nadie más acogió. Era amigo de publicanos y prostitutas, de Zaqueo, de Leví y de muchos otros a quienes rechazaban las personas respetables. Los llamó a la conversión, a la amistad, y muchas veces celebró su cambio de corazón con una fiesta o un banquete. Los evangelios están llenos de relatos de conversión. ¡Jesús dice que hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos! El buen pastor abandona a las noventa y nueve ovejas para ir a buscar la oveja perdida. Hoy, lo más normal sería declarar la oveja perdida como perjuicio para deducir impuestos... o, si no... ¡dejaríamos que la compañía de seguros nos pagase por ella! Pero Jesús va en busca del pecador.
Por si fuera poco que Jesús tuviese esa actitud, lo más alarmante es que él espera esa misma determinación en nosotros. En la parábola del siervo injusto, Jesús cuenta la historia de un hombre que debe una fortuna a su rey. En moneda corriente, dicho hombre debe millones de dólares. Ni ganando el gordo de la lotería conseguiría pagar su enorme deuda. Por eso pide clemencia, y el rey le perdona todo. Pero, en cuanto sale de presencia del rey, encuentra a un compañero que le debe cien denarios –el denario era el salario mínimo de un día de trabajo–. Él le amenaza y lo entrega al fisco para que lo encarcele.
Cuántas veces somos también nosotros como ese siervo injusto. Dios nos ha perdonado tanto... y a nosotros nos cuesta perdonarnos mutuamente las pequeñas ofensas que nos infligimos unos a otros. Jesús nos advierte que el requisito mínimo para ser discípulo es tener misericordia, estar preparados para perdonarnos mutuamente. «Sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Él hace brillar el sol sobre buenos y malos. Manda la lluvia tanto sobre el justo como sobre el injusto».
Al enseñar a los apóstoles a perdonar, Jesús incluye una petición peligrosa: «Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden». No solo nos dice que tenemos que perdonar, sino que nos dice también cómo tenemos que hacerlo –a la manera de Dios–. El escritor existencialista francés Jean Anouilh, que murió en 1987, escribió una obra de teatro basada en esta peligrosa petición del Padrenuestro: El juicio final. La obra comienza con las almas de los justos y virtuosos, de pie, a las puertas del paraíso. Todos esperan en silenciosa expectativa cuando, de repente, corre el rumor de que Dios va a perdonar «a los otros». La multitud comienza a murmurar. La gente está indignada. En medio segundo todos gritan y se lamentan. «Después de la vida recta que he llevado... ¿ahora toda esa gentuza es perdonada?». En un instante empiezan a maldecir a Dios. Es en ese momento cuando se produce el juicio. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también obtendrán misericordia.
«Solo Dios puede perdonar los pecados», leemos en los evangelios. Más allá de su significado jurídico, debemos leer esta afirmación como una especie de descripción de Dios. Solo él sabe «cómo» perdonar. De los irlandeses se suele decir: «No nos vengamos, solo saldamos cuentas». También se dice que las mujeres perdonan, pero no olvidan. En cuanto a los hombres, estamos tan centrados en nosotros mismos que olvidamos sin ni siquiera preocuparnos por el momento y el trabajo de perdonar.
Bien visto, el perdón humano muchas veces es un gesto demoledor, un recuerdo desagradable. La superioridad de quien perdona derrota completamente a quien es perdonado. Hay perdón –pero no se recupera la confianza, no hay consuelo, no hay incentivo–. Dios consigue hacer las cuatro cosas al mismo tiempo. Perdonar bondadosamente implica humillarse a sí mismo. El padre del hijo pródigo no quiere oír ni una sola palabra más de todo aquel asunto. Lo que quiere es ofrecer un banquete. Dios también actúa así. Solo él puede transformar el perdón en algo maravilloso, digno de ser recordado.
Dios queda tan contento de absolvernos que quienes le proporcionan esa alegría se sienten no como una mascota intempestiva y revoltosa, sino como dulces niños, comprendidos y alentados, que son agradables y útiles y mucho mejores de lo que ellos mismos creían. O, felix culpa, podrían exclamar. «Si no fuésemos pecadores y necesitásemos el perdón más que el pan, no podríamos saber cómo es de profundo el amor de Dios».
En las conversiones de Saúl y de Leví vemos que Jesús los sorprendió en pleno pecado, los pilló con las manos en la masa.
Perdona.
Los llama a la conversión, a ser discípulos. Los llama del pecado a la fidelidad, al ministerio. Mateo abandonó los montones de dinero y el lugar del pecado y dio un banquete para festejar su conversión. Imaginaos tan solo si preguntaseis a alguien: «¿Por qué da fulano esta gran cena?», y que os respondieran: «Pues mira, ¡acaba de llegar de confesarse!».
En el episodio del evangelio sobre la mujer sorprendida en adulterio vemos cómo intentaron desacreditar a Jesús trayéndole una mujer adúltera y preguntándole si debía ser apedreada. Nuestro bendito Salvador lee sus traicioneros corazones y dice: «Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra». Después empieza a escribir en el suelo con el dedo. Es la única vez en todo el evangelio en que Jesús escribe lo que sea que escriba. No tenemos cómo saber con certeza qué está escribiendo, pero los Padres de la Iglesia sugieren que lo que escribe son los pecados de esos hombres que arrastran a la mujer. Ellos se van alejando en silencio, empezando por el más viejo. Cuando se encuentran frente a frente con sus pecados, las piedras empiezan a caérseles de las manos. Habían olvidado que ellos también necesitaban misericordia.
Dios, en su misericordia, nos dejó un sacramento para concretar su perdón lleno de amor. En la confesión escribimos nuestras faltas en la arena, las piedras se nos caen de las manos y Jesús borra nuestros pecados.
El papa Juan Pablo II, en una de sus cartas de Jueves Santo, medita sobre la vida y el ministerio del Cura de Ars. Afirma que Juan María Vianney se dedicó esencialmente a enseñar la fe y a purificar las conciencias, y que estos dos ministerios son conforme a la Escritura.
Él cita la incansable devoción de este sacerdote al sacramento del perdón. Su ejemplo debería animarnos hoy a devolver al ministerio de la reconciliación toda la atención que merece y que, haciendo justicia, subrayó el Sínodo de los obispos de 1983. La tan deseada renovación de la Iglesia no pasará de superficial e ilusoria sin la etapa de la conversión, de la penitencia y del pedir perdón, ese perdón que los ministros del Señor buscan incesantemente alentar y acoger. La primera preocupación del Cura de Ars era enseñar a los fieles el deseo de arrepentimiento. Él realzaba la belleza del perdón de Dios. El papa san Juan Pablo II insistía en que no dejásemos de recordar constantemente a nuestro pueblo la necesidad de tener una verdadera relación con Dios, de tener «sentido del pecado». Llamaba al confesionario «la manifestación y la prueba insustituibles del ministerio sacerdotal».
El sacramento de la misericordia de Dios nos está confiado de una manera muy especial. Tenemos que amar la confesión y no dejar nunca de predicar sobre ella. Tenemos que limpiar el interior del vaso. Sin confesión ni dirección espiritual no podrá haber una renovación seria en el clero, en la vida religiosa y en los laicos.
Con corazones agradecidos y contritos nos acercamos al trono de la misericordia de Dios, donde Cristo misericordioso, el amigo de los pecadores, se nos hace presente para mostrarnos su misericordia y enseñarnos a ser misericordiosos unos con otros.
Hace muchos años, en la Cuba prerrevolucionaria, había un programa radiofónico católico llamado La muralla, que causó gran sensación en la comunidad religiosa. Era la historia de una familia católica burguesa –el marido, la mujer y seis hijos–. Cada domingo, la familia iba a misa y todos recibían la sagrada comunión, excepto el padre. Esto resultaba muy embarazoso y generaba ansiedad en la mujer y los hijos. Intentaron repetidamente convencer al padre para que fuese a confesarse y así poder ir con ellos a recibir la comunión, pero él se negó siempre. Pasaron los años y, cuando el hombre estaba en su lecho de muerte, la mujer y los hijos fueron a buscar al sacerdote para que le administrase la unción de los enfermos. Después de haber recibido los sacramentos, él convocó a toda la familia alrededor de su cama. Les explicó que querría haber recibido los sacramentos hacía mucho, pero que, siendo joven, había falsificado un testamento. Todo el dinero, su bonita casa, su buena vida, era fruto de un crimen. Todo cuanto tenían debería pertenecer en realidad a unos primos lejanos. Él ya había querido confesarse antes, pero sabía que, de hacerlo, tendría que restituirlo todo. Y por ello había esperado hasta aquel momento. Poco después murió. A partir de entonces fueron la mujer y los hijos quienes dejaron de acercarse a comulgar, porque tampoco ellos querían devolver su fortuna.
Es fácil juzgar severamente a los otros, pero solo cuando nos encontramos en las mismas circunstancias descubrimos nuestra propia debilidad.
En la antigua Grecia, el conocido templo del oráculo de Delfos tenía en el frontón la sabia inscripción gnôthi seauton (conócete a ti mismo). En las Siete moradas, santa Teresa describe su peregrinación interior, durante la cual encuentra sapos gigantes y otros monstruos por el camino. La peregrinación interior no es fácil, pero sí necesaria, si queremos vivir nuestra vocación cristiana. Tenemos que reconocer que somos pecadores.
Sin embargo, la actitud católica respecto al pecador no debe ser opresiva ni mortificante. En la historia La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, la mujer adúltera tiene que usar una letra escarlata cosida en el vestido, una enorme «A» que la marcaba como adúltera. François Mauriac, el escritor católico, contrapone esa actitud calvinista a la noción católica del pecado. Perseguido por la policía, un hombre se refugia en una iglesia calvinista y dice al sacristán: «Ayúdame, acabo de matar a un hombre en una pelea». El sacristán exclama con horror y alarma: «¡Sal de aquí inmediatamente, asesino! ¿Quieres buscarme problemas? Voy a llamar a la policía». El hombre huyó y fue a parar a una iglesia católica, donde en la oscuridad de la nave vio la luz de un confesionario abierto. Entró y dijo al sacerdote: «Padre, ayúdeme, acabo de matar a un hombre». El sacerdote respondió: «¿Cuántas veces?».
La Iglesia tiene una conciencia muy viva del pecado, pero no está obcecada en él ni le da preponderancia. Profesamos que «donde abundó el pecado sobreabundó la gracia».
La gracia de Dios es suficiente. Su misericordia nos puede curar, es más fuerte que el pecado.
Se cuenta la historia de un campesino que vivía cerca de un río, en el oeste de Irlanda. Todas las semanas, el prior de un convento cercano aparecía en la orilla del río y gritaba: «¡Lo mismo!», y una voz respondía en eco desde el otro lado: «¡La misma!». Un día, el viejo labrador, frecuente espectador de esta escena, no aguantó más la curiosidad y preguntó al padre qué es lo que pasaba. El prior le explicó que, como era el único sacerdote de la aldea, usaba este método para hacer su confesión semanal. Él llegaba a este lado del río y el cura de la aldea vecina iba al otro lado. «Entonces yo grito: “¡Lo mismo!” –los mismos pecados–, y el padre O’Brien grita desde allí: “¡La misma!” –la misma penitencia–».
No debemos dejar nunca que nuestras confesiones se vuelvan una rutina, por frecuentes que sean. Cada confesión, como cada comunión, es un encuentro amoroso con el Señor misericordioso, que viene a cerrar las heridas del pecado, a ponernos sobre sus hombros y llevarnos a un lugar seguro, como hizo el buen samaritano con el hombre medio muerto en el camino de Jericó.
El Señor resucitado se apareció a los apóstoles en Pascua, «sopló sobre ellos y añadió: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados”» (Jn 20,22-23). Estamos llamados a ser la voz que cura, la voz del Señor resucitado en el sacramento de la penitencia. Debemos enseñar y promover el buen uso de la confesión como medio de conversión en la vida de nuestros curas, de nuestro pueblo y de nuestra propia vida. Debemos amar este sacramento y hacer uso de él como una manera de profundizar en nuestra propia vocación a ser apóstoles, instrumentos de la reconciliación de Dios.
Y para ser buenos confesores tenemos que ser buenos penitentes: tenemos que examinar nuestras vidas a la luz del Evangelio y dejar que Jesús, el divino médico, nos cure y nos enseñe a ser símbolos vivos de su dulce misericordia. Nuestro mundo sufre muchas divisiones y odios, racismo y envidia. Tenemos que traer la paz y la reconciliación de Cristo a este mundo nuestro, ser instrumentos de paz en un planeta tan trágicamente dividido, tan sediento de misericordia y de amor.
Bendecid al Señor, porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.