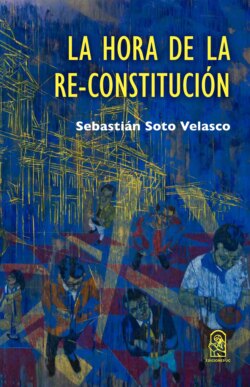Читать книгу La hora de la Re-Constitución - Sebastián Soto Velasco - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление¿CÓMO LLEGAMOS A ESTO?
Breve historia de la Constitución vigente en cinco actos
“Así como el colapso del sistema imperial fue imperceptible, el surgimiento de un orden nuevo fue equívoco. Ambos se enmarañaron en una nebulosa jurídica constitucional que ocultó el sentido y alcance de lo que en realidad estaba ocurriendo”. Alfredo Jocelyn Holt2.
1. Primer acto. Orígenes. 1973-1980.
El lunes 24 de septiembre de 1973, sin que hubieran pasado ni dos semanas desde el martes 11, se reunió por primera vez la comisión a cargo de redactar una nueva constitución. La Junta de Gobierno que había llegado al poder tuvo entre sus primeros objetivos reemplazar la Constitución de 1925 que, a ojos de muchos, había sido una de las causantes de la ruptura institucional3.
A esa primera sesión asistieron Enrique Ortúzar, quien fue elegido presidente. También Sergio Diez, Jaime Guzmán y Jorge Ovalle. Actuaría de secretario Rafael Eyzaguirre. Algunas semanas después, el 9 de octubre, se sumarían Alejandro Silva, Gustavo Lorca y Enrique Evans. Y, al año siguiente, Alicia Romo.
Todos eran abogados comprometidos políticamente. Ortúzar y Guzmán tenían clara cercanía con Jorge Alessandri. Sergio Diez y Gustavo Lorca eran entonces parlamentarios; el primero, senador recientemente electo por el Partido Nacional, y el segundo, diputado por el Partido Liberal desde 1964. Alejandro Silva y Enrique Evans eran dos destacados juristas democratacristianos. Sin duda Silva Bascuñán era, por esos años, el constitucionalista más importante del país. Había publicado en 1963 un contundente tratado sobre la Constitución de 1925 y era entonces presidente del Colegio de Abogados. Jorge Ovalle había sido radical y luego candidato al parlamento por la Democracia Radical, facción escindida del PR y contraria a la Unidad Popular. Solo Alicia Romo, la única mujer en los primeros años de funcionamiento de la Comisión, carecía de vínculos directos con la política.
Esa fue la integración que se mantuvo hasta 1977, cuando tres de sus integrantes abandonaron la Comisión. En marzo partieron Evans y Silva Bascuñán. Este último explica que el decreto de disolución de los partidos políticos dictado ese mes motivó su partida. Luego, en mayo, fue el turno de Jorge Ovalle, quien debió renunciar por su cercanía con el general Gustavo Leigh. Y en junio ingresaron tres nuevos integrantes: los constitucionalistas Luz Bulnes y Raúl Bertelsen, y Juan de Dios Carmona, quien había sido ministro de Eduardo Frei Montalva y senador DC hasta 1973.
Tras cinco años de trabajo y 417 sesiones, la Comisión Ortúzar entregó la propuesta de una nueva constitución. El texto luego fue revisado por el Consejo de Estado, institución presidida por el expresidente Jorge Alessandri y que integraban también Gabriel González Videla y un grupo de personalidades designadas por la Junta de Gobierno. El Consejo de Estado revisó nuevamente todo el texto y propuso diversos cambios, algunos de ellos sustantivos. En las actas de su discusión se aprecia la influencia de Jorge Alessandri y muchas de las modificaciones tenían en él su principal inspirador.
Finalmente fue el turno de la Junta Militar, que comparó ambos textos y tomó las definiciones más relevantes. Primero, un grupo liderado por el ministro Sergio Fernández revisó cada una de las discrepancias, que luego fueron siendo definidas con los integrantes de la Junta de Gobierno y otros invitados de confianza. Según narra Sergio Carrasco, en el articulado permanente se hicieron 175 modificaciones, de las cuales 59 fueron fundamentales. También cambió el articulado transitorio que había propuesto el Consejo de Estado, extendiendo el proceso para el retorno a la democracia4.
El 11 de agosto de 1980 se convocó a un plebiscito para treinta días después, el 11 de septiembre. Ese día la ciudadanía debía aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. Como es sabido, el acto careció de garantías mínimas: sin registros electorales, sin plena libertad de expresión, con un período de campaña excesivamente breve y con un acto eleccionario organizado por los propios alcaldes designados. Para votar, cada persona concurría a las urnas con su carnet de identidad, al que se le cortaba una de sus esquinas5. Estas y otras irregularidades no debieran sorprendernos demasiado. Después de todo, nunca una constitución chilena había nacido en épocas de plena normalidad democrática —no, al menos, como la entendemos hoy— y la de 1980, dictada en el marco de un régimen autoritario, no fue la excepción.
En estas circunstancias el triunfo del apruebo era esperable. Recibió el 67,04% de los votos mientras que el rechazo 30,19%. El resto fueron votos nulos. Finalmente, las cláusulas transitorias de la Constitución, que eran entonces lo relevante, entraron en vigencia el 11 de marzo de 1981.
2. Segundo acto. De la resignación al acuerdo constitucional de 1989.
La pregunta sobre qué hacer con la Constitución rondaba una y otra vez en las mentes de los opositores al régimen de Augusto Pinochet. Era evidente, decían muchos, que no podían validarla, que tenía defectos insaneables. Pero muy temprano la visión de algunos líderes empezó a cambiar. Las violentas protestas de 1982 no hicieron caer al Gobierno, como algunos esperaban, y promover la violencia solo traería más violencia. Por eso, Patricio Aylwin en 1984 fue el primero en dar el paso y reconocer que el tránsito a la democracia debía hacerse siguiendo las reglas de la Constitución de 1980.
Dejemos que sea el mismo Aylwin quien narre su posición: “Tanto el Grupo de los 24 como la Alianza Democrática sostuvimos sistemáticamente que no reconocíamos la Constitución como legítima. Hasta que se efectuó un seminario en 1984 en el Hotel Tupahue, organizado por el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, cuyo Director Ejecutivo era Gutenberg Martínez. Participamos Pancho Bulnes, por su sector, Carlos Briones, por el mundo socialista, Enrique Silva Cimma, por el mundo radical y yo por el democratacristiano. Lo que se debatía era cómo salía Chile, desde el punto de vista constitucional, del problema en que estaba. Ahí sostuve que debíamos abandonar la tesis de la ilegitimidad de la Constitución del 80. Textualmente dije: ‘(…) lo que debemos estudiar es, sin entrar a discutir la legitimidad de la Constitución, qué reformas son necesarias para que sea aceptable para nosotros. Entonces, acepto la legitimidad para el solo efecto de reformarla’. Desde aquel seminario quedó flotando esa tesis, que fue la que inspiró posteriormente la política de la Alianza y luego de la Concertación”6.
El liderazgo de Aylwin es indudable. Su realismo, que hoy llamaríamos pragmatismo, combina ponderadamente con la búsqueda de un objetivo preciso. No hay utopía en sus proyecciones sino una estricta planificación política que, con la perspectiva de hoy, solo lo hacen crecer. No deja de ser una paradoja que la figura de Aylwin se debilite ante los ojos de la izquierda al mismo tiempo que esta empieza a adquirir rasgos propios de un utopismo político peligroso.
Poco a poco entonces comenzó a estructurarse la oposición que vencería a Pinochet en el plebiscito de 1988. Jugaron con las propias reglas transitorias de la Constitución de la que desconfiaban y ganaron limpiamente en un plebiscito ejemplar en términos de garantías electorales y participación ciudadana.
Tan solo semanas después del plebiscito empezó a circular la idea de reformar la Constitución. Cuentan que, al dejar el Ministerio del Interior tras la derrota, Sergio Fernández le habría dicho a su sucesor, Carlos Cáceres, que no modificara la Constitución, que esa sería una concesión inaceptable. Pero Cáceres tuvo una visión más precisa. Se dio cuenta de que la reforma a la Constitución permitiría reducir la presión por el cambio constitucional durante el nuevo Gobierno que se avecinaba. La forma de reforzar la Constitución era modificándola. Y así empezó un largo diálogo con diversos actores que, para sorpresa de muchos, terminó en un acuerdo tan relevante como olvidado en el Chile de la transición.
Cáceres lo relata en detalle. Desde otro ángulo también lo narra Ascanio Cavallo. Ambos muestran cómo el acuerdo pendió de un hilo durante casi todas las negociaciones. A las desconfianzas profundas entre los bandos, se sumaba la tensión interna entre duros y blandos. Tanto en el Gobierno como en la oposición había “duros” que se oponían a cualquier acuerdo y “blandos” que los promovían. El ministro Cáceres narra un intenso intercambio de visiones con Hugo Rosende frente a Pinochet. Rosende sostenía que la reforma era una claudicación innecesaria7. En el otro bando, Cavallo cuenta un tenso encuentro que enfrentó a Aylwin con Lagos. También este último sostenía que la reforma era insuficiente8. Visto con perspectiva, hay que agradecer a Aylwin, Cáceres y tantos otros que vieron en ese paso un camino hacia una transición que tendiera a acercar a quienes antes eran enemigos. Todos ellos permitieron superar las críticas fundamentales a la Constitución, dando inicio a las décadas más prósperas de la historia de nuestro país.
El apoyo que recibió la reforma en las urnas fue contundente: más de seis millones de personas, que representaban al 85% de los votantes la ratificaron. Esta masividad del voto y la densidad de las reformas hicieron que este acto electoral fuese un punto de quiebre en nuestra historia constitucional9. Su contenido fue profundo: se introdujeron 54 modificaciones para afirmar el pluralismo político, robustecer libertades y fortalecer el principio democrático, además de modificar los mecanismos de reforma de la Constitución10. Y su simbolismo fue mucho más profundo aún: Silva Cimma, vocero de la Concertación, afirmó que se trataba de “un segundo hito que marca nuestro camino ascendente hacia la recuperación democrática”; Francisco Cumplido, futuro Ministro de Justicia de Aylwin, destacaba que la “aprobación de las reformas en el plebiscito significa el éxito de una transición a la democracia gradual, pacífica y moderada”11, y Silva Bascuñán escribió que las reformas favorecían “la marcha hacia la democracia sobre la base de un estatuto constitucional de indiscutible admisión ciudadana”12.
Una experiencia en torno a este último da cuenta del cambio que generó la reforma frente a sus antiguos críticos. Silva Bascuñán, tal vez el constitucionalista chileno más relevante del siglo XX, dejó de enseñar el curso de Derecho Constitucional en la Universidad Católica el año 1980. Le parecía que hacerlo implicaba validar un texto que consideraba ilegítimo. Tras la reforma de 1989, retomó su cátedra, pues ese acto había transformado la Constitución en un pacto político que, pese a ser perfectible, había adquirido legitimidad democrática.
3. Tercer acto. Gobernando con la Constitución. 1990-2009.
Los tres primeros gobiernos de la Concertación, de los presidentes Aylwin, Frei y Lagos, fueron gobiernos realizadores que adhirieron al discurso reformista y no al refundacional. La Constitución entonces no fue un impedimento programático sino una regla más del juego, que a veces favorecía y otras complicaba.
Estos fueron años donde todavía estaba demasiado cerca la profunda división que había marcado al mundo: el muro de Berlín, que dividía a la Europa libre de la dictadura comunista, recién cayó el 89 y la Unión Soviética lo hizo poco después. Chile entonces iniciaba la década de los noventa no solo con la recuperación de la democracia, sino también con su expansión por el mundo. La única excepción en la región se llamaba Cuba.
El cambio entonces fue paulatino. La democracia protegida que caracterizaba el texto original ya podía liberarse de algunos de sus temores. La izquierda —lo estaba demostrando en el Gobierno— había dejado de creer en la revolución y en la lucha armada como la vía para alcanzar el poder. La socialdemocracia vestía incluso al Partido Socialista, ahora renovado. Este había dejado atrás los sueños revolucionarios para volver a creer en la democracia como forma pacífica de alcanzar el poder. Solo un pequeño grupo reivindicó las armas y algunos incluso las tomaron para intentar desestabilizar y esparcir el miedo. El hito inolvidable de esta prédica es el aún impune asesinato del senador Jaime Guzmán.
En este contexto, Chile empezaba una época de regularidad que se encarnaba en la política de los acuerdos, en la reivindicación del diálogo y el gradualismo, en la más absoluta invalidación de toda forma de violencia y en el ejercicio de los cargos con dignidad y conciencia de responsabilidad. Mucho se ha vapuleado a esta época. Más allá de sus claroscuros inherentes al fenómeno humano, la historia se encargará de recordarla como años buenos, quién sabe si los mejores. Quien quiera reivindicarla políticamente y hacerla parte de su relato fundacional, probablemente sacará frutos de ello. Hoy esto último parece una herejía: que gobiernos de centroizquierda con la oposición responsable de la centroderecha hayan sido capaces de transformar el país es, curiosamente para cierta izquierda, algo de lo que debe renegarse. Todavía tienen que pasar algunos años para ello, pero lo paradójico es que hoy la figura de Aylwin parece desplegarse más cómodamente en el ideario de centroderecha que entre sus antiguos aliados.
Desde la perspectiva jurídico constitucional fueron años de múltiples reformas. En los noventa hubo doce proyectos aprobados que modificaron la Constitución. Entre otros, la reforma a los gobiernos regionales y municipales, la creación del Ministerio Público, la modificación a la integración de la Corte Suprema y la que estableció la igualdad entre hombres y mujeres. La década siguiente se inició con el ingreso durante los primeros meses del Gobierno del presidente Lagos de dos mociones que planteaban amplias modificaciones a la Constitución. Ambas, una suscrita por senadores de la Alianza y la otra por algunos de la Concertación, iniciaron la discusión de lo que más tarde sería la Reforma Constitucional de 2005. A ella se sumarían otras cuatro reformas que se aprobaron durante el mandato de Lagos. Luego sería el turno de la presidenta Michelle Bachelet, quien promulgó nueve reformas constitucionales, entre las que destacan la instauración del voto voluntario, la de calidad de la política y la que estableció estatutos especiales para Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández. Así, bajo los gobiernos de la Concertación se modificó la Constitución en veintiséis oportunidades.
Desde la perspectiva política, la Constitución no estaba en el centro del debate. Como anota Claudio Fuentes, analizando los veinte años de gobiernos de la Concertación, el proceso de cambio constitucional fue moderado y gradual. “Incluso dentro de partidos políticos de izquierda observamos miradas moderadas sobre transformar la Constitución y hacerla más democrática”. Y concluye: “Durante el periodo de transición en Chile ni las élites políticas ni los actores sociales abordaron el tema de lleno”13.
En estos años solo cobraron relativa relevancia los llamados “enclaves autoritarios”, esto es, un conjunto de disposiciones que establecían contrapesos no democráticos extraños para el constitucionalismo contemporáneo, tales como los senadores designados, el Consejo de Seguridad Nacional y la inamovilidad de los Comandantes en Jefe. Durante el Gobierno de Aylwin se hizo un intento que no prosperó y lo mismo ocurrió en los gobiernos siguientes. Como narra Edgardo Boeninger, estas reformas se colocaron a la cabeza de las tareas de profundización de la democracia, pero de ellas no dependía la continuidad del sistema. Por eso fueron regularmente planteadas, aunque sin transformarlas en obstáculos para avanzar en las otras tareas de gobierno14. Todo esto, hasta 2005. Ese año, en la reforma constitucional más profunda desde 1989, hubo significativas modificaciones que, como se recuerda tantas veces, llevaron al presidente Lagos a indicar que estábamos ante un punto de quiebre: “Hoy Chile se une tras este texto constitucional”, dijo el día de su aprobación por el Congreso Pleno15. Y, con más entusiasmo, a repetir el día en que se firmó el texto que “Chile cuenta desde hoy con una constitución que ya no nos divide (…) una constitución para un Chile nuevo, libre y próspero”.
Respecto al Tribunal Constitucional, el ejercicio de su labor fue objeto de debate, pero sin la tenaz animadversión que vemos hoy. En 2002, por ejemplo, Patricio Zapata escribía que había insistentes llamados a reformar el TC en su composición y atribuciones. Agregaba, sin embargo, que solo Fernando Atria cuestionaba la existencia de este órgano. Y reconocía que muchas de sus sentencias habían hecho una valiosa contribución al derecho público chileno16.
¿Fueron años de una constitución que impedía la obra realizadora de los gobiernos? ¿Fue una camisa de fuerza que impedía llevar adelante los deseos más profundos de las mayorías? Todo indica que no. La Constitución fue continuamente reformada y los gobiernos pudieron llevar adelante sus programas políticos. La política optó por el gradualismo y el consenso como la regla para la toma de decisiones. También, por un modelo de desarrollo de mercados abiertos y promoción del crecimiento que pocos discutían en esos años. La propia izquierda, no obstante la confrontación de las visiones de autoflagelantes y autocomplacientes, mostraba orgullo por la tarea realizada y se insertaba con altura en las esferas de la socialdemocracia.
No parece justo hoy culpar a la Constitución de esas convicciones cuando la política era la que las mostraba. En cualquier caso, lo cierto es que hoy esos tiempos se leen con algo de nostalgia y su recuerdo nos evoca años de prosperidad y de una política que aún reivindicaba su dignidad.
4. Cuarto acto. Una nueva Constitución para unir a la izquierda. 2009-2019.
La pregunta que inaugura este acto sigue sin respuesta: ¿por qué razón la izquierda desechó tan rápidamente la Constitución que había nacido en 2005? En vez de transformarla en una propia, prefirieron sepultarla bajo el eslogan, tan ambicioso como ambiguo, de la “nueva constitución”17. No hay que olvidar que, como ha escrito el prestigioso profesor de Derecho de la Universidad de Yale, Bruce Ackerman, los cambios constitucionales se producen no solo cuando se escribe un nuevo texto sino también cuando se produce un “momento constitucional”, esto es, un acontecimiento políticamente significativo para la ciudadanía que transforma las bases de aquello que entendemos por “constitución”. No hay que ir muy lejos para encontrar un ejemplo. El año 1925 todos quienes participaron de los debates constitucionales pensaban que estaban escribiendo una reforma constitucional a la Constitución del 33. Pero al poco andar esa reforma se transformó en una nueva constitución.
La reforma de 2005 pudo haber configurado una nueva constitución. Al menos esa parecía ser la idea de algunos. El hecho de que Lagos y sus ministros firmaran el nuevo texto no era solo un formalismo; definitivamente, buscaba generar un punto de quiebre con el pasado al eliminar los artículos que habían regulado la transición y las firmas de la Junta de Gobierno y sus ministros18. Que el día elegido para la firma fuera el 17 de septiembre tampoco fue una casualidad; da cuenta de la búsqueda de símbolos que dan vida a un relato: no era solo en vísperas de las Fiestas Patrias sino también el día que había sido suscrita la Constitución de Estados Unidos en 1787. Y, en fin, el acto estuvo cargado de solemnidades y gestos republicanos que reflejan con más fuerza la intencionalidad. Una de ellas es esta frase que dijo el expresidente Lagos: “Tener una constitución que nos refleje a todos era fundamental para todas las tareas que los chilenos tenemos por delante, puesto que ello consolida el patrimonio de lo que hemos avanzado en lo económico, en lo social y también en lo cultural”. ¿Alguien podría negar, tras oírla, que en ese acto se pretendía empezar a tejer un nuevo futuro que consolidaba lo que los gobiernos de la Concertación habían hecho?
Pero nada de esto ocurrió y muy prontamente la izquierda volvió a descreer de la Constitución, esta vez de aquella firmada por Lagos. ¿Qué fue lo que cambió?
Creo que, en el origen, todo se reduce a una cuestión electoral. Como lo ha demostrado tantas veces la historia, no siempre son las grandes teorías ni las nobles causas lo que inspiran las conductas, sino que los esquivos votos.
Se acercaba el término del Gobierno de Bachelet y no se veía ciudadano alguno del oficialismo que pudiera tomar la posta presidencial. Por la entonces oposición, en cambio, Sebastián Piñera había tenido un buen resultado electoral en 2005 y, aprendiendo la lección de Lavín de 1999, había decidido esperar en silencio la llegada de la nueva oportunidad. Así las cosas, todo indicaba que tras veinte años la centroizquierda dejaría el poder. En este escenario las cartas ya conocidas empezaron a tomar posiciones. Tanto Frei como Lagos mostraron su disponibilidad para un nuevo período. Y es Frei el que enarbola la consigna de la “nueva constitución”. ¿Por qué lo hace?
Frei, incluso antes de la reforma de 2005, ya venía hablando de “nueva constitución”19. Pero es después de ella cuando el tema se articula con más fuera, principalmente por dos razones. La primera es para diferenciarse de Lagos; había que encontrar una cancha en la que Lagos quedara en deuda con su electorado o, al menos, tuviera que dar explicaciones. Qué mejor cancha que la Constitución que Lagos había purificado con su firma, pese a no estar precedida del acto refundacional que cierta izquierda añoraba. La segunda razón era para unir a la izquierda en torno a su figura. Frei, un DC que hoy muchos miran como un hijo del neoliberalismo, tenía que conseguir el apoyo de la izquierda, adecuarse a los nuevos tiempos. La DC ya no era el partido hegemónico que había dado vida y eje a la política de la centroizquierda en los noventa. En 2008 era un partido menos relevante en votos, liderazgos e ideas. El relato de una nueva constitución entonces era un buen escenario para distinguirse de su probable rival, Ricardo Lagos, y para unir a la izquierda. Dicho de otra forma, tras veinte años de democracia, la Constitución era lo único que permitía volver al clivaje Sí-No que, con algo de justicia, tanto rédito había prestado a la izquierda.
La propuesta de nueva constitución de Frei, con todo, no es la que abrazó más tarde la izquierda. Frei, inspirado en esto por un jurista de gran profundidad, Pablo Ruiz-Tagle, propuso diversas modificaciones constitucionales. Con todo, siempre sostuvo que los cambios debían ser realizados en el Congreso Nacional, a fin de “prevenir los problemas de la Asamblea Constituyente”20. Fue Jorge Arrate, el candidato del Partido Comunista, el que en esto fijó la pauta de la izquierda al sostener que el cambio debía hacerse en una asamblea constituyente21.
Con el triunfo de Sebastián Piñera en 2010, la Concertación pierde el poder y con él el elemento que la había aglutinado y moderado por tantos años. En el Congreso comienza el desbande y la antigua socialdemocracia empieza a desconocer sus reformas. La presión de la calle agrava la tendencia: la Revolución Pingüina de 2006 había sido un adelanto de lo que vendría el año 2011, con el movimiento estudiantil universitario. Ese año casi nadie desde la izquierda se atrevió a inyectar razonabilidad a los gritos de la movilización. Con eso, en cámara lenta, se fueron derrumbando la Concertación, el orgullo por la transición, la política de los acuerdos, la defensa del modelo y también la Constitución y sus reformas. Y, a igual velocidad, surgieron la Nueva Mayoría, la retroexcavadora, el igualitarismo chato (“los patines”) y el grito por una Asamblea Constituyente (AC).
Pero hay más: al adherir a la AC, la propia izquierda en el Congreso empezó a renunciar a la política regular. Asumieron acríticamente que el liderazgo político ya no estaba radicado en el Congreso sino en alguna otra parte que llamaron la calle o la AC. Muchos incluso se negaron a participar del diálogo en el Congreso o lo boicotearon.
En este escenario cobró nueva fuerza el reclamo por una nueva constitución y una asamblea constituyente. La rendija que había abierto Frei para un cambio institucional y gradual saltó en mil pedazos, dejando pasar los aires refundacionales que antes había predicado el candidato comunista. Y, entonces, toda la centroizquierda asumió esa bandera. Tanto así que en la elección de 2014 todos los candidatos, salvo Evelyn Matthei, propusieron una nueva constitución. Y, de ellos, todos propusieron una asamblea constituyente pese a sus comprobados riesgos22. La única que avanzó en la ambigüedad fue Michelle Bachelet quien, tironeada desde adentro, no descartó nunca la asamblea y solo adhirió convenientemente a decir que el proceso debía ser “democrático, institucional y participativo”.
5. Entreacto. Las críticas a la Constitución.
Es en ese momento que la Constitución empezó su despedida. No hay forma de que una norma tan fundamental se mantenga en pie cuando la mitad de la política le da la espalda. La pregunta principal, con todo, seguía pendiente: ¿de qué estaba enferma la Constitución? ¿Por qué se necesitaba una nueva constitución y no solo reformas? ¿Por qué no era el Congreso el lugar para hacerla y se requería un órgano que reclamaba una pureza especial, como una asamblea constituyente? Varias fueron las respuestas que se ensayaron en esos años.
Origen. Debo reconocer que nunca me persuadieron las razones que se daban para exigir una nueva constitución. Se decía que el problema era su origen, pero la historia de Chile y del mundo muestra que regularmente las constituciones nacen en momentos de ruptura, por lo que su origen es normalmente disputado. Además, como lo anotaba tempranamente Jefferson, visto solo desde su origen toda Carta podría ser cuestionada pues se impone a las generaciones que vendrán. Lo relevante entonces no es tanto el origen como la forma en que la Constitución se despliega en el tiempo. Para el caso chileno, la Constitución fue legitimándose producto de sus numerosas reformas y fue eficaz para construir un pacto político estable y promotor de un creciente bienestar23.
Por lo demás, y así lo dice un teórico del constitucionalismo de gran influencia, lo relevante de una Carta no es tanto su pasado como su presente. Loewenstein sostiene que las constituciones no funcionan por sí mismas una vez adoptadas y agrega: “Una constitución es lo que los detentadores y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica”24. Y es que las constituciones son “cuerpos vivos”, dicen los americanos; o “árboles que crecen”, dicen los canadienses y australianos. Es decir, su densidad, su presencia y la forma como se despliegan en un determinado espacio varía según la época. Por eso, el origen siempre puede ser saneado; y, por otra parte, ningún origen logrará validar a una futura Carta, si esta no es eficaz.
Contenidos. Otra enfermedad que tendría la Constitución serían sus contenidos: el Tribunal Constitucional, la subsidiariedad, el capítulo de derechos, entre otros. Todo eso es perfectamente debatible. Lo controversial es tener que asumir la necesidad de una nueva Carta para modificar algunos de sus contenidos.
En esto hay que reconocer que la izquierda fue hábil, pues nunca aterrizó con claridad qué contenidos debían modificarse. Con demasiada frecuencia quedaba a nivel de titulares. Tenía sentido no hacerlo pues es mucho más sencillo coincidir en el rechazo a la Constitución que en el contenido de la que la reemplazaría. Lo importante era constitucionalizar los problemas y la incapacidad de resolverlos. En eso el segundo Gobierno de Bachelet fue muy eficaz. El ministro Mario Fernández, que sabe de estos temas, dijo a La Tercera que “casi todos los problemas que se viven diariamente tienen que ver con la Constitución”. El ministro Nicolás Eyzaguirre, que no es hábil con las analogías, afirmó sin sonrojarse que “el tipo de pan, de techo y de abrigo y a quién le llega, depende del marco constitucional”25. La historia y el sentido común muestran que los problemas de pan, techo y abrigo se solucionan por medio de políticas públicas acertadas. La Constitución poco aporta en todo eso.
Por eso no es de extrañar que, en esos años, las encuestas se plegaran ampliamente a favor del cambio constitucional. La gran mayoría de los chilenos, pese a no tenerla entre sus prioridades, sí quería una nueva constitución porque, en realidad, desde muy temprano se empezó a ofrecer algo así como la “Constitución de Aladino”, esa que hace realidad todos tus sueños.
El silencio en torno a los contenidos impidió apreciar la magnitud de las críticas y la distancia entre las posiciones. El Centro de Estudios Públicos abrió un espacio en 2014 y en 2015 para superar esta omisión en un encuentro de una treintena de constitucionalistas de todos los sectores. El debate quedó plasmado en el libro Diálogos constitucionales y luego en otro que convocó a un grupo más pequeño, titulado Propuestas constitucionales. En ambos se aprecian algunas diferencias sin que ellas exijan una refundación26. Pero sabemos, aunque suene una paradoja, que por un tiempo al menos la nueva constitución tenía menos que ver con constitucionalistas y más con discursos electorales.
Los límites a las mayorías. Otra crítica que se escuchó repetidamente es que la Constitución neutraliza la agencia del pueblo. Dicho de otra forma, es un límite a las mayorías. La mejor versión de este argumento es aquella que cuestionaba las normas de quórum supramayoritario. Es decir, se reducía a discutir el ámbito de las normas orgánicas constitucionales que veremos más adelante. Pero no es esa la versión que se impuso. La que adquirió fuerza es la más débil de todas, aquella en virtud de la cual se cuestiona que las mayorías puedan ser limitadas.
Pero quien cuestione los límites a las mayorías no critica la Constitución vigente, sino cualquier constitución. Son estas mecanismos contramayoritarios por definición. Ya desde el primer constitucionalismo se oye clara la voz de Hamilton, quien escribía: “Denle todo el poder a los muchos, y los muchos oprimirán a los pocos; denle todo el poder a los pocos, y los pocos oprimirán a los muchos”. Por eso concluía con uno de los fundamentos del constitucionalismo: “(…) ambos, por lo tanto, deben tener el poder para que así puedan defenderse a sí mismos en contra de los otros”27.
Lo que sucede en todo esto es que muchos de aquellos que cuestionan la Constitución no aceptan que las constituciones son mecanismos de control de las mayorías. Nada de esto es nuevo. Ferrajoli, para el caso italiano, recientemente recordaba que “la Constitución italiana se ha convertido en el blanco de un ataque generalizado en el que se expresa la intolerancia de las reglas por parte de los que no soportan, no tanto la carta constitucional de 1948 como la idea de constitución, es decir, el constitucionalismo como sistema de límites y vínculos a los poderes públicos”28. Estas críticas son tributarias de otras formas de constitucionalismo radical o revolucionario que ven en las constituciones un reflejo de la acción de las masas. Y, por ello, otro instrumento para enfrentar a las élites y, a veces, incluso para hacer la revolución29.
Afectos. Por último, también se decía que el problema de la Constitución estaba en los afectos. “La Constitución que nos rige, dijo una vez el entonces ministro del Interior Jorge Burgos, es un problema para Chile, y lo es porque carece del aprecio que las constituciones necesitan”30. Tampoco resulta persuasivo desechar la Constitución simplemente por la falta de aprecio ciudadano. Desde hace un buen número de años las simpatías de la ciudadanía parecen haber abandonado todo lo público, desde el Congreso Nacional a los partidos políticos. Culpar a la Constitución de esa falta de sintonía es demasiado simple. Posiblemente los afectos, que no es más que otro de los tantos factores que integran eso que llamamos legitimidad, no pasan por cambios jurídicos formales sino por problemas más profundos. Pese a ello, era más fácil culpar a la Constitución nublando nuevamente el problema de fondo.
¿Por qué una nueva Constitución? Visto todo lo anterior, todavía no es posible dilucidar la enfermedad que padecía la Constitución desde inicios de la década. Si no era su origen ni su contenido, la respuesta hay que buscarla fuera de ella. Y ahí encontramos más luz para entender mejor las razones que llevaron a la izquierda a abandonar el hito del 2005.
Creo que el auge de la crítica constitucional se debió a que esta era una forma privilegiada de discutir sobre nuestra transición y, más específicamente, sobre el modelo de desarrollo que nos hemos dado. Romper con la Constitución genera un hecho histórico que permite también decir que rompimos con la transición, con el pacto político inscrito en ella y con su modelo. Permite así poner un punto final y partir un nuevo ciclo cuyas características esenciales no serán las antiguas sino las de un nuevo modelo. La nueva constitución es entonces ese hito político, histórico y sociológico cargado de algo nuevo que desconocemos, pero por el que la centroizquierda decidió apostar.
El objetivo de romper con el legado de la Concertación y los años de la transición fue una misión asumida casi con obsesión por cierta izquierda. En un libro breve pero contundente editado a inicios de 2017 por Faride Zerán, un conjunto de esos rostros lo muestra con claridad. La memoria que construyen en torno a las décadas que van desde el retorno a la democracia hasta esos días es devastadora, al punto que decir “concertación” es decir una mala palabra. Faride Zerán habla de la “falla de origen” derivada de la “naturaleza excluyente que asume la transición”; Gabriel Boric sostiene que la Concertación y la Nueva Mayoría “responden a intereses cupulares” que buscan “resolver dilemas y demandas sociales o de acceso a derechos solo regulando los excesos del mercado”; Cristián Cuevas denuncia que la política “ya lleva mucho tiempo secuestrada y colonizada por tecnócratas y políticos lacayos del poder económico”; Daniel Jadue intenta construir un relato diciendo que “luego de la derrota política y cultural de 1973 y después de más de cuarenta años de estar sumergidos en una larga época marcada por la derrota, se percibe el inicio de un proceso de incremento de la conciencia de clase”; y Carlos Ruiz concluye que “los sucesivos gobiernos de la Concertación han llevado más lejos que las herencias dictatoriales originales esta privatización de la reproducción social”31.
Desde esta vereda, el cambio constitucional es el instrumento para generar un hito político de proporciones. Y es que discutir sobre la Constitución es más atractivo que discutir del modelo. La Constitución resucita a Pinochet y nos vuelve a dividir entre amigos y enemigos. El modelo, en cambio, es algo mucho más etéreo, incomprensible y, al menos hasta el 18 de octubre del 2019, parecía despertar menos pasiones. Además, si los efectos de la Constitución son abstractos, los del modelo están demasiado presentes, tanto por sus deudas como por sus múltiples aspectos positivos. Estos últimos se pueden olvidar e incluso echar por la borda, pero ahí están en las historias personales de millones de familias que vieron cómo su vida mejoraba en estas tres décadas.
Entonces, el enfrentamiento cultural y político debía darse a nivel de la Constitución y no del modelo. Algo como esto lo anunció hace ya bastante tiempo Gabriel Salazar, historiador que, con su tono calmo, nunca ha tenido pudor al predicar la revolución e incluso la violencia. El año 2004 Chile fue sede del foro APEC y algunos grupos de izquierda extraparlamentaria convocaron a movilizarse, sin mayor éxito. En ese contexto, Salazar sostuvo que “el verdadero enemigo nuestro es la Constitución de 1980”. Ese “nuestro” entonces era solo la izquierda más radicalizada ajena al Gobierno y a la Concertación que ejercía el poder. Y agregaba: “Creo que esta lucha contra la APEC es en el fondo lucha contra la Constitución del 80, que es la que abre las puertas a la APEC y a toda la globalización”32.
Todo esto da cuenta de lo evidente: estamos ante un debate ideológico más que puramente constitucional. Y los debates ideológicos no se ganan ni se pierden en los artículos de una constitución, sino en la política diaria y en las ideas que alimentan esa política y la reflexión sobre la cuestión pública. Olvidar eso es derrota segura.
6. Primer interludio. La centroderecha y el cambio constitucional.
Preguntarse sobre lo que hizo y lo que debía hacer la centroderecha frente a esta ola no es tarea sencilla. Partamos con lo que hizo.
Ante todo, como hemos visto, la centroderecha dio vida, a través de una moción, y concurrió con sus votos a aprobar la reforma constitucional de 2005; e incluso apoyó el gesto simbólico que implicó autorizar que fuera firmada por el presidente Lagos. No concurrió, con todo, a apoyar lo que algunos ya empezaban a decir: que se trataba de una nueva constitución. Se suele citar al entonces senador Andrés Chadwick quien, pocas semanas después de la promulgación, sostuvo que no estábamos ante un nuevo texto constitucional. La verdad es que esta declaración es poco relevante pues, como ya se anotó, las nuevas constituciones se configuran como tales con el transcurso del tiempo. Y la que empezó a ver la luz en 2005 fue tempranamente decapitada por la propia izquierda.
Cuando la ola empezó a crecer en 2008, la centroderecha se vio en la clásica disyuntiva de las oposiciones: subirse a ella o aguantar hasta que pase. Con una elección presidencial ad portas y un candidato con altas probabilidades de triunfo, tomar la bandera del cambio constitucional no parecía oportuno. Era además un tema que no encendía a los propios parlamentarios ni al electorado que le daría el triunfo. Por eso el primer programa de gobierno contemplaba algunas reformas constitucionales menores, pero giraba en torno a temas más íntimamente vinculados con el ideario del nuevo Gobierno que posiblemente llegaría a La Moneda. Como era evidente, la “nueva forma de gobernar” no dependía entonces de lo constitucional.
Y llegó el 2011. Ese año la ola constitucional adquirió más densidad, pero también se confundió con otras demandas que requerían de una acción inmediata. El primer gobierno del presidente Piñera se concentró en la educación superior, intentando responder con sensatez a las peticiones estudiantiles. Poco ha valorado la intelectualidad de derecha que el Presidente no ofreciera educación superior gratuita y se mantuviera firme, pese al descalabro y al descontento, ante una propuesta que parecía tan evidentemente irracional en esos tiempos. Por eso se plantearon diversas alternativas vinculadas con la educación superior sin que el cambio constitucional haya estado sobre la mesa de las ofertas.
La elección presidencial de 2013 estuvo mucho más constitucionalizada que cualquiera de las anteriores. José Antonio Gómez, como candidato en la primaria de la centroizquierda, vociferaba su apoyo a la Asamblea Constituyente y luego en la elección todos los candidatos apoyaron el llamado a la nueva constitución. La candidata Bachelet la incorporó como una de sus tres grandes reformas (educacional, tributaria y constitucional) sin definir el mecanismo que seguiría. En la centroderecha, la candidata Evelyn Matthei repitió la fórmula de 2009 agregando densidad a las propuestas, pero rechazando una asamblea constituyente y una nueva constitución.
El segundo Gobierno de la presidenta Bachelet fue mucho más activo en llevar adelante su agenda. Siempre alejándose de los contenidos, anunció en su segundo año el inicio de un proceso participativo. Este se llevó a cabo durante 2016, generando como resultado un conjunto de críticas y un contenido algo difuso que fácilmente podía adelantarlo cualquier encuesta.
El recién formado Chile Vamos fue crítico del discurso constitucional y participó a medias en el proceso participativo convocado por el Gobierno. Elaboró un conjunto de ochenta propuestas y también algunos constitucionalistas más próximos participaron en el Consejo de Observadores del proceso, liderado por Patricio Zapata. En ningún momento estuvo disponible para aceptar que el cambio constitucional se discutiera fuera del Congreso. No había razón para hacer crujir toda la institucionalidad convocando a una asamblea constituyente que tan malas experiencias mostraba en la región.
Y así el tema constitucional fue perdiendo fuerza en el mismo Gobierno. Durante el último año, el llamado a una nueva constitución fue más bien una carga que una bandera. Y al final la Presidenta, poco antes de partir de La Moneda, envió un proyecto de nueva Carta al Congreso Nacional que, hay que decirlo, nació agonizante. Tanto así que fue objeto de severas críticas por el propio oficialismo que veía en él un acomodo de las convicciones constitucionales de la Presidenta y del Ministro del Interior Mario Fernández, y no una verdadera reacción a los diálogos ciudadanos que habían sido convocados.
Incluso los más fieles promotores de la nueva Carta fueron duros críticos de esta omisión. Muchos acusaron que la Constitución se escribió entre “cuatro paredes” en alguna oficina del Palacio de La Moneda. Ernesto Riffo, profesor de la UC Silva Henríquez, aseguró que el secretismo que acompañó la preparación del proyecto que envió el Gobierno anterior “no es una afrenta a los partidos, sino a la ciudadanía cuyas deliberaciones habrían de recogerse en el texto constitucional”33. Domingo Lovera, profesor de la UDP, sostuvo, con más vehemencia, que “no hay otra palabra para expresar lo que podría sentir la persona que participó en esos cabildos de discusión que es frustración y traición (…) dejó que la cocina constitucional saque los pasteles que ya conocemos”34.
La crítica tiene algún fundamento. Mi impresión es que, por diversas razones, la etapa de participación ciudadana previa perdió toda importancia cuando llegó el momento de redactar la Constitución y, más aún, cuando esta se hizo pública. Y es que el proyecto de Bachelet tiene muchas cosas que más parecen una reacción a litigios constitucionales coyunturales que a una genuina lectura de la etapa de participación. O, digámoslo de otra forma: ¿en qué parte de las conclusiones de los cabildos aparece que los candidatos a presidente deben tener 40 años, como dice el proyecto? (Y, de paso, generar la incomodidad de diputados frenteamplistas que aspiran a esos roles mayores). ¿En qué parte de las conclusiones de los cabildos aparece que debe eliminarse de la Constitución la frase que protege la vida del que está por nacer o aquella que proscribe los tributos manifiestamente injustos? ¿Qué mandato de la ciudadanía que participó de los cabildos puede utilizarse para justificar una reducción tan intensa en el ámbito de la libertad de enseñanza, para justificar la entrega del derecho a negociar colectivamente exclusivamente a los sindicatos o para constitucionalizar el sistema electoral proporcional? Nada de eso es expresión de los cabildos; esas son modificaciones que expresan más bien una reacción a los debates constitucionales más intensos durante el gobierno de Bachelet: el aborto y las reformas tributaria, educacional, laboral y electoral. Cada una de esas decisiones fueron, en muchos sentidos, una reacción a coyunturas políticas de un momento y no una lectura fiel a las instancias de participación.
Es en esta trifulca constitucional que asume por segunda vez el presidente Piñera. ¿Debió haber tomado la posta del itinerario constitucional? Nada de eso. En marzo de 2018 el tema constitucional se empezó a quedar dormido, producto del manejo que había hecho la presidenta Bachelet. Las críticas a lo realizado fueron contundentes y no se hubiera entendido que un Gobierno que asume con otra agenda la cambie para satisfacer a quienes habían sido derrotados en las últimas elecciones.
El presidente Piñera, con todo, sí tenía un plan constitucional. En su programa contemplaba diversas reformas que, en los hechos, aterrizaban en tres: la reforma al Tribunal Constitucional, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la reforma a la Contraloría General de la República. Veremos más adelante la referida al Tribunal Constitucional. Era esta la institución más golpeada. Diversas muestras de enemistad contra el TC se replicaban una y otra vez. Por eso el 2018 hubo avances y conversaciones sobre el contenido de la reforma tanto a nivel de la coalición como con los partidos de oposición. Las bases del proyecto no estuvieron lejos de ser acordadas y, de hecho, un grupo de académicos elaboró una contundente propuesta que generó buena acogida35. Sin embargo, el 18 de octubre de 2019 todo se detuvo.
7. Segundo interludio. ¿Qué debió haber hecho la centroderecha en materia constitucional?
Frente a estos hechos, ¿qué debía hacer la centroderecha? ¿Estuvo a la altura de las circunstancias o se dejó consumir por la mezquindad que copa a las oposiciones? Me parece que probablemente hay mucho que puede criticarse en la centroderecha de la última década; en esta materia, con todo, creo que ha actuado dentro de lo razonable36.
Ante todo, definió tempranamente la frontera intraspasable, y esa era la Asamblea Constituyente. En ningún momento, ni aun en los sueños más díscolos, se planteó en Chile Vamos abrir espacio a la Asamblea Constituyente. ¿Fue ese un error? No lo creo.
La Asamblea Constituyente era un salto al vacío, un cuestionamiento a la institucionalidad actual, un momento refundacional que bien puede estar para los espíritus revolucionarios pero que no fue parte del relato de centroderecha antes del 18 de octubre. La Asamblea Constituyente es un mecanismo tolerable en momentos de ruptura; no lo es cuando la política regular está en pie.
Sobre esta base, la centroderecha construyó un relato constitucional que bien puede calificarse como un reformismo institucional. Reformismo, pues cada uno de los candidatos presidenciales y la propia coalición han hecho propuestas de cambios muy precisos. Nadie estuvo atado al texto original ni atrincherado en una posición. Hubo permanente apertura al cambio. El único requisito es que ese cambio debía llevarse a cabo en el Congreso Nacional y bajo las reglas actuales; sin trampa alguna, porque el Estado de derecho regía en plenitud y las instituciones representativas lo seguían siendo37.
Desde esta perspectiva, la reforma al Tribunal Constitucional era la modificación que debía liderar el segundo Gobierno del presidente Piñera. El propio mandatario la incluyó en su programa y la anunció oficialmente en marzo de 2019 tras las críticas del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, al actuar del Tribunal. Si algo como eso se alcanzaba, se superaría una de las principales críticas a la Constitución y muy posiblemente se retornaría al gradualismo en el cambio constitucional permitiendo que, Congreso tras Congreso, fueran adoptándose los acuerdos necesarios para introducir los cambios necesarios a la Carta. Mi impresión es que un acuerdo en torno al Tribunal Constitucional estuvo cerca y que solo el 18 de octubre terminó por hundirlo.
Todo lo anotado se vincula con la acción política. ¿Y qué hay de las ideas? ¿Cómo estuvo el desempeño intelectual de la centroderecha en los temas constitucionales? Posiblemente aquí es donde las carencias sean más extendidas. La reflexión desde el derecho, la historia, la sociología y la filosofía fue más bien pobre y a veces excesivamente casuística. Es claro a esta altura que ese defecto no es exclusivamente uno que haya debilitado el relato constitucional, sino que se ha extendido hacia todo el edificio ideológico del pensamiento liberal y conservador que habita la derecha. No es este el lugar para desarrollarlo, pero, si hay algo que hoy se torna evidente, es que, utilizando la analogía de Daniel Mansuy, “nos fuimos quedando en silencio”.
Ese silencio también afectó lo constitucional en su dimensión política. Dicho de otra forma, tal vez hubo buenas publicaciones sobre los aspectos técnico-constitucionales: manuales, tratados y reflexiones desde la norma. Lo que sin duda se echó en falta fue una reflexión más acabada que mostrara la Constitución viva, que escrutara sus debilidades y teorizara sobre los aspectos fundamentales de esa constitución no escrita que da vida al constitucionalismo chileno. Todo esto, para un público variado y no exclusivamente para el mundo académico. No afirmo que algo como eso podría haber cambiado las cosas, pero sí podría haber preparado mejor el terreno para desnudar los múltiples mitos y enfrentar los ríos de tinta que se dedicaron a predicar el fracaso de esta constitución.
Lo anotado puede parecer demasiado complaciente. Es cierto que desde la centroderecha pecamos al constitucionalizar muchos debates legislativos donde las diferencias eran de mérito. También es cierto que faltó convicción para promover antes algunos cambios constitucionales que hoy parecen razonables. Y es que muchas veces atrincherarse en las normas de la Constitución fue más cómodo que inteligente.
8. Quinto acto. El 18 de octubre de 2019.
El 18 de octubre todo estalló por los aires. No es necesario recordar los detalles. Sabemos que primero un grupo de escolares organizaron evasiones masivas, todos ellos largamente capturados por la ultraizquierda y el anarquismo que habitan las aulas del Instituto Nacional y otros establecimientos educacionales; luego, ellos y otros oportunistas destruyeron torniquetes y dependencias del metro de Santiago. El viernes 18 el objetivo no fue solo destruir sino también detener el transporte público y luego quemar estaciones del metro. Los fríos números muestran la temperatura que alcanzó el conflicto. El gerente general de Metro, Rubén Alvarado, informaba al día siguiente que, de 77 estaciones dañadas, 20 fueron incendiadas y de esas, 9 fueron completamente quemadas.
Frente a ese nivel de violencia, el Gobierno actuó como cualquier otro lo hubiera hecho: ante la grave conmoción pública, decretó un estado de excepción y destinó las fuerzas armadas a la protección de la infraestructura crítica. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? Imposible saberlo, porque no existe la historia contrafactual. Pero podemos presumir que el Presidente habría sido criticado duramente por todos los sectores al dejar de utilizar todas las herramientas para controlar los desmanes ese 18 de octubre.
El estado de excepción no detuvo las cosas. De hecho, parece haberlas agravado. Las cifras de daños y hechos violentos tendieron al alza, alcanzando su punto más alto en los días posteriores al 18 de octubre. En octubre hubo un promedio de noventa eventos graves diarios (incendio, saqueos y destrucción de propiedad pública o privada). En noviembre el promedio se redujo a treinta y en diciembre ya fue solo de tres.
A mi juicio, más angustiante que la violencia desatada fue otra cosa: a partir de ese día se hizo evidente que el Estado no tenía real capacidad para controlar el orden público. Nunca un Estado podrá controlar a numerosos grupos violentos que, actuando con mayor o menor coordinación, pretenden destruir y causar temor en la población. Esta es una máxima de cualquier sociedad compleja donde el temor a la sanción y una cierta confianza entre nosotros disuade los comportamientos antisociales. Cuando el caos impide la sanción estatal y la confianza entre nosotros lleva años suficientemente deteriorada, la disuasión desaparece y volvemos a vivir en una sociedad donde, por momentos, las reglas no las fija el Estado. Así vimos arder el metro; saquear supermercados, iglesias, museos, comercio, hoteles; enfrentamientos con las policías; calles arruinadas y paredes vandalizadas. La destrucción de la ciudad fue el inicio de los tiempos recios.
En este escenario de violencia y movilización disruptiva, el país se detuvo. El Gobierno intentó sin éxito hacerlo andar de nuevo dando mayores certezas respecto al orden público. Y la oposición, quién sabe si por irresponsabilidad o por culpa, dio un significado a lo sucedido que terminó, al menos en alguna medida, por validar la violencia destructiva. No es posible condenar la violencia y al mismo tiempo vestir de épica aquello que sucedía diariamente en todo el país, pero con especial fuerza en las decenas de cuadras que rodean la Plaza Baquedano, el palacio de La Moneda u otros espacios céntricos de las ciudades de Chile. Por eso finalmente las oposiciones terminaron confundidas en una sola voz, la más vociferante, que terminó por significar lo que había ocurrido38.
En todo este ambiente había que jugar alguna carta lo suficientemente poderosa para retomar la pacificación. Y todos saben que, en los momentos de crisis, solo algunas cartas están sobre la mesa.
La más común en el mundo es la salida, cruenta o incruenta, de quien ocupa el sillón presidencial. Haber siquiera pensado en esta fórmula hubiera sido no solo el fin del Gobierno, sino también un gesto de debilidad que se hubiera repetido una y otra vez en los años sucesivos. El término de los gobiernos no sería ya, como en las sociedades desarrolladas, con el cumplimiento del plazo, sino que con la llegada de alguna asonada más o menos violenta acostumbrada a derribar gobiernos. Por eso, repetía la política democrática, el Gobierno debe gobernar hasta el último día.
La otra carta que estaba sobre la mesa era la constitucional. No la había puesto el Gobierno sino que, ya lo dijimos, la centroizquierda. Era, sin embargo, la carta que permitía hablar de política. Y, si había una cosa en la que era necesario insistir, es que la salida a la crisis debía ser política. Por eso, a las pocas semanas el presidente Piñera y su coalición iniciaron las conversaciones para ver la posibilidad de jugar esa carta. Y se jugó, con el dramatismo propio de los momentos difíciles, ese 15 de noviembre cuando la mayoría de las fuerzas políticas, con excepción del Partido Comunista y parte del Frente Amplio, suscribieron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.
9. ¿Fue acertado jugar esa carta?
Pienso que sí. Ante todo, es claro que había que generar una reacción a la altura de las circunstancias. La crisis social más profunda que había vivido Chile desde el año 1982 requería reacción y no simple inercia. Por eso no podía seguir hablándose desde el programa de Gobierno y se requería algo más para mostrar que había conciencia de lo sucedido. La Constitución era una carta muy preciada, es cierto; pero la única que estaba a la altura.
Por lo demás, la historia del mundo muestra que las constituciones suelen cambiarse en momentos de profundas crisis. Nadie las cambia cuando el país progresa o cuando la política regular sigue en pie. Por eso es que siempre cuestioné, hasta antes del 18 de octubre, el eslogan de la “nueva constitución”. No había entonces una crisis institucional o social como la que surgió tras esa fecha.
Algunos, no sin razón, han sostenido que el Acuerdo que abrió la puerta al cambio constitucional fue celebrado bajo condiciones de violencia extrema. Por eso, aseguran, el consentimiento estaría viciado. Pero, más allá de lo no pertinente que resulta aplicar a este caso las normas de formación del consentimiento de contratos, lo cierto es que la política y la historia enseñan que es justamente en estos momentos de crisis cuando nacen las nuevas constituciones. Así ha sido el caso de todas las chilenas. Y no será esta una excepción.
Elster, un estudioso de estas materias, lo muestra con elocuencia en una investigación que ya es un clásico. En ella aparecen como causas comunes de cambios constitucionales en los últimos dos siglos una crisis social o económica (Estados Unidos en 1787 o Francia en 1791); una revolución (constituciones de Francia y Alemania en 1848); el colapso de un régimen (en la Europa del Este tras la caída de la dictadura comunista en los noventa); el temor al colapso del régimen (la Constitución francesa de De Gaulle en 1958); la derrota en una guerra (las constituciones alemana y japonesa tras la Segunda Guerra Mundial); la reconstrucción de la posguerra (la Constitución francesa de 1946); la creación de un nuevo Estado (Polonia y Checoeslovaquia después de la Primera Guerra), y la independencia del orden colonial (como los países hispanoamericanos)39.
¿Cuál de ellas se asemeja al caso chileno de 2019? Mucho podrá debatirse al respecto, pero lo cierto es que lo que ocurrió tiene una fuerza desestabilizadora suficiente como para exigir una respuesta institucional a la altura de las circunstancias.
Pero la carta constitucional tiene otra virtud: es una carta que apela al diálogo y ello nos conecta con nuestra propia historia. Si miramos las crisis chilenas de los últimos cincuenta años, podemos ver que de todas ellas se ha intentado salir por la vía del diálogo, y en muchas de ellas el diálogo ha involucrado a la Constitución.
Recordemos lo que ocurrió entre septiembre y noviembre de 1970. En la elección presidencial de ese año ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta y, por lo tanto, correspondía al Congreso Pleno ratificar al elegido entre las dos primeras mayorías: Salvador Allende o Jorge Alessandri. En esas semanas se elucubraron todo tipo de teorías para evitar la elección de Allende. Incluso se produjo el triste asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, como una absurda medida de presión para motivar la intervención de esa institución armada. ¿De qué forma se buscó superar esa crisis que enfrentaba la política? A través del diálogo transformado en una reforma constitucional conocida como Estatuto de Garantías Constitucionales. Por medio de esa reforma se intentaron fortalecer diversas garantías que tradicionalmente se veían amenazadas con la llegada de gobiernos marxistas al poder. El tiempo nos ha permitido comprender que la Unidad Popular no fue sincera en su compromiso pues, como el mismo Allende lo reconoció, el Estatuto era una “necesidad táctica” ya que “en ese momento lo importante era tomar el gobierno”40. Pero eso no resta valor al diálogo inicial y a su resultado, el propio Estatuto, como una forma de intentar superar la crisis.
También se inserta en esta línea el diálogo entre Aylwin y el ministro del Interior de Salvador Allende en julio y agosto de 1973 en la casa del cardenal Silva Henríquez41. La crisis entonces era de magnitudes impensables hoy. Sabemos (¿lo sabían ellos?) que era la última salida posible antes de la ruptura institucional. Es cierto: el diálogo, que giró en torno a posibles cambios constitucionales, fracasó. No sabemos si había algo que podía evitar ese desenlace que las fuerzas políticas de ambos lados venían predicando. Pero el diálogo y la Constitución fueron otra vez vistos como una salida.
Un tercer ejemplo es el del Acuerdo Nacional de 1985. Tras la crisis del 82 y las protestas (mucho más violentas que las actuales, pues ellas terminaban en muertes) se inició un diálogo entre fuerzas políticas propiciado por la intervención del arzobispo Juan Francisco Fresno. De ese diálogo surgió el Acuerdo Nacional de 1985, que también tenía una faceta constitucional. Finalmente, ese Acuerdo, que no tuvo todos los efectos pensados inicialmente, fue igualmente valioso pues constituyó un importante antecedente de la Reforma Constitucional del 89 y un primer espacio donde, al son del diálogo, se volvieron a tejer confianzas.
El último ejemplo, ya en democracia, es distinto porque su magnitud es menor. Pese a todo, vale la pena recordarlo porque tiene al menos una semejanza. El año 2002, a propósito del caso MOP-GATE también se habló de la renuncia del presidente Lagos. Y la forma de resolverlo no fue una reforma constitucional, sino una nutrida agenda de proyectos de ley para modernizar el Estado, todos ellos frutos del diálogo y de la intervención del entonces presidente de la UDI Pablo Longueira.
Como puede verse, convocar a un diálogo en torno a la Constitución no es algo extraño en las situaciones de crisis en nuestra historia. Lo que el Presidente, el Gobierno y la mayoría del Congreso invitaron a recorrer fue entonces algo no muy distinto a lo que se venía haciendo hace décadas cuando empezaba a crujir la institucionalidad: sentarse a conversar para juntos avanzar.
Algunos dicen que fue una claudicación. De hecho, si le creemos a CADEM, en esas semanas el sector más fiel al presidente Piñera lo abandonó. Sin embargo, para evaluar una claudicación debe apreciarse la película completa y esta todavía no termina. Además, en las crisis, las renuncias son siempre relativas y se deben juzgar en referencia a la realidad que impone la crisis y no a las circunstancias normales.
En definitiva, la realidad que impuso la crisis, como lo he dicho, requería de una reacción profunda que permitiera canalizar el descontento por los, a esa altura, estrechos cauces de la política. La izquierda, que venía predicando la nueva constitución como el elixir salvador, no veía alternativa sino la constitucional. Y en la centroderecha la necesaria pacificación bien valía abrir la discusión constitucional. Por eso el acuerdo incorporó la “Paz Social” y la “Nueva Constitución”. Después de la firma el ambiente político volvió a mejorar por algún tiempo y parecía que la clase política, sabedora que al final las campanas también doblaban por ellos, retomó cierta responsabilidad y altura.
Es cierto. Ese ambiente duró poco. Apenas cinco días después de la firma del Acuerdo, la acusación constitucional contra el Presidente anunció que la política volvía a ser un campo de batalla y que la centroizquierda no tenía fuerza alguna para oponerse a lo políticamente correcto. Vaciada de contenidos propios, no vio otra opción que seguir el ritmo de aquellos que no habían firmado el Acuerdo Político. Y, dentro del Congreso, la intransigencia del Partido Comunista y de parte del Frente Amplio los inhabilitó para defender aquello que explícita y tácitamente se habían comprometido esa madrugada.
¿Hizo trampa la centroizquierda? Posiblemente, sí. Aunque se requiere más perspectiva para asegurarlo, es evidente que el Acuerdo, al dejar fuera a los extremos, implicaba también no dejarse llevar por ellos en todo lo que venía hacia adelante. Y la centorizquierda, en sus actuaciones posteriores, ha hecho lo contrario, manteniéndose atada a las estrategias del Partido Comunista y de la izquierda más radical del Frente Amplio. La cuestión previa para detener la acusación constitucional contra el Presidente, por ejemplo, fue rechazada por casi toda la centroizquierda que pretendía seguir adelante. La conducta displicente para condenar la violencia y los silencios de muchos son, en los hechos, la renuncia a apoyar uno de los pilares del Acuerdo.
¿Fue ingenua la centroderecha? Tal vez lo fuimos; aunque la frontera que divide la ingenuidad de la confianza en la política es demasiado tenue. Es mejor preguntarse si atrincherarse hubiera sido una mejor salida. Al final solo lo sabremos cuando todo esto haya terminado.