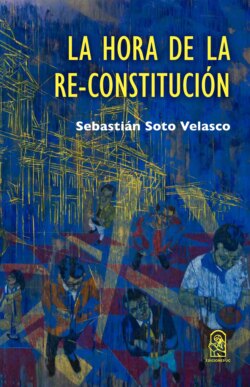Читать книгу La hora de la Re-Constitución - Sebastián Soto Velasco - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление¿CÓMO SALIMOS DE ESTO?
El problema que queremos resolver
1. La importancia del problema.
Cass Sunstein es hoy tal vez uno de los más importantes y prolíficos académicos en Estados Unidos. Hace algunas décadas, interesado en el proceso de elaboración de constituciones tras la caída de la Unión Soviética y la liberación de los países de la Europa del Este, reflexionó sobre el papel de estas en las sociedades. Ahí planteó una idea relevante que no debiéramos olvidar. Sostuvo que una constitución democrática es aquella que “viene a resolver problemas particulares que probablemente surgirán en la vida política ordinaria de una nación”. Por eso agregó que las constituciones son “instrumentos pragmáticos diseñados para resolver problemas concretos y permitir que la vida política funcione mejor”. Y cuestionó entenderlas como el lugar para declarar todas las verdades o para supuestamente dar una completa cuenta de todos los derechos humanos42.
La reflexión de Sunstein permite enfocarnos en una pregunta ineludible: ¿cuál es el problema concreto que debe resolver la nueva constitución? ¿Qué problema debemos atender para intentar que la vida política funcione mejor?
Hoy resulta fácil responder esta pregunta cuando, mirando en retrospectiva, hablamos de nuestras constituciones más importantes. La de 1833 intentó, por medio de presidentes poderosos y el influjo de Portales, resolver la anarquía y el desorden que ya se arrastraban por más de una década. La Constitución de 1925 repitió la fórmula, pero esta vez para enfrentarse a un problema muy concreto: el desgobierno del parlamentarismo chileno que, con todos los matices que corresponda hacer, había erosionado el sistema político. La Carta de 1980, en cambio, intentó resolver un problema distinto. Entonces, cuando el mundo estaba dividido en dos, buscó evitar que Chile volviera a caer en manos de los socialismos reales al estilo cubano. Con toda la simplificación que tienen estas líneas, lo cierto es que cada una de esas constituciones respondió a uno o más problemas concretos.
Que en cada caso estas constituciones hayan dejado atrás el problema inicial luego de las primeras décadas no inhabilita el argumento. Las constituciones no están ancladas al problema que intentan resolver, pues estas son —lo hemos dicho y lo volveremos a decir tantas veces— “cuerpos vivos” o “árboles que crecen”. Esto significa que el problema original pasa y surgen otros nuevos que, en la medida en que no impliquen rupturas, son resueltos por la política en el marco constitucional. También significa que cada una de estas constituciones, tarde o temprano, se emancipa de la voluntad de sus arquitectos.
Y así, entonces, el problema del orden al que apuntaba la Constitución de 1833 se resolvió en algún momento del siglo XIX (¿con Montt, tal vez?) y surgieron otros que no requirieron una nueva constitución para encontrar una solución, sino que bastaba con la acción de la política. La gobernabilidad que buscaba la Constitución del 25 llegó temprano y el año 1932 la política inició una nueva etapa. La Constitución de 1980 vio, con la caída del muro y de toda la Unión Soviética, que la amenaza marxista quedaba reducida a un puñado de países, iniciándose una era en que la izquierda socialdemócrata se alejaba de la nostalgia revolucionaria.
Pues bien, ¿cuál es el problema que debe resolver la nueva constitución?
2. El problema hoy.
Hamilton decía, en las primeras páginas de El federalista, que el problema que tenía el pueblo americano al momento de discutir su constitución era “si las sociedades humanas son capaces de establecer un buen gobierno desde la reflexión y la voluntad”. O, por el contrario, si estaban condenadas a depender de “la fuerza y los accidentes”43. Afortunadamente hace mucho tiempo esa pregunta ya quedó atrás. Hoy sabemos que las sociedades sí pueden prosperar y vivir en armonía ejerciendo la reflexión y la voluntad. Sabemos también, y no hay que ir muy lejos, que ninguna sociedad está libre de “la fuerza y los accidentes”. A veces estos tomarán la forma de “estallidos”, crisis financieras o políticas. Lo importante es que, incluso ante estos imprevistos, sabemos que un buen diseño institucional puede lograr que sus efectos sean acotados.
Por eso, entonces, el problema actual es distinto al de Hamilton y los padres fundadores del constitucionalismo. Es un problema que debemos buscar e intentar resolver entre nosotros. No sirve buscar un problema en el pasado; si hay alguno, ese está aquí.
Desde el 18 de octubre muchos se han ocupado de intentar describir el problema constitucional atándolo a las causas del estallido de violencia. Algunos, después de rendir un conveniente homenaje a lo ocurrido, sostienen que el problema es el “neoliberalismo”. Así, Carlos Ruiz y Gabriel Salazar, cada uno a su modo, construyen una doble utopía: que el supuesto “neoliberalismo” es la causa de todos nuestros problemas y que su superación es el inicio de una nueva vida. Salazar llega al extremo de dictar las bases de una nostálgica sociedad premoderna. Eugenio Tironi, con menos grandilocuencia, argumenta que el problema está en el modelo que ha sido desbordado tras un largo período de deterioro de otras instituciones fundamentales, tales como la familia y la religión. Madalena Merbilháa y Cristián León, por su parte, rastrean los orígenes del 18 de octubre en el marxismo cultural que inspira a buena parte de la izquierda. León profundiza también en cuestiones de orden moral, intelectual y espiritual que estarían en la base de la asonada de octubre. Y, en fin, Luis Larraín y Sergio Muñoz, cada uno desde su perspectiva, sostienen que el problema de todo está en la desafección democrática que invade a muchos44.
Cada uno de estos problemas pueden o no ser causas del 18 de octubre, aunque lo que es relativamente claro es que ninguno de ellos es genuinamente constitucional. Tal vez tienen, con mayor o menor intensidad, algunos reflejos constitucionales, pero ellos son solo destellos que no se corrigen por la vía del cambio constitucional. Pienso, en cambio, que el problema que debe intentar resolver la nueva constitución es uno que se da en tres niveles; y solo uno de ellos es propiamente constitucional. El primer nivel es el político; el segundo es la estructura; y el tercero, la convivencia. Solo el segundo tiene una marcada presencia constitucional; el primero solo algunos; y el tercero, prácticamente ninguno. Veamos.
3. La política.
El principal problema que padece el país probablemente consiste es el estado actual de la política. Léase bien: no es la política el problema entonces, pues esta cumple un rol insustituible en la representación y en la deliberación. El problema es el estado actual de la política.
Hay distintas formas de apreciar este problema. Rodrigo Correa escribió hace algunos meses un sugerente texto en el sitio intersecciones.org que se hace cargo del desafío constitucional. Sostiene que las causas de la crisis están dadas principalmente por las condiciones de legitimidad sobre las que se construye el sistema democrático. Hoy esas condiciones se fundan en una intensa validación social del interés individual, cuestión que ha erosionado los antiguos mecanismos de equilibrio de las preferencias individuales con las colectivas (ej. la opinión pública “orientada a la generalidad” y los partidos políticos). La Constitución, nos dice, solo puede ser un camino de salida si logra reconstruir las instituciones mediadoras. Y ahí está el gran desafío de la discusión que viene.
Algo similar destaca Carlos Peña cuando escribe que el problema es la distancia entre lo que “la gente espera y aquello que encuentra en su vivencia” pues la cultura y el mercado, anota en otra parte, han promovido procesos de individuación y expectativas que las instituciones no han logrado procesar45.
No cabe duda que el desafío parece estar en la política como institución mediadora o “procesadora” de expectativas. Y también en sus prácticas que, no hay que olvidarlo, no necesariamente son efecto directo de la Constitución. En otras palabras: lo que está en crisis es la forma de hacer política, y ella depende tanto de reglas escritas como de muchas no escritas que guían el actuar de los políticos. El liderazgo, el servicio, la amistad cívica, los acuerdos, la importancia de la responsabilidad y el cumplimiento del deber, la conciencia de misión y tantas otras máximas que, con altos y bajos, han guiado la política, hoy parecen encontrarse en un nivel reducido.
Lo anotado no busca idealizar el pasado. La política siempre ha sido un territorio difícil, donde la virtud no se premia. Hanna Arendt, que escribió agudamente al respecto, tiene reflexiones que desalentarían a cualquiera. La sinceridad, recordó hace ya un tiempo, “nunca ha figurado entre las virtudes políticas y las mentiras siempre han sido consideradas en los ámbitos políticos como medios justificables”46. Y, a su modo, desde otra vereda, Borges sentenciaba que los políticos son “personas que se dedican a estar de acuerdo, a sobornar, a sonreír, a hacerse retratar y, discúlpeme usted, a ser populares”47. Con esto no quiero unirme a la masa empapada de lugar común que desprecia la política. Simplemente pretendo destacar el enorme desafío que trae consigo la tarea de mejorar esta labor. Nunca será ella un lugar de máximas virtudes o el lugar que nos presente una multitud de líderes ejemplares. Pero sí podrá ser un lugar donde algunos de sus líderes se destaquen en algunas virtudes, cuestión indispensable para la buena salud de la vida en común.
Pese a todo, hoy la política parece más enferma que ayer. Abundan el desprestigio y la desconfianza respecto a su rol; también la atraviesan una cierta incapacidad e indolencia; y, por último, padece una creciente farandulización. ¿Qué podría sobrevivir a este cóctel?
Nada de esto supone que pueda reemplazarse la política por un algoritmo o por una casta tecnocrática. Los algoritmos y la tecnocracia sirven a la política para que esta pueda resolver, con mejor evidencia y de mejor forma, nuestras discrepancias y así conceder cierta legitimidad a las decisiones que nos obligan. Por eso el sueño de una vida sin política es solo una más de tantas utopías.
¿Cómo retomar, entonces, una política sana?
El texto de Rodrigo Correa motivó algunas réplicas que intentan dar luces. Claudia Heiss sostuvo que el problema era la exclusión y la distancia entre la decisión política y la voluntad de la mayoría. Por eso propone reconstruir un concepto de representación que no se entienda como “exclusión de los representados sino como política mediada, en permanente reflexividad entre instituciones y sociedad”. Con todo, al momento de aterrizar esta abstracción sugiere mejorar la representación femenina e indígena, cuestión que parece una respuesta demasiado coyuntural y más bien a la moda para un problema algo más complejo.
Sofía Correa, con la lucidez que la caracteriza, examina desde nuestra historia la capacidad que han tenido los partidos de representar. Su llamado es a “consolidar una pluralidad de partidos políticos capaces de representar a la ciudadanía en sus diversas expresiones, capaces de mediar entre esta y el poder, y de ejercer con responsabilidad su tarea de gobernar”. Se trata de una tríada compleja en la sociedad actual, en la que la política ha dejado de ser mediadora y donde no se sanciona, ni moralmente, la irresponsabilidad en las tareas de gobierno48.
Más allá de lo acertado o no de estos planteamientos, lo relevante es que sugieren que el problema actual está menos radicado en las reglas constitucionales que en la cultura política que habita en el Congreso y contamina el ejercicio del poder presidencial. Siempre me ha sorprendido la cultura política que se generó a partir del mismo 11 de marzo de 1990. Teniendo entonces muchas más razones que hoy para actuar atado a la lógica “amigo-enemigo”, las relaciones se conformaron sobre la base de una cierta amistad cívica. Sea por convicción genuina, sea por temor o sea por la conciencia de estar cumpliendo un deber que trascendía la historia personal, en un mismo hemiciclo convivieron y deliberaron quienes durante dieciséis años estaban en el bando de los que perseguían o eran perseguidos49.
Hoy la dirigencia política desprecia los acuerdos y alaba la polarización, vive en el ensueño amigo-enemigo. Nada de eso es constitucional, nada de eso cambiará con una nueva constitución. El real cambio debe ser en las convicciones de quienes ejercen la política; y ese cambio no versa sobre lo que dice una constitución, sino precisamente sobre lo que debe ser y hacer la política.
4. ¿Qué debiera ser y hacer la política hoy?
En una sociedad de convicciones líquidas, como la que vivimos, hacer política ya no puede significar dar respuestas tipo a los complejos desafíos de la sociedad actual. Eso estaba bien para los momentos de las planificaciones globales, donde las respuestas no nacían de la reflexión o las circunstancias, sino del mandato de la ideología de turno. Hoy la política está llena de matices, es más pragmática y se enfrenta a una demanda ciudadana impaciente, menos colectiva y generalmente alejada de conceptos como bien y mal. En este escenario la política debe ser capaz de conectar con esa demanda e intentar resolverla. Pero, como nunca, la política no es solo técnica, sino que también conducción y no puede renunciar a dirigir, a generar conceptos y relatos formativos.
Esto último ha sido planteado por muchos. Quien es uno de los intelectuales más importantes de la Iglesia Católica en las últimas décadas, Benedicto XVI, no se cansaba de repetirlo. En 2010, en Westminster, sostuvo que la política tenía una dimensión ética que no podía ignorarse. Agregó que sería muy frágil buscar únicamente en el consenso social los principios éticos que sostienen el proceso democrático. Por eso propone un diálogo entre el mundo “de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religiosas” para descubrir la fundamentación ética de las deliberaciones políticas. “Sin la ayuda correctora de la religión”, concluyó, “la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana”50. Un año después, ante el Parlamento alemán, afirmó que el criterio último y la motivación para el trabajo del político “no debe ser el éxito y mucho menos, el beneficio material. La política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz”. Naturalmente, reconoce que el político busca el éxito para tener una acción política efectiva. Pero agrega que “el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho”51.
Otro autor, que poca relación tiene con el anterior, es Jean Claude Michea, intelectual francés de izquierda. En un libro recientemente traducido por el Instituto de Estudios de la Sociedad llama una y otra vez a enarbolar el discurso de la virtud como un discurso político. Michea afirma que siempre la izquierda ha tenido una “base psicológica y moral” que denomina, siguiendo a Orwell, la decencia común. Esta, que emana de una antropología y no de lo políticamente correcto, “consiste en enraizar en lo más profundo de la práctica socialista las virtudes humanas de base”. El mismo mensaje puede llegar a las derechas. Ese cierto constructivismo, que también la consume, expresado a veces en una excesiva confianza en las políticas públicas, olvida el rol de las virtudes en el entramado social. Es lo que critica Michea cuando recuerda que “siempre se trata de descubrir, o de imaginar, los mecanismos capaces de generar por sí mismos todo el orden y la armonía políticas necesarias, sin que nunca haya que volver a recurrir a las virtudes de los sujetos” 52.
Ambos autores a su modo recuerdan que la política no es solo recibir y tramitar demandas de la gente, sino también entregar algo más que puros servicios. La política debe ser capaz de entregar relatos formativos en los que se aprecie cierta moralidad para construir una vida buena. Esa comunicación en dos direcciones puede sanear a la política al llenarla de nuevo de sentido. Vaclav Havel, un intelectual de altura y un político que ganaba elecciones, lo expresa con claridad: “Una y otra vez me he persuadido que un enorme potencial de buena voluntad duerme en el seno de nuestra sociedad (…) los políticos tienen el deber de despertar ese potencial dormido, de ofrecerle una dirección y facilitar su pasaje, de animarlo y darle espacio o, simplemente, esperanza. (…) depende mayormente de los políticos qué fuerzas sociales se liberarán y cuáles serán suprimidas; si se apoyarán en lo bueno de cada ciudadano, o en lo malo (…) quienes se encuentran desempeñando el papel de políticos, por lo tanto, llevan una responsabilidad mayor por el estado moral de la sociedad, y es su deber descubrir lo mejor dentro de ella, desarrollarlo y fortalecerlo”53.
¿Por qué, entonces, estamos cambiando la Constitución? ¿Por qué invertimos tanto esfuerzo en modificar principios y reglas, si tenemos demasiados indicios que muestran que el principal problema no está en las normas constitucionales?
Creo que esa pregunta no tiene respuesta hoy. La mirada optimista podría responder que nos convencimos porque confiamos en que quienes deliberarán en torno a la futura Carta serán capaces de construir una cultura política nueva, más responsable y colectiva, menos polarizada, que inunde nuevamente de dignidad a la política y al servicio. Si eso ocurre, si la Convención construye confianzas y sana el odio y el desprecio de los que añoran la refundación, habrá valido la pena54.
La mirada escéptica nos lleva por otro camino: el cambio constitucional que viene implicará dedicar mucho tiempo a discutir reglas y principios que solo tienen incidencia distante en la política. La tarea siguiente, tal vez más ardua y definitivamente más urgente, será sanar la política. Superar lo constitucional puede implicar eliminar un obstáculo polarizante y, en tal caso, la política podría retomar una senda de regularidad. Mucho me temo, en cambio, que para algunos la Constitución es tanto un símbolo como una etapa en una larga carrera cuyo destino desconocemos, pero que está empapada de nostalgia y afán refundacional. Es la carrera de cierta izquierda que resiente la modernización capitalista55.
Al final, enfrentados a este problema, el debate constitucional se levanta sobre una paradoja: la Constitución es muy importante; pero la Constitución no es tan importante. Es muy importante porque, como veremos, define reglas, conforma instituciones, sienta bases fundamentales y fija espacios de autonomía. Pero no es tan importante porque no hay constitución que pueda sobrevivir o desplegarse adecuadamente sin una política que supere los vicios que la tienen hoy capturada. Visualizar esta paradoja nos ayudará a resolver el problema.
5. El segundo y tercer nivel: la estructura y la convivencia.
El problema es primeramente político, como anotamos, pero también se expresa en la estructura y en la convivencia.
La estructura, el segundo nivel del problema, está mucho más vinculada a la Constitución. Lo que viene en estas páginas es, en gran medida, una discusión sobre la estructura del poder: la forma de ejercerlo, de deliberar y de conectar con las exigencias de la ciudadanía. Para eso la Constitución establece un régimen de gobierno, un conjunto de instituciones que dan forma al Estado y un catálogo de derechos que, al decir de Bobbio, fijan territorios inviolables.
Si bien la estructura es un segundo nivel de problemas, no está aislada del problema principal, que es la política. Veámoslo con dos ejemplos: el sistema electoral y el régimen de gobierno.
Me parece que sería un error ignorar que el deterioro actual de la política se debe, en alguna importante proporción, al nuevo sistema electoral. A mi juicio, las reglas electorales aplicadas por primera vez para dar vida a este Congreso (ninguna de las cuales está en la Constitución) han terminado de aplastar la dignidad legislativa, ya dañada en el pasado. Un caso, algo anecdótico, puede servir para ejemplificarlo: dos de los integrantes de la Cámara de Diputados que mayormente han contribuido a su farandulización fueron, con el sistema anterior, candidatos derrotados. Es justo preguntarse si la llegada de la diputada Pamela Jiles y del diputado “Florcita” Alarcón, gracias a las nuevas reglas electorales, han legitimado la deliberación legislativa o, por el contrario, han terminado por hundirla. No se trata de resucitar el binominal; sí se trata, en cambio, de reconocer que el sistema electoral vigente ha profundizado el problema y ocuparse de aquello.
También podría afirmarse que el problema de la política pasa por cambiar el régimen de gobierno, es decir, las reglas que guían el ejercicio del poder presidencial y del Congreso Nacional. El asunto lo veremos con más detalle en otro capítulo. Por ahora me parece necesario adelantar que, a mi juicio, a veces se deposita demasiada confianza en este tipo de reglas como mecanismo para sanear la política. No cabe duda que la discusión sobre régimen de gobierno es importante, pero no es determinante para el objetivo principal. Por más vital que sea la disputa en torno al régimen de gobierno, no habrá ninguno que sobreviva a esta política.
Ambos ejemplos dan cuenta de estructuras que se vinculan con la política y que pueden incidir en alguna medida en su saneamiento. Pero son soluciones de segundo orden, que solo accesoriamente pueden contribuir a resolver el problema que nos apremia. Más aún, la estructura no siempre es una cuestión constitucional. Ya dijimos que el sistema electoral no está hoy en la Constitución; y tampoco lo está el prestigio y legitimidad de tantos otros órganos que descansan no en las palabras de una constitución sino en la autoridad que tengan frente a la comunidad de pares en la que se desenvuelven y ante la propia ciudadanía. Veremos cómo el Banco Central, solo escuetamente regulado en la Constitución, tiene una cultura institucional que legitima su actuar mientras que el Tribunal Constitucional, al que la Constitución le dedica varias páginas, se ha debilitado enormemente por la crítica política destemplada y por una ausencia de cultura institucional interna.
El tercer nivel es la convivencia entre nosotros. Hace algunos años Claudio Alvarado planteó que la crítica a la Constitución escrita nacía de problemas que se anidaban en la Constitución histórica o profunda. Desde luego, agregaba, “los cambios a la Constitución son incapaces de solucionar todos los problemas involucrados en esto, pero de ello no se sigue que dichos cambios sean insignificantes”56. A mi juicio, la tesis ha envejecido bien. Ciertamente, el modo como convivimos se trata de una cuestión que se configura sobre elementos lejanos a cualquier constitución. Pese a ello, un momento constitucional puede remecer algunos de sus fundamentos y facilitar un cambio. El cambio puede ser positivo o negativo, es decir, abrir el camino a una nueva forma de entender aquello que es correcto y decente en nuestras relaciones sociales, o alejarnos de una sana convivencia.
Hay que reconocer que muchos ponen demasiada confianza en el proceso constituyente como un motor de cambio en la convivencia. No se trata solo que la nueva constitución supuestamente resolverá nuestros problemas más acuciantes en educación, salud y pensiones. También se le pide fundar una sociedad renovada, donde impere una nueva forma de relacionarnos. Rápidamente tomaremos conciencia de que pedirle a la Constitución algo como eso es absurdo.
Hace ya más de un siglo y medio Andrés Bello escribía que “si la Constitución está en lucha con las costumbres, con el carácter nacional, será viciosa; si, por el contrario, armoniza con el estado social, será buena”. Bello nos recuerda entonces que las constituciones deben ser el reflejo de una sociedad más que una herramienta de cambio de ellas. Es cierto, también escribió que una constitución “construida con algún acierto, si no ha sido inspirada por falsas teorías, si consulta los intereses de la comunidad, podrá influir sobre toda ella, modificar sus sentimientos, sus costumbres y representarla verdaderamente algún día”57. Ese “algún día” da cuenta de un lento proceso evolutivo. Por eso, si debemos atender a nuestra convivencia, el camino no es tanto la Constitución, pues esta es un reflejo de aquella. Si debemos enfocarnos en nuestra convivencia, debemos prestar atención a lo que la configura. Vengan entonces historiadores, sociólogos, filósofos, políticos y tantos otros. Dejemos los constitucionalistas esa tarea a quienes corresponde.