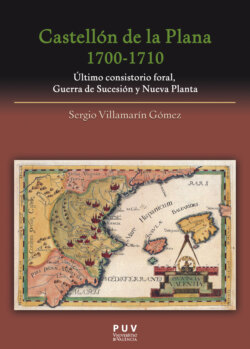Читать книгу Castellón de la Plana 1700-1710 - Sergio Villamarín Gómez - Страница 6
ОглавлениеPRÓLOGO
Cuando Sergio Villamarín me pidió que hiciera este prólogo, empecé por releer los que nuestro común maestro, Mariano Peset, nos había hecho.1 El nos enseñó la manera de hacer la historia del derecho; con amplitud de miras, suprimiendo las barreras que otros imponen pero que no existen en la ciencia.2 En muchos de estos prólogos ha venido recogiendo los principios en que debe basarse la investigación histórico-jurídica que desde hace tiempo defiende.3 El trabajo de Sergio Villamarín, buen discípulo de Peset, se ajusta perfectamente a estos parámetros.
En primer lugar, su idea sobre la historia del derecho. Ha sido una cuestión debatida determinar qué se entendía por el «derecho» cuando viene a calificar la «historia». Si entendemos por derecho las normas, nuestra tarea sería sólo estudiar los ordenamientos que se van sucediendo; si por el contrario creemos que el derecho es mucho más que la ley, que es «un conjunto de mecanismos de convivencia, de dominación, de resolución de conflictos…», tendríamos que completar el estudio de la norma con la vida y aplicación real de sus preceptos, su interpretación en los tribunales o por la doctrina, su verdadera vigencia, las relaciones de poder…4 Sergio Villamarín coincide plenamente con los planteamientos de Peset. No sólo se extrae de la lectura de este libro, sino que textualmente afirma que «los acontecimientos se prevén jurídicamente, pero se viven socialmente. De nada sirve conocer las normas si desconocemos su vida». Las normas no son poco, pero tampoco lo son todo; en ocasiones su aplicación poco tiene que ver con lo que ordenan. En una investigación histórico-jurídica, por tal motivo, como sigue indicando el autor de este libro, conocerlas resulta imprescindible pero una vez dictada, «la norma tiene una vida propia» alejada del legislador, «atada a las personas que las aplican y la realidad a la que se dirigen».
En segundo lugar, la historia no es apología sino rigor y buen hacer.5 Es necesario escapar a veces de tópicos o lugares comunes y no construir una historia que se desvirtúa en aras de ideas preconcebidas o intereses de cualquier tipo. No se puede construir el relato partiendo de planteamientos previos y amoldar las fuentes a ellos, sino todo lo contrario. Desde los hechos constatados por las fuentes debemos intentar reconstruir lo ocurrido con mentalidad de pasado, aunque el resultado no sea el que pretendiéramos porque hay que trabajar «sin entusiasmos y excesos infundados».6
En tercer lugar, la importancia de los archivos en las investigaciones histórico-jurídicas.7 A veces, los trabajos de archivo que se dedican a ámbitos geográficos más precisos pueden ser acusados de «localistas». Pero como dice Peset, éste «no es nuestro riesgo». Estas etiquetas se acuñan «para desprestigiar un sector o un modo de hacer». Las normas circunscriben un amplio ámbito de aplicación y nuestra investigación siempre parte de ellas, los archivos nos ofrecen la documentación precisa para conocer el desarrollo y realidad de las fuentes de creación sea en una pequeña población, en un reino o en una Corona.8
El trabajo que nos presenta Sergio Villamarín sigue a la perfección estas líneas. Es un trabajo minucioso de archivo; nada grato por cierto, porque las fuentes son muy limitadas, como él mismo explica. Analiza las normas pero no se queda ahí… Rastrea los archivos, no solo el municipal de Castellón, cualquier fuente que pueda ayudarle a conocer y comprender el comportamiento de sus autoridades locales y vecinos durante la Guerra de Sucesión. Busca reconstruir, fuera de la opinión común, o mejor dicho, fuera del ámbito de lo que ocurriera en la ciudad de Valencia –que a veces se tiende a generalizar como si de todo el reino se tratara– lo que ocurrió en zonas alejadas de la capital más que geográfica, socialmente. Aunque su relato pueda resultar sin el brillo de las grandes teorías, constata lo que realmente ocurrió, según las fuentes. La perspectiva local no quita mérito a este trabajo. Todo lo contrario, la complejidad del tema y la dificultad de recoger las numerosas particularidades de cada lugar del reino han hecho que muchos investigadores se ocupen hoy día de completar y matizar las visiones más generales.9
La bibliografía de Sergio Villamarín acerca de este tema es amplia; entre sus obras, muchas están dedicadas al estudio de las instituciones valencianas en tiempos de transición y cambio.10 Pero sobre todo, hasta ahora, se había detenido en Valencia, con alguna pequeña incursión en Castellón y otras villas.11 Ahora se empeña, se atreve diría más bien, con el municipio de la Plana… El resultado, este magnífico libro que amplía nuestros conocimientos sobre cómo se vivió, desde el punto de vista de la institución municipal de una villa de la periferia, la muerte de Carlos II, la proclamación de Felipe V, la guerra, la adhesión al archiduque Carlos, y tras la pérdida de la Guerra de Sucesión y con ella de los fueros, la asimilación a unas normas, las castellanas, de difícil encaje en general en todo el reino de Valencia. Permítaseme a continuación incidir en alguna idea de este episodio de la historia valenciana, visto desde la correspondencia epistolar del duque de Gandía.
* * *
El establecimiento en el trono español de Felipe V no resultó pacífico. Antes de la muerte de su antecesor Carlos II las diplomacias de las potencias extranjeras, con la excusa del «equilibrio europeo», decidieron imponer un candidato más a propósito para sus intereses. Las negociaciones y los acuerdos secretos –que no lo fueron tanto– prepararon una guerra inevitable antes de la sucesión. Así se lo hacía saber al duque de Gandía su agente Francisco Pascales, a su regreso de Londres:
Lo que he podido conocer en la Corte de Londres es que este rey quiere guerra y que para esto se haze todos los esfuerzos posibles, y sobre todo travaja con el señor emperador procurando emeñarle en ella, los estados generales de las provincias unidas no teniendo otra voluntad que la suya entrarán (según mi juicio), fácilmente en todo lo que desea. Por las noticias que tengo de Viena, sé que el señor Emperador se aplica con toda diligencia para prevenirse con el mayor vigor para una gran guerra haviéndose pagado ya el dinero necesario y dado las debidas providencias para reclutas de todos los regimientos remonta de la cavallería, todo lo qual se executa con prontitud y felicidad y se dispone luego la marcha de un gran cuerpo de exército assí a la parte de Italia y de embiar otro assí al Imperio, donde se solicitan alianzas como también con los príncipes de Italia y finalmente se aplican a todo lo que puede fortificar la oposición que están en ánimo de hacer a la última testamentaria disposición de su Majestad; ahora se está aguardando de ver lo que harán S. M. Bretánica y estados de Olanda para hazer algún juizio acertado del rumbo que tomarán estas graves emergencias; y aunque ha llegado ya a Viena un nuevo embiado de Olanda por las postas no se sabe quáles sean sus comisiones, pues dize aguardar las instrucciones y órdenes de lo que deue executar. Sin embargo, difícilmente creo que consienta el Parlamento a que su Rey rompa con nosotros entrando en una nueva guerra.12
La corte de Madrid también se convirtió en un hervidero de tramas e intrigas. Sin embargo, la mayoría de la población, al margen de las negociaciones palaciegas, rezaba por la salud de su ya moribundo rey. Después vinieron los funerales…;13 y siguieron las acciones de gracias por la venida del nuevo rey proclamado en Versalles.14 Casi sin solución de continuidad en ambas Coronas se dio la bienvenida a un rey desconocido, que se encontraba ausente, mientras se lloraba al otro. La junta de estamentos en Valencia lo reflejaba así en sus actas:
Día 22 de Noviembre. Día en que la ciudad hizo el pregón de las exequias. Se juntaron los estamentos ecclesiástico y militar y se nombraron electos para los pésames al señor Virrey y ciudad.
Día 27 de Noviembre. Se juntaron los Estamentos para leer la real carta de la reyna nuestra señora y junta de gobierno de 23 de noviembre en que se ordena que haviendo sucedido en la monarquía de España el señor Don Felipe 4 de esta Corona y quinto de Castilla, se passasen a hazer sin dilación alguna sus demostraciones que en semejantes casos se han acostumbrado.15
Se disponía en el testamento de Carlos II la sucesión de Felipe V y la reina viuda ordenaba su aceptación. Ortí y Mayor relata las celebraciones previstas en Valencia «para dar gracias de haver el Señor duque de Anjou, rey de España, entrado ya en tierras y dominios suyos.»16 Celebraciones que políticamente significaban un mecanismo de publicidad y un medio para conseguir la aceptación del monarca. En el caso del Borbón resultaban más necesarias que nunca porque había que adelantarse al miedo de que se difundiera la cuestión de su legitimidad. Temor, que aunque, como resalta Villamarín en este libro era, «al menos en lo que respecta a Valencia, absolutamente infundado». Se tomaron precauciones desde la corte para evitar cualquier discusión en torno a la legitimidad del rey y no se publicó sobre ella hasta 1704, cuando vio la luz un trabajo encargado por el propio Felipe V a Antonio de Ubilla, La sucesión de el rey D Phelipe V.17 Sin embargo, a pesar de estas previsiones, la preocupación de los españoles no era tanto su legitimidad sino su procedencia. Era francés.18
Ante la llegada del nuevo rey, los electos de los tres estamentos valencianos, como representantes del Reino, acordaron enviar un embajador19 para darle la bienvenida. El rey, después de recibirlo, escribió a los electos:
he reconocido el universal consuelo que ha causado a esse Reyno mi Real sucesión en esta Monarquía y el alborozo que ha tenido con mi feliz arribo y las otras circunstancias que más han podido manifestar vuestro amor y obediencia en esta demostración. De todo lo qual quedo con particular gratitud y estará siempre en mi memoria para honrar y favorecer esse Reyno como lo merecen tan leales vasallos de que podéis aseguraros.20
Qué poco tiempo durarían tan buenas intenciones.
El 24 de mayo de 1701, los electos de los tres estamentos pedían algo más a su embajador Cernecio. Querían que el rey visitara Valencia porque sería «la matjor honra de aquest Regne, la més gustosa alegria de sos naturals y lo millor premi de nostros desitgs». Adjuntaban cartas para el cardenal Portocarrero y para el duque de Montalto, a fin de que favoreciesen a su embajador, «influyendo a través de sus poderosos officios con Su Magestad». Sin embargo la súplica de su visita no fue bien vista en la nueva Corte. José Ortí secretario de la junta, al no estar ésta reunida, contestaba airado a Cernecio.
Haviendo visto una carta en que se dize ay quien no siente bien de la súplica en esta Corte, pero no sé quién es el de ese sentir, no puedo dexar de participar a VS por si importare, la noticia de que después de la súplica de 10 de deziembre de 1679… estando en esa Corte por embaxador el canónigo D. Gaspar Guerau, hizo formal súplica con memorial impreso pidiendo viniese su Magestad a jurar los fueros y tener Cortes; y no se dio por desservido su Magestad, antes bien con Real Carta de 17 de agosto de 1677 respondió favoreciendo al Reyno estimando la súplica y ofreciendo con brevedad su venida…21
Aunque Felipe V resolvió al respecto que «procuraré daros este consuelo quanto antes lo permitieren los embarazos que causan las precisas ocupaciones del Gobierno de mi Monarquía»,22 quedó la sensación de que algo había cambiado en la Corte con el nuevo rey.
El 8 de mayo de 1701 se reunió una asamblea en el convento de San Jerónimo,23 para jurar y prestar homenaje a Felipe V.24 No fueron realmente unas Cortes, según Antonio de Ubilla pues
hallándose aquí diputados de todas las ciudades, que con licencia del Rey vinieron a dar obediencia, y besarle la mano, aviéndose ya en ellas levantado los Pendones, considerándose, que la formalidad de las Cortes sería de grandes gastos a las mismas Ciudades … se dio orden … para hazer el Juramento de fidelidad y Pleyto Omenage.
Mas tarde, como le había aconsejado su abuelo, viajó a la Corona de Aragón a jurar sus fueros y tomar posesión de aquellos territorios.25 Las relaciones con la monarquía durante el siglo XVII no habían sido muy estrechas, sobre todo en Cataluña … De camino a la ciudad Condal se detuvo en Zaragoza. Allí juró los fueros de Aragón y se comprometió a convocar Cortes a su regreso. Florencio Guillén, desde Barcelona, comunicaba al duque de Gandía la intención del rey de volver:
En Aragón nos detendremos poco, por ocasión de hazer las Cortes de Tarazona y presidir en ellas el duque de Montalto. El rey siempre está con el intento de ir a la primabera a ese Reyno y tenemos la zerteza de que se detendrá poco por haver de pasar a Milán y se dice que los señores que les ubieren de asistir yrán mui a la ligera por querer evitar gastos y S.M. ará lo mesmo. Todo quanto dicen que se trata son prebenziones de guerra.26
Pero no lo hizo; en su lugar mandó a la reina.27
Continuó su viaje y durante su transcurso recibió por parte de los catalanes homenajes «más copiosos que en otros reinos, porque las poblaciones eran más numerosas y ricas y rivalizaban entre ellas».28 Una vez en Barcelona pudo advertir el gran esfuerzo económico hecho para celebrar su visita.29 De hecho, la propaganda oficial a favor del monarca al principio fue mayor en Cataluña que en Castilla.30 A pesar de todo, los catalanes recibieron al rey con expectación. En un primer momento, sus dificultades con el idioma, «comprendía bastante el latín, poco el castellano y nada el catalán» y su carácter retraído, causaron, como cuenta Pérez Samper, una gran decepción entre los catalanes. A esta mala impresión hubo de sumarse ciertos incidentes que suponían un desconocimiento de las tradiciones catalanas por parte del nuevo rey.31
Pero todos los recelos de la población, en especial de gremios y comercio, se mitigaron cuando el rey abrió las Cortes. Al parecer en más de un momento en pensó abandonarlas, pero esperaba un cuantioso donativo y eso le mantuvo en Barcelona.32 Cuando el rey enfermó y su comitiva esperaba que nada más mejorar partieran «en derechura a Madrid». Así lo relataba Florencio Guillén al duque de Gandía y puede advertirse en estas letras un cierto desprecio hacia los catalanes:
creo que los catalanes se quedarán sin Cortes y llenos de pretensiones con más de dos mil memoriales puestos al rey, que todos holgazamos que llebarán chasco por lo mucho que han apurado a todos los de la Comitiva del rey.33
Sin embargo, el rey abrió y cerró las Cortes y juró y confirmó sus fueros y privilegios; y aún, añadió otros que, en opinión de Florencio Guillén en otra carta al duque eran excesivos:
las Cortes me pareze están ya concluidas pues solo falta baia S.M. al solio, aviendo logrado el Principado que S.M. le haia conzedido todas las constituciones que le han pedido que son muchas y muy favorables… y solo se les ha dexado de conzeder las ynsaculaciones. Dízese que estas mercedes han sido contra el dictamen del Virrey Canciller Consejo de Estado y Aragón que aseguró a V.E. que ay Constituciones muy dañosas a los otros reynos.34
El marqués de San Felipe consideró más tarde que tantas mercedes desautorizaron al rey que cedió por temor a no darles ninguna excusa para sublevarse, «porque los catalanes creen que todo va bien governado gozando ellos de muchos fueros».35
No volvió a Aragón para abrir Cortes, como tenía previsto, ni pasó por Valencia, a pesar de los preparativos de los electos para recibirlo;36 la guerra le llevó a Milán.
Cuando las fuerzas del archiduque Carlos desplazaron el teatro de la guerra a la península, el conflicto adquirió una nueva dimensión: ya no se trataba solo de una cuestión internacional. Los territorios hispánicos tomaron parte por uno u otro candidato y la guerra se convirtió también en civil. Los primeros conatos de sublevación se produjeron en territorio de la Corona de Aragón, en Nápoles. El príncipe Maquia, con algunos caballeros y parte del pueblo, con la efigie del archiduque en una baza recorrieron las calles aclamándolo «fueron a las cárceles y las abrieron y luego al castillo de Castelnovo cuyo castellano resistió este ímpetu y se entraron en unas casas fuertes, donde acudió el virrey con la nobleza y los desalojó». Esta sublevación se dio por «sosegada habiéndolo escrito el Papa y el virrey».37 Poco después los barcos de los aliados se apostaban en las costas del Levante.
La historiografía tradicional ha venido insistiendo en que la contienda civil enfrentó, en la Corona de Aragón, centralismo y fuerismo. Sin embargo, como ya vienen defendiendo algunos autores y reafirma el trabajo de Sergio Villamarín, hay que distinguir «dos guerras» por lo que a la Corona de Aragón se refiere, con un claro acontecimiento que supone el término de una y el comienzo de la otra: la abolición de los fueros de Valencia y Aragón.38 Hasta el 29 de junio de 1707 casi nadie pensaba en la posibilidad de perderlos.39 En la Corona de Aragón ni austracistas ni borbónicos cuestionaban el régimen foral.40 Felipe V había concedido privilegios semejantes a los otorgados por el archiduque Carlos años más tarde.41 Es verdad que el discurso político acerca de la incompatibilidad de fueros y privilegios con la monarquía absoluta ya existía más de medio siglo atrás.42 Existieron recelos sobre la observancia de sus fueros durante la guerra antes de 1707; en ocasiones se denunciaron contrafueros, pero no dejaba de ser la aplicación de un mecanismo de defensa previsto contra los ataques del rey o de sus oficiales. Nada que no hubiera ocurrido antes.43 Por otra parte, durante la guerra, es cierto que la abolición de los fueros supuso una baza para tratar de evitar resistencias, pero lo fue para ambos contendientes.44
Los defensores del trono de Felipe V no se oponían a los fueros. De hecho, cuando a Aragón le son devueltos en 1711, después de suprimidos junto a los valencianos en 1707, Andrés Monserrat Crespí manifestó al duque de Gandía (ambos borbónicos) la esperanza o casi convicción de que también sucedería así en Valencia. La vuelta a la normalidad pasaba por la devolución de sus fueros.
En manifestazión de la virtud y justicia de nuestro Amo y propio de la Real clemencia de su Magestad, el restablezimiento de Audiencia, fueros y diputados en Aragón, pues aunque lo que descubre la planta sea con alguna novedad y limitación pero devemos esperar con el benefizio de el tiempo buelvan todas las cossas a su antiguo natural cursso y que lo mismo suzeda en este Reyno donde todavía no ha llegado el decreto que se publicó en Zaragoza.45
No resulta fácil teniendo en cuenta este punto de partida, determinar antes de 1707 los motivos de las adscripciones de unos territorios o personas a la causa borbónica o a la austracista. Porque en los territorios de la Corona de Aragón, a pesar de que por lo general se siguió la causa del archiduque, hubo zonas que mostraron de principio a fin sus preferencia por el de Anjou. En Aragón, Fraga, Jaca o Tarazona fueron siempre fieles a Felipe V. Como ocurriera en Cataluña, con Cervera, o en Valencia, con Peñíscola, Gandía y Jijona, entre otras.46 Además no siempre los afectos al archiduque lo fueron por idénticas razones.
En el Reino de Valencia, en general, la adhesión de algunos territorios al archiduque estuvo motivada por las torpes medidas del gobierno, como señala Villamarín. La prohibición de comerciar con las naciones enemigas disgustó a zonas como la Marina, cuyas cosechas dejaban de tener salida. Si a ello unimos los abusos de los comerciantes franceses y los efectos de la propaganda austracista favorable a la eliminación de cargas nobiliarias, encontramos las razones de la masiva adhesión de estas poblaciones a la causa aliada. Todo ello sin menospreciar la actividad de las redes de agentes del archiduque47 y el malestar social arrastrado del siglo anterior. En cualquier caso, como señala Pere Voltes para Cataluña, si la escuadra angloholandesa no hubiere instalado al archiduque en Barcelona y luego conquistado el Levante español, la realidad seguramente hubiera sido otra.48
La propaganda pro-borbónica con cierta ironía explicaba el austracismo de los valencianos como un mero mimetismo con los catalanes: «vieron los valencianos que los catalanes sus hermanos mudaban de Rey y les pareció caso de menos valor no hacer lo mismo y aún hicieron juicio que toda España les había de culpar de omisos porque no habían sido los primeros»; aunque también apuntaba, y no se alejaba mucho de la realidad de algunas zonas a pesar de recogerlo haciendo mofa, la cuestión mercantil.49
La pronta adhesión popular a la causa del archiduque en la zona de la Marina, no tuvo correlación con lo que sucediera en Castellón. Alejada del conflicto, solo cuando en 1703 el virrey y los electos demanden una contribución extraordinaria para los gastos de la guerra, su ayuntamiento parece darse cuenta. Hasta ese momento nada se recoge en las actas municipales. Y, desde ese momento, aunque no se dude de la legitimidad del Borbón, ni se aluda al alzamiento de otras villas valencianas, se advierte una gran resistencia para desembolsar las cantidades exigidas, bien como alegan por falta de caudales o bien porque, desde la lejanía, el conflicto no parece que les afectase. Y cuando está más cerca, sienten que su defensa no interesa tanto como la de otros lugares. Vienen a la memoria las palabras de Ortí –no nos rebelamos, sino que no nos defendieron–, queja que después de la guerra muchas poblaciones alegarán.
Hubo poblaciones valencianas que apoyaron una causa u otra por razones de menor peso, como pudiera ser la mera rivalidad entre municipios. Al abrazar Denia la causa del archiduque, Jávea, población cercana y rival, se decantará por seguir al Borbón. Para otras, la adhesión vino marcada por sus propias circunstancias políticas y militares.50 Como señala M.ª Rosa Montagut,
ahora reinaba Felipe, se ensalzaba al rey; ahora se proclamaba Carlos, se cantaban sus glorias y alabanzas; y cuando cambiaba el signo político, éste parecía arrastrar consigo tanto a las masas como a las diversas autoridades locales… que no dudaban en festejar alegremente al vencedor de cada momento, independientemente de cuáles fuesen sus verdaderas inclinaciones políticas personales.51
En este mismo sentido, refiriéndose a Vinaròs, Andrés Monserrat Crespí52 escribía al duque de Gandía el 16 de octubre de 1705:
sube a tan alto grado su trayción y alebosía que no se alla exemplar castigo que la satisfaga pues los principales de aquel consejo que en el mismo día rezolvieron conformes perder su vida y haziendas, fueron los primeros que abrieron la puerta a los sediciosos y que embarazaron… la defensa y salida de quatro compañías de cavallos de el trozo del Castellón, cuyo comisario general D. Gerónimo Bou con todos los capitanes y oficiales de las Compañías se allavan ahora en esta posada y refieren tales cossas que aseguro a V.E. causa sumo dolor de escucharlas…53
En cualquier caso, no todos los valencianos fueron austracistas y si atendemos al comportamiento de cada villa o de cada población, podemos apreciar tantas particularidades como lugares. Y lo que es más importante, los motivos de adhesión a un bando u otro también fueron diferentes. Tampoco todos los nobles valencianos fueron borbónicos. No faltó, como dice Muñoz Rodríguez «ni una notable Castilla austracista, ni una menos significativa Cataluña botiflera».54 Chiquillo Pérez señala algunas hipótesis sobre los motivos que impulsaron a parte de la nobleza valenciana a tomar partido por el archiduque…55 Ni todos los jesuitas siguieron al Borbón. En una comunidad pequeña como era el colegio de Gandía se denunció a cinco de ellos, que esparcían «gacetillas de Cataluña» y que a través de sus prédicas esparcían ideas a favor del archiduque.
* * *
Tras la guerra, una Nueva Planta vino a reorganizar política y administrativamente el Reino de Valencia, en un ambiente de enorme miseria, con unas contribuciones insoportables y bajo un mando militar, en ocasiones, en exceso cruel. En Gandía, se quejaba el capellán jesuita Félix Visiedo, de la actuación de D’Asfeld:
los pobres de Gandía que se hallan sino arrepentidos de su lealtad, turbados con un comandante Francés, que sin hazer diferencia ni usar la prudencia y atención que le merecen aquellos buenos vasallos les trata con el rigor y la insolencia, que aun el malvado Basset no se atrevió. Hasta llegar ayer a dar de bofetadas en público consistorio en la casas de la ciudad a uno de los ministros de VE y amenazar con el palo levantado a los demás, después de haver maltratado de palabra y de obra sin motivo a algunos particulares muy honrados de Gandía.56
La presencia de los migueletes después de algunos años de terminada la guerra, hicieron de aquellos territorios, lugares inseguros y mantuvieron a muchos vecinos esperanzados en la vuelta del archiduque.
La nueva configuración del reino se fue implantando mediante tanteos, pruebas, idas y venidas.57 El gobierno de sus municipios se vio alterado58 e incluso muchos asuntos se vieron paralizados. A veces, sin entender muy bien el significado del cambio. Hubo municipios que creyeron en un principio que solo era una cuestión de nombres. El síndico del ayuntamiento de Gandía solicitaba del duque, aunque sin prisas, que como ya se estilaba en la ciudad de Valencia y otras del Reino, «los jurados se llamen regidores; el justicia, alcalde mayor y que lleve vara alta; el Racional, Mayordomo de propios; que los jurados no lleven insignias y que siñan espada».59
* * *
En suma, esta obra expone de forma minuciosa la actitud del municipio de Castellón, de una ciudad mediana y periférica del reino de Valencia, en la Guerra de Sucesión y su «asimilación» a Castilla a través de las normas. Viene a completar la historiografía local de este parte de nuestra historia tan relevante y reafirma que la Nueva Planta borbónica, en el caso valenciano, «se trató de un proceso uniformador que llevó su tiempo y que estuvo lleno, paradójicamente de particularidades». Creo que estas páginas significan una profunda investigación sobre la Nueva Planta borbónica en Castellón, una pieza esencial en los estudios que desde hace años se han publicado para entender aquel cambio político e institucional. Siento una enorme satisfacción de ver publicado este libro.
1. Tomando las palabras de Ramón Salas, Mariano Peset es un maestro, «de los que no se hallan por casualidad, que por encima de su interés individual, trabaja para que sus discípulos se instruyan y adelanten». Es el maestro que se convirtió en profesor, en amigo, e incluso en investigador novel, para, cuando comenzábamos, bajar a nuestra altura y darnos importancia…
2. En sus prólogos a Remedios Ferrero (La hacienda municipal de Valencia durante el reinado de Carlos V, Valencia, 1987) y a Jorge Correa (La hacienda foral valenciana. El real patrimonio en el siglo XVII, Valencia, 1995), reivindica la tarea de atender a las cuestiones económicas y hacendísticas, sin caer en el economicismo ni en el juridicismo; en el prólogo a Pilar García Trobat (La expulsión de los jesuitas, Valencia, 1992, pp. 10-11) habla con claridad acerca de «la descalificación que se permiten algunos historiadores del derecho sobre la obra ajena, como pontífices que definen qué es y qué no es la historia del derecho».
3. Mariano y José Luis Peset, «Vicens Vives y la historiografía del derecho en España», en Vorstudien zur Rechtsgeschichte, Frankfurt, 1977, pp. 176-262.
4. Mariano Peset, Prólogo a Javier Palao, Patrimonio eclesiástico en Valencia. La Catedral y la Parroquia de Sant Joan del Mercat (s. XVIII), Valencia, 1993, pp. 13-14.
5. Mariano Peset, Prólogo a Sergio Villamarín, La Generalitat valenciana en el XVIII, Valencia, 2005, p. 9.
6. Prólogo a Carlos Tormo Camallonga, El colegio de abogados en Valencia. Entre el Antiguo Régimen y el liberalismo, Valencia, 2004, p. 11.
7. Prólogo a Adela Mora, Monjes y campesinos (El monasterio de la Valldigna en la Edad Moderna), Alicante, 1986.
8. Mariano Peset, Prólogo a VVAA, Vida, instituciones y universidad en la Historia de Valencia, Valencia, 1996, pp. 13-14.
9. Carmen Pérez Aparicio, «La Guerra de Sucesión en Valencia. Retrospectiva historiográfica y estado de la cuestión», Revista de Historia Moderna, 25 (2007), pp. 303-329.
10. Sergio Villamarín Gómez, Las Instituciones valencianas durante la época del Archiduque Carlos, Valencia, 2003, La Generalitat valenciana en el XVIII. Una pervivencia foral tras la Nueva Planta, Valencia, 2005; «La organización del primer ayuntamiento borbónico en Valencia (1707-1709)», en Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, 2 vols., Zaragoza, 2004, II, pp. 491-509; «La política del marqués de Villagarcía durante el primer reinado de Felipe V», Saitabi, 51-52 (2001-2002), pp. 379-400; «Los capítulos de 1709 para el corregidor de Castellón: estudio introductorio», Anuario de Historia del Derecho Español, 73 (2003), pp. 351-374; con Pascual Marzal «El control de la práctica notarial en el proceso de Nueva Planta: la visita de 1723 a los notarios de Castellón», en Derecho, historia y universidades: estudios dedicados a Mariano Peset, 2 vols., Valencia, 2007, II, pp. 161-177.
11. Sergio Villamarín, «El gobierno municipal de Alzira entre la guerra de Sucesión y la Nueva Planta», en prensa.
12. Carta de 22 de diciembre de 1700 de Francisco Pascales al duque del Infantado informando de su regreso de la corte de Londres tras la muerte de Carlos II por orden del elector de Baviera así como de los preparativos que se están haciendo en Europa para una guerra de sucesión en España, AHN, Sección Nobleza, Osuna, CT. 78, D2.
13. Sobre las exequias en Valencia, véase El Diario (1700-1715) de Josep Vicent Ortí y Major. Estudio y edición, de Vicent Josep Escartí, Valencia, 2007. Sobre las de Castellón, Beatriz Lores Mestre, Las fiestas y arte efímero en el Castellón del setecientos, Castellón de la Plana, 1999, pp. 79-80.
14. Oración evangélica en la solemnísima fiesta, que hizo la Excelentísima ciudad de Barcelona en su Iglesia Catedral, en acción de gracias, por el feliz arribo de Nuestro Señor D. Felipe IV en Aragón, V en Castilla, Conde de Barcelona a su Real Corte de Madrid, día 11 de marzo…, Barcelona, Juan Pablo Martí, 1701; Villancicos que se cantaron en la solemne fiesta, que celebró la Excelentísima ciudad de Barcelona en la Iglesia Catedral en los días 10 y 11 de marzo 1701 en acción de gracias a su Divina Magestad por el feliz arribo del Rey nuestro Señor Don Felipe Quinto (que Dios guarde) a su Real Corte de Madrid…, Barcelona, Rafael Figuero, s.a.; Oración al Rey Nuestro Señor Don Felipe Quinto, que en nombre del muy Ilustre Reyno de Valencia, en su Embaxada ha hecho el Ilustre Señor Don Ioseph Cernecio, Gentilhombre de su Real Cámara, en 20 de Abril de 1701, Biblioteca Valenciana, Impreso, Fondo antiguo, XVIII /1830(14).
15. Documentos manuscritos de D. José Cernecio como embajador del Reino de Valencia en Madrid. Manuscrito, Biblioteca Valenciana, Fondo antiguo, XVIII/1830(4-13).
16. El Diario (1700-1715) de Josep Vicent Ortí y Major, op. cit., p. 76.
17. Cristina Borreguero Beltrán, «Imagen y propaganda de guerra en el conflicto sucesorio (1700-1713)», Manuscrits 21 (2003), pp. 95-132, p. 98.
18. Ricardo García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, Barcelona, 2002, p. 12.
19. Sergio Villamarín, «La política del marqués de Villagarcía…», op. cit.
20. Fechada en Buen Retiro, 10 de mayo de 1701. Documentos de D. José Cernecio.
21. Fechada en Valencia el 31 de mayo de 1701. Ibíd.
22. Fechada en Madrid el 21 de julio de 1701. Ibíd.
23. Succesión de el Rey D. Phelipe V nuestro señor; diario de sus viages desde Versalles a Madrid …, Madrid, Por Juan García Infanzón, 1704, p. 101. Para David González Cruz, la causa de que no se abrieran las Cortes fue que se pretendió evitar que se suscitara la cuestión de la legitimidad, en «Propaganda y estrategias de la legitimación de la sucesión en los dominios de la monarquía hispánica (1700-1714)», en La sucesión de la Monarquía Hispánica, 1665-1725, Madrid, 2009, pp. 167-208, pp. 186-187.
24. Puede verse la real cédula de Felipe V dirigida al conde de Luque, Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Luque, C.1, D. 105.
25. Ubilla resalta cómo los territorios de la Corona de Aragón «supieron fácilmente superar los Privilegios, o Fueros de su Gobierno, teniendo por el más principal su obediencia ciega, resignándola a las disposiciones gubernativas que dexó el Rey difunto y consagrándola al Rey sucessor, aun sin la posesión de sus Dominios».
26. En carta de Barcelona 23 de noviembre de 1701, Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Osuna, CT.154,D.1-4.
27. El 20 de junio de 1701 decretó al Consejo de Aragón que con motivo de ir a Barcelona para recibir a la reina, se preparase la convocatoria de Cortes en Cataluña. De vuelta a Madrid desde Barcelona, abriría Cortes en Zaragoza. Aunque el decreto no lo exprese, Ubilla expresa que el rey «estaba en ánimo de passar a Valencia (si otras urgencias no lo embarazaban)». Después de prorrogar los términos para la convocatoria de Cortes en Cataluña, en el decreto de 31 de agosto de 1701, donde nombra a Portocarrero como Gobernador en su ausencia mientras iba a Barcelona, se nombra ya a Valencia. «… con ocasión de celebrar las Cortes en Cataluña y Aragón; y que si el tiempo y la disposición lo permite será posible las tenga también en Valencia». El 17 de septiembre jura los fueros de Aragón, el 12 de octubre se abrían las Cortes en Barcelona que duraron hasta el 14 de enero. Enterado de los sucesos en Nápoles, previa consulta a su abuelo decide acudir a Nápoles a recibir los juramentos de fidelidad y el homenaje y de allí pasar a Sicilia y Milán. La reina, como lugar-teniente del rey, es la que abre las Cortes en Zaragoza a su regreso a Madrid desde Barcelona, para recibir el juramento de fidelidad y homenaje, por no haberse podido detener el rey con anterioridad y «tener resuelto y determinado bolver con toda brevedad a ejecutarlo», pp. 178, 181, 212-220, 263, 362, 415 y 429.
28. Pere Voltes, Felipe V: fundador de la España contemporánea, Madrid, 1991, p. 41.
29. M.ª Ángeles Pérez Samper, «Felipe V en Barcelona: un futuro sin futuro», Cuadernos dieciochistas, 1 (2000), pp. 57-106, p. 68.
30. Como señalan Ricardo García Cárcel y Rosa M.ª Alabrús Iglesias «la presencia del rey en las Cortes barcelonesas de 1701-1702 y sus bodas con María Luisa desataron una oleada de halagos y panegíricos», en «Felipe V y Carlos Martínez Shaw», en Carlos Martínez Shaw. Historiador modernista, Lérida, 2010, pp. 137-158, p. 138.
31. M.ª Ángeles Pérez Samper, «Felipe V en Barcelona: un futuro…», op. cit., p. 77.
32. El 23 de noviembre de 1701.
33. Carta de Florencio Guillén al duque de Gandía, Barcelona, 9 de diciembre de 1701, Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Osuna, CT.154, D.1-4
34. Carta de Florencio Guillén al duque de Gandía, Barcelona, 11 de enero de 1702, Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Osuna, CT.154, D.1-4
35. Pedro Voltes, «Las Cortes tenidas en Barcelona por el Archiduque Carlos de Austria en 1705-06», Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, XXVIII (1959-60), pp. 41-74, p. 44.
36. Véase, Carmen Pérez Aparicio, Canvi dinàstic i Guerra de Successió. La fi del Regne de València, Valencia, 2008, 2 vols., pp. 184-201 y «El juramento de los fueros valencianos y el archiduque Carlos», p. 384; «Las relaciones entre el Rey y el Reino. Felipe V y los Estamentos valencianos», Estudios de Historia Moderna en Homenaje a la Profesora Emilia Salvador Esteban, 2 vols., Valencia, 2008,
37. Carta al duque de Gandía, s.a., AHN, Osuna, CT.154, D.1-4.
38. Sobre la abolición de los fueros en Valencia, Mariano Peset, «Notas sobre la abolición de los fueros en Valencia», AHDE, XLII (1972), pp.657-715
39. Jesús Morales Arrizabalaga, «La Nueva Planta de Aragón. Proyectos e instrumentos», Ius Fugit, 13-14 (2004-206), pp. 365-407, p. 392.
40. Jesús Morales Arrizabalaga, La derogación de los Fueros de Aragón (1707–1711), Huesca, 1986, pp. 103 y ss.
41. Pedro Voltes, «Las Cortes tenidas en Barcelona…», op. cit., pp. 41 y ss.
42. Pablo Fernández Albaladejo, Los Borbones: dinastía y memoria de nación en la España del siglo, XVIII Madrid, 2001.
43. Sergio Villamarín, «La política del marqués de Villagarcía durante el primer reinado de Felipe V», Saitabi, 51-52 (2001-2002), pp. 379-400, pp. 391-392.
44. En 1706, véase Javier Palao, «Del giro de 1705 a la ocasión de 1707: génesis del decreto de abolición de los fueros de Valencia y Aragón», en Trabajo, contrato y libertad. Estudios jurídicos en memoria de Ignacio Albiol, 2 vols., Valencia, 2010, 11, pp. 411-428, p. 415.
45. Carta de Andrés Monserrat Crespí al duque de Gandía, Valencia, 15 de abril de 1711, Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Osuna, CT.136, D.5. Javier Palao ha estudiado los intentos de devolución de los fueros valencianos y analiza y desarrolla el íter de una propuesta realizada en 1710 por la nobleza para los de Aragón y Valencia, que aunque después no fructificó en Valencia, recibió el placet real. Quizá esa esperanza generada en 1710 y que tuvo efecto con los fueros de Aragón, tuvo que ver con las expectativas de Monserrat Crespí, «Del Derecho foral al Derecho civil valenciano: historia y evolución de una reivindicación secular», Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, 51 (2008), pp. 165-200, pp. 168-170; «Abolición y reintegración del derecho foral valenciano en la perspectiva del Antiguo Régimen», en F. Ramón Fernández (coord.), El derecho civil valenciano tras la reforma del Estatuto de Autonomía, Valencia, 2010, pp. 13-66, pp. 18-24.
46. Josep Juan Vidal y Enrique Martínez Ruiz, Política interior y exterior de los Borbones, Madrid, 2001, p. 116.
47. Joaquim E. López i Camps, «La invasió austriacista del Regne de València», Afers, 52 (2005), pp. 521-540, pp. 534 y ss.
48. Pere Voltes, Felipe V: fundador de la España…, op. cit., p. 100.
49. M.ª Teresa Pérez Picazo, La publicística española en la Guerra de Sucesión, 2 t., Madrid, 1966, p. 137.
50. Vicente Seguí Romá, La Guerra de Sucesión en Ayora, Alicante, 1991, p. 100. David González Cruz, «Espacios y territorio en la propaganda y en los discursos durante los conflictos bélicos: la Guerra de Sucesión en España y América», e-Spania [en línea], 14 de diciembre de 2012, consultado el 18 de julio de 2013. <http://e-spania.revues.org/21896; DOI: 10.4000/ e-spania.21896>.
51. Antonio Martínez Ramos, «El papel de la fiesta política en el cambio de dinastía durante el primer reinado de Felipe V: el caso de Granada, Revista de CEHGR, 23 (2011), 123-143; M.ª Rosa Montagut, «Música y fiesta barroca: celebraciones en Tortosa en honor de Felipe V (1701)», Anuario Musical, 59 (2004), pp. 85-114, p. 86.
52. Borbónico, había sido gobernador de Castellón durante el virreinato del marqués de Castelrodrigo y reprimió el bandolerismo, Enrique Giménez López, «El exilio de los Borbones valencianos», Revista de Historia Moderna, 25 (2007), pp. 11-51, p. 13.
53. Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Osuna, CT.136, D.1.
54. Julio D. Muñoz Rodríguez, «Tantas Cortes como ciudades: negociación, beneficio y lealtad en la Corona de Castilla (1667-1714)», en Entre Clío y Casandra. Poder y sociedad en la monarquía hispánica durante la Edad moderna, Murcia, 2005, pp. 275-304, p. 278.
55. Juan A. Chiquillo Pérez, «La nobleza austracista en la guerra de sucesión. Algunas hipótesis sobre su participación», Estudis. Revista de Historia Moderna, 17 (1991), pp. 115-148. Respecto a los borbónicos véase, Enrique Giménez López, «El exilio de los borbónicos…», op. cit., entre otros.
56. Carta al duque de Gandía de Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Osuna, CT.163, D.63.
57. Una de las mejores síntesis de lo que significó la Nueva Planta en Valencia puede verse en Mariano Peset, Vicente Graullera y M.ª Fernanda Mancebo, «La nueva planta y las instituciones borbónicas», Nueva Historia, 5 (1980), pp. 125-148. También M. Peset, «La representación de la ciudad de Valencia en las cortes de 1709», AHDE, XXXVIII (1968), pp. 591-628; «La creación de la chancillería en Valencia y su reducción a audiencia en los años de la nueva planta», Estudios de Historia de Valencia, Valencia, 1978, pp. 309-334; M.ª Fernanda Mancebo, «El primer ayuntamiento borbónico de la ciudad de Valencia», en Estudios de Historia de Valencia, Valencia, 1978, pp. 293-307; Enrique Giménez López, Gobernar con una misma ley. Sobre la nueva planta borbónica en Valencia, Alicante, 1999.
58. Véase los estudios de Isaïes Blesa Duet, en especial, Un nuevo municipio para una nueva monarquía. Oligarquías y poder local. Xàtiva, 1707-1808, Valencia, 2005.
59. «Carta de la justicia y jurados de Gandía al duque de Gandía», Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Osuna, CT.133, D.16.