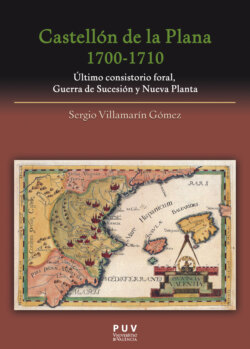Читать книгу Castellón de la Plana 1700-1710 - Sergio Villamarín Gómez - Страница 7
ОглавлениеCapítulo 1
CASTELLÓN DE LA PLANA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XVIII
Mi intención a la hora de escribir estas páginas sobre Castellón de la Plana es mostrar el modo en que la villa participó en los notables acontecimientos que rodearon el establecimiento de la dinastía borbónica –en la persona de Felipe V– en el trono español. Desde su tácita y pacífica aceptación, al conflicto bélico que vino a continuación, terminando con la eliminación de su secular forma de gobierno municipal, dentro del más amplio proceso de sustitución foral por el modelo castellano, tras la definitiva victoria borbónica. Con ello pretendo contribuir a completar el vacío existente en la historiografía local sobre un momento histórico tan relevante,1 pero no únicamente. Contemplando el modo en que una ciudad periférica –tan alejada del gobierno del imperio y de relativa influencia en su propio reino– recibe esos acontecimientos, aspiro a mejorar el conocimiento de un fenómeno como el de las reformas borbónicas en la Corona de Aragón, con matices tan diferentes en cada uno de sus territorios.
Y es que, por más que las líneas maestras sean de sobra conocidas y aunque las disposiciones normativas que posibilitaron tan radical cambio politico y administrativo hayan sido releídas en infinidad de ocasiones, las normas –a la vista de lo que significa el derecho realmente vivido– apenas se quedaron en eso. No fueron poco, pero ni mucho menos todo, y muchas veces su aplicación poco tuvo que ver con aquello que enunciaban. Obviamente, conocerlas resultó imprescindible –y más en un trabajo histórico-jurídico– para aproximarnos a las razones y los fines tras su elaboración, pero aquí terminó su utilidad. Una vez dictada, la norma tiene una vida propia alejada de las mentes que la elaboraron y sus propósitos, atada a las personas que las aplicaron y a la realidad a la que se dirigieron.
Circunstancia que cobró pleno sentido en el caso valenciano, ya que, paradójicamente, se trató de un proceso uniformador lleno de particularidades y excepciones. Las líneas maestras de la asimilación a Castilla y a su ejercicio del gobierno son de sobra conocidas pero, ¿eso significa que su mera formulación las dotó de virtualidad práctica? ¿Y esa virtualidad fue idéntica en todas partes, pese a las indudables diferencias sociales y económicas entre los municipios? Sin duda estuvieron sometidas a realidades distintas tanto o más que las distintas personas que las pusieron en práctica. Es por eso que al objetivo de la uniformidad, en el caso que nos ocupa, se pudo llegar por diferentes vías. Los acontecimientos se prevén jurídicamente, pero se viven socialmente. De nada sirve conocer las normas si desconocemos su vida.
Castellón de la Plana vendría a situarse, a principios del setecientos, entre las cinco ciudades en importancia social y política del reino valenciano. Pese a su moderado peso demográfico, era sede de una de las gobernaciones en que se dividía el territorio valenciano, siendo además el núcleo poblacional más importante al norte de la capital regnícola. De fértil suelo, vivía volcada hacia la agricultura, principal actividad económica, lo que se traduce en una fisonomía social muy definida, que determina los equilibrios que encontramos en la organización y funcionamiento de su gobierno local. Así, resulta imprescindible conocer las estructuras económico-sociales y sus resortes para comprender el sentido de su organigrama político y, a través de él, el significado de sus decisiones.
1. EL CAMPO, PRINCIPAL FUENTE DE RIQUEZA
Para aproximarnos a la realidad económica de la ciudad en los albores del siglo XVIII, contamos con unas fuentes de primer orden como los libros de peyta de los años de 1702 y de 1721. En ellos se recogen los datos referentes a la peyta real o pecha, impuesto de renta fija que se pagaba en dinero y se imponía sobre la base de las propiedades en bienes sedientes, muebles o semovientes de los vecinos y que, en el caso que nos ocupa, engrosaba las arcas del rey al ser villa de realengo, aunque lo recaudara el municipio.2 Evidentemente, algunos indicadores de riqueza no aparecen recogidos pero en conjunto nos proporcionan datos muy aproximados del valor de los bienes de los habitantes, que nos permiten remarcar el perfil casi exclusivamente agrario de la villa a comienzos de siglo.
De los valores consignados en los libros de peyta del año 1702, el más importante lo constituyen las propiedades de tierra de cultivo, tasadas en 2.421.610 sueldos, frente a los 561.175 sueldos que genera la propiedad urbana, los 18.500 causados por la ganadería o los 123.100 provenientes de actividades no relacionadas con la agricultura.3 A principios del siglo XVIII Castellón cuenta con 70.144,25 hanegadas de suelo dedicadas a uso agrícola entre huerta y secano. Esta cantidad se alcanza después de siglos de avance de la superficie cultivable a costa de la transformación de montes y pantanos y la extensión del riego. A pesar de las dificultades en fijar de forma exacta el alcance de secano y regadío en el conjunto, sí se pueden establecer unas cifras aproximadas. En 1702, el regadío alcanzaba en torno a las 29.000 hanegadas, algo más del 41% del total, siendo el trigo y cáñamo sus principales cultivos. En el secano aumenta notablemente el algorrobo que terminará por convertirse en mayoritario, en detrimento de los tradicionales vid y olivo. Al igual que en el resto del reino, la tierra de más valiosa consideración es la de regadío, con excepción de la dedicada al algarrobo también de muy alta cotización.4
Las líneas apuntadas para el año 1702, tienen su confirmación en los resultados del libro de peyta casi veinte años después. En 1721 la tierra de regadío continúa siendo la más valiosa, con el trigo y el cáñamo como cultivos primordiales; mientras que, por lo que respecta al secano, el algarrobo se consolida como principal cultivo frente a la vid y al olivo. También se mantendrá a lo largo del siglo el escaso peso de la ganadería en la economía de la ciudad, restringida al ganado ovino y caprino. Apenas se alcanzan las 4.000 cabezas, propiedad de 34 vecinos, tasadas en 24.300 sueldos.5
Aparte de la explotación de la tierra, pocas actividades parecen desarrollarse en el municipio y, desde luego, ninguna comparable. En 1702 apenas hay 25 molinos –frente a los 16 de 1608–; 10 hornos y 10 talleres –la mayoría adoberías y fábricas de ladrillos–; y sólo 6 tiendas y 7 comercios. ¿A qué responden estas bajísimas cifras? Por un lado, como señala la profesora Gimeno Sanfeliu, la parte mayoritaria del comercio es ejercida por los labradores más acaudalados de manera privada, lo que explicaría la pobre cifra de establecimientos comerciales.6 Por otro, como señala Casey, es más que probable que existiera un comercio y una artesanía mucho más importantes numéricamente, pero ejercidos por comerciantes y artesanos que completaban sus escasos ingresos –tan reducidos que escapan a los impuestos sobre el comercio– con el ejercicio de alguna actividad agrícola como medio para subsistir.7 De un modo u otro, la agricultura impregnaba todos los sectores y actividades de la ciudad…
2. UNA OLIGARQUÍA EMINENTEMENTE AGRARIA
Como en el resto del reino –por prestigio, privilegios, riqueza e influencia política– son los nobles los que ocupan la posición preeminente en el municipio. Pese a ser sede territorial de instituciones del gobierno real –baylía y tribunal del gobernador–, los títulos presentes en el municipio se reducen a las baronías de Benicàssim, Serra, la Pobla Tornesa y Montornés, pertenecientes, además, a la misma familia hasta el siglo XVIII.8 La atracción y cercanía de la capital del reino y el carácter eminentemente rural de la ciudad, suponen un lastre demasiado pesado para el establecimiento o la permanencia de la nobleza titulada. La nobleza menor forma la cúspide de un reducido núcleo de privilegiados en cuyo seno encuentran acomodo tanto los que gozan del estamento militar sin poseer título –caballeros y generosos–, como aquéllos que disfrutan del privilegio de ser tenidos por ciudadanos.9 En todos, su riqueza arranca con la propiedad de la tierra, que es explotada recurriendo a arrendamientos a corto plazo de fácil actualización.10 Y tanto nobles como caballeros o ciudadanos forman un grupo muy minoritario frente al resto de población.
Compartiendo condición privilegiada encontramos al clero. Sin el ascendente de una presencia episcopal permanente, Castellón pertenece a la diócesis de Tortosa, la villa cuenta sin embargo con un número muy elevado de conventos. A principios del siglo XVIII hay establecimientos de agustinos, franciscanos, franciscanas, dominicos, capuchinos, carmelitas y capuchinas; pero a esta incontestable presencia le acompaña una influencia económica más matizada. Con un 1,5% del total de contribuyentes por peyta en 1702, destacan como propietarios de censos, pero están ausentes de la propiedad urbana o agrícola. De hecho, en 1721 las propiedades eclesiásticas consignadas para pechar son exiguas, excepción hecha de San Agustín y el convento de predicadores de Santo Domingo.11 No se trata de un clero rico, desde luego, pero es numeroso y con presencia en las instituciones a través del púlpito y del préstamo.
Apenas detrás de los privilegiados encontramos a los que las bolsas de insaculación denominan como artistas –abogados y médicos sobre todo, pero no exclusivamente– que junto a otras profesiones cualificadas ocupan un relevante papel en la villa. No tanto por la ascendencia que confiere el ejercicio de su profesión, pues no es esa la función de su grado académico, si no el filtro social que proporciona para el acceso al gobierno municipal. Sea como fuere, entre nobles y agregados, médicos y abogados graduados suman 76 familias que acaparan casi la cuarta parte de las haciendas totales en el año 1702.12
A continuación encontramos al grueso de la población: los campesinos. Se ha calculado que en torno al 80% de la población se dedicaba a la agricultura, aunque ni de la misma forma ni con el mismo rendimiento económico. Así, existen sensibles diferencias entre los ricos labradores propietarios de importantes extensiones de tierra –que compartían intereses y afinidades con los privilegiados del municipio–, y los medianos y pequeños propietarios que apenas obtienen más de lo imprescindible para su subsistencia.13 Con todo, existe una malla extensa de propietarios pues en el año 1721 el 72% de los contribuyentes censados tienen propiedades en el término municipal,14 por más que el abanico de éstas sea muy amplio. Así, las siete principales familias concentraban más del 5% de la tierra cultivada de la villa, con un 3,6% de las tierras de regadío, un 7’3% de las destinadas al olivo, un 7’5% de las destinadas a algarrobos y un 13’1% de las destinadas a la viña. A su lado, un importante número de pequeños y mediados propietarios que no sobrepasan las 10 propiedades de tamaño mucho más reducido.15 El resto está constituido por los arrendatarios de tierras y los jornaleros que apenas poseen propiedades o son muy reducidas y de la peor condición –secano o marjal– y que atraviesan, en mayor o menor medida, penurias económicas para subsistir pese a su condición de titulares de un trozo de tierra.16
La actividad comercial apenas tiene peso en la vida municipal, como ya adelantamos. Destaca por razones obvias la relacionada con los productos de primera necesidad, en manos de unos botiguers que representan al 0’4% de la población. Resulta evidente que existía un tráfico comercial mayor pero camuflado en el ejercicio particular por parte de los ricos labradores, o incluso de aquellos de los pequeños que contaran con excedentes que pudieran vender por su cuenta. En cuanto a los artesanos, se calcula que apenas un 14% de los castellonenses ejerce como tal. Su trabajo va dirigido a satisfacer la demanda interior en artículos imprescindibles como vestido, calzado, muebles o ladrillos. Los sogueros se convertirán en la única excepción con el discurrir del siglo, al albur de la gran cantidad de cáñamo que producía la huerta local.17 Fiel reflejo de esta situación, en 1721 ninguno de los gremios de la ciudad –sastres, sogueros, alpargateros, esparteros, albañiles, canteros, mamposteros, blanqueros, curtidores (asahonadores), zurradores, guanteros, tejedores, carpinteros– posee propiedades por las que tributar a excepción de los pelaires (peraires), que lo hacen por un patio.18
3. LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL
A comienzos del siglo XVIII el gobierno se articula en torno al proceso insaculatorio19 fijado definitivamente en el primer cuarto del siglo anterior. Pero la insaculación arrancó en Castellón, al igual que en otros muchos municipios valencianos, en fechas mucho más tempranas. Apareció por primera vez con el privilegio concedido a la villa en 1446,20 cuyo contenido será revisado por nuevas disposiciones en 1590 y 1597 y completado de forma definitiva con un privilegio de 1604 que limitará el número de personas incluidas en la listas. Para garantizarlo, se aprobó en 1627 una disposición que impidiese a los oficios mecánicos el acceso a las bolsas.21
En 1700 el gobierno local se nutría de los insaculados contenidos en las once bolsas municipales: una de militares –utilizada en la extracción de consellers, justicia, jurado y mostassaf–, las cuatro destinadas a los jurados –ciudadanos, artistas, y dos de labradores–, la del justicia, la del mostassaf, las dos de consellers –mano mayor y mano menor–, la de acequiero y la de escribano. A excepción de la bolsa de militares y las de jurados, formadas de manera unívoca por ciudadanos de idéntica condición social –nobles, ciudadanos y graduados en leyes y medicina, artistas y labradores–, el resto presenta una composición mixta. Así, en la de bolsa de acequiero encontraremos indistintamente ciudadanos, artistas o labradores; en la de justicia, ciudadanos y artistas; o en las de consejeros ciudadanos, graduados y artistas mezclados para la mano mayor y labradores de ambas bolsas para la mano menor. La única excepción es la bolsa de escribanos, en la que sólo encontraremos notarios.22
Para acceder a ellas debían cumplirse una serie de requisitos indispensables que constituían la demostración de la solvencia del candidato. Junto a la prueba de la condición social allá donde fuera necesaria –nobles, ya fuera generoso o caballero; ciudadanos o doctores en activo; notarios o artistas– resultaba imprescindible demostrar la titularidad de una renta de importante cuantía. En 1700, se exigía un capital de 10.000 sueldos para resultar incluido en las bolsas de consellers y duplicarlo para el resto, siempre y cuando el candidato fuera natural de la villa. En caso de ser forastero, debía acreditarse la posesión del doble de renta. El límite de plazas y que fuera el propio consell municipal quien en la práctica decidía los nombres que debían ocuparlas, ocasionó numerosos pleitos.23 Quizá el episodio final de esta conflictividad sea el más ilustrativo, pues concluye con la victoria de la oligarquía que ocupa el consistorio en un largo pleito con artesanos y oficios, negándoles definitivamente el acceso a las bolsas de insaculación en 1627, como ya vimos.24 Tras esta prohibición, las disputas quedaron superadas y en los inicios del siglo XVIII sorteos e insaculaciones se realizan con absoluta normalidad entre los incluidos en las bolsas.25
El consell es la máxima instancia del gobierno local y decide sobre las principales cuestiones: hacienda, abastecimiento, tributos, nombramiento de oficios, servicios y peticiones de la monarquía, y en este caso elección de nuevos insaculados… Su composición, alterada por las diferentes reformas en las ordenaciones, responde al equilibrio entre los diferentes grupos sociales que dominan la villa. En los albores del siglo XVIII lo integran: justicia, jurados –sin voto en las deliberaciones, aunque es el jurado primero quien dirige las reuniones–, síndico, mostassaf, escribano y treinta y cuatro consejeros. La mayor parte de los mismos proviene de las bolsas –mano mayor y mano menor– habilitadas al efecto, con lo que se renuevan anualmente. Acompañan a estos consellers, antiguos responsables municipales en el año inmediatamente posterior al abandono de su cargo como justicia, jurados, síndico y acequiero salientes. Completan el consell dos consejeros provenientes de la bolsa militar. No obstante, cuando el justicia saliente pertenece al estamento militar –cosa que sucederá en años alternos–, sólo se extrae un nombre de dicha bolsa pues el otro conseller noble es el justicia saliente.26 Al encontrarse las plazas perfectamente delimitadas, su designación mantiene idéntico procedimiento. Tras señalar los impedimentos de los incluidos en las bolsas –proceso en el que intervienen gobernador y bayle27 como representantes del poder real, y en donde comprueban la ausencia de deudores del rey o de crímenes pendientes con la justicia– se escoge a los consellers militares, después a los de mano mayor, para concluir con los de mano menor.28
El elevado número de miembros aconseja que una parte importante del gobierno diario recaiga en órganos más ágiles y ejecutivos en la toma de decisiones: la cort de jurats y las prohomenías. La primera estructurada en torno a los principales representantes del municipio: los jurados. Además de ser la cabeza visible de la administración, se ocupan de plasmar en la práctica lo acordado por el consell, ejecutando sus acuerdos y ocupándose de los asuntos que no requieran su concurso. Pero no son los únicos, pues compartiendo composición colegiada encontramos diferentes juntas de prohoms, conocidas anteriormente como juntas de elets,29 que –integradas por justicia, jurados y diferentes miembros del consell– actúan a modo de comisiones sobre parcelas concretas del gobierno municipal. Aunque es habitual que se convoquen en circunstancias extraordinarias, varias de estas juntas funcionan de manera habitual –fundamentalmente las relacionadas con el abastecimiento o las acequias–, convirtiéndose en entidades estables dentro de la administración. Pese al libre ejercicio que hacen de sus competencias –sus acuerdos se recogen de manera separada en la propia documentación municipal– sus decisiones siempre son expuestas ante el consell.30
Junto a los organismos colegiados encontramos numerosos cargos individuales. Los más destacados son, por importancia y prestigio, los que se nutren de las bolsas de insaculados, pero a éstos deben acompañar también otros oficiales, subalternos si se quiere, que componen el aparato burocrático imprescindible para el funcionamiento del consistorio.
Justicia
En puridad, su labor no guarda relación con el gobierno local. Es elegido anualmente de acuerdo con el sorteo insaculatorio, alternando entre la bolsa de nobles y otra confeccionada para el cargo integrada principalmente por ciudadanos, graduados y artistas, con la aparición puntual de algún labrador. Su principal tarea es la administración de justicia en su tribunal, para lo que cuenta con un asesor letrado, siendo el responsable de su corte.31 Los interesados se postulan ante el consell, que los elige por el procedimiento de votación de habas blancas y negras. Con todo, su autoridad le faculta a presidir las reuniones del consell, así como algunas de las diversas juntas de prohoms.32
Jurados
Son cuatro y se renuevan anualmente de las bolsas ya conocidas: nobles, ciudadanos, artistas, primera y segunda de labradores. El jurado primero procederá de las bolsas de nobles y ciudadanos en años alternos, por más que el cargo de jurat en cap, y con él la dirección de las reuniones del consell recaiga siempre en un miembro de la bolsa de ciudadanos. El año en que los nobles ocupan la primera juradería, los labradores sólo contarán con la representación de un miembro de su primera bolsa. De este modo se consigue que los principales grupos sociales estén siempre representados sin alterar el número de jurados. Lógicamente, cuando a los nobles no les corresponda el cargo de jurado primero, el jurado cuarto procederá de la segunda bolsa de labradores.33 El cargo tiene carácter anual y debía justificarse la posesión una renta determinada para ser insaculado. Aunque a nivel individual no parecen poseer competencias específicas, o al menos no se recogen en la práctica diaria, su permanente presencia en cualquier actividad del consistorio y la representación que ostentan les convierten en los principales actores del gobierno de la ciudad.
Síndico
La villa cuenta con un síndico ordinario responsable de las rentas municipales, el depósito de lo ingresado por sus derechos y emolumentos y la ejecución de sus pagos. Su elección es inmediatamente posterior a la de jurados y son los interesados en la sindicatura los que se postulan ante el consell. Dos consellers se encargan de advertir las personas que ya han servido en el oficio, señalando si existen impedimentos. A continuación, mediante votación secreta, se seleccionan seis personas hábiles, de los cuales obtendremos tres por el procedimiento del sorteo de redolins, presentados después al jurat en cap para que escoja uno.34 El finalmente elegido, como garantía en el ejercicio de su actividad, realiza un juramento acerca del buen uso que dará a las rentas que se le entreguen.35
Comparte denominación el síndich ad lites y procurador de pobres, que ha de velar por la conservación de los privilegios municipales y ayudar en los pleitos como procurador de las personas sin recursos. El consell lo designa mediante votación pública.36 Asimismo, reciben la denominación de síndicos los representantes de la villa ante el rey o cualquier otra instancia, siendo habitual en estos su designación directa por el consell para abordar casos concretos. En esta misma línea, en la época de nuestro estudio, ante la perenne necesidad de contar con un representante en la capital del reino, y atendiendo al elevado coste que supondría actuar de forma particularizada, se designa un síndico permanente en Valencia: el abogado castellonense José Castell de Planell.37
Mostassaf
Responsable de importantes parcelas relacionadas con el abastecimiento y la inspección de los productos de primera necesidad, pesos y medidas, mercados, salud pública, higiene…38 Su designación se produce a finales de septiembre a través del sorteo entre insaculados de la bolsa de nobles y una bolsa formada por ciudadanos, graduados y artistas de forma alterna.39
Clavario
En épocas anteriores este cargo parecía ser responsable de las finanzas municipales,40 sin embargo en el umbral del setecientos su participación en el gobierno municipal es otra. Aunque los libros que recogen la administración económica de la villa responden todavía a su nombre, clavariat, lo cierto es que es el síndico el que recibe la responsabilidad del arca. Ahora, como muestra la documentación, el único clavario que desempeña actividad alguna en el municipio es el clavario para la administración del trigo. Éste es elegido por el consell en votación pública, siendo suficiente la mayoría simple para su designación. Para ayudarle en su tarea se le asigna, también por público escrutinio, un asistente que se encarga de inspeccionar y revisar los silos.41
Jueces contadores
Coincidiendo con la renovación de los jurados y mediante votación pública entre los consellers se designa a estos inspectores de las cuentas del síndico ordinario, clavario del trigo, peyters, administradores, y, en general, cualquiera que disponga de erario público. Son cuatro por cada período anual y proceden de las cuatro bolsas principales de insaculados, uno por cada una.42
Cequier
En un municipio de tan marcado carácter agrícola, el responsable de la acequia ostenta un peso específico considerable, contando con su propia bolsa de insaculación en la que participan labradores y ciudadanos. En su designación, realizada a finales de cada año, están presentes el bayle y el gobernador, y tras la pertinente comprobación de los inhabilitados, en caso de resultar alguna duda, se resuelve mediante votación en el consell por el procedimiento de habas blancas y negras.43
Escribano
Aunque actúa como fedatario público, su participación tanto en el consell como en la cort dels jurats, brindan a este funcionario una importante presencia. Su nombramiento es acorde con esta posición pues se recurre al sorteo insaculatorio, contando con su propia bolsa habilitada al efecto, compuesta únicamente por notarios.44
Abogados/asesores
El más importante asesor letrado con el que cuenta el municipio es el de jurados y consell, abogado asimismo de pobres y miserables. Su titular es un doctor en leyes designado anualmente por el consell de entre los candidatos que se postulen. En 1705 se planteó un debate acerca de la posibilidad de convertir este cargo en perpetuo, y ante las dudas legales que semejante innovación planteaba, se decidió realizar un nombramiento que gozase inicialmente de esta condición pero con la posibilidad de remover al elegido si fuera necesario. Con todo, en 1706 se constató una nueva elección con lo que el sistema se mantuvo sin alteraciones. Completa el plantel de asesores el del justicia, elegido después del primero, como hemos visto, mediante votación por habas blancas y negras, por el propio consell.45
Otros cargos municipales
Mayorales de la cofradía de San Jaime y administradores del hospital de la villa. Se eligen por extracción de los insaculados en las bolsas de mano mayor y de mano menor.46
Tauleger. Se trata de otro cargo relacionado con la corte del justicia y que se elige a continuación de éste. Su función es la de «taulager per als clams secrets de la cort del justícia» y también «… per a que asente les licències donen los particulars a differents persones pera cullir, tallar, y pendre certs fruits y béns en ses heretats». La elección se hace por votación pública en el seno del consell. También vinculados a la actividad del justicia encontramos a los caps de guayta y coadjutors, subalternos nombrados por los jurados, mediante una comisión aprobada al efecto.47
1. Existe poca bibliografía que se refiera específicamente al período comprendido entre la llegada de Felipe V al trono y la Nueva Planta. De entre los trabajos que se refieren a alguna de las muchas vertientes del período, destacan los de la profesora Corona Marzol referidos a la presencia militar en la villa y su repercusión en las contribuciones económicas: C. Corona Marzol, Tropas francesas en Castellón, 1707-1712, Castellón, 1982; «Datos sobre la fiscalidad valenciana en el XVIII: las contribuciones militares y «el cuartel de invierno» (1707-1715)», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LX (1984), pp. 383-402. Desde la vertiente de las repercusiones sociales del conflicto en la oligarquía gobernante destacan los trabajos de la profesora Gimeno Sanfeliu: M. J. Gimeno Sanfeliu, La oligarquía urbana de Castellón en el siglo XVIII, Castellón, 1990.
2. J. Correa Ballester, La hacienda foral valenciana. El real patrimonio en el siglo XVII, Valencia, 1995, p. 198. Sobre la peita en Castellón en época medieval, P. Viciano, Regir la cosa pública. Prohoms i poder local a la vila de Castelló (segles XIV-XV), Valencia, 2008, pp. 325 y ss. Sobre este impuesto en general, A. Furió, «L’impôt direct dans les villes du royaume de Valence», en La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). Les systèmes fiscaux, Toulouse, 2002, pp. 169-199.
3. J. Casey, «Tierra y sociedad en Castellón de la Plana 1608-1702», Estudis, 7 (1980), pp. 13-46, p. 24. La tasación que se hace de las propiedades en los libros no hace referencia a su valor real de mercado, estando calculados partiendo de una escala fiscal.
4. J. Casey, «Tierra y sociedad…», op. cit., pp. 14-23. La tasación de la tierra de huerta en Castellón es por lo general el doble que la de secano,
5. E. Díaz Manteca, «El “Libre de Peyta” de 1721. Notas para el estudio de la economía de Castelló de la Plana durante la primera mitad del siglo XVIII», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (en adelante bscc), LV (1979), pp. 12-46.
6. M. J. Gimeno Sanfeliu, Patrimonio, parentesco y poder (Castelló, siglos XVI-XIX), Castelló, 1998, p. 51.
7. J. Casey, «Tierra y sociedad...», op. cit., p. 26.
8. M. J. Gimeno Sanfeliu, Llinatge i poder. Castelló (XVI-XIX). Els barons de La Pobla, La Serra, Borriol, Benicàssim i Montornés a l’Antic Règim, Valencia, 2003. J. Brines Blasco, A. Felipo Orts, M. J. Gimeno Sanfeliu y M. C. Pérez Aparicio, Formación y disolución de los grandes patrimonios castellonenses en el Antiguo Régimen, Castelló, 1995, pp. 89 y ss.
9. M. Madramany y Calatayud, Tratado de la nobleza de la Corona de Aragón, especialmente del Reino de Valencia, comparada con la de Castilla, Valencia, 1795.
10. M. J. Gimeno Sanfeliu, «Los arrendamientos de tierra a corto plazo: sistema de explotación agraria durante el XVIII», La Universidad Nacional de Educación a Distancia en la provincia de Castellón, 1983, pp. 127-138.
11. J. Brines y otros, Formación y disolución…, op. cit., p. 29. M. J. Gimeno Sanfeliu, Patrimonio, parentesco…, op. cit., p. 51; E. Díaz Manteca, «El “Libre de Peyta” de 1721…», op. cit., pp. 18-19.
12. J. Casey, «Tierra y sociedad…», op. cit., pp. 32-34.
13. M. J. Gimeno Sanfeliu, «La sociedad en el Castelló del setecientos. Isabel Ferrer y su grupo social», en Isabel Ferrer i el seu temps: Castelló al segle xviii, Castellón, 1993, pp. 37-58, p. 38.
14. E. Díaz Manteca, «Desarrollo económico de Castelló en el siglo xviii», Isabel Ferrer i el seu temps…, op. cit., pp. 15-34, p. 16.
15. M. J. Gimeno Sanfeliu, La oligarquía urbana de Castelló en el siglo xviii, Castellón, 1990, p. 64; M. J. Gimeno Sanfeliu, Patrimonio, parentesco…, op. cit., p. 54.
16. M. J. Gimeno Sanfeliu, Patrimonio, parentesco…, op. cit., p. 54.
17. Ibíd., pp. 51-53.
18. E. Díaz Manteca, «El “Libre de Peyta”…», op. cit., pp. 18-19. Sobre los gremios de Castellón, V. Gimeno Michavila, Los antiguos gremios de Castellón, Castellón, 1933, p. 52. En concreto sobre el sogueros y la explotación del cáñamo en la ciudad, V. Sanz Rozalén, D’artesans a proletaris, Castellón, 1995.
19. La insaculación es el sistema que regula el acceso a los principales cargos del gobierno –ya sea municipal o de otro tipo– mediante un sorteo entre unos aspirantes previamente inscritos en unas listas –las bolsas de insaculados–, una vez demostrado el cumplimiento de una serie de requisitos. Cada institución tendrá habilitadas tantas bolsas de insaculación como crea convenientes y para los cargos que estime oportuno, normalmente los de mayor relevancia institucional. Dejando que sea el azar –en forma de sorteo– quien decida, se pretende evitar pugnas y luchas por el acceso a los puestos de poder entre la oligarquía ciudadana. Sin ánimo de ser exhaustivo, sobre la instauración del régimen insaculatorio en los diferentes municipios valencianos, A. Alberola Romà, La organización del municipio en la época foral, Alicante, 1990; y, «Els municipis reials valencians durant l’època foral moderna: estructura política i funcionament», en I Congrés d’Administració Valenciana: De la Història a la Modernitat, Valencia, 1991; J. A. Barrio Barrio, «La introducción de la insaculación en el antiguo reino de Valencia, Xàtiva, 1427», en I Congrés d’Administració Valenciana…, op. cit.; D. Bernabé Gil, Monarquía y patriciado urbano en Orihuela, 1445-1707, Alicante, 1990; y, «El control de la insaculación en los municipios realengos», en I Congrés d’Administració Valenciana…, op. cit.; A. Felipo Orts, Insaculación y élites de poder en la ciudad de Valencia, Valencia, 1996; R. Bañó i Armiñana, «Els privilegis d’insaculació atorgats a la vila d’Alcoi durant el segle XVI», en Actes del Congrés d’Estudis de l’Alcoià-Comtat, Alcoi, 1990, pp. 81-91.
20. El texto íntegro aparece reproducido en F. Roca Traver, Ordenaciones municipales de Castellón de la Plana durante la Baja Edad Media, Valencia, 1952. Sobre las causas de la llegada de la insaculación a Castellón, P. Viciano, Regir la cosa pública. Prohoms i poder local a la vila de Castelló (segles XIV-XV), Valencia, 2008, pp. 226 y ss.
21. M. Arroyas Serrano, El consell de Castellón en el siglo XVII, Castellón, 1989, pp. 52-88. De acuerdo con el privilegio de 1446, el orden de los jurados de la ciudad –primero, segundo, tercero y cuarto– era determinado por el bayle municipal de los cuatro nombres que se le presentaban tras el sorteo correspondiente, procedentes de las tres bolsas de insaculados. En el año 1588 la ciudad pleitea por lo que a su juicio son numerosas arbitrariedades del oficial real en el orden de los regidores, generando numerosos conflictos entre los propios insaculados. Los interesados en anular esta facultad del bayle incluyen en sus alegaciones los sobornos, juramentos falsos y enfrentamientos que se producen en cada nueva elección. Pretenden que se especifique claramente el orden de los jurados de acuerdo a la inclusión en una u otra bolsa sin intervención del oficial delrey. En 1590 consiguen una sentencia que habilita al oidor de la Audiencia, Diego de Covarrubias, a que dicte una nueva ordenación. En ésta se elimina la prerrogativa del bayle municipal, regulando asimismo los oficios que son de elección de los gobernantes y los sujetos al sistema de insaculación, así como la distribución de los grupos sociales en las diferentes bolsas: nobles, ciudadanos, artistas y labradores. Además, se establecían garantías –duración en el cargo, incompatibilidades, inhabilitaciones– para evitar conflictos y favoritismos.
En 1597, la ordenación de Covarrubias se encuentra con algunos problemas en su aplicación, al menos a los ojos de la clase política local. Por ello se envía a Madrid un nuevo síndico que proponga su reforma. Las demandas hacían referencia a diferentes cuestiones como la renta necesaria para ser incluido en las bolsas, aspectos referentes a la hacienda, o las incompatibilidades de los consejeros de mano mayor… Pero el tema más relevante es el de la reserva a la villa de la decisión en la insaculación de nuevos nombres, junto a la elección de jurados cuando el jurado primero pertenezca a la bolsa de nobles o militares. La facultad de insacular que el poder real obtuvo mediante la ordenación de Covarruvias, será respetada pero atribuyéndose o resguardando la competencia del consell municipal de incluir en las bolsas a los ciudadanos que se consideren más idóneos. Asimismo, también se concede que en los años en que corresponda a la bolsa militar el cargo de jurado, se extraiga un nombre de la bolsa de artistas y otro de la de labradores. Previamente, se extraían dos nombres de la bolsa de labradores, dejando sin participación a los artistas.
El 18 de febrero de 1604 se concedió a la villa un nuevo privilegio que permitía decidir la promoción de sujetos entre las diferentes bolsas de insaculados, fijando un número máximo de insaculados por bolsa. Pese a que con ello se satisfacían los deseos de exclusividad de los ya insaculados, su puesta en práctica ocasionó numerosos conflictos personales. Tras numerosas negociaciones entre las partes afectadas, y para evitar conflictos, desde la ciudad parece acordarse la revocación del privilegio. Sin embargo, en la práctica, y por lo que respecta al número máximo de personas insaculadas, éste se cumple a lo largo de todo el siglo.
Ya en 1624 una sentencia de la Real Audiencia de Valencia reconocía el derecho de los maestros de algunos oficios a participar en el gobierno local, permitiendo su insaculación en la bolsa de mano menor para ser consejero municipal en detrimento de los labradores, que les cederían algunos de sus puestos. Las protestas no se hacen esperar, iniciándose una serie de pleitos ante Audiencia y Consejo de Aragón sobre esta cuestión. Un privilegio de 1626 concederá las peticiones de los oficios al menos durante un plazo de diez años. Pero desde el propio consell municipal se intentará sabotear esta decisión, mientras los maestros de los gremios solicitan su inclusión en más bolsas. Tras nuevos pleitos, los maestros quedan reducidos a la bolsa de mano menor de consejero, y, como demostrará la práctica, transcurridos los diez años del privilegio de 1626, desaparecerán incluso de ésta.
22. Para conocer la última composición de las diferentes bolsas, véase los apéndices, pp. 171-174.
23. M. Arroyas Serrano, El consell…, op. cit., pp. 64 y ss.
24. Ibíd., pp. 78 y ss.
25. Por ejemplo, AMC, Judiciari, (31) 1701-1704, 22 de mayo de 1701, f. 316; 28 de septiembre de 1701, f. 344v; 12 de diciembre de 1701, f. 351; 3 de junio de 1702, f. 390; 28 de septiembre de 1702, f. 422; 22 de diciembre de 1702, f. 436.
26. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 3 de junio de 1702, f. 395v. En la elección celebrada en esta fecha, se extrae sólo un nombre con motivo de la entrada en el consell de Don Cosme Feliu, justicia saliente. 10 de mayo de 1704, sin foliar.
27. Sobre la bailía de Castellón en época medieval, P. Viciano, Els cofres del rei. Rendes i gestors de la batllia de Castelló (1366-1500), Catarroja-Barcelona, 2000.
28. AMC, Judiciari, 32 (1704-1707), 22 de mayo de 1706.
29. M. Arroyas Serrano, El consell…, op. cit., p. 104.
30. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704). El repaso de la documentación municipal nos muestra bien a las claras –perfectamente separadas en el mismo volumen– las reuniones y acuerdos de cort dels jurats y prohomenies, frente a los acuerdos del consell. En la mano de jurats de este volumen encontramos numeroso ejemplos de estas prohomenías: de la casa y prisiones de la villa, del trigo, para el arrendamiento de los diferentes derechos de la villa, de la entrada del vino e, incluso, para el buen gobierno municipal. Muchas de ellas, funcionan, como demuestra la documentación, con regularidad. AMC, Judiciari, 32 (1704-1707); y Judiciari, 32 (1707-1710). En tiempos de guerra las necesidades extraordinarias hace que aparezcan numerosas prohomenías para abordar necesidades o demandas puntuales. Así encontraremos algunas que traten el abastecimiento de las tropas de Carlos III, la entrega de bagajes o el pago a las tropas.
31. J. R. Magdalena Nom de Déu, Judíos y cristianos ante la «Cort del Justicia» de Castellón, Castellón, 1988.
32. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 22 de diciembre de 1701, f. 351, recoge la elección de justicia y asesor celebrada en ese año. La presidencia del justicia en las prohomenías se comprueba en las referidas a cuestiones generales de la villa como la del buen gobierno, 24 de febrero de 1702, f. 64v; la del abastecimiento del trigo, 15 de enero de 1702, f. 58v; o de la nieve, 26 de marzo de 1702, f. 70.
33. AMC, Judiciari, 32 (1704-1707), 30 de mayo de 1705 y 22 de mayo de 1706. El papel del jurat en cap ciudadano frente al jurado primero militar, como relator de las reuniones del consell general, puede constatarse, por ejemplo, en AMC, Judiciari, 32 (1704-1707), 12 de julio de 1705 o 12 de agosto de 1705. M. Arroyas Serrano, El consell…, op. cit., p. 108. Esta distribución entre las bolsas se instaura en 1597 para conseguir que los grupos sociales que se correspondan con las distintas bolsas estén representados pese a la inclusión del jurado nobiliario.
34. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 3 de junio de 1702, f. 398v.
35. AMC, Clavariat, 34 y 35 (1707-1709). Los ingresos en la clavería se hacen a nombre del síndico, que se transforma en mayordomo de propios al llegar la legislación municipal castellana. AMC, Judiciari, 31, (1701-1704), 22 de mayo de 1701, f. 316.
36. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 27 de diciembre de 1701, f. 366.
37. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 2 de noviembre de 1702, f. 435. AMC, Judiciari, 32 (1704-1707), 30 de mayo de 1705.
38. F. Roca Traver, El mustaçaf de Castellón y el libro de la Mustaçaffia, Castellón, 1973.
39. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 28 de septiembre de 1702, ff. 412v y ss.
40. M. Arroyas Serrano, El consell…, op. cit., pp. 111 y ss.
41. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 22 de mayo de 1701, ff. 317 y ss.
42. Ibíd.
43. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 27 de diciembre de 1701, f. 360, 27 de diciembre de 1702. Así en la elección del año 1702, el caso de Miguel Pascual de Francesc, mayor de 70 años que queda eximido del cargo tras la votación en atención a su situación personal.
44. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 10 de mayo de 1704. La lista de insaculados se reproduce en la página correspondiente de apéndices.
45. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 2 de junio de 1702, f. 399, 22 de diciembre de 1702, ff. 438v y ss. AMC, Judiciari, 32 (1704-1707), 30 de mayo de 1705, 22 de mayo de 1706.
46. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 22 de mayo de 1701, f. 319v.
47. AMC, Judiciari, 31 (1701-1704), 27 de diciembre de 1701, ff. 367 y ss.