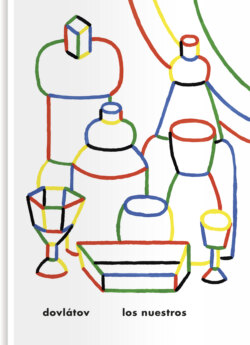Читать книгу Los nuestros - Serguéi Dovlátov - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеMi abuelo materno se distinguía por tener un temperamento más que severo. Hasta en el Cáucaso lo tenían por persona irascible. Su mujer y sus hijos temblaban ante su sola mirada.
Cuando algo lo sacaba de quicio, fruncía el ceño y exclamaba en voz baja:
—¡TU UTAMÁ!
La misteriosa expresión literalmente paralizaba a quienes se hallaban a su lado. Les infundía un pavor místico.
—¡TU UTAMÁ! —exclamaba el abuelo.
Y en la casa se instalaba un silencio sepulcral.
Mi madre nunca llegó a descifrar el sentido de aquella expresión. También yo tardé muchos años en comprenderla. Solo cuando fui a la universidad, inesperadamente, caí en la cuenta. Pero ya no se lo expliqué a mi madre. ¿Para qué?…
Creo que el mal carácter de mi abuelo se debía a su peculiar educación. Su padre, campesino, solía atizarle con un leño. Una vez lo dejó en un pozo abandonado. Lo tuvo en el pozo un par de horas. Luego hizo bajar un pedazo de queso y media botella de vino. Y solo una hora más tarde lo sacó, empapado y borracho…
Tal vez por eso el abuelo creció tan severo e irritable.
Era un hombre alto, elegante y orgulloso. Trabajaba de empleado en la sastrería de Epstein. Con los años, se convirtió en copropietario de la tienda.
Repito, era guapo. Frente a su casa vivía la numerosa prole de los príncipes Chikvaídze. Cuando el abuelo atravesaba la calle, las jovencitas Eteri, Nana y Galatea Chikvaídze se asomaban a la ventana.
Toda la familia se le sometía sin rechistar.
Él, en cambio, no se sometía a nadie. Incluidas las fuerzas celestiales. Uno de los duelos de mi abuelo con Dios acabó en tablas.
En Tiflis se esperaba un terremoto. Ya entonces existían centros meteorológicos. Por añadidura, se daban todas las señales que designan las creencias populares. Los sacerdotes iban por las casas e informaban a la población.
Los habitantes de Tiflis abandonaron sus casas, llevándose los objetos de valor. Muchos dejaron incluso la ciudad. Los que se quedaron encendieron hogueras en las plazas.
En los barrios ricos operaban tranquilamente los ladrones. Se llevaban la leña, los muebles, la vajilla.
Solo una de las casas de Tiflis permanecía iluminada. Mejor dicho, una sola de las habitaciones de la casa. Justamente el despacho de mi abuelo.
No quiso abandonar su hogar. Los parientes intentaron convencerlo, sin éxito.
—Vas a morir, Stepán —le decían.
El abuelo fruncía disgustado el ceño y pronunciaba sombrío y triunfal:
—¡K-A-A-KEM!…
(Que significa, con perdón, «me cago en vosotros»).
La abuela condujo a los niños a un descampado. Se llevaron de casa todo lo necesario, incluidos el perro y el loro.
El terremoto dio comienzo al llegar la mañana. El primer temblor destruyó la torre del agua. En diez minutos se vinieron abajo centenares de edificios. Nubes de polvo enrojecido por el sol flotaban sobre la ciudad. Finalmente, los temblores cesaron. La abuela corrió hacia la casa, en la Ólguinskaya.
La calle estaba repleta de ruinas humeantes. Por todas partes sollozaban las mujeres y ladraban los perros. Por el pálido cielo de la mañana volaban alarmados los grajillos. La casa había desaparecido. En su lugar la abuela vio, envuelto en polvo, un montón de ladrillos y maderas.
Y entre las ruinas, sentado en su hondo sillón, mi abuelo. El hombre dormitaba. Tenía el periódico sobre las rodillas. A sus pies, una botella de vino.
—¡Stepán! —exclamó la abuela—. ¡El Señor nos ha castigado por nuestros pecados! ¡Ha destruido nuestra casa!…
El abuelo abrió los ojos, miró el reloj y dando una palmada ordenó:
—¡A desayunar!
—¡El Señor nos ha dejado sin casa! —salmodiaba mi abuela.
—Venga ya… —replicaba mi abuelo.
Después contó a los niños.
—¿Qué vamos a hacer, Stepán? ¿Quién nos dará cobijo?…
El abuelo se enfadó:
—El Señor nos ha privado de hogar —dijo—. Y tú nos dejas sin comer…
Luego continuó:
—Beglar Fomich nos acogerá. He sido padrino de dos de sus hijos. El mayor es un bandido, pero Beglar Fomich es un buen hombre. Lástima de esa costumbre que tiene de aguar el vino…
—Dios es misericordioso… —pronunció en voz queda la abuela.
El abuelo frunció el ceño. Juntó las cejas. Luego, con aire sentencioso, pronunciando cada sílaba, soltó:
—No es verdad… El misericordioso es Beglar. Solo me pena esa costumbre de aguar el vino napareuli…
—¡El Señor te volverá a castigar, Stepán! —exclamó asustada la abuela.
—¡K-A-A-KEM! —respondió el abuelo.
Con la vejez su carácter se agrió definitivamente. No se separaba de su pesado bastón. Los parientes dejaron de invitarlo a sus casas; los humillaba a todos sin excepción. Insultaba hasta a quienes eran mayores que él, algo raro en Oriente. Ante su mirada, a las mujeres se les caían los platos de las manos.
Los últimos años de su vida, el abuelo ya no se levantaba. Permanecía hundido en su sillón junto a la ventana. Si alguien pasaba a su lado, soltaba:
—¡Largo, ladrón!
Y estrujaba el pomo de bronce de su bastón.
Alrededor del abuelo se creó una zona de riesgo de metro y medio. La longitud de su bastón…
A menudo me esfuerzo en comprender por qué mi abuelo era tan hosco, qué lo había convertido en un misántropo…
Era un hombre adinerado. Tenía una apariencia imponente, una salud de hierro. Cuatro hijos y una esposa fiel que lo quería.
Tal vez no le gustara el orden de las cosas como tal. Pero ¿todo él o solo en parte? ¿Se le antojaba insoportable, por ejemplo, el paso de las estaciones del año? ¿O la inefable continuidad entre la vida y la muerte? ¿La gravitación terrestre? ¿La disparidad entre la tierra y el mar? Qué sé yo…
El abuelo murió en circunstancias pavorosas. Su segundo duelo con Dios acabó en tragedia.
Diez años se pasó sentado en su sillón. En los últimos tiempos ya ni agarraba el bastón. Solo fruncía el ceño…
(¡Oh, si la mirada pudiera ser utilizada como arma!…).
El abuelo se convirtió en un elemento del paisaje. Un detalle destacado e imponente de la arquitectura local. De vez en cuando, los grajos se posaban en sus hombros…
Al final de nuestra calle, tras el mercado, había un profundo barranco. Al fondo corría espumeante un riachuelo que bordeaban unas rocas grises y sombrías. Allí asomaban blanquecinos los huesos de los caballos sacrificados. Yacían restos de carros.
A los niños les estaba prohibido acercarse al barranco. Las esposas clamaban a sus maridos cuando volvían borrachos a casa al amanecer:
—¡Gracias a Dios! ¡Pensaba que te habías caído por el barranco!
Una mañana de verano, inesperadamente, el abuelo se levantó. Se puso en pie y echó a andar con paso firme alejándose de casa.
Las rollizas mujeronas Eteri, Nana y Galatea Chikvaídze se asomaron a la ventana para ver al abuelo atravesar la calle.
Alto y erguido, el abuelo se dirigió al mercado. Y cuando alguien lo saludaba, no respondía.
En casa tardaron algún tiempo en descubrir su desaparición. Igual que tarda uno en darse cuenta de la desaparición de un álamo, una roca o un torrente…
El abuelo se acercó al borde del barranco. Tiró el bastón. Levantó las manos. Y dio un paso al frente.
Dejó de existir.
A los pocos minutos llegó corriendo la abuela. Tras ella, los vecinos. Todos daban voces y lloraban. Solo al anochecer se apagaron los sollozos. Y entonces, a través del incesante rumor del torrente que bordeaban unas rocas sombrías, llegó un despectivo y formidable:
—¡K-A-A-KEM! ¡TU UTAMÁ!…