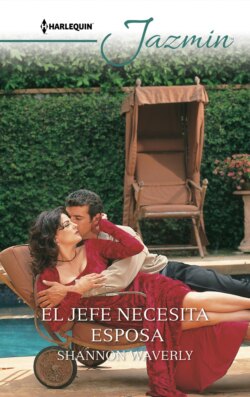Читать книгу El jefe necesita esposa - Shannon Waverly - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеMEG SE metió en el hueco que había para aparcar el coche. Llegaba tarde. La segunda vez en dos semanas. Su corazón parecía que se le iba a salir de su sitio.
Salió de su Escort, se colocó el bolso en el brazo y salió corriendo hacia la fábrica sorteando los coches del aparcamiento como si estuviera jugando un partido de rugby en donde tenía que sortear a los contrarios. Atravesó casi volando la puerta principal y se fue al ascensor. Presionó el botón para subir y esperó.
–Vamos, vamos –le metía prisa. Al ver que no llegaba se fue por las escaleras.
Cuando llegó al cuarto piso casi se había quedado sin aliento, en el descansillo descansó un ratito. Hacía un ambiente sofocante. Estaba sudando y la ropa se le pegaba al cuerpo.
De pronto notó un nudo en la garganta. ¿Por qué no habría ido su suegra al mercado la tarde anterior? ¿Por qué había tenido que ir esa misma mañana, cuando sabía que ella necesitaba el coche para ir a trabajar? Meg había estado esperando cuatro meses a que la llamaran de ese trabajo. ¿Es que Vera quería que la despidieran?
De forma inmediata, se apoderó de ella un sentimiento de culpa. No podía quejarse. Al fin y al cabo el coche era de Vera y se lo dejaba prestado. ¿Por qué pensaba de forma tan negativa? ¿Por qué era tan desagradecida con ella?
Meg se ajustó las gafas de montura negra a la nariz y miró su reloj. Llegaba once minutos tarde. Siguió subiendo. Con suerte la señora Xavier, su supervisora, estaría todavía en la cafetería y no se daría cuenta de que llegaba tarde. Meg abrió la pesada puerta por la que se accedía a la planta y pasó volando por la recepción.
No había hecho más que dar dos pasos cuando se dio cuenta de que la habían pillado porque allí frente a ella estaba el propietario y presidente de Forrest Jewelry, Nathan Forrest. Levantó la mirada de un informe que estaba leyendo y entrecerró los ojos.
–Buenos días, señor Forrest –tartamudeó Meg, casi sin aliento.
–Señorita Gilbert –asintió él. Con aquel gesto tan insignificante, Meg se sintió como si le hubieran dado un reglazo en la mano. Roja como un tomate, continuó hasta su despacho.
Por suerte la señora Xavier estaba en la cafetería. Sin embargo el resto de sus compañeros se dieron cuenta de que llegaba tarde, pero simplemente la saludaron y le preguntaron que qué le había pasado.
–He tenido problemas con el coche –les contestó ella. A continuación, encendió el ordenador y prosiguió el trabajo que había iniciado el día anterior.
Al cabo de las dos horas Meg había terminado y la señora Xavier le asignó una nueva tarea. Siempre le estaba encargando algo nuevo. Parecía como si la estuviera poniendo a prueba continuamente.
Meg estaba empezando a encontrarse cómoda, estaba empezando a pensar que no le iba a pasar nada por haber llegado tarde cuando levantó la mirada de su ordenador y vio al señor Forrest que la estaba observando desde la puerta, con en ceño fruncido.
Continuó escribiendo pero se sintió aterrada. No podía perder aquel puesto de trabajo. Necesitaba el dinero.
Empezó a sentir que el corazón le latía a toda velocidad. Vio que el señor Forrest se acercaba a ella. Al cabo de unos segundos su sombra tapó la luz procedente de los fluorescentes. Apoyó sus manos en su mesa. Ella miró y sonrió.
–¿Sí?
–¿Puede por favor venir a mi despacho, Margaret?
La boca se le secó. Se puso de pie y empezó a abrocharse los botones de su chaqueta. El silencio de sus compañeros la acompañaron cuando pasó al lado de sus mesas.
Siguió a su jefe. Pasaron por la recepción y se metieron en su despacho. El despacho del señor Forrest estaba enmoquetado. Las paredes eran de color crema, con muebles estilo siglo dieciocho. Por la ventana que había detrás de su mesa de trabajo se veía Providence, capital de Rhode Island, centro de la industria de las joyerías del noreste de los Estados Unidos.
A Meg le habían dicho que cuatro años antes, cuando el señor Forrest había heredado la fábrica de su padre, había renovado casi toda la planta de arriba. Casi nadie podría decir que debajo de aquella planta había tres plantas de fabricación. Allí en el cuarto piso era donde trabajaban los diseñadores, el departamento de administración y donde estaba el despacho del señor Forrest.
–Siéntese, Margaret –le dijo, mientras él se acomodaba en su sitio. Meg se sentó en la silla y cruzó las manos en su regazo.
Su jefe la miró con aquellos ojos color azul penetrantes que tenía. Ella lo miró de forma impasible, tratando de mantener la calma todo el tiempo.
Era casi imposible no enamorarse de él nada más verlo. Era como un sueño. Se parecía a Pierce Borsman y vestía con trajes de diseño italiano. Era un hombre encantador y con mucha personalidad. En el Ocean State Journal una publicación mensual a veces incluían fotos de él, a menudo con una de las modelos más de moda del brazo.
Por si su popularidad social no fuera suficiente, Nathan Forrest era uno de los que más fuerza tenía en el sector de las joyerías. Los productos que llevaban su nombre, a pesar de que eran productos destinados al consumo, eran famosos por su calidad y diseño. Todo lo había conseguido en el poco tiempo que llevaba ocupándose del negocio. Había conseguido cuadruplicar el volumen de negocio.
Incluso en la actividad diaria se notaba su influencia. Trabajaba como el que más, dedicando entre diez y doce horas al negocio, porque quería controlar todos y cada uno de los aspectos de la producción. Se le podía encontrar tanto participando en el departamento de diseño como arreglando una máquina que se había averiado.
Además, viajaba mucho. Pilotaba su propio avión, jugaba al polo y hablaba tres idiomas.
Era fácil enamorarse de un hombre como Nathan Forrest. Pero aquello era como enamorarse de una estrella del cine, como enamorarse de alguien que era inalcanzable. Estaba en otra esfera social y económica. Además de que no se conocía que hubiera tenido romance alguno en el trabajo.
–Es posible que el señor Forrest mantenga una vida social muy activa fuera del trabajo –le había advertido en una ocasión la señora Xavier al poco tiempo de que la contrataran–, pero cuando viene aquí, sólo le interesa lo relacionado con el negocio. Incluso pone mala cara cuando se entera de que dos trabajadores están saliendo juntos. Piensa que eso resta eficacia y concentración.
Aquella política a Meg le gustaba. Porque ella no tenía ni el tiempo ni las ganas de mantener una relación amorosa con nadie ni en el trabajo, ni en ningún otro sitio. Tenía muchos asuntos que resolver en su vida. Por lo que se refería al señor Forrest, ella tenía la cabeza sobre los hombros. Sabía distinguir entre la realidad y la fantasía, y valoraba mucho el sueldo que recibía cada mes.
–Margaret, tengo que pedirle un favor –le dijo.
Meg parpadeó e hizo un esfuerzo por concentrarse. ¿Un favor? ¿La había llamado para pedirle un favor?
–Este fin de semana –continuó diciéndole–, tengo que ir a casa de mis padres, en Bristol. Mi familia va a celebrar el cumpleaños de mi padre el sábado.
Al parecer no le iba a regañar por haber llegado tarde. Meg respiró más aliviada.
–Parece que reunirnos el primer fin de semana del mes de septiembre se ha convertido en una costumbre en mi familia –añadió–. Es una especie de fiesta de cumpleaños y preparación de las vacaciones de verano.
–Suena agradable.
–Lo es –le respondió–. Pero yo preferiría quedarme aquí a trabajar en el catálogo de primavera. Todos los cambios que se han introducido tienen que estar en la imprenta el lunes. Tienen que estar preparados para la próxima feria. Pero dado que no puedo faltar, he pensado que lo mejor es trabajar allí. Y ahí es donde usted interviene, Margaret. Nunca le he pedido que se quede a trabajar un fin de semana. Tengo entendido que cuando la señora Xavier la contrató una de las condiciones que usted puso era que no podía quedarse horas extras. Pero me preguntaba si no podría hacer una excepción este fin de semana y venirse conmigo como ayudante.
Meg abrió los ojos de forma desmesurada.
–¿Yo? ¿Quiere que le acompañe yo a esa reunión de familia?
–Sí –se acomodó en su silla, relajando los hombros, las piernas cruzadas. El sol le iluminaba la cabeza y parecía formar un halo en torno a sus sedosos cabellos negros–. Nos iríamos mañana por la tarde y nos quedaríamos hasta el domingo si es que… –hizo una pausa cuando vio que ella movía en sentido negativo la cabeza–. ¿Qué le ocurre?
–Lo siento, pero no puedo –no podía hacer otra cosa que rechazar aquella petición. Los fines de semana los tenía reservados para Gracie.
–Si lo que le preocupa es que esto se pueda convertir en una costumbre –añadió él–. Le prometo que no va a ser así.
–No, no es eso. Es que ya he hecho planes –Meg se dio cuenta de que su expresión cambió. Parecía estar irritado. Probablemente pensaba que ella no tenía que hacer cuando terminaba su trabajo allí, que era demasiado egoísta anteponiendo su ocio al trabajo.
Pero claro, él no sabía nada de Gracie. Ni tampoco nadie de aquella empresa lo sabía.
Antes de empezar a trabajar en Forrest, Meg había pasado tres años sin trabajar. Había abandonado toda actividad cuando se quedó embarazada. Cuando la niña creció y su suegra se pudo quedar a cuidarla Meg decidió volver a trabajar, porque necesitaba el dinero.
Aunque en todos los sitios que la habían entrevistado se habían quedado impresionados con sus conocimientos, en cuanto había mencionado que tenía una hija, la habían rechazado. No se lo habían dicho de forma abierta, pero una hija en edad escolar suponía ausencias porque se ponía mala y por las muchas preocupaciones que daba. Además, cuando el candidato no tenía pareja, aquellas ausencias podían ser más numerosas.
Meg había intentado convencerles de que ella no tenía esa clase de problemas, que su suegra se quedaba con su hija, que vivía muy cerca y que se acercaba cada vez que la necesitaba. Pero no la contrataban.
Después de meses de obtener la misma respuesta en muchas empresas, Meg decidió ocultar que tenía una hija. Sólo quería trabajar y demostrar que era una persona válida. Y la siguiente entrevista fue la de Forrest.
Mentir no le había costado trabajo. Meg incluso había creído que cuando le contara a todos la verdad, la iban a admirar por su valentía.
Qué estupidez por su parte. ¿Cómo iba a decirles a sus compañeros que los había engañado? ¿Qué iba a pensar la señora Xavier de ella, cuando se enterara de que había ocultado esa información? ¿Y el señor Forrest? ¿Cómo iba a confiar en ella? Lo peor era que cuanto más dejara pasar el tiempo, más le iba a costar decir la verdad. Se sentía atrapada en una tela de araña que había tejido ella sola.
De pronto se dio cuenta de que el señor Forrest le había hecho una pregunta.
–Perdone, ¿qué ha dicho?
–Le he preguntado si está segura de que no puede trabajar este fin de semana.
–Sí. Lo siento –repitió ella, humedeciéndose sus labios resecos con la lengua–. Pero habrá alguien más que pueda acompañarle. La señora Veden, o la señora May, por ejemplo –esas dos mujeres llevaban trabajando allí mucho tiempo y conocían el negocio.
–Prefiero que venga usted, Margaret. En primer lugar porque usted es soltera, y ellas no. Ellas tienen familias que atender los fines de semana.
Meg se miró las manos.
–Pero lo más importante –le dijo–, es que en las pocas semanas que lleva aquí, me ha impresionado su capacidad de trabajo. Es usted una persona diligente y eficaz Margaret, Y además, no se limita a escribir las cartas, sino que las compone y las edita también. Todo eso es lo que necesito este fin de semana para hacer este catálogo.
Meg se acomodó en su sitio y sonrió, sintiéndose orgullosa.
–Pero lo que más aprecio de usted, sobre todo en esta reunión familiar –hizo una pausa y se quedó mirándola fijamente–, es que confío en usted, Margaret. Usted posee una madurez que es difícil encontrar en personas de su edad. Es una persona tranquila y sensata. No pierde el tiempo en conversaciones triviales. Se dedica a trabajar, sin meterse en la vida de los demás. Lo que estoy intentado decir es…
–Que yo no voy a comentar nada de ese fin de semana cuando vuelva el lunes a trabajar –le dijo ella por él.
Sonrió y en su mejilla le aparecieron unos hoyuelos maravillosos.
–Exacto.
A Meg le sorprendió que él se hubiera dado cuenta de eso. Ella era un engranaje más de una estructura. Y aquel hombre era el propietario. El propietario. El presidente.
–No es que vaya a pasar nada escandaloso –añadió él, con una sonrisa en su mirada. Meg tuvo que mirar para otro sitio–. Pero preferiría mantener en el anonimato mi vida personal
Meg lo entendía. A pesar de que era una persona con mucha vida social, Meg siempre había pensado que Nathan Forrest era una persona que se ponía a la defensiva.
–De verdad que me gustaría hacerle ese favor, señor Forrest, pero no puedo. Ya había quedado.
Pero al parecer aquel hombre no aceptaba una negativa por respuesta.
–Seré franco con usted. Además quiero que venga para que me ayude a salir de una situación un tanto comprometida.
–¿Una situación comprometida? ¿Yo?
–Sí usted. La necesito para evitar una situación desagradable.
Meg se colocó las gafas y frunció el ceño.
–¿Qué quiere decir?
–Es difícil explicárselo –suspiró–. Supongo que sabe que no estoy casado, ¿no?
–Sí.
–Y probablemente habrá oído que quiero seguir soltero.
Meg dudó. Si le decía que sí, era aceptar que había escuchado los cotilleos de la oficina. Afortunadamente él no esperó su respuesta.
–He de confesarle, que quiero seguir soltero por lo menos durante cinco o seis décadas más. El problema es mi madre. Ella quiere que me case. En consecuencia, cada vez que me tiene cerca, trata de casarme con la hija o sobrina soltera de cualquiera de sus amigas.
–¿Es que le busca chicas? –le preguntó Meg. No era un hombre al que tuvieran que concertarle citas con chica alguna.
–Sí. No son citas exactamente, pero me coloca al lado de esas chicas con la esperanza de que continúe viéndolas después y a lo mejor me enamore. Pero este fin de semana no tengo tiempo para esas cosas. Ni tampoco tengo paciencia. Si usted viniera, podría evitar esa situación.
Meg sintió que su rostro se sonrojaba.
–No estará sugiriendo, señor Forrest, que demos a entender a todos que nosotros…
Se quedó mirándola, con el ceño fruncido.
–No, por Dios. Lo que pasa es que si usted viene, yo no tendría que estar pendiente de nadie más. Sería de poca educación dejarla sola entre gente que no conoce.
Meg se puso colorada. ¿Cómo había sido tan estúpida como para malinterpretarle?
Ella sabía que no era fea, pero tampoco demasiado guapa. Era una chica normal y corriente. Era oscura de piel, con los ojos de color castaño.
A lo mejor con un poco de maquillaje y los labios pintados podía mejorar. Pero con una niña de tres años, no tenía tiempo por las mañanas para nada.
Mantenía un aspecto clásico, conservador, el adecuado para la oficina. No era en absoluto el tipo de mujer con la que Nathan Forrest podía quedar para salir.
A pesar de mostrarse muy caballeroso en un momento determinado le dijo lo que le iba a pagar por trabajar ese fin de semana.
–¿Cuánto ha dicho?
Repitió la cifra.
–¿Por dos días de trabajo? –el corazón le empezó a latir con fuerza.
Él asintió.
–Si quiere tiempo para pensárselo, puede darme su respuesta mañana, aunque la verdad es que es viernes y quería salir en cuando terminemos aquí.
–¿No es la reunión familiar el sábado?
–Sí, pero estaba pensando que podíamos trabajar un par de horas el viernes cuando lleguemos.
–¿Dónde dijo que estaba la casa?
–No muy lejos. En Bristol. Es un sitio muy bonito y relajante. Se ve el mar desde la casa.
Meg estuvo a punto de dejarse convencer. Habría dado cualquier cosa por pasar un fin de semana al lado del mar. Y más con el señor Forrest. Parecía un sueño.
Pero inmediatamente se disgustó con esos pensamientos. No podía aceptar aquella propuesta. Le había prometido a Gracie que la iba a llevar el sábado al zoo.
Aunque con el dinero que le iba a dar… Podía hacer muchas cosas con ese dinero.
Por otra parte ¿qué precio tenía el tiempo que pasaba con su hija? Reuniendo todas sus fuerzas Meg le respondió:
–Lo siento, pero no puedo.
–Si lo que le preocupa es la ropa que tiene que llevar…
–No –no le preocupaba porque no iba a ir.
–No tiene que ponerse nada en especial –insistió él. Era un hombre acostumbrado a ganar–. Un par de vestidos valdrán. Y la traeré el domingo por la tarde.
–Se lo agradezco mucho pero…
–Me doy cuenta de que puede que no tenga tiempo para organizar sus cosas para el lunes, así que si quiere se puede tomar el lunes por la mañana libre. ¿Qué le parece?
Le parecía excelente.
–Es usted muy generoso, señor Forrest, pero no puedo.
Antes de que él siguiera insistiendo, Meg se puso de pie.
–¿Está segura de que no se lo quiere pensar? –él también se levantó.
–Sí, estoy segura.
–La cita que tiene debe ser muy importante para usted.
–Lo es –le respondió y le dejó pensar lo que quisiera.
A eso de las cinco y media Meg había conseguido salir del atasco y se dirigía a su casa, situada en una de las zonas pobres de la ciudad. Gracie y ella vivían en un apartamento que había encima del garaje de los Gilbert. Algunos días parecía como si las dos familias vivieran juntas.
Como era habitual, Meg se sintió culpable cuando sus pensamientos con respecto a sus arrendatarios se volvieron negativos. Vera y Jay Gilbert habían sido muy amables con ella y la habían aceptado desde el primer día que su hijo se los había presentado.
Derek y ella se habían conocido en una gestoría en la que los dos trabajaban. Él trabajaba de auxiliar administrativo a sus dieciocho años, recién salido del instituto. Por las noches seguía estudiando, para terminar empresariales.
Estuvieron saliendo juntos hasta que se licenció en junio, momento en el cual le propuso que se fuera a vivir con él al este de la ciudad. Ella había aceptado dado que en la zona donde vivía sólo le quedaba su tía Bea, que acababa de morir.
Después de aquello, todo cambio muy rápido. A los diecinueve Meg se casó y vivía con Derek en el apartamento que los padres de él habían construido encima del garaje. A los veinte había dado a luz a Gracie. Aquél fue sin duda el día más feliz de su vida. A los veintiuno, sin embargo, fue el más triste, cuando Derek murió en un accidente de automóvil. Y se quedó viuda.
Recordando todo aquello, Meg se preguntaba qué habría sido de Gracie y ella si no hubieran tenido cerca a Vera y Jay. Porque ella no tenía familia, ni fuente de ingresos, ni sitio donde ir.
–Nosotros somos tu familia –le dijeron, asombrados cuando les dijo que tendría que irse de allí. Insistieron en que se quedara a vivir sin pagar nada por el apartamento. También le ayudaron con todo lo que necesitaba para alimentarse y vivir.
Le dijeron que el seguro de Derek, del cual ellos eran sus beneficiarios, cubría los gastos. Pero incluso ella, por muy ingenua que fuera, sabía que diez mil dólares no daban para tanto.
Pero lo que más agradeció fue el amor que mostraban por Gracie. Adoraban a su nieta. Se habían quedado destrozados por la muerte de Derek. Sólo habían tenido un hijo y había sido el centro de su universo. En Gracie vieron una luz que les podía iluminar la oscuridad en la que estaban sumidos.
Cuando Meg entró en la calle sin embargo volvió a tener el mismo sentimiento de claustrofobia de siempre. A pesar de todo lo que los Gilbert hacían por ella, tenía sus desventajas vivir tan cerca de ellos.
Meg aparcó el coche y apagó el motor.
–¡Mami! –llamó Gracie saliendo a saludarla desde el jardín de los Gilbert. Llevaba una especie de bata muy larga y una corona hecha de papel de aluminio. Se había disfrazado, que era el juego que más le gustaba.
–Hola, cariño –Meg se bajó del coche, con el corazón henchido de alegría cuando vio a su hija. Gracie era una niña muy guapa. Había heredado los rizos dorados de su padre y sus ojos azules. Meg estaba ya acostumbrada a que muchos le dijeran que podía llegar a ser modelo, que incluso podía llegar a ser actriz.
Pero a pesar de lo guapa que era Gracie, lo que más impresionaba a la gente era su inteligencia y su personalidad. Se quedaban boquiabiertos al ver lo bien que hablaba y lo sociable que era.
–Es una niña superdotada –era otro de los comentarios que Meg oía–. No hay muchos niños como ella.
Meg lo sabía. Pero al tiempo que su hija era una fuente de orgullo también lo era de preocupación. Meg sentía sobre sus hombros el peso de la responsabilidad. Tenía que decidir su educación, como disciplinarla, las actividades que tenía que hacer, los deportes que tenía que practicar, los parques y museos a los que tenía que llevarla, los programas que tenía que ver. No sabía si lo estaba haciendo bien, o si le estaba dando o no lo suficiente.
Vera consideraba todo aquello un poco absurdo.
–Es sólo una niña. Déjala jugar –Meg había preferido no discutir. Vera no creía que hubiera que leer ningún libro para criar a un hijo. Meg también se fiaba del sentido común y aceptaba sus consejos.
Abrió la puerta del jardín y levantó a Gracie en brazos.
–Hola, cariño. ¿Qué has estado haciendo todo el día?
–Jugando a que era una princesa –Gracie se agarró a su cuello y la rodeó la cintura con sus piernas–. Esta noche voy a ir a un baile.
–¿De verdad? ¿Dónde?
–Al castillo. Voy a bailar con el príncipe –Gracie, al parecer, había estado viendo demasiadas películas de Disney.
–¿Y cómo vas a ir hasta allí?
–En mi alfombra mágica.
–Pensé que ibas a decir que en tu carroza de calabaza.
–No –le respondió Gracie–. Está estropeada.
–Qué pena. ¿Qué le ha pasado?
–El carburador.
–Eso es lo que le pasó al coche del abuelo la semana pasada, ¿no?
Gracie asintió.
–Bueno, por suerte tienes una alfombra mágica. ¿Podría ir yo también al baile?
–Claro –le respondió su hija–. Pero tendrás que ponerte un vestido.
–Claro, claro. ¿Y podré conocer también al príncipe?
–Sí –asintió con la cabeza Gracie–. Pero no puedes masticar chicle en el baile.
–¿No? –Meg intentó como pudo no echarse a reír.
–Ni tampoco te puedes meter el dedo en la nariz.
En esa ocasión Meg no pudo aguantarse.
Vera levantó la cabeza del jarrón de flores que estaba arreglando. Era una mujer regordeta, redonda de cara y pelo rubio.
–¿Qué os hace tanta gracia? –les preguntó.
–Nada –Meg intentó no enfadarse por la necesidad que tenía Vera de enterarse de todo lo que hablaban madre e hija–. ¿Ha habido correo hoy?
–Sí, lo he puesto en la mesa de la cocina.
Meg volvió a colocar a Gracie en el suelo.
–¿Hemos recibido algo de la escuela Círculo Infantil? –le preguntó, sabiendo que ella comprobaba todo el correo que llegaba.
Vera se puso de pie, resoplando.
–¿El Círculo Infantil? –frunció el ceño como si no hubiera oído nunca ese nombre.
–Sí, el colegio al que apunté a Gracie.
–No nada.
–Es raro. Las clases van a empezar la semana que viene. Me dijeron que me iban a escribir –Meg se mordió el labio y miró su reloj–. Les voy a llamar. Todavía debe haber alguien en la dirección.
–¿Por qué no llamas mañana?
–Mejor llamo hoy –tomó a su hija de la mano y empezó a subir las escaleras de su apartamento.
–He hecho un guiso. ¿Por qué no entras en casa y cenas antes?
–Ya he hecho yo cena.
Dentro del apartamento, Meg dejó el bolso y la chaqueta en el sofá y se fue directamente al teléfono. Mientras esperaba que contestaran la llamada, abrió el frigorífico y sacó unas sobras que tenía guardadas.
–¿Círculo Infantil? –respondió una voz agradable.
–Hola, me llamo Meg Gilbert. He apuntado a mi hija para que empiece el colegio el nueve de septiembre y todavía no he recibido ninguna respuesta.
–¿Cómo se llama la niña?
–Grace. Grace Gilbert.
Meg metió el plato en el microondas y esperó a que la otra mujer buscara la ficha.
–¿Cuándo trajo la solicitud?
–La mandé por correo –la carta se la había dado a Vera para que la echara. De pronto empezó a sentir lo peor.
–Lo siento, pero no encuentro ninguna solicitud a nombre de Grace Gilbert.
Meg agarró el teléfono con las dos manos.
–¿Está segura?
–Sí.
–¿Puedo pasarme mañana y rellenar otra solicitud?
–Lo siento, pero ya no queda ninguna plaza.
Meg cerró los ojos tratando de calmarse.
–¿Puedo llamar dentro de un par de semanas para ver si queda alguna vacante? A lo mejor alguien decide no llevar a su hijo.
–No creo que merezca la pena, porque tenemos lista de espera. Si quiere inténtelo a mitad de curso. Es lo único que le puedo decir.
–Muchas gracias –se despidió resignada.
Cuando tuvo preparada la comida de Gracie, Meg sentó a la niña delante del televisor, aunque no le gustaba que se entretuviera viéndola mientras cenaba.
–Voy a ver a la abuelita un minuto. No te muevas hasta que yo vuelva.
Segundos más tarde, Meg estaba frente a la puerta trasera de la casa de sus suegros, desde donde podía ver las escaleras de su apartamento. Jay Gilbert acababa de llegar de trabajar y estaba sentado bebiéndose una cerveza. Al igual que su mujer, era un hombre regordete y casi nunca tenía nada interesante que decir. Pensaba casi siempre lo mismo que su mujer.
Vera estaba cocinando. Levantó la vista, con la paleta en la mano, su cara roja como un tomate.
–Yo eché al correo la solicitud.
Meg miró a Jay, que bajó los ojos inmediatamente.
–Pero no la han recibido, y estoy preguntándome por qué –nunca se ponía seria con ellos, pero era la segunda vez que le pedía a Vera que echara una carta importante al correo y se había perdido. La primera había sido una petición de un crédito a unos grandes almacenes.
Vera empezó a remover el guiso, con la boca apretada.
–De todas maneras no creo que sea tan importante. No sé para qué quieres enviar a Gracie al colegio.
–Son solo tres días a la semana, Vera. Ya lo hemos discutido esto antes.
–Y yo sigo pensando que es tirar el dinero, cuando yo estoy aquí y puedo cuidar de ella.
–Y yo te agradezco todo el cariño que le das a la niña. Pero también tiene que relacionarse con más niños. Tiene que hacer actividades que la estimulen. Los niños se lo pasan muy bien allí y se preparan para ir al colegio.
Vera suspiró.
–Durante años los niños han ido al colegio sin ir a una escuela infantil antes. No sé por qué te pones así por nada. Cuando yo era pequeña, ni siquiera íbamos a un colegio infantil, pasábamos directamente a primaria.
–Sí, pero las cosas han cambiado –le dijo Meg, tratando de mantener la paciencia–. Vera, dime la verdad, ¿echaste esa carta?
La mujer puso en la cocina la paleta, salpicándola de caldo.
–Ya te he dicho que sí. ¿Qué más quieres que te diga?
Su marido levantó la cerveza y se fue de la habitación.
Meg se sintió rabiosa, porque estaba claro que estaba mintiendo. Pero no la podía acusar. Sería su palabra contra la de Vera. Si insistía, lo único que iba a conseguir era discutir. Era mejor dejar las cosas como estaban, aunque solo fuera por Gracie.
–Está bien, sólo estaba preguntando –respondió Meg levantando las manos–. Quería asegurarme, antes de presentar una queja en correos –algo que no tenía intención de hacer.
De vuelta en su apartamento, metió en el microondas la comida suya y se sentó en la mesa de la cocina. Pero no pudo comer. Tenía un nudo en la garganta. Estaba disgustada, frustrada y enfadada también.
Vera no tenía ningún derecho a oponerse a una decisión que ella había tomado con respecto a su hija. Sabía que lo había hecho con su mejor intención. Pensaba que ella podía cuidar de la niña mejor que nadie. Y también creía que así le ahorraba dinero. Pero no tenía ningún derecho a tomar decisiones por ella.
Se quedó mirando el plato de comida y cerró los ojos. Ojalá pudiera irse de allí cuanto antes. Por eso había vuelto otra vez a trabajar, para pagarse sus gastos y para ahorrar algo de dinero y poder comprar un sitio donde pudieran estar Gracie y ella solas.
Meg odiaba tener que estarle agradecida a los Gilbert. Y no tenía más remedio que estarles agradecida. Pero su deuda con ellos no era sólo cuestión de dinero. Eran meses sin pagar renta, pudiendo utilizar su coche, ahorrándole el dinero que hubiera tenido que dar a alguien por cuidar de la niña. Y sentía que se lo tendría que devolver de alguna manera.
De todas maneras, Meg quería a sus suegros y los consideraba su familia. Pero eso no quería decir que tuviera que quedarse con ellos para siempre. Y mucho se temía que eso era precisamente lo que ellos querían.
Querían estar cerca de la familia de su hijo, para poderla ver y oír. Lo irónico era que Meg entendía aquella necesidad. Gracie y ella eran lo más próximo que tenían que les recordara a su hijo. Pero por mucho que lo entendiera, no arreglaba su situación.
En los últimos meses, a Meg le había costado bastante mantener vivo su pasado. Las comidas de los domingos eran siempre las historias que le contaban a Gracie de un padre que no había conocido. Las tardes las pasaban con un álbum de fotos en las manos. En todas las conversaciones hacían alguna mención de su hijo.
–Si Derek estuviera vivo –empezaban muchas de sus frases–. Eres como tu padre –otra de sus expresiones favoritas.
Meg estaba harta de todo aquello. Aunque había querido a su marido y nunca lo iba a olvidar, pero poco a poco sus heridas estaban cicatrizando. Y quería vivir, porque de nada servía aferrarse a su pasado. Aunque sólo fuera por Gracie.
Quería salir, conocer a gente hacer nuevos amigos, hacer cosas diferentes. Y le apetecía empezar a quedar con hombres otra vez. Aunque no tenía ninguna prisa por encontrar marido, ni volverse a casar. Quería formar una familia y a lo mejor darle otro hermanito a Gracie.
Pero no sabía lo que pudieran pensar de todo aquello Vera y Jay. Seguro que querían que las cosas siguieran como estaban, que siguiera viuda, como si fuera un insecto que hubiera caído en ámbar y allí se hubiera quedado para siempre. Y no eran cosas de su imaginación. Últimamente había comprobado cómo Vera la había desanimado a tomar determinadas decisiones que indicaran el camino hacia la independencia. Y lo más frustrante era que Vera se justificaba diciendo que lo hacía para ayudarla.
Más que nunca la única solución a todos sus problemas era irse de allí. Y eso les iba a beneficiar también ellos. Estaban demasiado pendientes de Gracie y de ella, las necesitaban para mantenerse emocionalmente. Tenían que distanciarse un poco. En cuanto se dieran cuenta de que ella no tenía ninguna intención en cortar la relación con ellos se relajarían y mantendrían una relación más positiva.
Pero para ello tenía que conseguir más dinero, necesitaba ahorrar algo de dinero.
Con gesto decidido se levantó y se fue al teléfono. Había pensado pasar el fin de semana con Gracie. Lo más importante en su vida era su hija, y todo el tiempo que pasara con ella era poco. Pero tendría que hacer un pequeño sacrificio.
Meg levantó el auricular y marcó el número de Forrest Jewelry. Eran las seis menos diez. Seguro que el señor Forrest todavía estaba en su despacho.
Al tercer tono, una voz masculina respondió.
–Hola, señor Forrest. Soy Meg Gilbert –silencio–. Margaret, una de sus empleadas.
–Sí, sí, claro.
–He estado pensando en su oferta para trabajar este fin de semana, y he decidido aceptarla.