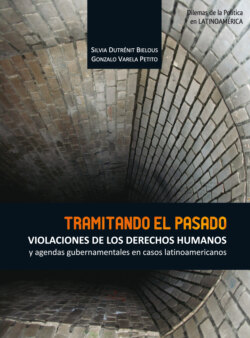Читать книгу Tramitando el pasado - Gonzalo Varela Petito, Silvia Dutrénit Bielous - Страница 6
ОглавлениеCapítulo 1
Crisis y reorganización institucional
El siglo XX latinoamericano registra numerosos episodios de golpes de Estado, regímenes autoritarios y dictaduras militares. Abundan, asimismo, movimientos sociales y políticos de envergadura y revoluciones sociales con mayor o menor éxito. En una espasmódica y conflictiva historia política, en este periodo se escenifica el uso del terrorismo de Estado en distintos países, lo que ha dejado un legado de violaciones de los derechos humanos que repercuten personal y colectivamente en las vivencias de las generaciones posteriores. Sin embargo, las experiencias nacionales guardan mucha distancia entre sí e ilustran la diversidad de formas de represión, así como la búsqueda de reparación de los efectos de la represión del Estado. Las páginas siguientes esbozan procesos cuyas consecuencias son similares en lo relativo al delito y la victimización, aunque sus bases políticas fueron y son diferentes, incluso en el modo de exhumar ese pasado. Así pues, se encontrará en adelante un acercamiento a cuatro países seleccionados.
El Cono Sur
Las llamadas dictaduras de seguridad nacional[1] de América Latina y, en especial, las del Cono Sur del último tercio del siglo XX, respondieron a conflictos propios de estos países (Argentina, Chile y Uruguay); aun cuando se inspiraron en la doctrina del mismo nombre elaborada en Estados Unidos. Debido a que, en la segunda posguerra, no prosperó la propuesta estadounidense de establecer una fuerza militar multinacional de los países de la región, se generó, de acuerdo a la mencionada doctrina, una división del trabajo donde la superpotencia se reservó las relaciones militares estratégicas de alcance continental y mundial, mientras los ejércitos del área latinoamericana se dedicaron sobre todo a velar por el orden interno.
A diferencia de gobiernos militares latinoamericanos anteriores,[2] pautados por el caudillismo propio de sistemas políticos inestables e inmaduros, o por interregnos que se justificaban como periodos de normalización en aras de la recuperación del gobierno civil, estas nuevas dictaduras sudamericanas se anunciaron como reestructuraciones radicales de la sociedad sin fecha fija de terminación. No descartaban autodenominarse incluso como “revolución” y, en todo caso, mantuvieron un sistema policíaco-militar extremadamente represivo que dejaría un saldo muy gravoso en materia de derechos humanos. La justificación de la avasallante presencia castrense no se apoyaba sólo en razones de orden público, sino más ampliamente en una identificación entre seguridad y desarrollo socioeconómico, y siendo el desarrollo un elemento central de estructuración del proceso histórico, tal visión no podía sino justificar el poner en manos del estamento militar todas las palancas de control social relevantes.
En lo ideológico, la convicción de encontrarse en una trinchera de avanzada de lo que algunos de sus voceros caracterizaban como “Tercera Guerra Mundial” (definida por la lucha contra el comunismo) era el sustento emocional y seudorracional de sistemáticas atrocidades, así como de la constante y exhaustiva vigilancia a la que se sometía a las personas:
La doctrina de la seguridad nacional se presenta como una síntesis total de todas las ciencias humanas, una síntesis dinámica capaz de proporcionar un programa completo de acción en todas las áreas de la vida social: una síntesis entre política, economía, ciencias psicosociales, estrategia militar. Ella se propone determinar los criterios definitivos en todas las áreas de la acción, desde el desarrollo económico hasta la educación o la religión (Comblin, 1979: 408).
Sin embargo las sociedades que pasaron por semejantes regímenes políticos guardan también diferencias. Los golpes de Estado son fenómenos que sintetizan relaciones entre Estado y sociedad civil con diferentes articulaciones y mediaciones; las singularidades de comportamiento de los actores connotan tales vínculos. De ahí que en el desarrollo de la cuestión se privilegie el estudio de las diferencias no menos que el de las semejanzas.
Tres periodos son notoriamente importantes como cortes de análisis para la reflexión sobre estructuras y funcionamiento políticos: golpes de Estado y desarticulación de los sistemas políticos; interregnos militares y quehacer marginal de oposición; y transiciones a la democracia. Por razones de legitimidad, el rol de los partidos políticos no menos que el de los actores de la sociedad civil ha sido inseparable del funcionamiento de las instituciones, por más que en el conjunto de América Latina han sido constantes las irrupciones militares que constriñen o alejan de la escena a los protagonistas habituales de la democracia. Sin embargo, las últimas dictaduras en los países del Cono Sur añadieron, entre sus objetivos esenciales, eliminar al enemigo interno de izquierda y también acabar con lo que consideraban políticos corruptos e ineficientes. La política parlamentaria, junto con el comunismo, fueron declarados responsables principales del deterioro político y económico. Ello no evitó, sin embargo, que con el correr del tiempo, los partidos se convirtieran en interlocutores de las mismas dictaduras durante los procesos de retorno a la democracia, cosa que obliga a delinear de manera sucinta las tendencias históricas que habían seguido los sistemas políticos y partidarios previamente a los momentos de ruptura institucional.
Durante el siglo XX, América Latina sufre dos secuencias de golpes de Estado en distintos países. La primera secuencia, en Argentina, Chile y Uruguay, es fruto de crisis nacionales que, siendo de diversa índole, se fueron gestando desde principios del siglo y catalizaron con el crack internacional de 1929, imponiéndose proyectos autoritarios. En los tres casos, se reestructuraron Estados que ya no eran oligárquicos, pero que tampoco constituían sistemas políticos consolidados.
Posteriormente, pasados otros treinta o cuarenta años, en América del Sur se produjo durante los años setenta la segunda serie de dictaduras marcadas por el predominio de las burocracias castrenses. La velocidad de los cambios sociales de la posguerra hizo posible que las generaciones jóvenes crecidas bajo formas de Estado populistas o de “bienestar”, maduraran con los efectos de la crisis económica que rápidamente se convirtió en crisis general de la política. El proceso industrializador por sustitución de importaciones de la región que arrancó con vigor en los treinta, alcanzó un punto de estrangulamiento, mientras que —especialmente por influencia de la Revolución cubana— se delineaban diversos proyectos de carácter alternativo que cuestionaban las instituciones, prácticas y creencias establecidas. Ante el agotamiento del viejo estilo de desarrollo económico y la creciente fuerza de nuevas propuestas de tono revolucionario, los viejos grupos gobernantes se mostraron incapaces de mantener el control, contribuyendo a totalizar la crisis (Collier, 1985). Se impuso un marco institucional diferente signado por el autoritarismo y aparecieron las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como las encargadas de “poner la casa en orden”. En 1964, se produjo en Brasil el primer golpe de esta nueva etapa.
El agitado proceso de declinación de las democracias políticas, producto de los generalizados desajustes de las estructuras en las que se cimentaba la coherencia entre las formas de dominación y su legitimación, derivó en una modalidad extrema de ejercicio del poder que se extendió regionalmente y duró casi un cuarto de siglo. El deterioro de las formas estatales tradicionales condujo a algunos grupos decisivos de poder a la convicción de la necesidad de un viraje radical que favoreciera la gestación de un nuevo sistema político y económico. El potencial “disolvente” (según la terminología conservadora de época) de los movimientos sociales o de los regímenes competitivos de partidos fue desactivado por las FF.AA., inspiradas por la doctrina de seguridad nacional, originando gobiernos que reorganizaron en forma vertical las relaciones sociales:
La evaluación de estos regímenes debe hacerse entonces en su doble dimensión de regímenes reactivos [contra la matriz o modelo sociopolítico clásico] y fundacionales [en el sentido de generar un nuevo orden económico, político y cultural]. Respecto de la primera dimensión, ellos tuvieron un éxito parcial en sus metas en la medida que, al precio de las más violentas violaciones a los derechos humanos debido al tipo de represión ejercida que alcanzó rasgos de verdadera guerra unilateral, y también coadyuvado por otro tipo de factores, los movimientos insurreccionales fueron derrotados y, en algunos casos, diezmados y destruidos. También desaparecieron como elementos significativos de la vida política las ofertas más radicales de cambio social y las ideologías revolucionarias. Pero fracasaron en su intento de eliminar la política y crear una nueva matriz que cristalizara hacia el futuro un orden autoritario (Garretón, 1993: 8).
En contraparte, una vez logrados algunos de los principales objetivos definidos, de manera paulatina pero expansiva, desde finales de la década de 1970 —luego de que Bolivia iniciara el ciclo en 1978— comenzaron procesos de tránsito a la democracia. Reaparecieron en escena viejos y nuevos actores sociales y políticos, creando y recreando propuestas —a menudo centradas, como era lógico, en el tema de los derechos humanos—, conquistando papeles protagónicos o desdibujando su presencia por razones de debilidad o de táctica. Éstos lograron el consenso social requerido para llevar adelante sus programas en algunos caos, y en otros perdieron respaldo en medio de las complejas circunstancias de esas décadas.[3] Del punto de vista partidario fueron tiempos de resurgimiento remozado de añejas organizaciones históricas y de sufrimiento de otras nuevas que elaboraron propuestas para satisfacer la expectativa de soluciones inmediatas.[4]
El desarrollo esbozado adquirió perfiles distintivos en cada uno de los tres países del Cono Sur. En Argentina, el golpe militar de 1976 fue uno más de la serie iniciada en 1930. (Conviene recordar que en este país recién en 1989, por primera vez en cincuenta años, un presidente constitucionalmente electo le entregó el mando a un igual). En Chile, los sectores conservadores recurrieron en 1973 a una solución militar con el fin de liquidar una fuerte movilización popular impulsada por un programa de cambio gradual al socialismo, que pretendía sostenerse en el marco de una constitución heredada del pasado. En Uruguay, país con larga tradición democrática, el golpe civil-militar de 1973, primero del siglo,[5] se propuso desvertebrar un creciente movimiento de izquierda que ponía en peligro un sistema político tradicional crecientemente fragmentado.
Así como los procesos descritos mostraron distintas relaciones entre la sociedad civil y el Estado de acuerdo a cada país, también las transiciones evidenciarían características particulares, relacionadas con variables de largo plazo. Argentina —cuya institucionalidad luego de la dictadura de 1976-1983 se constituiría alrededor de un eje bipartidista— vivió desde la década de 1930, una permanente readecuación de su escena política frente a los desafíos de un militarismo con proyecto estatal. Chile, en cambio, tuvo un sistema partidista con un fuerte componente obrero y de izquierda, que terminó girando en torno a la oposición entre socialismo y antisocialismo. Desde 1938, en forma clara, prolongada imaginariamente por el discurso de la dictadura de 1973-1990 hasta el comienzo de la transición a la democracia, esa dicotomía ideológica dejó una fuerte huella. Con posterioridad a 1990 se recuperó la primacía democrática, pero sustentada en un cambio importante en lo programático e ideológico (Scully, 1995). Uruguay, con sus dos partidos tradicionales cuya génesis se remonta a la cuarta década del siglo XIX y que devienen en organizaciones modernas a principios del siglo XX, tuvo un sistema bipartidista hasta 1971. Para entonces se convirtió en un sistema de tres partidos fuertes, rasgo confirmado cuando se inició la recuperación democrática en los comicios de 1984.[6]
Una característica común de los regímenes militares fue la de desbaratar porciones significativas de la sociedad civil y del Estado en aras de construir nuevas modalidades de mediación interinstitucional. Con tal fin se aplicaron medidas represivas, eliminatorias o reorientadoras de todo lo que se aproximara a las viejas prácticas discursivas y de representación política o sindical. Entre otras acciones, se limitó radicalmente la influencia de los partidos políticos. El caso uruguayo es el más representativo de esta tendencia en virtud de la centralidad histórica de sus partidos:
[…] el ‘proceso cívico-militar’ que había comenzado con la denigración de la política, los políticos y, sobre todo, los partidos, evidenció otro fracaso en sus arrebatos fundacionales al culminar su itinerario con las colectividades políticas tonificadas y relegitimadas ante la sociedad civil. […] Tras el temporal, los partidos estaban otra vez allí, sobreviviendo al gobierno que dispuso de las mayores armas para aniquilarlos (Caetano, 1987: 4).
Esto impone tres preguntas referidas a tres momentos del proceso político. La primera inquiere sobre la configuración de los partidos y su comportamiento dentro de los sistemas políticos existentes en los prolegómenos de los golpes de Estado: en tal sentido es necesario precisar cuáles fueron sus posturas respecto de las irrupciones militares. Una segunda se refiere a lo que pasó después de los golpes de Estado: en ese momento, las fuerzas políticas civiles entraron en situaciones de expectativa, de respuestas combativas, de indiferencia o acomodamiento ante las circunstancias, para luego pasar a diferentes formas de recogimiento. Se requiere también conocer sus percepciones del fenómeno militar y el grado de acercamiento o distancia que mostraron respecto a las FF.AA. Una tercera y última interrogante alude al rol desempeñado por los partidos en las transiciones a la democracia: el renacer y la reorganización partidarios en la apertura política son hechos sustanciales en tanto rescatan las propuestas y compromisos asumidos (o no asumidos) para retornar a una hegemonía político civil; entre ellos, el tema vital de los derechos humanos.
La idea de “poner la casa en orden”, que guió la acción militar, presentó rasgos sujetos a las particularidades históricas de las sociedades y sus Estados. Los largos y complejos procesos dictatoriales, con sus escenarios políticos restringidos deben ser revisados individualmente, porque marcan modalidades de sistema político que no son transferibles indistintamente en función de la generalización analítica.
En Argentina, argumentan Cavarozzi y Garretón (1989), la densidad de la sociedad civil llevó a fuertes subculturas políticas, pero difusas ideológicamente, con una débil estructura interna y escasa capacidad para expresarse en cuanto tales. Se acentuó por tanto una permanente personalización de los liderazgos y un enfrentamiento donde cada contendiente pretendía excluir al otro. Los principales partidos, Radical y Justicialista, habían generado una sólida identificación partidaria[7] cuya férrea contradicción los condujo a apoyar golpes militares con el afán de destruir al adversario. La corporativización de la sociedad argentina, estrechamente vinculada al Estado peronista y a la existencia de FF.AA. con propuestas propias, contribuyó a desequilibrar la capacidad de los partidos para sostener un proyecto nacional.
En 1973, unos pocos años antes del golpe de Estado de 1976, los partidos mayoritarios argentinos lograron un acuerdo. Con éste se buscó poner fin a la continua tendencia desestabilizadora que marcaba el devenir nacional. Pero poco duró el efecto del mismo. La experiencia democrática que se reinició en 1973 fue desafiada por distintos actores discordes con el nuevo peronismo gobernante e interrumpida en su institucionalidad por el golpe militar. Las viejas prácticas partidarias unidas a la presión de los movimientos sociales y a la violencia política, contribuyeron a un reiterado fracaso del intento democrático (Cavarozzi, 1986: 143-174).
Chile, a su vez, ha tendido secularmente a un sistema multipartidario de tres bloques que se reconstituye luego de sucesivas “coyunturas críticas” (Scully, 1995), aunque atenuado luego de la reciente dictadura por la formación de una especie de “gran coalición” de centroizquierda que retiene la presidencia y la mayoría en el Congreso desde 1990 (Dutrénit Bielous, 1998). Los partidos —sean tradicionales, preexistentes a la crisis de 1973 o nuevos, como aquellos de la derecha reconstituida a la sombra del gobierno de Pinochet— no han disuelto sus respectivas identidades. Pero la necesidad de asegurar un centro mayoritario que dé confianza a la población y aleje el fantasma de un nuevo golpe ha permitido soldar en un frente electoral estable a las principales fuerzas de izquierda en alianza con la Democracia Cristiana (PDC), su antigua rival.
Uruguay, por su lado, representa un ejemplo de la gestación de partidos aun antes de la configuración del Estado. La trayectoria casi bicentenaria de los partidos llamados “tradicionales”, Colorado y Blanco, y el papel que han jugado en la persistencia de un régimen constitucional, distingue a la sociedad uruguaya de sus vecinas. Se trata de organizaciones pluriclasistas que no suelen expresar una diferencia ideológica clara. Ésta puede sin embargo visualizarse entre las fracciones internas de dichas organizaciones. El surgimiento, en 1971, del Frente Amplio con una mayor coherencia programática de izquierda y una fuerte participación social, favoreció el lento quiebre del bipartidismo (Aguirre, 2007). A tal fenómeno contribuyó la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), que puso en jaque al gobierno repetidas veces.[8] Las características de los partidos tradicionales permitieron durante décadas la ratificación permanente de sus dirigentes. Pero esta continuidad se vio interrumpida dada la incapacidad de responder a la crisis a partir de mediados del siglo, en un deterioro progresivo que culminó con la ruptura democrática en 1975 (Rial, 1984: 77-84).
Se ve así cómo, pese a la coincidencia temporal de las crisis de los regímenes democráticos y las consecuentes irrupciones militares, cada proceso nacional está determinado por causas propias. Distintas razones llevaron a la polarización de la sociedad hasta dejarla sin medios para canalizar institucionalmente los conflictos. En algunos casos, será el canibalismo de los partidos que buscan anularse sin importar las reglas del juego; en otros, los estilos elitistas y clientelares que no permiten una verdadera representación de la sociedad y, en otros más, pese a la aparente fortaleza partidaria, la incapacidad para expresar los intereses sociales y canalizar la resistencia social a la presión autoritaria. El correlato es la emergencia o fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como fuerza extrema, supuestamente por encima de los intereses particulares (Cavarozzi y Garretón, 1989; Mainwaring y Scully, 1995). Sin embargo, los partidos y la sociedad civil no desaparecieron, sino que variaron sus rutas de desenvolvimiento en medio de un clima de generalizado congelamiento de la acción política no estatal. Con el curso del tiempo también surgieron —sobre todo en Chile— nuevos movimientos sociales al margen de las formas de acción política tradicional, que tuvieron su parte de influencia en la restauración de la democracia.
Debido, entre otros factores (como la evolución económica y las relaciones internacionales de los regímenes autoritarios) a las estrategias trazadas por los antiguos sectores políticos en este periodo y a la irrupción paulatina de organizaciones sociales de distinto origen que recogieron las demandas de la población, en los tres países se produjo un movimiento subterráneo que fue configurando la reactivación política.
En Argentina —no menos que en Uruguay y Chile en sus respectivas fechas— el régimen instaurado en 1976 contó con la aceptación de una parte de la sociedad.[9] Además la práctica de exterminio físico de la oposición de izquierda (pacífica o violenta) que hicieron las FF.AA. determinó, junto con la percepción de lo irrefrenable de su actuación para sectores de la sociedad civil y del sistema político, la ausencia de fuerzas contestatarias de masas organizadas, por un importante lapso. Esto, sin embargo, fue acompañado de una postura partidaria muy extendida de reprobación del régimen:
Cuando la guerra antisubversiva pareció tocar a su fin y, al mismo tiempo, ciertas capas de la población, que se habían dejado mecer antes por los efectos de la política monetarista, se despertaron —provocando así un caos de demandas contradictorias con la política oficial— los partidos políticos, ya beneficiados por cierto deshielo al inaugurarse el diálogo, creyeron llegada su hora (Cheresky, 1985: 23-24; Novaro y Palermo, 2003, sobre el proceso argentino).
En Chile, pese a la aversión del dictador por aquellos que alguna vez llamara “señores políticos”, se recuperó gradualmente un cierto nivel de actividad partidaria y el mismo gobierno recurrió a algunos políticos tradicionales de derecha tanto al inicio como al final de la dictadura. El objetivo de evitar el resurgimiento de la izquierda arrojó un saldo ambiguo, porque si bien es indudable que el golpe de Estado de 1973 y las drásticas reformas políticas y económicas que le siguieron acabaron con toda una tradición del Chile socialista y popular que venía desde antes de 1930, por otro lado la izquierda transformada de acuerdo a las nuevas circunstancias pudo recuperar su lugar en el sistema político en el curso de la transición a la democracia —como también lo haría en Uruguay—. La alianza con la Democracia Cristiana le sirvió de puente, pues ambas tendencias políticas estaban interesadas en la restauración de la normalidad constitucional, y el pdc era garantía de moderación a los ojos de actores conservadores internos o externos, accesibles a la demanda de liberalización, pero eventualmente preocupados por la posibilidad de que se reinstalara una dinámica conflictiva como la que había presidido el periodo 1970-1973.
En Uruguay, pese a que la gran mayoría de los partidos tradicionales había requerido, previo al golpe de Estado, la participación de las FF.AA. para la lucha antisubversiva, paralizándose (con excepciones) ante su desborde, luego se mostrarían discordes con la disolución de las instituciones democráticas en 1973. En cuanto a la izquierda partidaria y sindical, con sus fuerzas menguantes dispuso una acción de resistencia dosificada al nuevo régimen. Pero la dura práctica de desarticulación de este sector político sólo permitió una respuesta defensiva, muchas veces aislada y desarticulada. Entre tanto, los partidos tradicionales mantuvieron actividades de mera subsistencia por medio de los llamados “triunviratos”, designados como autoridades provisionales e integrados por políticos profesionales opositores al régimen. Éstos comenzarían a cobrar peso cuando el régimen militar intentara legitimarse jurídicamente en 1980, permitiendo una reanimación muy controlada de la vida política.
En los tres países, los partidos —que fueron cobrando centralidad en la transición— jugaron un papel en la oposición al régimen y en la actitud propositiva de cara a la apertura democrática que pasó por la negociación con los detentadores castrenses del poder. En especial, enfatizaron la práctica concertante que evitó la agudización nociva de sus diferencias, en contraste con lo que habían sido las viejas posturas previas a las irrupciones militares.
Mirando el proceso argentino, existe una generalizada coincidencia de los analistas, como no podía ser menos, en cuanto a que la crisis interna del régimen militar fue la principal determinante en la decisión de favorecer la transición.[10] Si bien ésta resultó de un largo proceso de confrontación dentro de las FF.AA. —que comienza con la presidencia del general Roberto Viola en marzo de 1981 durante la que se manifestó la discordancia entre el frente militar y el gobierno conocida en la jerga política como lucha “entre los duros y los blandos”—, fue la derrota de la guerra en las Islas Malvinas la que obligó sin más vacilaciones al autonombrado “Proceso” al repliegue inmediato.[11]
Esa crisis interna avizorada en 1981, no se concretó de inmediato en una reorganización de la sociedad civil ni en una reaparición de los partidos políticos con capacidad para retomar las demandas sociales. Mientras el presidente Viola advirtió a las FF.AA. del peligro de un estallido social, los partidos políticos mayoritarios insistieron en la aprobación de un estatuto —previsto por los propios militares desde 1979 pero aun entonces no sancionado— que posibilitaría la normalización.
Viola fue derrocado por otro militar y los partidos actuaron con un alto grado de pragmatismo:
Los dirigentes partidarios consideraron que el régimen militar había sufrido un proceso de desgaste político —debido principalmente al fracaso de su política económica y a conflictos en su frente interno— que conduciría a los militares a buscar, tarde o temprano, una salida hacia un nuevo arreglo institucional [...] las Fuerzas Armadas necesitarían recurrir al restablecimiento de los mecanismos democráticos de representación como única alternativa viable para la recomposición de los vínculos de legitimidad entre el Estado y la sociedad (Fontana, 1984: 21).
Las organizaciones que se reunieron en la llamada Multipartidaria mantuvieron, durante mucho tiempo, una táctica de evitación de las confrontaciones con el régimen, apostando a una relación de equilibrio para descartar un nuevo endurecimiento de la situación. Por ello (en forma similar a lo que sucedería en Uruguay en 1984 con el llamado Pacto o Acuerdo del Club Naval) quisieron también desanimar un proceso de movilizaciones populares ascendentes que, suponían, devendría en un futuro gobierno civil custodiado por las FF.AA., nuevamente justificadas por el peligro subversivo. Posteriormente, la Multipartidaria fue virando en su postura de equilibrio y, bajo el último gobierno militar encabezado por Leopoldo F. Galtieri, hubo una fractura entre los civiles que mantenían una actitud de moderación, con vistas a ser la alternativa aceptable para el cambio de gobierno, y quienes apostaban a la ruptura con los militares y a promover la movilización popular. También estos últimos impulsaban alternativas de poder frente a la crisis del régimen (Fontana, 1984: 28). Pero, en todo caso, se acentuaba la oposición política y social y los militares — de cara a la derrota en las Malvinas— buscaron la retirada sin (en apariencia) mayores condicionamientos.
La apertura chilena, por su lado, tuvo una característica gradual y lenta, pero ordenada. La dictadura tardó en aceptar la negociación, pretendiendo más bien asumirse como un soberano otorgante de medidas de liberalización. Pero los pasos que se fueron dando en cuanto a normalización jurídica y determinación de fechas permitieron una solidificación escalonada y progresiva de la transición que consolidó a las fuerzas democráticas, que paralelamente aseguraron un apoyo internacional consistente (Scully, 1995; Cavallo, 1998).
La economía chilena había entrado en crisis desde los primeros años de la década de 1980, lo que reavivó una oposición encarnada no sólo en los partidos sino muy particularmente en nuevos movimientos sociales; pero la posterior recuperación económica brindó un adicional margen de maniobra al gobierno, que procedió a cumplir su cronograma con calma. Su primer paso de salvaguarda ante la eventualidad de un cambio de régimen lo había dado desde 1978 con la ley de amnistía para delitos de violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios del Estado. Un elemento aún más importante fue la aprobación, en 1980, por plebiscito, de una constitución que reforzaba notablemente el poder ejecutivo a expensas del legislativo. No obstante, ocho años después, un segundo plebiscito cortaba la posibilidad de una prolongación hasta 1997 del mandato de Pinochet, fundando nuevos acuerdos que conducirían a las elecciones nacionales de 1990, ganadas cómodamente por la Concertación Democrática que reunía a la Democracia Cristiana con la mayoría de la izquierda.
Los militares debieron aceptar en esta sucesión de eventos, decisiones gravosas como la legalización de una izquierda que se habían propuesto erradicar. A cambio, la oposición debió aceptar no menos pesadas restricciones, derivadas de la constitución elaborada por el régimen, entre éstas: un desventajoso sistema electoral binominal; la existencia de senadores vitalicios en cuyas curules se instalaron figuras proclives al pasado autoritario; y —algo insólito si se le compara con otros casos similares— la protección oficial brindada al mismo dictador, refugiado primero en el puesto de comandante en jefe del ejército y luego en el de senador vitalicio, antes de su progresiva defenestración de 1998 en adelante, a partir de su arresto en Londres y de su posterior desafuero en Chile.
Uruguay también tuvo su apertura. Cuando el régimen pretendió legitimarse con el establecimiento de un cronograma político —aprobado en agosto de 1977— que tenía como objetivo central la ratificación de un proyecto constitucional por parte de la ciudadanía en 1980, ésta votó negativamente. La decisión ciudadana de rechazo al proyecto se debió, entre otras razones, a que dirigentes políticos no proscritos y distintos actores sociales realizaron una activa movilización en pro de tal resultado. El triunfo del “No” abrió paso a la transición (Opinar, noviembre y diciembre de 1980).
Los partidos tradicionales se revitalizaron cobrando fuerza frente al régimen, en tanto la sociedad civil, con importantes tradiciones de participación política, tomó confianza para, progresivamente, hacer crecer la movilización. Otro cronograma se puso en práctica y se retomó el diálogo con los partidos políticos que, con interrupciones, llegó hasta 1984. Con el Pacto del Club Naval, en agosto de ese año, se estableció el calendario para el retorno a un gobierno constitucional. El periodo de 1980 a 1984 alumbra el renacer de los partidos, que empujaban su propio concepto de apertura política, contrario a una seudodemocracia controlada por los mandos castrenses. De igual modo, esos años cobijan la gestación de distintas formas de organización social y gremial que fueron, al mismo tiempo, prolongación y reactivación de viejos actores. En el caso uruguayo, la izquierda jugó un papel significativo en la transición. En ninguna de las transiciones reseñadas los partidos fueron marginales; sin embargo, la centralidad que presentaron en el caso uruguayo no tiene equivalente en los otros dos países (Gillespie, 1991: 244).
En su momento, los partidos uruguayos y argentinos habían rechazado los golpes de Estado, pese a que algunas de sus fracciones y sectores habían mostrado anuencia e incluso ánimo de colaboración con los golpistas; mientras que, en Chile, dadas las agudas circunstancias de polarización social que mediaron antes del 11 de septiembre de 1973, los militares tuvieron el apoyo de importantes partidos como el Nacional y (en un principio) la Democracia Cristiana. El interregno militar constituyó un periodo de retraimiento en las identidades culturales que cada corriente partidaria supone, compartida por las constelaciones de organizaciones civiles que giraban cerca de las mismas. Las actividades en condiciones de dura represión se hicieron por pequeños grupos y en torno a demandas generales que trascendían organizaciones y formulaciones partidarias.[12] Mas en los tres casos se mantuvieron elites políticas opositoras con cierta organicidad.
En Argentina, éstas no hicieron una activa movilización aperturista. Y en Uruguay, por el contrario, los órganos de los partidos, todavía restringidos en su accionar, siempre promovieron la salida democrática, tal como sucedió en Chile debido al acercamiento de la Democracia Cristiana y los partidos de izquierda que luego darían forma a la Concertación Democrática.[13] Es pertinente preguntarse de qué manera las conductas asumidas por los principales partidos durante la etapa de congelamiento influyeron en las aperturas políticas. Y también en qué casos se recrearon las actividades partidarias a través de otras formas de organización social y en qué medida estas modalidades de acción influyeron, luego, en una mayor adhesión de la ciudadanía al partido en cuestión.
Las transiciones de disímil cronología y longitud pautaron diversas formas de renacimiento, florecimiento y participación partidaria y social. En tanto que en Chile el proceso de liberalización controlado desde arriba permitió al final la participación de una oposición moderada, en Argentina se destacó siempre la cautela de los partidos que negociaban con unas FF.AA. inflexibles en su ejercicio del poder pero habituadas a la fatalidad histórica de tener que retirarse toda vez que sus designios fallaban. Por ello la transición chilena fue muy negociada, en tanto que la argentina fue precipitada por la derrota en el Atlántico Sur. En el primer caso, la dinámica política está en los movimientos opositores que entran en los espacios que a su pesar van abriendo los militares; en el otro, los sobresaltos de la transición provienen de la disputa por ocupar el vacío de poder que se produce en un momento único e irreversible ante el fracaso del proyecto castrense. Y, en Uruguay, la respuesta ciudadana al proyecto constitucional de las FF.AA. de 1980, hace posible que la evolución se rija por la negociación entre partidos y militares en torno a las formas de la apertura, hecho no ajeno a la fuerza histórica de los partidos.
Para fines de este trabajo, es importante detenerse en un dato: la relación entre terminación de las dictaduras y la cuestión de los derechos humanos. En Argentina, la consumición del régimen se produjo en forma relativamente rápida y no muy ordenada; no obstante los militares conservaban aún el control, y uno de los puntos torales a prever para un caso de apertura eran los terribles agravios causados en cuestión de derechos humanos. Por lo cual la Junta gobernante se dio el tiempo para dictar dos medidas de impunidad: el “Documento Final” y la “Ley de Pacificación Nacional”, ambas de 1983.
Recuadro 1
Documento final de la Junta Militar de Argentina
(extracto de la parte resolutiva)
Por todo lo expuesto la Junta Militar declara:
1) Qué la información y explicaciones proporcionadas en este documento es todo cuanto las Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la Nación, sobre los resultados y consecuencias de la guerra contra la subversión y el terrorismo.
2) Qué en este marco de referencia, no deseado por las Fuerzas Armadas y al que fueron impelidas para defender el sistema de vida nacional, únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud, a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes.
3) Qué el “accionar” de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones relacionadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio.
4) Qué las Fuerzas Armadas actuaron y lo harán toda vez que sea necesario en cumplimiento de un mandato emergente del Gobierno Nacional, aprovechando toda la experiencia recogida en esta circunstancia dolorosa de la vida nacional.
5) Qué las Fuerzas Armadas someten ante el pueblo y el juicio de la historia estas decisiones que traducen una actitud que tuvo por meta defender el bien común. Identificado en esa instancia con la supervivencia de la comunidad y cuyo contenido asumen con el dolor auténtico de cristianos que reconocen los errores que pudieron haberse cometido en cumplimiento de la misión asignada.
Fuente: Documento Final, 28 de abril de 1983.
Recuadro 2
Ley de Pacificación Nacional
Buenos Aires, 22 de septiembre de 1983.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
ARTÍCULO 1º — Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos.
ARTÍCULO 2º — Quedan excluidos de los beneficios estatuidos en el artículo precedente, los miembros de las asociaciones ilícitas terroristas o subversivas que, a la fecha hasta la cual se extienden los beneficios de esta ley, no se encontraren residiendo legal y manifiestamente en el territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción o que por sus conductas hayan demostrado el propósito de continuar vinculadas con dichas asociaciones.
ARTÍCULO 3º — Quedan también excluidas las condenas firmes dictadas por los delitos y hechos de naturaleza penal referidos en el artículo 1º, sin perjuicio de las facultades que, de conformidad con el inciso 6º del artículo 86 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional pueda ejercer en materia de indulto o conmutación de las penas impuestas por dichas condenas, para complementar el propósito pacificador de esta ley.
ARTÍCULO 4º — No están comprendidos en los beneficios de esta ley, los delitos de subversión económica tipificados en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 20.840.
ARTÍCULO 5º — Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores.
ARTÍCULO 6º — Bajo el régimen de la presente ley quedan también extinguidas las acciones civiles emergentes de los delitos y acciones comprendidos en el artículo 1º. Una ley especial determinará un régimen indemnizatorio por parte del Estado.
ARTÍCULO 7º — La presente ley operará de pleno derecho desde el momento de su promulgación y se aplicará de oficio o a pedido de parte.
ARTÍCULO 8º — El Tribunal Ordinario, Federal, Militar u organismo castrense ante el cual se estén substanciando causas en las que, prima facie, corresponda aplicar esta ley, las elevarán sin más trámite y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a la Cámara de Apelaciones correspondiente o al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en su caso. Se entenderá que se encuentran comprendidas en los alcances de la presente ley aquellas causas en trámite o sobreseídas provisionalmente, en las cuales se investigue hechos cuyos autores aún no hayan sido individualizados y se les atribuya el carácter de integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales, o se exprese que los mismos invocaron alguno de estos caracteres.
Lo expresado precedentemente también se aplicará cuando se hubiese alegado la condición de terroristas o manifestado que actuaban con una fuerza aparentemente irresistible.
Por superintendencia del tribunal que corresponda se acumularán las causas que, referidas a un mismo hecho, no se encuentren aún acumuladas a la fecha de la presente.
ARTÍCULO 9º — Recibidas las causas por los tribunales de alzada señalados en el artículo anterior, se dará vista por tres (3) días comunes al Ministerio Público o Fiscal Federal y al querellante, si lo hubiera, vencido lo cual dictarán resolución dentro del término de cinco (5) días.
ARTÍCULO 10. — Únicamente se admitirán como pruebas, las que figuren agregadas a la causa y los informes oficiales imprescindibles para la calificación de los hechos o conductas juzgados. En dichos informes no se darán otras referencias que las indispensables para la pertinente calificación. Las pruebas reunidas serán apreciadas conforme al sistema de las libres convicciones.
ARTÍCULO 11. — Cuando corresponda otorgar los beneficios de esta ley en causas pendientes se dictará el sobreseimiento definitivo por extinción de la acción.
ARTÍCULO 12. — Los Jueces Ordinarios, Federales, Militares u organismos castrenses ante los que se promuevan denuncias o querellas fundadas en la imputación de los delitos y hechos comprendidos en el artículo 1º, las rechazarán sin sustanciación alguna.
ARTÍCULO 13. — La presente ley se aplicará aunque haya mediado prescripción de la acción o de la pena.
ARTÍCULO 14. — En caso de duda, deberá estarse a favor del reconocimiento de los beneficios que establecen las disposiciones precedentes.
ARTÍCULO 15. — Al solo efecto de la presente ley, no serán de aplicación las normas que se opongan a la misma.
ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
BIGNONE
Llamil Reston
Lucas J. Lennon
Fuente: Ley de Pacificación Nacional (Ley 22.924), 22 de septiembre de 1983.
En Chile, en cambio, de acuerdo al fuerte dominio que retuvo la dictadura casi hasta el final, la primera medida normativa de impunidad fue elaborada tempranamente —como ya se vio—, en 1978 (mediante el decreto-ley no. 2191).
Recuadro 3
Decreto Ley Nº 2191 de 1978
Santiago, 18 de Abril de 1978.
Vistos: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974, y considerando:
1°- La tranquilidad general, la paz y el orden de que disfruta actualmente todo el país, en términos tales, que la conmoción interna ha sido superada, haciendo posible poner fin al Estado de Sitio y al toque de queda en todo el territorio nacional;
2°- El imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena, dejando atrás odiosidades hoy carentes de sentido, y fomentando todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los chilenos;
3°- La necesidad de una férrea unidad nacional que respalde el avance hacia la nueva institucionalidad que debe regir los destinos de Chile.
La Junta de Gobierno ha acordado dictar el siguiente Decreto ley:
Artículo 1°. Concédese amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas.
Artículo 2°. Amnistíase, asimismo, a las personas que a la fecha de vigencia del presente decreto ley se encuentren condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973.
Artículo 3°. No quedarán comprendidas en la amnistía a que se refiere el artículo 1°, las personas respecto de las cuales hubiere acción penal vigente en su contra por los delitos de parricidio, infanticidio, robo con fuerza en las casas, o con violencia o intimidación en las personas, elaboración o tráfico de estupefacientes, sustracción de menores de edad, corrupción de menores, incendios y otros estragos; violación, estupro, incesto, manejo en estado de ebriedad, malversación de caudales o efectos públicos, fraudes y exacciones ilegales, estafas y otros engaños, abusos deshonestos, delitos contemplados en el decreto ley número 280, de 1974, y sus posteriores modificaciones; cohecho, fraude y contrabando aduanero y delitos previstos en el Código Tributario.
Artículo 4°. Tampoco serán favorecidas con la aplicación del artículo 1°, las personas que aparecieren responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, de los hechos que se investigan en proceso rol N° 192-78 del Juzgado Militar de Santiago, Fiscalía Ad Hoc.
Artículo 5°. Las personas favorecidas por el presente decreto ley, que se encuentren fuera del territorio de la República, deberán someterse a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N° 81, de 1973, para reingresar al país.
Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría. AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República. JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros. Sergio Fernández Fernández, Ministro del Interior. Mónica Madariaga Gutiérrez, Ministro de Justicia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.
Nota: Este decreto ley se publicó en el Diario Oficial el día 19 de abril de 1978.
Fuente: <http://www.archivochile.com/Poder_Dominante/pod_publi_parl/PDparlamento0005.pdf>
Pero la tranquilidad de los represores descansaba fundamentalmente en la constitución que habían otorgado y plebiscitado en 1980 con resultado positivo, que suponía (a la manera de la fantasía del generalísimo Franco en España) que el periodo de transición quedaría “atado y bien atado”. No calculaban que por muy pesados que fueran dichos mecanismos jurídicos sostenidos por los partidarios del autoritarismo y aceptados mal que bien por la oposición, tarde o temprano podrían virar en su contra.
Recuadro 4
La Constitución de 1980 de Chile, el estado de excepción y la legislación complementaria
La comisión de Estudio de un Anteproyecto de Nueva Constitución concluyó su labor cinco años después de ser creada.[a] El Consejo de Estado, por su parte, en julio de 1980 entregó al Presidente de la República el proyecto de nueva Carta Fundamental. Ejerciendo la potestad constituyente, en fin, la Junta dictó el Decreto Ley No. 3.464,[b] aprobando el texto de la Constitución de 1980 y sometiéndolo a ratificación plebiscitaria.
El plebiscito se efectuó el 11 de septiembre de aquel año, bajo estado de sitio y de emergencia, con sujeción al Decreto Ley No. 3.465,[c] de jerarquía constitucional.
Ratificada de esa manera, la Carta Fundamental entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, con excepción de lo previsto en sus 29 disposiciones transitorias, la mayor parte de las cuales rigieron hasta el 11 de marzo de 1990.
a) Bases, derechos y garantías fundamentales
Se declaró en ella que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, proclamando que el Estado se haya al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, con pleno respeto a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. Al Estado, además, ésta le impuso el deber de resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia y promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación. El ejercicio de la soberanía —agregó la Constitución— reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.[d]
Aplicando el concepto de democracia protegida, el artículo 8° calificó de ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República todo acto destinado a propagar doctrinas que atentaran contra la familia, propugnaran la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases. Las organizaciones, movimientos o partidos políticos que, por sus fines o por la actividad de sus adherentes, tendieran a esos objetivos, eran inconstitucionales.[e]
La Constitución declaró que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos, entregando a una ley de quórum calificado la determinación de las conductas terroristas y su penalidad…
b) Estados de excepción constitucional
Salvo espacios de tiempo brevísimos, desde el 11 de marzo de 1981 al 27 de agosto de 1988, Chile vivió invariablemente bajo el imperio de uno o más de los estados de excepción contemplados en las normas permanentes o transitorias de la Carta Fundamental y su legislación complementaria.
Así las cosas, debe recordarse que, por imperativo del artículo 39 de la Constitución, los derechos y garantías ya aludidos sólo podían ser afectados en situaciones de guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, en virtud de cada una de las cuales ella autorizó la implantación del correspondiente estado de excepción.
Por ejemplo, declarado el estado de sitio por el Presidente de la República con acuerdo de la Junta, aquél quedaba facultado para trasladar personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestarlas, expulsarlas de aquel territorio y prohibirles la entrada o salida de éste, todo por un lapso de hasta 90 días. No obstante, las medidas de expulsión y prohibición de ingreso referidas, mantenían su vigencia pese a la cesación del estado de sitio mientras la autoridad que las decretó no las dejara expresamente sin efecto.[f] Aquella prolongación regía también durante el estado de emergencia —decretable por la sola voluntad del Presidente de la República— en lo relativo a la prohibición de ingreso al territorio nacional.[g]
Los recursos de protección y de amparo no eran procedentes en el estado de sitio. El segundo de éstos, además, tampoco procedía en los estados de excepción en general, incluyendo el de emergencia, en cuanto ‘a los derechos y garantías, que, en conformidad a las normas que rigen dichos estado, han podido suspenderse o restringirse’.[h] En las situaciones indicadas, los tribunales no podían, en caso alguno, entrar a calificar los fundamentos de hecho de las medidas adoptadas por la autoridad en ejercicio de sus facultades.[i]
Ciérrase esta síntesis del texto original de la Constitución, recordando el quinto de los estados de excepción previsto en su vigésimacuarta disposición transitoria. Ésta, como se verá, condesó los plenos poderes del Jefe del Estado sobre las libertades públicas y reveló no sólo la continuidad de ellos en relación con los configurados en los años precedentes, sino que además su incremento.
Al tenor de aquella disposición, sin perjuicio de los demás regímenes de esa índole contemplados en el articulado permanente, si durante el periodo presidencial iniciado el 11 de marzo de 1981 se producía actos de violencia destinados a alterar el orden público o había peligro de perturbación de la paz interior, el Presidente de la República así debía declararlo y asumía, por seis meses renovables, las atribuciones siguientes:
• Arrestar hasta por cinco días en las propias casas de los afectados o en lugares que no fueran cárceles. En el evento de producirse actos terroristas de graves consecuencias, dicho plazo podía ser extendido hasta por quince días más.
• Prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que propagaran las doctrinas aludidas en el artículo 8° de la Constitución, a los sindicados como activistas de tales doctrinas, a los que realizaran actos contrarios a los intereses de Chile o constituyeran un peligro para la paz interior.
• Disponer la permanencia obligada de determinadas personas en una localidad urbana del país hasta por tres meses; y
• Restringir el derecho de reunión y la libertad de información, esta última sólo en cuanto a la fundación, edición o circulación de nuevas publicaciones.
Las medidas adoptadas en virtud de esta disposición no eran susceptibles de recurso alguno, salvo el de reconsideración ante la autoridad que las había decretado.
c) Legislación complementaria
c.1) Infracciones a la 24ª disposición transitoria y al estado de emergencia.
La ley 18.015[j] sancionó con penas de privación de libertad personal al arrestado, al obligado a permanecer en una localidad urbana determinada, al que ingresara al territorio nacional y a los que se reunieran, todos quebrantando las medidas adoptadas aplicando la 24ª disposición transitoria de la Constitución. La misma ley penó a quienes infringieran las medidas decretadas en virtud del estado de emergencia. Los procesos criminales relativos a los delitos mencionados quedaron sujetos a las disipaciones de la Ley de Seguridad del Estado.
Nuevas reformas fueron introducidas al Decreto Ley N° 1.877 ya citado, mediante el Decreto Ley N° 3.645, de rango constitucional, vigente junto con la Constitución pero dictado cinco días antes que eso ocurriera.[k] Con sujeción a dicho texto fundamental, las referencias al estado de sitio contenidas en los decretos leyes nos. 81, 198 y 1.009 debían entenderse igualmente aplicables al estado de emergencia e incluso, además, a la 24ª disposición transitoria de la Constitución.
Finalmente, el Decreto Ley N° 1.878, relativo a la cni fue modificado dos veces.
Primero por la Ley N° 18.315[l] que prescribió que, durante la vigencia de dicha disposición transitoria, los arrestos ordenados en su virtud podían cumplirse por la cni en sus propias dependencias, las que para todos los efectos legales fueron considerados lugares de detención. Mediante decreto del Ministerio del Interior se determinó las dependencias de cni habilitadas para tal efecto.[m]
Tres años después, la ley N° 18.623[n] derogó la norma antes recordada, preceptuando que todo aprehendido por la C.N.I. “deberá ser detenido o arrestado en su casa o conducido de inmediato a una cárcel o a un lugar público de detención, según lo determine el respectivo mandamiento”.
c.2) Sistematización de los estados de excepción.
La ley N° 18.415,[ñ] Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, derogó todas las normas que autorizaban suspender, restringir o limitar los derechos constitucionales en situaciones de excepción, para aplicar los preceptos de este nuevo estatuto. En consecuencia, quedaron orgánicamente sin efecto los decretos leyes nos. 81, 198, 604, 640, 1.009, 1.878 y otros, aunque no en cuanto a su vinculación con la 24ª disposición transitoria de la Carta Fundamental.
Al tenor del artículo 12° de la ley, se suspendía una garantía constitucional cuando temporalmente se impedía del todo su ejercicio durante la vigencia de un estado de excepción, a la par que se restringía una de tales garantías en alguno de esos estados si se limitaba su ejercicio en el fondo o en la forma.
El mismo estatuto precisó que las atribuciones presidenciales en el rubro podían ser delegadas y ejercidas mediante decretos exentos del trámite de toma de razón. Tratándose de los comandantes en jefe o de los jefes de la Defensa Nacional, éstos quedaron autorizados, además, para dictar los bandos que estimaran conveniente, por ejemplo, impartir instrucciones destinadas al mantenimiento del orden interno en su zona cuando se sometía a estado de emergencia.
c.3) Punibilidad de manifestaciones colectivas no autorizadas.
Motivada por las protestas y movilizaciones sociales ocurridas desde mayo de 1983, la Ley N° 18.256,[o] modificó el Ordenamiento sobre Seguridad del Estado, sancionando a los que sin autorización fomentaran o convocaran a actos públicos o colectivos en calles, plazas y demás lugares de uso público; y, asimismo, a los que promovieran o incitaran a manifestaciones de cualquier otra especie que permitieran o facilitaran la alteración de la tranquilidad pública.
Sin perjuicio de las penas privativas de libertad que ordenó aplicar a los infractores, la ley comentada dispuso que los autores fueran solidariamente responsables de los daños causados con motivo u ocasión de los hechos mencionados, al margen de la responsabilidad que pudiera afectar a los autores materiales de dichos daños.
c.4) Legislación antiterrorista.
La Ley N° 18.314,[p] determinó las conductas terroristas y fijó su penalidad.
Con relación al primer asunto, el texto citado tipificó 16 figuras punibles que abarcaban en ellas la incitación pública a la comisión de algunos de los delitos descritos en esa ley; la apología del terrorismo, de un acto terrorista o de quien apareciera participando en él; y la provocación maliciosa de conmoción o grave temor en la población o en un sector de ella, mediante información relativa a la preparación o ejecución de actos terroristas falsos. En punto a las sanciones, el cuerpo normativo citado contempló la pena de muerte para ciertos delitos.
Por otra parte y en lo concerniente al procedimiento, la ley facultó al tribunal competente para que, mediante resolución fundada, ampliara hasta por diez días el plazo para poner al detenido a su disposición, pudiendo disponer su incomunicación durante ese lapso. Además, se autorizó a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, separada o conjuntamente, para cumplir las diligencias ordenadas por la judicatura. Con todo, en las causas que conocieran los tribunales militares, éstos quedaron habilitados para ordenar la ejecución de diligencias a la cni.
En la investigación de delitos terroristas, la ley dispuso que los miembros de las Fuerzas antes nombradas y de la cni podían “proceder, previa orden escrita del Ministro del Interior, de los Intendentes Regionales, de los Gobernadores Provinciales o de los Comandantes de Guarnición, sin necesidad de mandato judicial, pero sólo cuando recabarlo previamente pudiera frustrar el éxito de la diligencia, a la detención de presuntos responsables, así como al registro e incautación de los efectos o instrumentos que se encontraren en el lugar de la detención y que pudieren guardar relación con los delitos que se investigan”. De lo así obrado, la autoridad debía dar aviso al tribunal dentro de las 48 horas siguientes, plazo que aquél fue facultado para ampliar, por resolución fundada, hasta en diez días.
Tiempo después, la Ley N° 18.585,[q] creó el cargo de Abogado Procurador General, al cual le encomendó intervenir, en representación del Ministerio del Interior, en todos los procesos iniciados por infracción a la Ley N° 18.314 y que fueran de la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios. En tal carácter, ese Abogado tenía, además, “la misión de centralizar la defensa del gobierno constituido y de la sociedad amenazada en todos los procesos de esta naturaleza”.
[a] Decreto Supremo No. 1.064, del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial el 12 de noviembre de 1973.
[b] Diario Oficial del 11 de agosto de 1980.
[c] Diario Oficial del 12 de agosto de 1980.
[d] Artículos 1° y 5º Inciso segundo.
[e] Artículo 8°. Este precepto fue complementado por la Ley No. 18.662, publicada en el Diario Oficial el 29 de octubre de 1987.
[f] Artículo 41, Nos. 2° y 7° en relación con la décimoquinta disposición transitoria, letra B) N° 40.
[g] Artículo 41, Nos. 4° y 7° en relación con la décimoquinta disposición transitoria, letra A) N° 11°
[h] Artículo 41 N° 3°.
[i] Artículo 41 N° 3°.
[j] Diario Oficial del 27 de julio de 1981, modificada por la Ley N° 18.l150.
[k] Diario Oficial del 10 de marzo de 1981.
[l] Diario Oficial del 14 de junio de 1984.
[m] Los decretos supremos nos. 594, 603 y 3214, del Ministerio del Interior, publicados en el Diario Oficial del 15 de junio de 1984 y 2 de marzo de 1998, respectivamente, señalaron catorce dependencias de la cni “consideradas como lugares de detención, para los efectos del cumplimiento de los arrestos” dispuestos en virtud de la 24ª disposición transitoria.
[n] Diario Oficial del 11 de junio de 1987.
[ñ] Diario Oficial del 14 de junio de 1984.
[o] Diario Oficial del 27 de octubre de 1983.
[p] Diario Oficial del 17 de mayo de 1984.
[q] Diario Oficial del 27 de noviembre de 1987.
Fuente: Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), vol. 1 (1991: 70-75).
El proceso uruguayo fue en cambio más complejo y ambiguo en lo tocante a derechos humanos. La transición se logró de forma bastante ordenada, luego de sucesivos ensayos y fracasos a partir de 1980, en cuyo camino las FF.AA. fueron resignándose a la pérdida del poder. Si bien en el Pacto del Club Naval de 1984, se establecieron importantes cláusulas transitorias para garantía de los cuarteles (que en la práctica no se activaron, por lo que fungieron sobre todo como seguro sicológico de los dictadores) nada fue pactado claramente sobre derechos humanos y ajuste de cuentas con el pasado, lo que daría lugar a interpretaciones encontradas y serios debates de difícil solución una vez reinstalada la democracia.
Recuadro 5
Pacto o Acuerdo del Club Naval (3 de agosto de 1984)
No se conoce con exactitud el contenido del Pacto pero, con base en declaraciones de los participantes, en los hechos ocurridos y en posterior Acto Institucional N° 19, tal evento se podría resumir en cinco puntos:
• Se mantendría el Consejo de Seguridad Nacional como órgano asesor en temas como el ataque a la soberanía y la afectación territorial. Y desarrollaría programas a largo plazo de seguridad nacional.
• Los mandos militares serían designados por el presidente de la República con venia del Senado a propuesta de las Fuerzas Armadas, que enviarían una lista de candidatos con el doble de integrantes en relación con las vacantes a cubrir.
• La Asamblea General actuaría como Constituyente desde el 31 de julio al 31 de octubre de 1985 y sometería a la ciudadanía el 24 de noviembre de 1985 las nuevas normas constitucionales. El 1º de marzo de 1986 regiría el nuevo texto constitucional. Mientras esto no ocurriera, estaría vigente la Constitución de 1967.
• La nueva norma constitucional incluiría un nuevo estado de emergencia, un estado de insurrección ante hechos violentos que significasen riesgos para la soberanía territorial y el orden público.
• El gobierno convocaría a elecciones para el 25 de noviembre de 1984.
Fuente: Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_del_Club_Naval>.
En 1983, el desprestigio en que —por distintas razones— habían caído quienes habían sido los dos principales actores de la política argentina desde los años cincuenta, o sea el peronismo y los militares, favoreció el hecho de que por primera vez en más de cincuenta años volviera a triunfar la Unión Cívica Radical. En la voluntad del nuevo presidente, Raúl Alfonsín, uno de los primeros problemas por enfrentar era el de los delitos de lesa humanidad cometidos principalmente por funcionarios militares y policiales durante la dictadura. El tema se abordará más adelante, pero aquí es necesario mencionar que el mismo se ligaba íntimamente a la reorganización política institucional, amenazada por varios episodios de insubordinación militar. Por otra parte, la economía amenazaba al nuevo régimen, y al no encontrar una solución durante el periodo de Alfonsín, habría de provocar una crisis política profunda que determinaría, en 1989, su renuncia anticipada al cargo. Ambos elementos —reacciones militares a los enjuiciamientos de violadores de derechos humanos y descontento popular por la coyuntura económica— interactuaron para erosionar la administración radical, lo que permitió, al peronismo, reconquistar posiciones con Carlos Saúl Menem a la cabeza, venciendo en las elecciones de 1989.
Contra lo que podría haberse esperado de la tradición peronista —signada por el nacionalismo económico y político— y del propio discurso de Menem como candidato, una vez en el poder, éste hizo rumbo a una política neoliberal en lo económico —marcada por la adhesión al llamado Consenso de Washington— y de acercamiento a EE.UU. en lo diplomático. Su administración de la economía, que habría de resultar crítica en el largo plazo aparte de verse marcada por escándalos de corrupción, logró en lo inmediato detener la inflación galopante y generar una recuperación de los negocios, lo que lo afianzó en el cargo y le permitió subordinar al Congreso (donde había logrado la mayoría de escaños para su partido), generando un reforzamiento del poder ejecutivo y una práctica de uso personal del poder que algunos analistas calificaron como “decisionista”. En lo que concierne a la interacción entre economía y derechos humanos en la agenda gubernamental, así como Alfonsín, en un contexto de crisis económica, había sido gravemente atacado por los militares[14] debido a su política de derechos humanos, Menem, a la inversa, aprovechó su fortalecimiento para buscar debilitar la influencia de los militares, pero también hacerles importantes concesiones en sus demandas de impunidad, con el propósito de asegurar su disciplina. Además hizo aprobar una reforma constitucional que le permitió reelegirse en 1995.
En su segundo periodo presidencial enfrentó mayores problemas, tanto a causa del crecimiento de una oposición de izquierda moderada —fenómeno poco frecuente en Argentina, donde la izquierda se había manifestado anteriormente ya fuera en organizaciones independientes de poco peso o englobada por el peronismo— como por los escándalos administrativos, sumados a un nuevo empeoramiento de la situación económica. En tal contexto, no le fue difícil al radicalismo, coaligado con la oposición izquierdista, vencer en los comicios de 1999 con su candidato Fernando de la Rúa. Pero la continuación de la penuria económica, conjugada con la impericia administrativa y el recurrir a la represión en respuesta a la protesta social, llevaría pronto a De la Rúa a una precipitada renuncia en 2001.
Se abrió un periodo en el que varios presidentes se sucedieron por breve tiempo en la titularidad del Ejecutivo,[15] mientras el descontento popular crecía, cristalizado en una típica “política antipolítica” ilustrada por la consigna “que se vayan todos” y en una notoria parálisis del Estado, incapaz, entre otras cosas, de hacerse cargo del pago de la deuda externa. La paridad del peso argentino con el dólar, que había sido eje de la política económica desde la primera presidencia de Menem, no pudo sostenerse y la inflación volvió a dispararse. El presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) pudo, no obstante, estabilizar la situación lo suficiente como para que, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales de 2003, su aliado Néstor Kirchner venciera a Menem, quien había tornado a postularse.
Pese a asumir funciones en un panorama incierto y desolador, con pronósticos no muy favorables a su gestión o incluso a la duración de su mandato, Kirchner pudo enderezar el país, consolidando un fuerte liderazgo a la par de su esposa, la senadora Cristina Kirchner (su sucesora en el cargo cuatro años después). La economía argentina, apoyada en la devaluación del peso (que volvía muy costosa la importación de mercancías) y en la suspensión de pagos de la deuda externa decidida por el gobierno, a pesar de una inflación elevada en comparación con el promedio latinoamericano registró una fuerte recuperación basada en el estímulo al mercado interno y el aumento de las exportaciones con una nueva política industrialista.
Tanto Kirchner como su esposa habían sido parte, en su juventud, de la izquierda peronista, lo que —pese a mantener una actitud discreta en relación con Estados Unidos— se haría notar en acciones tales como el acercamiento a la Venezuela de Hugo Chávez (que suplió con la compra de bonos argentinos las necesidades de crédito externo, limitadas por el no pago de la deuda y su reestructuración posterior en términos desventajosos para los acreedores), su adhesión al Mercosur y, muy especialmente, el reavivamiento de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado.
La salida de la dictadura en Chile, que se realizó tardíamente en 1990, ofreció sus propias complejidades; pues, tal como se ha visto, el régimen de Pinochet había conseguido asegurar una dosis importante de legitimidad, por medio de tres mecanismos. El primero lo constituía una nueva derecha civil cercana al gobierno militar que se había ido consolidando en tanto base social del mismo —sobre todo integrada por una clase media traumatizada por los eventos anteriores al golpe de Estado de 1973— con organizaciones partidarias representativas y un núcleo intelectual dotado de impacto en la opinión pública. El segundo mecanismo radicaba en la consolidación del programa económico —más allá de los ingredientes de represión política y penuria material para gran parte de la población con que se le había aderezado—. El tercero era la aprobación de la nueva constitución hecha a modo por el dictador, que seguiría rigiendo con posterioridad a la apertura y que se acompañaba de la designación formal de Augusto Pinochet en tanto jefe de Estado y de gobierno en el periodo 1981-1990.
La administración democrática de Patricio Aylwin tomó las riendas en marzo de este último año. A diferencia de Argentina, que viviría nuevos sucesos de inestabilidad causada por los militares, y de Uruguay, que los evitaría por medio de la aprobación de una conflictiva ley merecidamente llamada “de impunidad”, en Chile, pese a momentos de tensión (como los que se provocaron con la detención del general Manuel Contreras, ex director de la agencia represiva DINA), no hubo al principio mayor nerviosismo a causa de la vigencia del sistema de protección a posibles acusados que había dejado en pie la dictadura.
Este polémico andamiaje institucional permitiría en revancha que la izquierda, moderada en su discurso y asociada a la Democracia Cristiana, volviera a ser gobierno desde el primer momento de reinstauración de la democracia. La misma permanencia de Pinochet en el cargo de comandante en jefe acarreaba consecuencias sui generis, pues si por un lado concretaba un seguro de impunidad personalizado para el principal responsable de lo acontecido de 1973 a 1990 —con un simbolismo penoso para la democracia— por otro lado sugería que, en tanto se respetaran los acuerdos de la transición, todo intento de rebelión militar sería atajado por el jerarca castrense, en lo que parecía constituir una especie de contrato de “protección” para el nuevo régimen.
La democracia no podía en principio remover los pilares legados por el autoritarismo: una estructura económica boyante erigida sobre el sufrimiento y la exclusión; una constitución provista de candados; y el mayor personero del autoritarismo aún muy cerca de la cima del poder. El nuevo gobierno se aplicó por tanto a la consolidación del estatuto de las libertades y a la reducción de la brecha entre ricos y pobres por medio de la política social y la reorientación del gasto público. En 1993 así como en 2000[16] la Concertación que unía a la Democracia Cristiana con la izquierda volvió a vencer en sucesivas elecciones, llevando a la presidencia primero a Eduardo Frei Ruiz-Tagle —democristiano— y luego a un socialista, Ricardo Lagos. Esta última fue la primera elección realizada sin que mediara la sombra de Pinochet, quien sufría un prolongado arresto en Gran Bretaña a causa de un pedido de extradición de España por crímenes de lesa humanidad —y que a su regreso a Chile debería enfrentar una serie de juicios de desafuero como senador vitalicio, por acusaciones concernientes a cuestiones de derechos humanos y de corrupción administrativa.
Aún más sintomático fue que, a partir de 2006 —tras otro triunfo electoral de la Concertación de Partidos por la Democracia—, Michelle Bachelet, una mujer socialista, toma posesión de la primera magistratura ocupando el restaurado Palacio de la Moneda. Por su pasado, Bachelet parecía un compendio de la evolución de la izquierda luego del golpe de Estado: su padre había sido un militar leal al presidente Allende que había muerto a causa de la tortura; ella y su madre habían conocido la prisión y el tormento y luego, años de exilio. A su retorno a Chile, se había desempeñado durante el gobierno de Lagos como ministra de Defensa, o sea, jerarca de las fuerzas armadas que habían afrentado su historia personal no menos que la del país. Como presidenta designó un gabinete de ministros conformado en partes iguales por mujeres y hombres. No obstante, le tocarían también problemas sociales de magnitud, generados por estudiantes, trabajadores y comunidades indias, actores que, en otros tiempos, hubieran hecho causa común con una gobernante socialista, pero que ahora indicaban que la sociedad chilena estaba cambiando, liberándose de la cultura del miedo y la pasividad, incluso al precio de chocar con una administración progresista. El futuro mismo de la Concertación, en tanto que mayoría, se veía cada vez más sometido a cuestionamientos, así como a la competencia electoral de fuerzas adversas, en que sobresalía una derecha que, aun pretendiendo tomar distancia del anciano dictador, aspiraba a preservar lo esencial de su obra y, en forma lenta pero consistente, no dejaba de avanzar en votos.
Pero en el tema de los derechos humanos la justicia chilena no cesaba de abrir nuevas causas, lo que podía interpretarse como un resultado adicional de la consolidación democrática, más allá de la denominación y de la ideología de los partidos que ocuparan la titularidad del Ejecutivo.
La transición a la democracia en Uruguay puede analizarse en función de variables externas tanto como internas. En política exterior, luego de la redemocratización de la Argentina en 1983 y de la anunciada vuelta a la normalidad institucional que habría de concretarse a inicios de 1985 en Brasil, era difícil justificar que el pequeño país ubicado entre dos gigantes quedara estancado como un decadente reducto autoritario. En lo interno influyó el punto muerto a que había llegado la dictadura militar a partir de 1980. En primer lugar pesó la derrota del proyecto autoritario en el plebiscito de ese año; en segundo, se produjo un agudo retroceso económico a partir de 1982 que borró los avances en materia de crecimiento que se habían observado en años anteriores, tornando más difíciles las posibilidades de supervivencia del régimen. Finalmente, como suele suceder en tales circunstancias, se incrementaron las discrepancias en el seno del grupo gobernante. Éste era esencialmente una camarilla militar muy restrictiva en relación con la sociedad civil, pero sin un grado elevado de centralización del poder en su interior, puesto que se regía mediante las decisiones de organismos castrenses (o de mayoría castrense) colegiados, carente de un liderazgo personalizado al estilo de Pinochet en Chile, que canalizara en forma clara las disidencias en el interior de las fuerzas armadas. De modo que la salida política terminó dándose por un acuerdo entre un grupo militar circunstancialmente hegemónico y políticos civiles antes marginados —incluida, insólitamente, la izquierda.
Quien hiciera mayormente de puente entre los distintos actores involucrados en las tratativas, sería —no por casualidad— el mismo ganador de las elecciones presidenciales de la transición en noviembre de 1984: Julio María Sanguinetti. Su gestión y la de quien le siguió (Luis Alberto Lacalle, electo en 1989) tuvo que enfrentar, aparte de los desafíos de la reinstitucionalización democrática, severas restricciones económicas, lo que también influiría en el aspecto de los derechos humanos y de la relación del gobierno con las fuerzas armadas. Ambos gobernantes provenían de la política tradicional, perteneciendo el primero al Partido Colorado y el segundo al Partido Nacional (también llamado Partido Blanco). Sanguinetti y sus seguidores afirmaban poseer un pensamiento cercano a la socialdemocracia europea (si bien su partido, de raigambre liberal, no está afiliado a la Internacional Socialista); Lacalle, a su vez, pertenecía a una tradición nacionalista conservadora. En ambos campaba, en todo caso —ya sea por convicción personal o por fuerza de las circunstancias—, el rechazo a la idea de pedir cuentas por los hechos del pasado inmediato, por más que no hubiera (que se sepa en forma concluyente) un compromiso formal al respecto, de los civiles con los militares.[17] Primaron la búsqueda de la estabilidad política y el temor a la insubordinación militar, tal vez acentuado por lo que había sucedido en Argentina a la administración de Raúl Alfonsín. No puede descartarse que también jugara un sentimiento común a civiles conservadores y militares, el de que estos últimos, pese a sus llamados “excesos”, habían cumplido una tarea necesaria al acabar con la subversión de izquierda. Una percepción similar anidaba tras la protesta militar en el lado argentino y en los conatos de insubordinación de la parte uruguaya. La intimidación y la complicidad tácita (o a veces expresa) de los gobernantes civiles con los actores castrenses parecían ser los criterios rectores en materia de derechos humanos.
La misma tesitura habría de marcar la segunda presidencia de Sanguinetti (1995-2000), quien incluso se arriesgó temerariamente en pro de la impunidad militar y policial, al declarar enfáticamente (a raíz del caso Gelman; véase Rodríguez, 2006) que, en Uruguay, nunca se había practicado, a diferencia de Argentina, la desaparición y el robo de infantes, cuando había elementos de sobra para abrir por lo menos un paréntesis de duda al respecto. Recién durante la cuarta presidencia de la restauración democrática, encabezada por el también colorado Jorge Batlle (electo en 1999), se impulsaron limitadas pero significativas medidas que dieron un vuelco a la política seguida hasta entonces en materia de derechos humanos.[18] Pero durante el mismo periodo, el país se vio envuelto (a partir de 2002) en una gravísima crisis económica que pareció en algún momento cuestionar la permanencia del gobierno de Batlle.
Ello favoreció definitivamente a la izquierda que venía creciendo, al punto de haber disputado con muchas probabilidades la primera magistratura en las elecciones de 1999. En marzo de 2005, a veinte años del retorno a la democracia, Tabaré Vázquez asumió la presidencia a nombre de la coalición de izquierda, habiendo logrado la mayoría absoluta de sufragios en la primera ronda de las elecciones del año previo.[19] Con un programa y una práctica moderados tanto en el ramo político como en el económico, no obstante —como dejó en claro desde su discurso de asunción del mando—, iba a dar un vuelco importante no sólo en política social, sino también en la rendición de cuentas por los hechos del pasado violatorios de los derechos humanos. Lo ayudaría en su propósito el buen estado de la economía, que viviría un periodo de recuperación excepcional (así como recesivo había sido el que le había tocado a su antecesor), lo mismo que la estabilidad política. Esta última no sólo se reflejaría en el tono de las relaciones entre el gobierno y las fuerzas armadas —que ahora se aceptaban como un cuerpo subordinado al poder constitucional—, sino también en la desaparición del síndrome del miedo en la sociedad civil.
Se redondeaba un conjunto de elementos que permitió resucitar el papel del ministerio público y de los jueces en las causas de lesa humanidad. Para una resolución satisfactoria del problema era necesario que su tratamiento se juridificara (sin perder una dimensión política y moral que le es intrínseca), pasando del debate periodístico y partidario o de la protesta social, al trabajo independiente de jueces y fiscales. Una vez aseguradas las condiciones políticas para que esto sucediera, dichos agentes se pusieron en movimiento y pronto nuevos acusados (incluso algunos que habían cubierto las más altas responsabilidades políticas y militares durante la dictadura) comparecieron en los estrados. Ello dejaba en predicamento a políticos y partidos que anteriormente habían defendido la imposibilidad de impartir justicia en tales casos, por lo que la discusión acerca de la conveniencia de la nueva política habría de continuar, mas sin afectar ya, el trámite profesional de la justicia.
México
El caso mexicano, como se dijo en la introducción, sin dejar de tener puntos en común con los países del Cono Sur en lo atinente a las causas por derechos humanos, ilustra un devenir político muy diverso. Por la misma razón, la represión allí se desenvolvió en un contexto especial. El sistema político mexicano del siglo XX, como es de sobra sabido, derivó de la institucionalización puesta en pie a partir de sucesivos jalones posteriores a la Revolución de 1910: la aprobación de la constitución de 1917, la fundación del partido hegemónico en 1929, y la consolidación del sistema corporativo de organizaciones de masas vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), especialmente en el periodo de 1934 a 1940.[20] Otra singularidad de México en relación con el resto de los países latinoamericanos y que influye tanto en lo político como en lo económico, es su larga frontera con Estados Unidos, que con el tiempo ha derivado en un factor de creciente integración con el país del norte, que iniciada en la zona fronteriza se ha extendido al resto de la nación, cristalizando jurídicamente en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, según su sigla en castellano o en inglés, respectivamente) vigente a partir de 1994.
La frontera sur de México, en cambio, contacto con el istmo centroamericano, no sirvió antes de la década de los ochenta (cuando México se involucró en el proceso de pacificación de esa región) como nexo de unión con el resto de América Latina. De hecho, los lazos diplomáticos y económicos preferenciales se dirigían a Estados Unidos y Europa Occidental. Fue asimismo la gran crisis de la deuda externa disparada por la caída de los precios del petróleo crudo en 1982, lo que movió a México a acercarse a países de Sudamérica como Brasil, con los que incrementó los intercambios comerciales y las tratativas conjuntas para hallar una solución al problema financiero que aquejaba a todo el subcontinente.
Antes de ese año y de la fecha aún más simbólica de 1968, México se había destacado por dos rasgos no tan frecuentes en el ámbito latinoamericano: la estabilidad política y el crecimiento económico sostenido con baja inflación. Lo primero garantizado por el sistema político corporativo de partido casi único que daba soporte a un autoritarismo civil controlado, y lo segundo movido por las inversiones extranjeras directas y la dependencia de la economía estadounidense, entonces en plena expansión y a la que México aún hoy dirige alrededor del 80% de su comercio exterior.
1968 ha quedado registrado como fecha de quiebre porque en tal año el gobierno —ante la proximidad de los juegos olímpicos y temiendo que la alteración de la calma política afectara el prestigio internacional del país— perdió su tradicional sangre fría realizando una masacre de estudiantes que reclamaban medidas de democratización del régimen (Zermeño, 1978). No es que la represión violenta de los disidentes o los encarcelamientos injustos hubieran sido algo nuevo, pero tradicionalmente se habían realizado en escala más reducida y encubierta, o se dirigían preferentemente contra protestas sociales focalizadas que escapaban temporalmente a la camisa de fuerza del sistema corporativo. Mas la represión de 1968, con gran derramamiento de sangre, se había ejercido contra estudiantes, en su mayoría hijos de las nuevas clases medias surgidas del “desarrollo estabilizador” de la posguerra; y se había dado a la luz del día en la ciudad más poblada del país. Entre otras cosas, suponía la ruptura del régimen con grupos intelectuales cercanos por definición a los estudiantes, con los que hasta entonces había mantenido relaciones de cooptación y mecenazgo. Si bien en el primer momento no hubo mayor repercusión negativa para el gobierno, se produciría con el tiempo una crisis de conciencia creciente y generalizada en distintos sectores sociales y políticos —aun en círculos oficiales— unida a una repulsa hacia el sistema político que determinaría una expansión de las opciones políticas de izquierda o de derecha opuestas al régimen del llamado “PRI-Gobierno”.
Dicho régimen no carecía de capacidad de respuesta, por lo que en el periodo presidencial siguiente, encabezado por Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), se ensayó un febril retorno al populismo, con una escalada en el gasto público, el crecimiento del déficit y la deuda de gobierno, una diplomacia retóricamente tercermundista y una convocatoria a la participación popular y a la cooptación renovada de los sectores críticos. El resultado no fue del todo negativo, especialmente por la distensión que se logró luego del lapso represivo de 1968-1970 y gracias a la liberación de los presos políticos del 68. Pero dos graves y nuevos problemas hicieron aparición.
El primero fue el costo económico del programa de distensión, basado en la descontrolada asignación del gasto público que provocó, en 1976, la primera devaluación en muchos años, con las consecuencias sicológicas imaginables y un más severo cuestionamiento del sistema político. De hecho se evidenciaba que el desarrollo estabilizador había tocado sus límites y que la crisis no sólo se debía al manejo coyuntural de la política económica. En todo caso —sea por su estridencia populista o por la mala situación económica— el gobierno había logrado malquistarse con poderosos grupos empresariales del campo y la ciudad que lo habían apoyado anteriormente o se habían mostrado indiferentes ante los eventos de 1968 y que, por primera vez, comenzaban a movilizarse conformando junto a políticos conservadores un poderoso y nuevo bloque de oposición al que sería más difícil silenciar.
El segundo problema para el régimen era un hecho parcialmente inadvertido, pero que trascendería a la opinión pública en años posteriores. Se trataba de la guerra sucia y, en buena medida, secreta, que había llevado a cabo en estos años el gobierno, contra organizaciones de izquierda que habían emprendido acciones armadas, algunas de gran impacto por tratarse de secuestros de personalidades políticas, diplomáticas o de la iniciativa privada muy representativas. La fase masiva de la represión subsiguiente se había producido en zonas rurales aisladas, en gran parte fuera del alcance de los medios de opinión (los cuales, por lo demás, estaban controlados por las autoridades). A nivel urbano la represión había sido más selectiva, pero no menos brutal e igualmente callada por la prensa. Con el tiempo, a pesar de todo, habría de ir elaborándose un escalofriante memorial de agravios.
El gobierno de José López Portillo, inaugurado a fines de 1976, tenía una difícil tarea por delante, tanto en lo económico como en lo político. Pero se encontró con un dato favorable que le permitió encararla con optimismo: se confirmaba que México poseía enormes reservas de petróleo crudo, en un momento en que el mercado mundial estaba ávido de esta fuente de energía y en que los precios habían subido y seguirían subiendo. Hasta entonces el petróleo no había sido una pieza tan importante en el desarrollo económico del país, dado que las administraciones posteriores a la nacionalización de la industria en 1938 habían operado con la perspectiva de que se trataba de un patrimonio que se debería cuidar más que explotar y comercializar en gran escala.
Pero en la nueva coyuntura, en que a la demanda internacional del recurso se unía la penuria de las cuentas públicas nacionales, el crudo aparecía como una tabla de salvación, gracias a la cual, según el presidente, se pasaba de la crisis a la “administración de la abundancia”. Consigna que se materializó muy mal en los años siguientes, estimulando la corrupción —ya de por sí endémica— y el desorden de las finanzas públicas. Además, la optimista previsión de que el precio del petróleo seguiría indefinidamente al alza se vino abruptamente abajo en 1982, por lo que el país quedó en ceros para cubrir la gigantesca deuda externa. La nacionalización de la banca en ese año, que serviría para tranquilizar a los acreedores externos, no hizo internamente sino desatar todavía más la furia empresarial apaciguada en los años de bonanza. Aunque el sistema contaba aún con fuertes mecanismos de control político, la oposición conservadora crecería en los años venideros, alentada por la politización de parte del empresariado y la irritación popular, especialmente en zonas del centro y norte del país, concentrándose electoralmente en el Partido Acción Nacional (PAN) que acabaría conquistando el gobierno —en un giro histórico— en las elecciones del año 2000.
A fines de 1982, la situación estaba madura para otro cambio. El nuevo presidente priista, Miguel de la Madrid (1982-1988), inició políticas económicas liberalizantes que tuvieron sus marcas principales en la apertura unilateral de la economía, el ingreso al GATT[21] y —en el gobierno sucesivo—,[22] la firma del TLCAN, con fuertes costos sociales para una sociedad que ya anteriormente había basado su desarrollo en una distribución muy polarizada del ingreso, generadora de un número cuantioso de pobres y desocupados, sobre todo en el campo, que aún concentraba una proporción elevada de la población total.
En lo político, De la Madrid optó por seguir con la línea de distensión. López Portillo había promovido una “Reforma Política” que hizo posible legalizar a los partidos de izquierda, asegurándoles algunos escaños legislativos. De la Madrid trató al principio de encarar más a fondo el tema de las elecciones, manchadas por un aura secular de fraude, ofreciendo a las oposiciones de izquierda y de derecha comicios más limpios. Pero ello tuvo un retroceso en los comicios regionales de 1986, al advertirse el gran crecimiento de la tendencia conservadora encarnada por el PAN. La confirmación, en tal fecha, de las prácticas de violencia y fraude electoral por un gobierno que se ostentaba como modernizador y democrático incrementó el descontento y facilitó un relativo acercamiento de las corrientes opositoras de distinta orientación ideológica en aras de la pureza comicial, que habría de manifestarse en las protestas por un nuevo fraude en las elecciones presidenciales de 1988 (Molinar, 1991; Aguilar Camín, 1991).
Recuadro 6
La Reforma Política de 1977
José López Portillo había ofrecido en su discurso de toma posesión una reforma política. El cambio de gobierno había dado tranquilidad a la sociedad después del fin de sexenio echeverrista y las propuestas económicas del nuevo gobierno ayudaban a crear el clima de confianza necesario. Los empresarios disminuyeron su actitud agresiva y los obreros hicieron lo propio. Incluso la guerrilla que tantos dolores de cabeza había dado al anterior gobierno, había prácticamente desaparecido aunque a veces volvía a realizar actos violentos. Así que en abril de 1977 inició consultas públicas para empezar a discutir la posible reforma a desarrollarse.
Dos propósitos se tenía que cumplir con la reforma: revitalizar el sistema de partidos y ofrecer una opción de acción política legítima tanto a los que habían rechazado como a los que habían optado por la violencia. La reforma era tanto más urgente porque la apertura política de Echeverría se había visto recortada en su alcance al promover una reforma electoral limitada.
Después de meses de discusiones, la reforma política se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (lfoppe), que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977, junto con un paquete de 17 reformas y adiciones, necesarias para su funcionamiento, a otros tantos artículos de la Constitución […]. La lfoppe, además de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, estaba orientada a la ampliación del sistema de partidos y la participación de éstos en el Congreso […].
Fuente: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, Los sentimientos de la Nación.
Durante la administración de López Portillo la guerra sucia, sin amainar por completo, había ido languideciendo (lo principal se había hecho en el sexenio anterior) y, como se ha dicho, el gobierno había optado por liberar presos políticos[23] y por realizar una apertura restringida a la izquierda, con la esperanza de desanimar nuevos brotes subversivos. Esta política sería continuada por su austero sucesor, pero sin que la policía y las fuerzas armadas perdieran la costumbre de actuar sin controles legales en las tareas de seguridad interna en que participaban. Ello, unido a las denuncias de corrupción administrativa que habían dado mala fama al régimen político —y que luego, durante el sexenio del aún más modernizador Carlos Salinas de Gortari se verían incrementadas por los escándalos que rodearon la privatización de empresas públicas, alcanzando a la misma familia presidencial— hicieron que el gobierno de 1988-1994, ansioso de lograr el beneplácito de los legisladores y de los públicos estadounidense y canadiense para efectos de la firma del TLCAN, se preocupara por remozar el andamiaje legal del país.
Ya De la Madrid había tratado de enaltecer, al menos de palabra, al poder judicial que todos sabían sometido al ejecutivo no menos que otros organismos claves del Estado, pero un grado de independencia mayor le sería otorgado por el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) quien asimismo relajaría el control de la prensa.[24] La reforma electoral que produjera comicios creíbles tuvo que esperar al mismo sexenio, pero durante el gobierno de Salinas se trató de estimular una cultura de los derechos humanos y la entonces recién fundada Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) logró en sus primeros años un funcionamiento importante, por lo que las denuncias de la sociedad civil tuvieron una caja de resonancia mayor y algunos funcionarios fueron apartados del cargo y a veces debieron responder por sus abusos. No obstante, estaban lejos de terminarse las prácticas violatorias de derechos humanos endémicas en los cuerpos de seguridad.
Recuadro 7
Comisión Nacional de Derechos Humanos
II - Antecedentes
Los orígenes de la CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue creada en 1990, a través de un decreto firmado por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, para promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos [...].
La creación de la CNDH tuvo lugar después de muchos años de trabajo en defensa de los derechos humanos por parte de organizaciones no gubernamentales mexicanas, que habían documentado abusos cometidos en México por el gobierno durante la “guerra sucia” y en los años sucesivos… Varios defensores de los derechos humanos habían recibido amenazas de muerte a comienzos de 1990. Un caso que recibió enorme atención a nivel nacional e internacional fue el asesinato, el 21 de mayo de 1990, de Norma Corona, una activista que había documentado abusos cometidos por la policía judicial. Su homicidio fue visto por muchos como un intento de silenciar a la comunidad de defensores de los derechos humanos en México. (A pedido de Salinas, éste fue uno de los primeros casos a cuyo análisis se abocó la CNDH) […].
La atención de la comunidad internacional también contribuyó directamente a ejercer más presión sobre el gobierno para que abordara los problemas relacionados con los derechos humanos. En mayo de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que México había violado derechos políticos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos durante las elecciones de diputados de 1985 en el estado de Chihuahua, las elecciones municipales de 1986 en la capital del estado de Durango y las elecciones para gobernador de 1986 del estado de Chihuahua […] Algunas organizaciones no gubernamentales internacionales también exigieron al gobierno que adoptara medidas al respecto […].
La CNDH, originalmente creada como parte de la Secretaría de Gobernación, fue transformada en una “agencia descentralizada” por una reforma constitucional de 1992 que le otorgó personalidad jurídica propia. La “Ley de la cndh”, aprobada ese mismo año, le otorgaba a la institución la posibilidad de diseñar sus propias reglas internas y administrar sus recursos […] Sin embargo, el presupuesto de la cndh aún dependía del poder ejecutivo, y el presidente continuaba siendo la autoridad a cargo de la designación del presidente de la cndh y de los miembros del consejo (aunque ahora las designaciones debían ser aprobadas por el Senado).
La CNDH se convirtió en totalmente autónoma en 1999, gracias a una reforma constitucional que le otorgó total independencia del poder ejecutivo […] El presidente y los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH son nombrados actualmente por el Senado, que debe consultar a las organizaciones de la sociedad civil antes de realizar los nombramientos […].
Fuente: Human Rights Watch, “La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México”.
Recuadro 8
Ley de Amnistía
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO:
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta.
LEY DE AMNISTÍA
Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los tribunales de la federación, ante los tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley, por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado a incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro.
Artículo 2o.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el artículo 1o. podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de todo tipo de instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos empleados en la comisión de los delitos, dentro del plazo de 90 días a partir de la vigencia de esta ley.
Artículo 3o.- En los casos de los delitos contra la vida, la integridad corporal, terrorismo y secuestro podrán extenderse los beneficios de la amnistía a las personas que, conforme a la valoración que formulen los procuradores de la República y General de Justicia del Distrito Federal, de acuerdo con los informes que proporcione la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, hubieran intervenido en su comisión pero no revelen alta peligrosidad.
Artículo 4o.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla. En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los protestantes o sentenciados. El Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal solicitarán de oficio la aplicación de esta ley y cuidarán de la aplicación de sus beneficios, declarando respecto de los responsables extinguida la acción persecutoria.
Artículo 5o.- En el caso de que se hubiere interpuesto juicio de amparo por las personas a quienes beneficie esta ley, la autoridad que conozca de él dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al artículo anterior.
Artículo 6o.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación propondrá la expedición de las correspondientes leyes de amnistía a los Gobiernos de los Estados de la República en donde existan sentenciados, o acción persecutoria, por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones y que se asemejen a los que se amnistían por esta ley.
Artículo 7o.- Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser en el futuro detenidos ni procesados por los mismos hechos.
TRANSITORIO:
Primero.- Esta ley surtirá sus efectos el día de su publicación en el Diario Oficial.
México, D.F., 27 de septiembre de 1978.- Rodolfo González Guevara, D. P.- Joaquín Gamboa
Pascoe, S. P.- Héctor González Lárraga, D. P. S.- Adrián Yáñez Martínez, S. S.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica”.
Fuente: Ley de Amnistía, Diario Oficial de la Federación, 28 de septiembre de 1978.
La administración de Carlos Salinas de Gortari había empezado por solucionar el problema de la deuda externa que agobió al país en los años precedentes y subsidiariamente había colmado las arcas con recursos provenientes de la desincorporación de empresas públicas, emprendiendo eufóricamente el camino de una modernización que creía inobjetable. El sistema político se abría y a la vez mantenía eclécticamente las viejas palancas de control autoritario, prometiendo tácitamente suprimirlas el día en que el aparato priista se sintiera lo bastante seguro de su base social como para conseguir la mayoría sin reposar en el fraude electoral ni en las facultades extraordinarias del Ejecutivo. El optimismo era tal que el llamado “grupo compacto” de tecnócratas en torno a la presidencia se prometía un futuro largo, ya sea turnándose en la primera magistratura, ya sea logrando el consenso necesario para abolir la prohibición constitucional de reelección presidencial, tabú sobre el que se había erigido el sistema político del siglo XX mexicano.
En realidad, el grupo modernizador había provocado, quizás sin quererlo ni apreciarlo en su entidad, profundas grietas en el sistema que le permitiera llegar al poder. En 1988, el drástico reajuste económico afirmado sobre los hombros de una población históricamente castigada por la injusta distribución del ingreso, había ya pagado parte de sus costos al resquebrajarse severamente la legitimidad política en elecciones que, todo parecía indicar, había ganado la oposición de izquierda reunida en el Frente Democrático Nacional (FDN) y que fueron muy probablemente adulteradas en favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari. Éste había intentado salvar la crisis anunciando el fin del sistema de “partido prácticamente único” y promoviendo una reforma electoral paulatina en alianza con el pan, que para entonces parecía la opción menos peligrosa tanto para el PRI como para el empresariado temeroso del avance de la izquierda (ésta criticaba las características concretas de la reforma).
Había otros impactos sociales menos visibles, que acabarían cobrando igualmente su cuota. De modo similar al gobierno de Luis Echeverría (al que paradójicamente parecía aproximarse, ya que no en el programa, al menos sí por la entusiasta exaltación del poder presidencial), en su afán de reestructuración, la administración de Salinas de Gortari generó un fuerte cambio generacional en los cuadros de la clase política priista, más allá de la rutina normal, provocando la marginación de políticos que rumiaban su resentimiento en la sombra. Lo mismo podría decirse de su tendencia a distanciarse e incluso a despreciar al aparato corporativo del PRI (obrero, campesino y “popular” en general) durante décadas fuente primordial de los poderes del sistema. En cuanto a las reformas económicas, pese a la reanudación del crecimiento, también habían provocado pérdidas y degradación a nivel empresarial. La clase media culta que anhelaba un país moderno y democrático, libre de corrupción, no podía tampoco estar del todo de acuerdo con la ambigua administración salinista y su arreglo pragmático con la oposición conservadora, que ponía bajo sospecha los reclamos de honestidad sin tacha que habían sido base del discurso histórico del PAN.
La relativa estabilización política así lograda —uno de cuyos efectos secundarios había sido el asesinato en confusas circunstancias y en distintos puntos del país de numerosos seguidores del FDN y de su continuador, el Partido de la Revolución Democrática (PRD)— tuvo, en consecuencia, su “annus horribilis” en 1994, que presenció de corrido la insurrección indígena de Chiapas y los homicidios del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio y del secretario general del mismo partido, José Francisco Ruiz Massieu, para concluir con “el error de diciembre” (ya bajo la administración del siguiente presidente, Ernesto Zedillo) que provocó una calamitosa fuga de capitales y el derrumbe del valor de la divisa nacional. Con las arcas públicas otra vez exhaustas los funcionarios mexicanos (como sucediera en 1982) debieron correr a Washington a solicitar ayuda financiera al presidente Clinton, quien la otorgó bajo su propio riesgo, ante la irritación de los inversionistas norteamericanos defraudados y la negativa del Congreso estadounidense a respaldar la operación.
Es claro que a la par que se democratizaba en medio de grandes altibajos, el sistema político estructurado de larga data estaba viviendo su decadencia. La insurrección indígena (que burlonamente golpeaba al presidente en uno de los puntos claves de su retórica, insuflada de indigenismo y campesinismo), a la vez que mostraba que México no era inmune a las tensiones raciales y étnicas que provocaban protestas similares en otros puntos de América, indicaba la pérdida de algunos de los bastiones rurales del PRI, erosionados por la política modernizadora, así se tratara de empresarios agrícolas endeudados, de campesinos tradicionales sin expectativas o de comunidades indígenas relegadas desde siempre. La gran repercusión favorable que los rebeldes lograron sobre todo en un primer momento entre distintos sectores de opinión, debe atribuirse a sus denuncias irrefutables de la miseria indígena, pero también a la irritación de muchos actores con los efectos de la política y la infatuación del equipo tecnocrático.
Los asesinatos del candidato Colosio —que imprudentemente había sugerido a la clase política de su partido que debía abandonar sus mañas, así le gustara o no— y del secretario general del PRI, parecían un signo del hundimiento de la unidad de la élite gobernante, que había derrumbado el pacto de disciplina y no agresión vigente durante más de sesenta años. Por si fuera poco, el gobierno de EE.UU., desde la época de Ronald Reagan (1981-1989), había dejado en claro que no mantendría ya su confianza en las facultades estabilizadoras del pri, buscando una mayor injerencia en la política interna de México y dando a entender que se debía evolucionar hacia un sistema partidario pluralista similar al estadounidense. Idea que tampoco desagradaba a los inversionistas extranjeros cansados del rumbo errático de las presidencias mexicanas, que fatalmente desembocaba en devaluaciones de final de sexenio y en crisis políticas atemorizantes.
De todo ello parecía consciente el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) al frente de otro grupo tecnocrático ya sin ilusiones de perdurar, que mientras lograba una rápida y espectacular recuperación de la economía —reafirmando la orientación liberal y sus costos sociales— asumía las limitaciones a que se había llegado en discrecionalidad política, levantando restricciones a las libertades públicas, agilizando la reforma electoral y preparándose para entregar en 1997 a la oposición de izquierda la joya de la corona, o sea el gobierno de la capital, y la corona misma al candidato presidencial del PAN, Vicente Fox, simbólicamente en el umbral del nuevo siglo, para el periodo de 2000 a 2006 (Bizberg et al., 2006).
Más allá de promesas y expectativas, el gobierno de Fox debió navegar con un timonel que parecía tan inexperto como despreocupado, y en un mar de compromisos con el PRI y los llamados poderes fácticos que habían aceptado la transición sin renunciar a sacar tajada de la misma. La economía, aprovechando a medias la positiva coyuntura internacional, creció a tasas muy moderadas sin solucionar el desempleo y subempleo crónicos, pese al espectacular alza del precio del petróleo crudo. El narcotráfico y la inseguridad siguieron extendiéndose a niveles cada vez más preocupantes y la estructura agraria acentuó su descomposición, empujando la siempre creciente inmigración indocumentada a EE.UU. Aunque el sexenio de Fox logró terminar sin la tan temida devaluación (que alcanzaría en cambio al siguiente gobierno panista de Felipe Calderón, en 2008), la familia presidencial y otros políticos del nuevo partido en el poder no pudieron evitar verse envueltos en denuncias de ineptitud y corrupción similares a las que tanto habían dirigido al régimen previo. No obstante, en el tema de derechos humanos por los abusos de la guerra sucia hubo mayor receptividad, pues el gobierno se manifestó dispuesto a combatir la impunidad. Se abrieron los archivos oficiales, se creó una fiscalía especial y fue posible acusar y procesar a responsables; aunque, como se verá, esto también tuvo sus límites.
***
Recapitulando. Lo tratado hasta aquí muestra que el desenvolvimiento de la posguerra produjo en los países del Cono Sur, a partir de los años sesenta, crisis políticas que desembocaron en dictaduras. Pese a la diversidad que encierra cada una es posible comprobar un rasgo común fuertemente represivo. También se orquestó un pacto de inteligencia internacional para actuar en contra de la oposición más allá de fronteras. El carácter altamente represivo entró en conflicto con los órdenes normativos de los respectivos países así como con los compromisos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos. Las dictaduras instituyeron una normatividad complementaria que, sin embargo, no abrogaba por completo la legislación anterior vigente, nacional o internacional. Esto, unido a los hechos violatorios de los derechos humanos producidos por el propio Estado, dejaría una herencia conflictiva para el futuro democrático en el que los partidos políticos y los movimientos sociales, como actores de la transición, volverían a establecerse en el centro del escenario nacional.
México siguió una trayectoria histórica diferente. Sin embargo, la respuesta del autoritarismo, en la medida en que, en los años sesenta, las diversas formas de oposición cobraban peso, incrementó el uso de la fuerza del Estado, a tal punto, que se desarrolló una práctica represiva que adquirió las características de guerra sucia, en gran parte soterrada y paralela a otra también de dimensiones variables, contra movimientos sindicales independientes, en particular, los estudiantiles. Estos sucesos no tuvieron toda la repercusión debida, entre otras razones, a que el manejo de la opinión pública mexicana fue controlado por el Estado en estrecha colaboración con los medios de comunicación masiva. La política del régimen supuso manejar esta problemática en forma velada, sobre todo cuidando la imagen exterior. Ello tuvo durante años un relativo éxito, en contraste con la degradada fama que envolvía a las dictaduras del Cono Sur, entre otros motivos porque en México existía un estatuto constitucional que no fue interrumpido, el régimen mantenía una importante capacidad de cooptación de disidentes y la represión fue más selectiva y focalizada.
[1] No discutiremos si ésta es la denominación más precisa para tales regímenes; se la adopta aquí en función de su difusión y aceptación en diversa literatura de época sobre el tema. Véase Cavalla Rojas (1979).
[2] Tal como se adelantó, la caracterización de régimen o gobierno militar se debe más a la conformación de la institucionalidad posterior a los golpes de Estado. Esto no invalida la composición civil-militar que los mismos tenían.
[3] Los periodos 1958-1966 y 1973-1976, en la Argentina; 1938-1973, para Chile; y 1942-1973, para Uruguay, marcan, con muy disímil fuerza y extensión la presencia de los partidos y sus acciones en condiciones democráticas de muy diferente envergadura: en el particular caso de Argentina en 1958-1966, se trató en gran medida de una seudodemocracia, si se atiende la exclusión electoral del peronismo.
[4] A pesar de la ratificación de los partidos y de la participación ciudadana durante la transición, se producirá luego otra forma de debilitamiento. “Se debe reconocer, sin embargo, que el espejismo de la (re)creación de la democracia participativa y representativa fue alimentado por la circunstancia de que la mayoría de las transiciones del autoritarismo estuvieron enmarcadas por movilizaciones pacíficas en contra de las dictaduras y por el entusiasmo que despertaron en la población los partidos políticos y las primeras elecciones democráticas. En casi todos los casos, este entusiasmo probó ser un fenómeno efímero: especialmente en Argentina y Brasil, pronto la mayoría de la población tornó a responsabilizar no sólo a los gobiernos democráticos, sino también a los partidos en su conjunto, por el continuo descenso del nivel de vida, el deterioro ininterrumpido de los servicios públicos y la desorganización de la vida cotidiana asociada con los fenómenos hiperinflacionarios” (Cavarozzi, 1993: 24).
[5] Los otros golpes de Estado ocurridos en el siglo XX, en 1933 y 1942, fueron liderados por el presidente constitucional en turno, pero a diferencia del más reciente, no movilizaron las fuerzas armadas ni suspendieron a los partidos. Fueron golpes civiles con apoyo interpartidario.
[6] En 1989, por primera vez, el gobierno de la capital, Montevideo, pasó a manos de la izquierda que más tarde conquistó el gobierno nacional en las elecciones de 2004. En la actualidad, el sistema tripartidista uruguayo podría reconvertirse otra vez a un bipartidismo de continuar el colapso electoral del Partido Colorado producido en ese mismo año.
[7] “Peronismo y radicalismo, tradicionalmente funcionaron como maquinarias electorales movilizadoras de lealtades y sentimientos en la contienda electoral, antes que como partidos programáticos. Vehículos para el acceso a los mandatos, su papel como instrumentos de gobierno estuvo ausente del debate. El presidencialismo, combinado con la tradición de presidentes plebiscitados, favoreció la conformación de gobiernos en lo que el oficialismo se subordinó a su jefe y la oposición quedó condenada a un papel retórico. [...] Con ideologías difusas, la confrontación fue el mecanismo privilegiado para definir sus respectivas identidades frente a opciones de política pública”. Véase De Riz (1993: 43).
[8] Sobre movimientos armados en Uruguay, véase Aldrighi (2001) y Rey Tristán (2005).
[9] A nivel de los partidos políticos, esto se reflejó en el Uruguay de los prolegómenos del golpe de Estado, en la aprobación parlamentaria del “estado de guerra interno” en 1972, y en Chile, por el apoyo que inicialmente dio la Democracia Cristiana al derrocamiento de Salvador Allende. Véase sobre las crisis y la instauración de los regímenes militares los siguientes trabajos: Varela (1988) y Huneeus (2000).
[10] En esta valoración hay que tener en cuenta que “Hacia 1980, el fracaso de la política económica, el consecuente alejamiento político de sectores empresarios anteriormente cercanos al régimen y el creciente descontento social habían agudizado los desacuerdos internos y la lucha por el poder en el seno de la corporación militar” (Fontana, 1984: 11).
[11] Acerca del conflicto de Malvinas, véase Novaro y Palermo (2003).
[12] Fue la suspensión de la actividad partidaria lo que daría lugar, en años posteriores cercanos al periodo de transición a la democracia, al surgimiento de la idea y la práctica de movimientos sociales y organizaciones civiles no necesariamente incorporadas a la lógica de los partidos.
[13] A partir del segundo año de la dictadura chilena se dio una ruptura entre el Partido Demócrata Cristiano y el gobierno militar, Ascanio Cavallo et al. (1997).
[14] En los episodios de levantamientos castrenses de los “carapintadas”, encabezados sucesivamente por los oficiales Aldo Rico y Mohamed Seineldin en 1987 y 1988.
[15] Una muestra de la inestabilidad institucional y de los efectos de la crisis económica es el hecho de que entre el 20 de diciembre de 2001 (cuando renuncia De la Rúa) y el 25 de mayo de 2003 (asunción de Néstor Kirchner, quien gobernaría hasta 2007), cuatro presidentes se sucedieran en Argentina: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde.
[16] La primera presidencia de la transición, a cargo de Patricio Aylwin, debía durar sólo tres años. La segunda, encabezada por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de acuerdo a la constitución pinochetista duraría ocho años, pero fue acortada a seis. Estos altibajos explican la disparidad en la fecha de las elecciones respectivas.
[17] En concreto, más allá de especulaciones, interpretaciones y acusaciones, nadie ha podido demostrar que en el contexto del llamado Pacto del Club Naval de 1984, haya existido un compromiso entre civiles y militares que garantizara la impunidad a estos últimos.
[18] Nos referimos a la creación de la Comisión para la Paz que se analiza más adelante.
[19] En 1996, ante la probabilidad creciente de un triunfo electoral de la izquierda, los partidos Colorado y Nacional lograron ponerse de acuerdo para impulsar una reforma constitucional, similar a la ya vigente en otros países latinoamericanos, que admitiera una segunda vuelta electoral en caso de que ningún partido lograra la mayoría absoluta de votos en una primera ronda. Con esto, ambos partidos tradicionales saldaban definitivamente 170 años de diferencias, abriendo las puertas a alianzas transitorias en los balotajes de 1999, 2004 y 2009.
[20] En este sexenio el PRI tenía otro nombre: Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Sobre su historia, véase Garrido (1986).
[21] Acuerdo General de Comercio y Aranceles, antecesor de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
[22] A cargo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
[23] En esta época comienzan a activarse las movilizaciones de los familiares de desaparecidos. “A 31 años de su primera huelga de hambre (28 de agosto de 1978), las llamadas doñas [madres y familiares de detenidos desaparecidos] regresaron al lugar donde hicieron visible su lucha ante la opinión pública: a un lado del Zócalo, sitio que desde 1968 había sido vedado por el gobierno para la protesta social. En la conmemoración de ese aniversario, Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité Eureka, recordó que gracias a esa acción —con la que se solidarizaron decenas de jóvenes— se logró que el entonces presidente José López Portillo enviara al Congreso una ley de amnistía, con la cual mil 500 presos políticos obtuvieron su libertad, 2 mil órdenes de aprehensión dejaron de cumplirse, 57 exiliados retornaron al país y 148 desaparecidos regresaron a sus hogares” (Olivares Alonso, 2009).
[24] Sin duda la libertad de prensa ha aumentado enormemente en México en los últimos quince años; pero el precio ha sido que el país tenga uno de los registros más altos a nivel internacional en asesinato de periodistas. Éste es otro capítulo no resuelto en materia de derechos humanos.