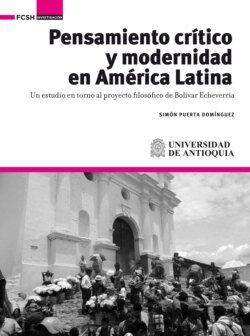Читать книгу Pensamiento crítico y modernidad en América Latina - Simón Puerta Domínguez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Ensayo y autonomía en América Latina
El uso transgresor del ensayo en América Latina
De lo que me quiero ocupar en este primer capítulo es del papel del modernismo hispanoamericano en el pensamiento crítico de la región, proponiendo ubicar en su despliegue una ruta conceptual de construcción de autonomía intelectual basal para América Latina. Para ello, entrelazo dos planos: el de la consideración teórica respecto al valor epistemológico del ensayo que desde la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt se formuló, y el de su función particular para el contexto, partiendo del proceso sociohistórico del modernismo hispanoamericano, que cubre el período de tránsito entre los siglos xix y xx. Lo que argumento es que el uso del ensayo, que es una forma de conocimiento articulada al proceso de ilustración europeo, fue fundamental para establecer los lineamientos de acción y la particularidad de esta región, y fundar lo que se puede determinar como un pensamiento crítico latinoamericano; más aún, fue una cuestión de conciencia histórica.
El ensayo obedece a la necesidad de un uso de la imaginación, en este caso del pensamiento crítico, dialéctico, que no agote su comprensión del contexto en los esquemas ya consagrados. Como decisión epistemológica, se rige por un interés en la “estimación”, y no en la “verificación”,1 sin por eso caer en la estaticidad o en el relativismo. No es fortuito, en este sentido, que sean algunos hombres muy relacionados con la poesía los primeros en considerar el ensayo. Poesía y ensayo están íntimamente relacionados, como bien señala Georg Lukács,2 llegando el filósofo húngaro incluso a aseverar que el ensayo es, efectivamente, una obra de arte. A medio camino entre ser imagen (poesía), donde cada cosa es seria, única e incomparable, o ser significación (ciencia), conexión entre cosas, búsqueda de transparencia, el ensayo aporta un equilibrio epistemológico bastante transgresor de esas fronteras arte-ciencia. Theodor Adorno3 señalará, sin embargo, que la lectura de Lukács parte de una incomprensión, si bien se acerca a la condición verdadera del ensayo. Él le replicará que el ensayo no es una obra de arte, sino que su particularidad y comprensión de la realidad harán a este asemejarse a una autonomía estética. A diferencia de la poesía, el ensayo trabaja con conceptos y su aspiración a la verdad está “despojada de apariencia estética”. La crítica de Adorno no deja de ser sutilmente injusta con el logro teórico de Lukács respecto a la dilucidación de la naturaleza del ensayo. Si bien la afirmación de que el ensayo es una obra de arte es bastante discutible, Lukács también encuentra una distancia que sugiere en diversos momentos de su estudio. Así, por ejemplo, dirá: “el ensayo se enfrenta a la vida con el mismo gesto que la obra de arte, pero sólo con el gesto; lo soberano de esa actitud puede ser lo mismo, pero aparte de eso no hay ningún contacto entre ellos”.4 Si el arte está a medio camino entre el lenguaje y el objeto, como sostiene Claude Lévi-Strauss,5 el ensayo se ubica en el lenguaje, pero reconociendo en la forma del arte un aferrarse a las cosas mismas que será su referente a la hora de operar con conceptos.
El tono vitalista de Lukács en sus reflexiones sobre el ensayo obliga a una reinterpretación, no solo para aplicar de manera relacional al contexto latinoamericano, sino para dar cuenta de su valor inherentemente crítico. La relación que establece el filósofo húngaro entre forma y destino, entre forma y alma, sugiere el desafío epistemológico que en “El ensayo como forma”, de Adorno,6 ya es el centro de interés. Lo relevante es que ya en Lukács la reflexión sobre el ensayo tiene implicaciones dirigidas a la posibilidad de pensar de otra manera: “El momento crucial del crítico, el momento de su destino, es, pues, aquel en el cual las cosas devienen formas; el momento en que todos los sentimientos y todas las vivencias que estaban más acá y más allá de la forma reciben una forma, se funden y adensan en forma. Es el instante místico de la unificación de lo externo y de lo interno, del alma y de la forma”.7
Con Adorno ya se pueden establecer características específicamente críticas del ensayo, comenzando por su carácter fragmentario. El ensayo practica radicalmente la abstención de toda reducción a un principio,8 hace hincapié en lo parcial. Esto es así porque no opone de manera maniquea verdad e historia, sino que, como es propio de una teoría crítica, entiende que la verdad tiene un núcleo temporal. Es en este sentido que adquiere un valor epistemológico impensado y subvalorado,9 donde se sugiere lo no-idéntico, se deslimita el pensamiento del principio de identidad a partir del cual ordena y reduce la diversidad cualitativa de la experiencia a lo ya conocido. Adorno lo presenta de manera muy adecuada:
El ensayo no obedece la regla de juego de la ciencia y la teoría organizadas, según la cual, como dice la proposición de Spinoza, el orden de las cosas es el mismo que el de las ideas. Puesto que el orden sin fisuras de los conceptos no coincide con el de lo que es, no apunta a una estructura cerrada, deductiva o inductiva. Se revuelve sobre todo contra la doctrina, arraigada desde Platón, de que lo cambiante, lo efímero, es indigno de la filosofía; contra esa vieja injusticia hecha a lo pasajero por la cual se lo vuelve a condenar en el concepto.10
Ese equilibrio del ensayo, nunca totalmente logrado, siempre asido a lo pasajero, da cuenta, desde el gesto irónico, de su desbalance y de su anhelo de orden. El ensayo subraya irónicamente su propia insuficiencia y por eso mismo logra un valor de verdad;11 de ahí la afirmación de la ensayista y crítica literaria argentina Liliana Weinberg, de que el ensayo es “un contrato de sinceridad y honradez en el decir”.12 El ensayo es conceptualidad rodeada de ironía. Lukács lo señala de esta manera, y más adelante mostraré cómo esa propiedad irónica, imperiosamente crítica, reaparece para América Latina bajo la forma de la improvisación, entre otros gestos y motivos. El filósofo húngaro lo explica como sigue: “El ensayista rechaza sus propias orgullosas esperanzas que sospechan de haber llegado alguna vez cerca de lo último; se trata sólo de explicaciones de las poesías de otros, y en el mejor de los casos de explicaciones de sus propios conceptos; eso es todo lo que él puede ofrecer. Pero se sume en esa pequeñez irónicamente, en la eterna pequeñez del más profundo trabajo mental respecto de la vida, y la subraya con modestia irónica”.13
Esta parcialidad mediada por el gesto irónico posibilita la sugerencia de una nueva reorganización conceptual de la vida;14 esa es la capacidad epistemológica del ensayo, su valor de ruptura. Y así como ya Montaigne, desde el siglo xvi, desnaturaliza el concepto de caníbal de su sesgo colonial y lo somete a una problematización insalvable para su contexto,15 todo ensayo tiene un potencial violentador del orden conceptual dado a partir de la historización de la verdad. Así como el francés concluye, para confusión de su época, que aquellos a quienes los europeos llaman caníbales no se asemejaban de ninguna manera ni a la insensatez, ni a la barbarie,16 su medio, el ensayo, propiciará un eventual desarrollo del pensamiento crítico y del vigor de este en el señalamiento de lo contradictorio de todo lo aparentemente reconciliado. El “impulso antisistemático”17 del ensayo hace posible el cuestionamiento a la independencia del concepto respecto a la realidad que este determina. Apela a la negación del concepto como “totalidad autosuficiente”,18 así como a la del cierre o agotamiento de un tema en una conclusión específica y supuestamente imparcial o totalmente lograda. Obliga, en cada caso, a que sea “entrecomillado”,19 sacado de su enfriamiento para el pensar.
Este papel que, con los filósofos críticos, adjudico al ensayo como forma del pensamiento conceptual, tiene entonces un valor de correctivo. Frente al problema del encantamiento del concepto bajo un principio organizador moderno-capitalista de la realidad social,20 el ensayo obliga a repensar los conceptos a partir de esos objetos o fenómenos de que deben dar cuenta. Contraponiéndose al principio de identidad que aspira a totalizar la realidad como lo homogéneo e intercambiable −que todo esté bajo control y pueda ser asimilado como totalidad autocontenida−, la práctica ensayística se propone más bien una comprensión de la realidad como cualitativamente diversa −la multiplicidad en vez de la unidad, la constelación en vez de la fórmula eficaz−. De ahí que sea característico del ensayo que trate temas concretos y comience por donde le interesa, desde la claridad de que ni su inicio ni el canonizado agotarán el objeto: el ensayo, puntualiza Adorno, “no empieza por Adán y Eva, sino con aquello de lo que quiere hablar; dice lo que a propósito de esto se le ocurre, se interrumpe allí donde él mismo se siente al final y no donde ya no queda nada que decir”.21 El ensayo hace un uso y tiene una noción distinta de los conceptos que el positivismo de corte comtista o la ciencia tradicional. Como pretendo dejar claro en el caso que considero más paradigmático, el de América Latina, en el ensayo esa transgresión del concepto siempre parte de una “intención utópica”22 propia de su forma, que se concreta en la experiencia regional como una búsqueda de no-hostilidad frente a lo diverso: el Otro negado desde el comienzo mismo del proceso colonial, la complejidad inherente a una dinámica cultural de mestizaje que, en el largo plazo, ha constituido la identidad latinoamericana. El ensayo es el género por excelencia del pensamiento crítico, en él se realiza el interés que fue leitmotiv de la teoría crítica europea en la primera mitad del siglo xx, esto es, la imbricación entre los ámbitos epistemológico, ético y estético, entre lo verdadero, lo bueno y lo bello, para el cuestionamiento de la modernidad capitalista y la desnaturalización de su principio organizador −la reducción de la experiencia social a su eficiente valorización del valor capitalista−.
En América Latina, la práctica ensayística propició una cierta madurez intelectual, en términos de apropiación de un discurso político de identidad tanto nacional como regional. El ensayo como medio implicó que la región pasara de depender de un esquema externo para la comprensión de su propia realidad, a comenzar a pensar su propia modernidad y a ser capaz de expresarla. Como señalan, entre otros, los colombianos Germán Arciniegas23 y Rafael Gutiérrez Girardot,24 el ensayo es el recurso que los intelectuales de la región privilegiaron para problematizar su propia existencia, señalando lo deficitario y limitado de las propuestas de definición de “lo americano” que proponían hispanistas e indigenistas, y sugiriendo sin timidez asociaciones y aleaciones antes no consideradas. Sus resultados no llevarán a una “nueva” definición de la expresión regional, como el encuentro de su esencia y la reivindicación de su pureza tras “limpiar” la identidad regional de sus falsos registros, sino a una concepción dialéctica e historizada de la región, que hace suyo el pensamiento moderno y lo imbrica a la particularidad de dicho proceso en el contexto. El movimiento fue denominado, por estudiosos como Weinberg25 y Efrén Giraldo, ensayismo. Giraldo entendió el término como la “práctica o programa estético y político”26 que hace del ensayo el medio de reflexión crítica en América Latina. Se trata de una decisión aparentemente estilística, pero que propició la constitución de la autonomía intelectual de la región y fue la base de un pensamiento crítico latinoamericano.
No desconozco, como ya bien han referenciado diversos autores, desde Arciniegas27 hasta la también ya mencionada Liliana Weinberg,28 que el ensayo como aproximación a la complejidad social regional comienza a gestarse desde el mismo proceso de encuentro y Conquista del Nuevo Mundo, con las crónicas y los debates morales y teológicos de Las Casas y Motolinía, entre otros. Sin embargo, me interesa situar la discusión sobre el ensayo desde la segunda mitad del siglo xix, considerando el contexto de posindependencias y la emergencia del republicanismo, así como de los movimientos intelectuales por la autonomía regional que apenas acá adquieren fuerza considerable. Se trata de un momento especialmente importante en el desarrollo del pensamiento latinoamericano porque, en el marco de la ciudad burguesa −que José Luis Romero29 ubica entre 1880 y 1930−, y en el contexto de la guerra y definitiva derrota española de 1898, se consolida toda una red de pensadores cuyas ideas y propuestas estéticas y políticas superan el proselitismo que hasta entonces definió a los letrados latinoamericanos. Se trata, como observa el uruguayo Ángel Rama,30 de la modernización de la ciudad letrada y su politización, de todo el proceso de escisión dentro del grupo social intelectual latinoamericano, con el que algunos de ellos adquirieron autonomía respecto a la labor burocrática que hasta entonces los definió como portadores de “la letra”. La modernización que se inaugura en 1870, observa Rama,31 tuvo como característica para el circuito social letrado su ampliación, lo que implicó un enriquecimiento del trabajo intelectual. Ya desde finales del siglo xix, a partir de esta ampliación, se manifiesta una disidencia interna que no haría más que aumentar, configurando como una de sus ramificaciones un pensamiento crítico que, alimentado por los procesos literarios, ensayísticos y poéticos, haría posible un entramado de motivos, organizaciones y procesos de distinta índole, donde primó el cuestionamiento a la dinámica social republicana, sus promesas y conservadurismos; es aquí donde ubico el ensayismo, cuyo impulso se sostiene con fuerza en la primera mitad del siglo xx. Weinberg32 resaltará, por ejemplo, su importancia todavía en la década de 1940 por aportar al desarrollo de disciplinas científicas y al establecimiento de todo un circuito educativo y cultural, con figuras como Leopoldo Zea, para la relación entre ensayo y filosofía, y Alfonso Reyes, para la propia entre ensayo y literatura, en el caso de México. Este pensamiento crítico emergente desde el xix, señala el uruguayo, tuvo entre sus causas “un sentimiento de frustración e impotencia (que remedó el de los criollos respecto al poder español en la Colonia) y una alta producción de intelectuales que no se compadecía con las expectativas reales de sociedades que parecían más dinámicas de lo que eran, las que serían incapaces de absorber esas capacidades, forzándolas al traslado a países desarrollados”.33
El contexto intelectual de fines del xix no se resolvió de manera unánime hacia la potenciación del malestar ilustrado para la problematización de la modernidad latinoamericana. Fue tanto un proceso de politización crítica de la ciudad letrada como uno de autoconservación y mantenimiento de unos privilegios como élite, lo que tuvo implicaciones para la concepción general de la región desde su imaginario literario e ideológico-nacionalista. Rama advierte sobre la manera en que los ilustrados conservaron el orden social, reimaginándolo en los proyectos nacionalistas en que participaron. Así, por ejemplo, en la constitución de las literaturas nacionales en América Latina fue una ganancia del progresismo regional la inclusión de nuevos elementos y apreciaciones mucho más logradas de la complejidad cultural de las zonas rurales, pero fue un ejercicio retrógrado al implicar, a su vez, “una previa homogeneización e higienización del campo”,34 como una apropiación de la tradición oral rural al servicio del proyecto letrado que “concluye en una exaltación del poder”.35 Este mismo procedimiento de integración empobrecedora de la diversidad se dio en la pugna entre la ciudad letrada y la ciudad real,36 ya para el contexto urbano, como el sometimiento de las manifestaciones populares a la modernización positivista y jerárquica en que se hacían viables para los letrados. Se trata de un momento intelectual contradictorio y confuso. Es clara la tendencia eurocéntrica que guía la interpretación de la realidad incluso en los ensayistas más progresistas, en aquellos antipositivistas cuyos trabajos son un gran avance hacia el pensamiento crítico en la región. Piénsese en la mirada fundada en el modelo griego y su modelación católica, en el Ariel de José Enrique Rodó,37 o la helenista y celebratoria de las “pruebas de civilización” prehispana, en Alfonso Reyes −sus escritos sobre Grecia (2013) y su famoso ensayo Visión de Anáhuac (2004), respectivamente−. Se trata de una condición de la élite intelectual que marca la época, un sesgo eurocéntrico solo superado en la transfiguración del ensayismo modernista en filosofía materialista, que tendrá como su mejor representante la figura de José Carlos Mariátegui. Sucede, a su vez, que el internacionalismo inherente al movimiento ensayista no se aparta, en su ejercicio de concreción para la comprensión del contexto local, del modelo europeo como imagen ideal a que se aspira.38 Esta inclinación conservadora hacia el ensayismo se debe, según Rama y Weinberg, a la preocupación generalizada de la élite por el cambio de época, de una sociedad y ciudad burguesas a una sociedad y ciudad masificadas, donde lo tradicional –y con ello el círculo intelectual de la ciudad letrada y su legitimidad− quedan en entredicho.
Lo anterior no puede restar importancia a la valoración de la politización del pensamiento latinoamericano que se fraguó con el ensayismo, o, como designa Rama a estos intelectuales con que comienza un pensamiento crítico regional, “la falange de los ensayistas”,39 liderada sin duda alguna por el trabajo temprano y avizor de José Martí. En la producción intelectual de estos escritores la “función ideologizante”40 es fundamental, más aún si se tiene en cuenta la “tendencia juvenilista” que la acompaña. Ensayos tan importantes como el Ariel de Rodó o La utopía de América de Henríquez Ureña están dirigidos a la juventud de América, y son muestra de una preocupación formativa y de tener la vista puesta en el futuro. En los ensayistas del cambio de siglo hay una marcada tendencia hacia la conducción espiritual de la sociedad, que Rama41 explica en el sentido de un reemplazo del sacerdocio católico, como una conducción laica cuya doctrina se esforzaba por adaptarse a las circunstancias epocales de secularización del mundo. Lo paradójico fue que, si bien hubo y sigue habiendo un efecto importante a partir de la labor intelectual mencionada, sus receptores inmediatos siguieron haciendo parte de una élite formada, mientras que la masa inculta revitalizó y profundizó su relación con la Iglesia.
Si más arriba argumentaba que el ensayo es particularmente propicio para pensar una forma distinta de determinarse, entonces lo contradictorio y extraño de la experiencia latinoamericana se hace aprehensible en la escritura ensayística de sus intelectuales. En su paradigmático trabajo titulado “Nuestra América es un ensayo”, Arciniegas42 se pregunta, precisamente, por la predilección del ensayo como género literario del subcontinente. Partiendo del carácter único de la experiencia latinoamericana en la historia, responde el autor de manera concisa: “La razón de esta singularidad es obvia. América surge en el mundo, con su geografía y sus hombres, como un problema. Es una novedad insospechada que rompe con las ideas tradicionales. América es ya, en sí, un problema, un ensayo de nuevo mundo, algo que tienta, provoca, desafía a la inteligencia”.43 Lo problemático de la definición del Nuevo Mundo tras la época colonial, y lo incierto de su devenir en la época burguesa, va acorde a lo que tiene el género del ensayo “de incitante, de breve, de audaz, de polémico, de paradójico, de problemático, de avizor”;44 ante la emergencia del que será llamado en el modernismo como “el hombre nuevo”, el “americano nuevo”, el ensayo aparece para expresar un problema de originalidad. Arciniegas se refiere, sobre todo, a una forma particular del ensayo que se desarrolla con amplitud y riqueza en América Latina, y que Liliana Weinberg denominará como “el ensayo-identitario”,45 el subgrupo que de manera más sorprendente se desarrollará en la región, de cara al interés de sus intelectuales en pensar las entidades colectivas como entidades nacionales y, también, la unidad regional.
Rafael Gutiérrez Girardot, por su parte, hará lo propio en su estudio titulado Modernismo, acotando la reflexión del ensayo al movimiento más representativo y paradigmático: el modernismo hispanoamericano de finales del siglo xix y comienzos del xx, precisamente el periodo histórico del fin de la totalidad de los regímenes coloniales y de la madurez de las primeras generaciones nacidas tras las independencias. Es apegado a este contexto histórico que para Gutiérrez dicho movimiento implicó la “mayoría de edad”46 de la región. Representantes como Rubén Darío, Manuel Gutiérrez Nájera, José Martí, Pedro Henríquez Ureña, Manuel González Prada, Juan Montalvo, José Enrique Rodó y Alfonso Reyes harían del ensayo su instrumento crítico para desmarcarse de las determinaciones que hispanistas e indigenistas legitimaban sobre el Nuevo Mundo, acusando que con aquellas no se hacía justicia al potencial propio de la experiencia particular americana. En el ensayo, los modernistas encuentran que la realidad aparece contradictoria, abierta e indeterminada, señalando así la falsedad del principio de identidad, la fácil y falsa ubicación de América Latina en los esquemas conceptuales existentes y externos al contexto.
El movimiento modernista europeo, en su diversidad es, por supuesto, fuente de inspiración y de constante diálogo para el latinoamericano. El modernismo, a grandes rasgos, expresa y contrapuntea el proceso de racionalización social de la sociedad industrial occidental; se enfrenta a la cada vez más profunda penetración del capitalismo en la vida social y cultural, como proceso de mercantilización de las relaciones sociales. Se caracterizó por ser un arte de oposición, surgido en una sociedad empresarial, resultando ofensivo y escandaloso para una clase media emergente. Esta sociedad reaccionó ante sus obras, tildándolas de “ofensa al buen gusto y al sentido común”,47 dado el ejercicio que los modernistas realizaron de parodia y expresión de todo lo problemático en ella. Este inconformismo intelectual perfiló a los poetas e intelectuales modernistas como aquellos que luchaban contra la sociedad burguesa, siendo conscientes de que la función del arte en la sociedad estaba en declive y que su posición social era cada vez más marginal. Gutiérrez Girardot48 apunta, a propósito de este contexto, que fue la expansión de la presencia de la sociedad burguesa por todo el mundo occidental lo que hizo posible un movimiento como el modernista. Esto es particularmente importante para el movimiento en América Latina, ya que, sin una situación social de este tipo, observa el letrado colombiano que “la recepción de la literatura francesa en el mundo de lengua española y más tarde de otras literaturas europeas como la escandinava o la rusa, sólo hubiera sido una curiosidad o una casualidad extravagante y en todo caso no hubiera suscitado la articulación de expresiones literarias autónomas como los modernismos”.49 La clase burguesa, entonces, hizo posible la literatura moderna y el movimiento modernista; productos de esta que luego se abalanzaron en su contra.
Para el caso específico del modernismo hispanoamericano, el contexto social burgués determinará el movimiento artístico con el matiz fundamental de la incorporación de los motivos del proceso colonial americano en su expresión: rememorar, revitalizar y resignificar el proceso histórico de cara a la inconformidad con el presente de una sociedad civil tendiente al empobrecimiento de la vida social. Se trata de la conflictiva desintegración de la sociedad tradicional, que en América Latina se debe entender como el establecimiento de un “orden neocolonial o, más exactamente, la transición del orden colonial al capitalismo periférico”,50 puntualiza Gutiérrez Girardot. Serán los poetas los primeros que encuentren en el ensayo un procedimiento adecuado para la exploración de su autenticidad y la expresión de esta nueva situación, con un énfasis crítico mucho más temprano que para el caso europeo. Fue la cercanía a la autonomía estética aquello que les permitió una iniciativa que fue ruptura, más que con el proceso histórico que cargaban a sus espaldas, con la condición de colonialidad que de este resultaba. Así lo plantea el letrado colombiano, al señalar la particularidad del ensayo hispanoamericano: a diferencia del ensayo europeo, que comienza con Montaigne y Bacon y que está dirigido a un público cortesano, a una clase dirigente, este es precisamente concebido contra la clase dirigente colonial y neocolonial, en su decadencia pronunciada ya desde finales del siglo xviii. No hay una búsqueda de reflexión moral y dilucidación de la subjetividad, características del joven ensayo europeo, sino un interés por la “interpretación social-histórica de las nuevas Repúblicas independientes y prolegómenos a un programa de acción”.51 Se podría decir que se dio entre los modernistas latinoamericanos, para continuar con lo ya dicho, la manifestación de un inconformismo con el orden conceptual, que se puede rastrear desde Sarmiento y Martí, en el siglo xix, hasta Henríquez Ureña y Reyes en las primeras décadas del xx, con quienes culmina la tradición del ensayo modernista, según apunta Gutiérrez Girardot.52 Lo notable es que la forma del ensayo en América Latina que representaron estos intelectuales, en su ímpetu crítico, defendió una dialéctica entre modernidad y utopía −el anhelo de una modernidad alternativa y mejor− que tiene vigencia hasta hoy, y que es lo que define ese matiz crítico latinoamericano como tal.
El inconformismo modernista no fue ruptura maniquea con el proceso intelectual regional. Baldomero Sanín Cano53 bien señala que la renovación literaria que significó el modernismo como corriente hispanoamericana no fue un cambio de pensamiento con carácter de reacción. La “actitud demoledora”, común a casi todas las renovaciones estéticas, no fue el caso, si bien esto no implicó que dejara de ser un proyecto digno del título de renovador: “Los poetas del grupo estaban demasiado poseídos de su misión para tomar actitudes de lucha”,54 apunta el escritor colombiano. El ensayo como “adensamiento”55 de la experiencia en su forma −la aproximación al objeto de manera constelativa, aditiva y desde mediaciones que bien pueden ser contradictorias, sin por ello ser descartadas− implicó, en la búsqueda de autonomía intelectual latinoamericana, una actitud de reconciliación, de unificación de paradigmas estéticos y de pensamiento; fue la continuidad letrada de un mestizaje ya no reducido a la condición colonial. Es en este sentido que el mexicano Alfonso Reyes, uno de los representantes más importantes del movimiento, habla de la inteligencia americana56 y su capacidad de síntesis de lo diverso, solo por mencionar un caso que desarrollaré más adelante. El filósofo y ensayista chileno Grínor Rojo57 observará, en este sentido, que el movimiento modernista recogió, en muchos de sus intelectuales, la intención de producir un arte de significación nacional y sobre todo regional, que venía desde comienzos del siglo xix. Eric Hobsbawm apuntará al respecto que “Europa no tiene un sentido de unidad comparable, a pesar de los esfuerzos de Bruselas”.58
La génesis del impulso ensayista en la poesía no es menor. Ya es avizor el monumental proyecto poético barroco de Sor Juana Inés de la Cruz, que vincula arte y ciencia, catolicismo novohispano y pensamiento náhuatl precortesiano en la Nueva España. Para la segunda mitad del siglo xix, esta continuidad se entiende como forma específica del “gesto romántico”59 del artista frente a la sociedad burguesa de la época. Es en la autonomía artística que la expresión comienza a adquirir concreción y se desembaraza de la normativización peninsular del estilo. Por esto, con quien debía comenzar el movimiento modernista era con Rubén Darío, en su rebeldía estilística y su constante intención de ruptura. Gutiérrez Girardot sugiere que su efecto fue, particularmente con Azul, el de “cambiar la lengua”.60 La postura política de la poesía de Darío no se decanta por la denuncia explícita, sino por lo que Gutiérrez Girardot entiende, para el movimiento modernista en general, como una tendencia a “la negación del presente y la evasión a otros mundos”.61 Evasión no se entiende acá como huida de la realidad, sino como denuncia de esta desde la dinámica artística. El artista en la sociedad burguesa desarrolla un dualismo de su personalidad, que hace manifiesta la contradicción de la época por aquello de lo que prescinde o que no es capaz de integrar, dada la pobreza de la experiencia en que ha devenido la vida social. En el artista, figura alienada de esta sociedad, la ambigüedad se hace necesaria para sobrellevar la situación, y al mismo tiempo la denuncia:
Pero al mismo tiempo, esta dualidad crea una tensión en el semidios que lleva una máscara de burgués, pues lo que no puede expresar en el mundo burgués, sus deseos, sus pasiones, sus afectos, sus esperanzas, sus ilusiones, lo expresa libremente en la obra literaria. Y allí crea su otra existencia antiburguesa, aunque los elementos con que lo hace, lo lejano y lo pasado, sean los mismos con los que el burgués ha amueblado su intérieur. La dualidad se convierte en ambigüedad cuando el elemento que Baudelaire llama “una envoltura divertida”, lo circunstancial, la moda, adquiere una función concreta, esto es, la de llegar a un público que el artista desprecia. La envoltura divertida, aperitiva, titilante, no es una concesión al público, sino una provocación: es el épater le bourgeois. Pero esta provocación evidencia precisamente el deseo íntimo del artista de ser tenido en cuenta en la sociedad burguesa y la desilusión de ese deseo. Es una forma artística de un despecho social.62
La ruta poética del modernismo es amplia y muy importante, e ilustra sobre la particular tendencia antiburguesa de la intelectualidad que lo compuso, pero me interesa enfocarme en el género del ensayo por su íntima relación con el trabajo conceptual y su estratégica forma de proceder para la asimilación del carácter diverso de la cultura latinoamericana. Junto con la poesía, el ensayo se estableció como género primario para la expresión literaria modernista. La consolidación del ensayo −la “prosa crítica”,63 enfatiza Weinberg− en el campo literario latinoamericano es fundamental para la emergencia de un trabajo intelectual marcado por la tensión inherente a su objeto, y en el modernismo converge este logro como red intelectual e inquietud múltiple. Se trata del género a partir del cual, observa Weinberg,64 se da el importante desplazamiento de la preocupación por lo latinoamericano del campo de la literatura al campo de la filosofía. El ensayo fue el medio crítico por excelencia para pensar la particularidad americana de una sociedad poscolonial65 y para problematizar el “subdesarrollo mental”66 que la mantenía en un estado pasivo de obnubilación. Los ensayos se vislumbran como exploraciones auténticas que, dice Gutiérrez Girardot para el caso de Manuel de la Cruz, “señalan e inician un camino de profundización que conduce a seguro conocimiento y con ello al fortalecimiento y a la vez homenaje a la conciencia de sí de Cuba e Hispanoamérica”.67 El ensayo tuvo un papel de “guía y descubridor de ámbitos hasta entonces inexplorados”68 y, más que una elección fortuita, fue una reflexión obligada por la especificidad histórica, por la realidad misma del contexto. La elección del género tuvo que ver con el potencial crítico del ensayo de desafiar “la certeza libre de dudas”.69 Para sus intelectuales críticos, América Latina no era, de ningún modo, algo acabado, sino algo a realizar. No redujeron el proyecto americano a una proyección de Europa, a un contexto tendiente a identificarse con su ethos histórico y su dinámica social. La modernidad es acá absorbida y reinterpretada –“asimilada”,70 puntualizará Zea−, pero sin olvidar su base fundamental, concebida sobre todo desde la experiencia europea del mundo: la modernidad como “tendencia civilizatoria”, según señala Bolívar Echeverría,71 que es incompatible con la configuración establecida del mundo en que surge. La modernidad como respuesta a la necesidad de transformación. Es en este sentido que, en América Latina, para la inteligencia americana, para sus pensadores críticos, la modernidad solo cobra sentido propio, ya no externa, ya no impuesta, cuando, en vez de reducir lo americano a lo europeo, lo emancipa de este, trascendiendo su concepto, siendo punto de partida para la condición nueva: nueva percepción social del mundo y nuevo hombre, los dos motivos centrales, precisamente, del ensayo del modernismo hispanoamericano.
El filósofo chileno Grínor Rojo72 también identifica en los modernistas hispanoamericanos los primeros representantes de una teoría crítica latinoamericana moderna. Un afianzamiento y pensar modernos sobre la literatura, así como sobre el reconocimiento y búsqueda de sistematización de su producción regional en América Latina, solo comienzan a ser practicados en las últimas tres décadas del siglo xix.73 Esto significa, según expone Rojo, que es con los modernistas que la intelectualidad regional adquiere “el deseo de producir teoría desde un contexto de enunciación que, aun manteniendo conexiones con la tradición metropolitana en el mismo sentido, difiere de ella”.74 Los primeros indicios de este impulso los sitúa el chileno en el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, el cubano José Martí, el nicaragüense Rubén Darío y el uruguayo José Enrique Rodó. En todos ellos de lo que se trató fue de establecer una ruptura con las formas naturalizadas de expresión intelectual, en disputas que cada uno tendría según sus intereses y campos de acción. Lo común, como plantea en todo momento Rojo75 en sintonía con Gutiérrez Girardot,76 será la inconformidad respecto a la subsunción y pasividad con que se percibían el pensamiento y las artes regionales, que se manifestará en la disposición antiburguesa y el trabajo desde la ironía desarrollados en sus obras. En la caracterización que propone el filósofo chileno, Gutiérrez Nájera resaltará por su idealismo antipositivista y su defensa de un “contraestilo de vida”77 que procura oponerse al aburguesamiento creciente de la intelectualidad en las urbes de la época, mientras que en Martí se trató de un programa americanista claramente crítico de la modernidad capitalista que debía ser expresado dándole prioridad a la forma. Rojo lo resalta al estudiar su producción literaria durante 1881 en la Revista Venezolana, al señalar que “importa lo que Martí dice, por cierto, pero también importa (y a ratos aún más) el cómo lo dice”.78 Darío, por su parte, elaborará una autoimagen de intelectual autónomo que será paradigmática, al tiempo que se sabrá receptor de un poetizar profesional y gremial en todo sentido cosmopolita, ajeno a todo arcatismo −“si es que por arcatismo vamos a entender ahora individualismo y el espontaneísmo del estereotipo”−,79 y cargado de una responsabilidad que asumió con religiosidad: “Darío les enrostra a los jóvenes poetas de América no solo su ignorancia sino también su indolencia”.80 Rodó, último de la lista de Rojo, resalta por su figura ejemplar como maestro paradigmático en el proceso de la formación intelectual latinoamericana y su autoconciencia.
Más allá de sus personalidades y las decisiones que cada uno tomó, el modernismo tendió a una marcada unidad estilística en constante contrapunteo con las letras europeas. Rafael Gutiérrez Girardot81 caracterizará el movimiento como de toma de conciencia histórica, como movimiento de vanguardia para América Latina, que no fue ajena a la tradición occidental. Hubo, de hecho, una influencia francesa que fue definitoria de sus rasgos estilísticos, muy notoria particularmente en Darío, y que hizo posible el protagonismo del movimiento como “conciencia y expresión de la época de fin de siglo”,82 y también “captación” de dicha época en sus apropiaciones; “rasgos marcadamente antihispánicos y protofranceses”,83 enfatizará Gutiérrez Girardot. Se trata de la apropiación hispanoamericana de la tendencia occidental, para mediados del siglo xix, de un rechazo artístico a la racionalización burguesa de la vida social, que conllevará, entre otras cosas, al nacimiento de una literatura autónoma en Latinoamérica.84
Por otro lado, la oratoria y el periodismo, anota Gutiérrez Girardot, “confirieron al ensayo hispanoamericano la peculiaridad que lo diferencia del ensayo europeo”.85 De ahí la tendencia a una politización de los temas que se trabajan, muchas veces como ejercicios para polemizar y muchas otras como exigencias y establecimiento de rivalidades ideológicas en los países de residencia o a nivel regional: “A la crítica a la perversión de los tiranuelos”, observa Gutiérrez Girardot, “ensayistas como Martí y González Prada agregaron la creación poética y el ensayo literario. Esta duplicidad de sociopolítica y literatura complementa la nota que distingue el ensayo hispanoamericano del ensayo europeo”.86 El tono de denuncia al que llevó muchas veces el impulso ensayista latinoamericano implicó también la necesidad de una relación de “insobornable objetividad”87 con los hechos a los que se refería en cada caso y, como consecuencia de este esfuerzo de contundencia argumentativa, a la consideración de un público receptor formado; lo que Gutiérrez Girardot entiende como el paso del oyente al lector para un periodismo divulgativo, informativo, y cuyo propósito explícito era la formación ideológica. Esta politización, al tiempo que estilización artística de la forma del ensayo, hizo de la búsqueda expresiva modernista un proyecto político continental.
Que el modernismo se entienda en este trabajo como un movimiento fundamental para la tarea americana de lograr su autonomía intelectual se puede valorar a partir de su representatividad en la dinámica epocal tendiente a la secularización del pensamiento, tanto en un sentido creativo y politizado, como en uno trágico de expresión de la confusión de una época que avizoraba la crisis actual del capitalismo tardío y su impacto particular en la región. Para Gutiérrez Girardot,88 Martí es un revolucionario por su insistencia en hacer un uso activo de la lengua respecto al contexto presente, y no uno pasivo que, influenciado por los usos canonizados −importados de Europa y Estados Unidos−, reproduce lo que ahora ya no tiene mucho sentido: se trata de presentar y procurar comprender, en su complejidad, una nueva situación, y no de replicar, como fórmulas, aquellas que tuvieron su ciclo útil y son ya insuficientes. Secularización implica refuncionalización, organicidad del pensamiento y originalidad respecto a un contexto que se aparece como obligante de ello. Se trata de la confrontación con la época burguesa, donde las cosas, convertidas en mercancías, “pierden su individualidad”89 −un proceso de pérdida de sentido que Gutiérrez Girardot comprende con Marx como “fetichismo de la mercancía”. Este proceso de secularización y su expresión modernista sucedió, por ejemplo, con la lírica moderna,90 en el epicentro francés con Baudelaire, Rilke y Mallarmé, en España con Machado, y en América Latina con Rubén Darío en sus Prosas profanas, con su énfasis en lo erótico. Gutiérrez Girardot lo manifiesta en su análisis del poema “Ite, missa est” del nicaragüense: “El poeta como sacerdote de una misa erótica, la mujer ardiente como hostia y el acto de amor como la consagración: en esas imágenes se ha profanizado la misa y se ha sacralizado el eros, es decir, se ha secularizado una ceremonia religiosa”,91 y también al identificar el motivo de la inseguridad e incertidumbre ante la pérdida de sentido en Cantos de vida y esperanza. En intelectuales con un discurso político explícito y un ensayismo ideologizante, como Martí y González Prada, esta secularización tendió paradójicamente, como sucedió con muchos otros, a una nueva sacralización del mundo, traducida en una fe en la ciencia y en el progreso; serán los casos, sobre todo, del krausismo y el positivismo en América Latina, y sus acogidos programas para una conciencia nacional.92 En el movimiento modernista y la aproximación literaria a este fenómeno de secularización en plena época burguesa la ambigüedad resultante será expresada con ahínco: se trata de una condición epocal de “pérdida de la orientación”,93 “pérdida de una realidad”, que Gutiérrez Girardot identifica en el discurso nietzscheano de la “Muerte de Dios”,94 y que en el poeta e intelectual se manifiesta en la adaptación de la bohemia como actitud de vida.
Leopoldo Zea se referirá al movimiento modernista hispanoamericano como aquel que esgrime “el proyecto asuntivo”95 de América Latina. El filósofo mexicano aporta un énfasis distinto al de Gutiérrez Girardot, Rojo, Rama y Weinberg para la valoración del movimiento, menos enfocado en la forma del ensayo –en su estudio estilístico y su íntima relación con el ámbito artístico− y más en el sentido de lo que reconoce como un programa de liberación intelectual y política en la región –en el estudio de su contenido político, su tono de denuncia y su aspiración a la redención de la particularidad histórica latinoamericana–. Zea opone el proyecto asuntivo que lidera el modernismo al proyecto civilizador que lo antecede, de corte nacionalista y positivista, y que padece de un “complejo de inferioridad” que le impide liderar la superación de la condición general de subsunción de la región a los centros occidentales, un conservadurismo generalizado que Rama96 denuncia en la ciudad letrada decimonónica. “Los civilizadores latinoamericanos tendrán, siempre, frente a sí, este hecho: consideran a sus pueblos rezagados o marginados, de una historia que aún continúa marchando”,97 acusa Zea a la generación republicana que tomó las riendas de los países recién liberados de la influencia ibera. En contraposición a esta mentalidad de “subordinación y dependencia, frente a lo que se considera superior”, los autores del proyecto asuntivo reaccionan dialécticamente, agenciando una negación determinada de la modernidad dependiente que identifican, superándola “en sentido hegeliano”, sin caer en la imitación: “Lo que no se puede hacer es imitar sin crear, sin asimilar. Y esto es lo que se hace cuando se empieza por querer anular lo que es propio, queriéndolo cambiar por lo que le es ajeno”.98 Para Zea, la generación de los modernistas tiene una alta relevancia para el pensamiento crítico regional, porque con ellos se alcanza una perspectiva de reflexión sobre el contexto que deja de evitar el pasado colonial y la confluencia sociocultural que ha implicado el proceso histórico específico de América Latina. En vez de defender un imaginario de la región que haga tabula rasa del trágico proceso colonial que le es inherente, lo asume y lo toma como punto de partida para su propia superación. Lo que caracteriza a los modernistas, entonces, es su apropiación dialéctica de la realidad particular americana.
El uso del ensayo que llevaron a cabo los intelectuales del modernismo en América Latina fue fundamental para la concepción del pensamiento crítico y su perfil en la región. A los modernistas, el contexto de fin del siglo xix los obligó a la politización particular de que se apropian y que esgrimen con alacridad, una “función de ideólogos”99 a partir de la cual se adquirirá una conciencia crítica, si todavía no completamente lograda, ya echada a andar. La adquisición de una conciencia crítica regional desembocó en una responsabilidad política, en un momento histórico de rápidos cambios. No hubo tiempo para celebrar la derrota española del 98, porque el expansionismo de los Estados Unidos ocupó rápidamente su lugar colonizador. Leopoldo Zea anota que la arremetida norteamericana al desplazar y reemplazar los restos del imperialismo ibero dará “una nueva conciencia a los hombres de esta Nuestra América. Conciencia de las yuxtaposiciones realizadas, así como de la necesidad de asimilarlas”.100 La amenaza está en nuestro complejo de inferioridad; los llamados a la autoestima que hacen los modernistas son por ello, desde el comienzo, gestos políticos y no meramente estilísticos o reivindicatorios apenas del mundo letrado americano: “La generación testigo de la agresión de 1898, se planteará la necesidad de volver a la propia realidad, e historia, para asumirlas, e incorporarlas a su propio modo de ser; asunción a partir de [la] cual ha de proyectarse un futuro más auténtico y pleno. El proyecto asuntivo ahora adoptado, negará, abiertamente, el proyecto civilizador. Se desecha el inútil afán por dejar de ser lo que se ha sido y se es, para ser algo distinto”.101
El cambio de siglo fue reivindicativo del esfuerzo modernista: en 1911 el siglo xx latinoamericano tiene su primer sacudón con la Revolución mexicana –Rama,102 particularmente, identifica este evento político radical como el inaugural del siglo−, y para 1930 la masificación de las ciudades –según data José Luis Romero−103 obliga al paulatino reconocimiento público de las culturas populares.104 El cambio de época obligó a una apertura intelectual y a recordar todo lo olvidado en el proceso de reflexión intelectual sobre el subcontinente. Con los modernistas fue posible pasar de la ciudad letrada como burocracia afirmativa de los procesos gubernamentales, primero coloniales y luego republicanos-nacionales, a la intelectualidad que asume el ensayismo para concebir una forma crítica de expresión. Los modernistas encabezaron el proceso necesario de constitución de una filosofía americanista, de asimilación de los conceptos europeos para su aplicación efectiva y en función de América Latina. Un impulso que se fue liberando de su aura artística y literaria inicial, para desarrollarse en el siglo xx en diversas concreciones conceptuales, siempre como dialéctica entre la particularidad regional y la pretensión universal.
La inteligencia americana
Sin perder de vista que los cambios de paradigma estéticos (e incluso filosóficos) siempre parten de una continuidad para llevar a cabo una ruptura con el estilo, canon o teoría predominante, en el ensayo modernista hispanoamericano esta continuidad es particularmente central. El adensamiento al que me refiero, propio de la forma ensayística apelando a Lukács,105 implica aquí que una condición sociocultural de mestizaje y de concepción crítica de la experiencia de la región reúne más que escinde, congrega más que aísla. De ahí su carácter renovador y único, como búsqueda de autonomía epistemológica que fue programa de acción política y agencia educativa.
La reflexión crítica desde América Latina comienza apegada a la Ilustración europea, a partir de esta y superándola para su propia constitución. Se hace imposible concebir al americano sin el proceso histórico y filosófico que desde 1492 se pregonó a sangre y fuego, pero ahora, con el ensayo, buscando identificar su valor de verdad −el dominicano Pedro Henríquez Ureña lo expresará animosamente: “tenemos derecho a todos los beneficios de la cultura occidental”−.106 Alfonso Reyes, en su ensayo Notas sobre la inteligencia americana, de 1936, lo esboza de manera particularmente sugerente: “Hablar de civilización americana sería, en el caso, inoportuno: ello nos conduciría hacia las regiones arqueológicas que caen fuera de nuestro asunto. Hablar de cultura americana sería algo equívoco: ello nos haría pensar solamente en una rama del árbol de Europa trasplantada al suelo americano. En cambio, podemos hablar de la inteligencia americana, su visión de la vida y su acción en la vida. Esto nos permitiría definir, aunque sea provisionalmente, el matiz de América”.107
Para Reyes, y como fue común para el movimiento ensayista a que hago referencia, el papel del intelectual en la construcción de esa inteligencia americana fue de “síntesis”.108 Hablar de autoctonía es, entonces, para los modernistas, historizar la particularidad latinoamericana y asumirla en su contradicción inherente, sin negarla, sin reducirla según el principio de identidad del pensamiento occidental que es su base. Esta no evasión de lo irreconciliado de la realidad, característica del ensayismo americano, es su valor objetivo y su acceso o potencial crítico para formular un devenir social más justo y racional; precisamente lo pregonado por el humanismo de la Ilustración social europea, ahora apropiado a sus implicaciones en un contexto de colonialidad estructural (económica y también intelectual). Partir de lo dado, de lo concreto, parece ser la única forma posible. De ahí que plantee Lukács109 que el ensayo tenga su símil artístico en el retrato, ya que, al igual que aquel, este debe corresponderse con aquello que trabaja, que da forma, de ahí la “verdad” del ensayo. En términos generales, esto es así porque, como lo plantea el filósofo húngaro,
el ensayo habla siempre de algo que tiene ya forma, o a lo sumo de algo ya sido; le es, pues, esencial el no sacar cosas nuevas de una nada vacía, sino sólo ordenar de modo nuevo cosas que ya en algún momento han sido vivas. Y como sólo las ordena de nuevo, como no forma nada nuevo de lo informe, está vinculado a esas cosas, ha de enunciar siempre “la verdad” sobre ellas, hallar expresión para su esencia. La diferencia se puede acaso formular con la mayor brevedad del modo siguiente: la poesía toma sus motivos de la vida (y del arte); para el ensayo, el arte (y la vida) sirve como modelo.110
Partir de lo concreto es una máxima que la inteligencia americana asume desde lo fragmentario del ensayo, desde la conciencia de la imposibilidad de identidad entre concepto y cosa: “la inteligencia americana va operando sobre una serie de disyuntivas”,111 dice Reyes, es decir, se hace imposible una aprehensión de la experiencia de la región desde un esquema de continuidad histórica armónico, desde la fijeza conceptual y el determinismo de las categorías llegadas a puerto desde Europa. En América Latina reaparece, así, la “modestia irónica”112 que señalara Lukács en la necesidad de una expresividad ensayística que se sabe incompleta y que no ansía el cierre, la conclusión, que debe parodiar su propia identidad para hacerse una idea de ella. Es José Martí quien, en su ensayo programático Nuestra América, de 1891, determina de manera lograda esta máxima materialista, a tal punto que será seminal a todo el proyecto ensayístico que el cubano ayudó a estimular. El texto, cenital en la obra de Martí, apareció por vez primera en La Revista Ilustrada de Nueva York el 1º de enero, y el 30 de enero en El Partido Liberal de México. Como “sintética culminación”113 de la obra martiana, en ella están formulados los principios éticos y políticos de la futura república que Martí avizoraba para Cuba, por un lado, y para América Latina como unidad, por otro, en un estilo característico que advierte así Cintio Vitier: “fusión típicamente martiana del análisis político y la expresión poética”.114
A lo que invita el cubano es a preguntarse qué significa pensar desde la experiencia regional. Evitando cualquier matiz chovinista o desligado del proceso histórico latinoamericano, Martí señala la importancia de comprender el pasado y la relación con la filosofía europea que constituyó el concepto de modernidad, pero ataca cualquier yuxtaposición de los ideales humanistas europeos en América sin una necesaria adecuación e interlocución con sus condiciones concretas: “injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”.115 Nótese, además, que el contexto de la cita se refiere explícita y enfáticamente al papel de los gobernantes y de cómo debe ser la política pensada para el contexto local. La disyuntiva de la inteligencia americana es acá, en el poeta y ensayista cubano, la del desafío de realizar “a la americana” la modernidad europea, partiendo de ella, pero creando algo distinto: “La universidad europea ha de ceder a la universidad americana”, en el sentido radical que imprime el cubano de asumir lo propio, de asumir nuestra experiencia del mundo: “Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra”. La modestia irónica es así apropiada en el ensayo martiano en el vaivén dialéctico de insistir en la particularidad americana, pero realizarla en la universalidad del proyecto moderno que detona Europa: “El vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino!”,116 sentencia Martí con alacridad.
El eje que atraviesa esta reflexión es la imperiosa necesidad por la toma de conciencia de lo propio y el conocimiento sobre la propia historia: reconocernos como latinoamericanos pasa por dar cuenta del proceso histórico común que nos vincula tan íntimamente. Llevar a buen puerto las naciones latinoamericanas pasa por dirigentes que se reconocen en su experiencia y se han formado en su historia y características particulares. Los “hombres naturales”,117 expresa Martí, triunfan sobre los “letrados artificiales”, el “mestizo autóctono” sobre el “criollo exótico”, y el gobierno adecuado para nuestras naciones debe partir de los “elementos naturales” de cada país. La intelectualidad americana ya no puede ser reconocida y juzgada a partir de su fogueo en Europa y sobre el conocimiento de lo europeo: “A adivinar salen los jóvenes al mundo, con antiparras yankees o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera política habría de negarle la entrada a los que desconocen los rudimentos de la política. El premio de los certámenes no ha de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del país en que se vive”.118
El programa martiano es uno muy consciente de su época y del particular desarrollo del capitalismo, que auguraba ya tiempos conflictivos para América Latina. Grínor Rojo119 resalta la experiencia del mundo histórico que ya para los años ochenta del siglo xix tiene Martí, lograda con su amplio andar y el reconocimiento de la envergadura de los Estados Unidos, al norte del subcontinente. Esta experiencia es lo que lleva al cubano a una postura frente a los desarrollos del mercado y las dinámicas globales cuando menos de sospecha y prevención; “Martí sabe del colonialismo y prevé ya el neocolonialismo”,120 advierte Zea del padre del proyecto asuntivo. El mundo en gestación es para Martí tan problemático como potencialmente esperanzador, por lo que debe ser enfrentado por la región como un bloque sólido, unido en la amistad y la confianza que les confiere su experiencia histórica común. “La única forma será el educar a los americanos en el conocimiento de su propia realidad, para que por ignorancia no se lancen ya a la búsqueda de modelos extraños a ella, para fracasar una y otra vez”.121 La unidad latinoamericana es una urgencia para el cubano, se trata del mutuo reconocimiento para la fortaleza frente al difícil presente y el oscuro futuro cercano: “Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”.122 La derrota española de 1898 augura ya el neocolonialismo norteamericano, ese “vecino formidable”123 al que admira y critica al tiempo −“Amamos a la patria de Lincoln, tanto como tememos a la patria de Cutting”,124 dirá en otro lugar−. Esto es algo que Martí “vio mucho antes que otros, antes que casi todos”,125 y determinaría los motivos de su obra y de su figura pública. Martí, advierte Zea, “mártir de una independencia, será, también, profeta de la otra”126 al sospechar la continuidad de la situación colonial, la muda de piel del “tigre”: “La colonia continuó viviendo en la república; y nuestra América se está salvando de sus grandes yerros −de la soberbia de las ciudades capitales, del triunfo ciego de los campesinos desdeñados, de la importación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas, del desdén inicuo e impolítico de la raza aborigen−, por la virtud superior, abonada con sangre necesaria, de la república que lucha contra la colonia. El tigre espera, detrás de cada árbol, acurrucado en cada esquina. Morirá, con las zarpas al aire, echando llamas por los ojos”.127
Su postura programática respecto al necesario volcamiento de las fuerzas intelectuales latinoamericanas a “la lucha contra la opresión y el logro de la libertad”128 es anterior a Nuestra América. “El mundo del porvenir debiera ser, en consecuencia, profetiza Martí, un mundo igualitario, un mundo de posibilidades espléndidas que acabarán por ofrecerse las mismas para todos y todas”,129 apunta el filósofo chileno del motivo recurrente e incluso fundacional de su trabajo. Lo hará en el vaivén entre el patriotismo cubano y el nuestroamericanismo unificador de la región, como se puede apreciar en su actividad de 1889: en su publicación del 25 de marzo en el periódico The Evening Post, de Nueva York, titulada “Vindicación de Cuba”, como réplica a un artículo, ofensivo para Cuba, publicado el 16 del mismo mes en The Manufacturer, de Filadelfia, y en su discurso titulado “Madre América”, del 19 de septiembre en la Sociedad Literaria Hispanoamericana, en el marco de la visita a Cuba de algunos delegados de la Conferencia Internacional Americana, respectivamente. En su escrito patriótico “Vindicación de Cuba”, Martí despliega para la ocasión su constante “crítica de la vida histórica concreta”,130 al juzgar el texto de The Manufacturer por estar lleno de prejuicios destinados a justificar la anexión de la isla de Cuba a los Estados Unidos, ante la supuesta “minoría de edad” de sus habitantes, incapaces de valerse por sí mismos. Martí replica defendiendo la dignidad de sus connacionales −“Ningún cubano honrado se humillará hasta verse recibido como un apestado moral, por el mero valor de su tierra, en un pueblo que niega su capacidad, insulta su virtud y desprecia su carácter”−,131 apelando a la prueba histórica, a todo aquello que ha sobrellevado Cuba, las guerras soportadas y el éxito de algunos que migran al país del norte, argumentos a favor de su “mayoría de edad”, valentía y futuro:
La pasión por la libertad, el estudio serio de sus mejores enseñanzas; el desenvolvimiento del carácter individual en el destierro y en su propio país, las lecciones de diez años de guerra y de sus consecuencias múltiples, y el ejercicio práctico de los deberes de la ciudadanía en los pueblos libres del mundo, han contribuido, a pesar de todos los antecedentes hostiles, a desarrollar en el cubano una aptitud para el gobierno libre tan natural en él, que lo estableció, aun con exceso de prácticas, en medio de la guerra, luchó con sus mayores en el afán de ver respetadas las leyes de la libertad, y arrebató el sable, sin consideración ni miedo, de las manos de todos los pretendientes militares, por gloriosos que fuesen. Parece que hay en la mente cubana una dichosa facultad de unir el sentido a la pasión, y la moderación a la exuberancia.132
En “Madre América”, su discurso por la integración y amistad incorruptible de la región, el cubano apela ya al “americano nuevo”133 que nace de la convulsionada historia regional. Yendo “con Bolívar de un brazo y Herbert Spencer de otro”,134 el “americano nuevo” se forma y articula personajes y sucesos de México, los Andes y el Caribe en la genealogía histórica que determinan su biografía y experiencia del mundo. Identifica próceres y eventos fundacionales, y trasciende la marca colonial, valorando lo construido sobre la inherente destructividad que la caracteriza: “¡Y todo ese veneno lo hemos trocado en savia! Nunca, de tanta oposición y desdicha, nació un pueblo más precoz, más generoso, más firme. Sentina fuimos, y crisol comenzamos a ser. Sobre las hidras, fundamos. Las picas de Alvarado, las hemos echado abajo con nuestros ferrocarriles. En las plazas donde se quemaba a los herejes, hemos levantado bibliotecas. Tantas escuelas tenemos como familiares del Santo Oficio tuvimos antes. Lo que no hemos hecho, es porque no hemos tenido tiempo para hacerlo, por andar ocupados en arrancarnos de la sangre las impurezas que nos legaron nuestros padres”.135
La modestia irónica del ensayismo modernista tiene otro momento de cénit al final del movimiento, con Alfonso Reyes, cuando en Notas sobre la inteligencia americana plantea que la inteligencia americana tiene como consigna “la improvisación”.136 La improvisación da cuenta de la conciencia de lo no acabado, de asumir la mediación conceptual de la particularidad americana como un proyecto con sentido utópico que pasa por el esfuerzo del pensamiento particular de sus intelectuales. El gesto de humildad es tanto su propia concepción de la labor ensayística que representa como la reflexión posible sobre América Latina que sugiere. En El presagio de América, Reyes hace explícita esta conciencia de improvisación, propia de la forma del ensayo de que se sabe portador, al advertirle al lector sobre la ambición de su trabajo: “Las páginas que aquí recojo adolecen seguramente de algunas deficiencias de información, a la luz de investigaciones posteriores, y ni siquiera aprovechan todos los datos disponibles en el día que fueron escritas. Pero ni tenía objeto entretenerse en la reiteración de datos que transforman en investigación erudita lo que sólo pretende ser una sugestión sobre el sentido de los hechos, ni tenía objeto absorber las nuevas noticias si, como creo, la tesis principal se mantiene. Además, el que pretende decir siempre la última palabra, cuando la conversación no tiene fin, corre el riesgo de quedarse callado”.137
La imagen de América que se plasma en su escritura se corresponde con esta intención. La capacidad de síntesis cultural a que se refiere el mexicano138 como propia y única de América Latina, por su “escenario”139 y su “coro”140 particulares, es “un nuevo punto de partida”141 y no uno de llegada donde todo está ya definido; todo queda abierto y la promesa se plasma en el ensayo, ámbito por excelencia de lo inconcluso. El juicio de Reyes es que América Latina parece “singularmente dotada” para realizar esta síntesis, encontrando un punto de vista distinto al europeo sobre la realidad. América no es pensada desde esta lectura crítica como si su misión fuera realizar la modernidad europea, sino que el desafío es, a partir de lo incompleto del humanismo de aquellos, propiciarse su propia modernidad. En Reyes se da continuidad al virtuosismo enciclopedista mexicano del que es paradigma el intelectual novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora, y, si Justo Sierra hace lo suyo como promotor de la Universidad Nacional de México, el autor de las Notas sobre la inteligencia americana corresponde con la presidencia de La Casa de España y la posterior fundación del Colegio de México. Su figura como hombre de letras con aspiraciones ambiciosas implicará que su afinidad ensayística recogerá diversos ejes y transgredirá sus purezas o cerramientos, evitando las ingenuas aproximaciones deshistorizadas que no logran asimilar la convergencia, en lo americano, de registros radicalmente ajenos. El adensamiento propio de la forma del ensayo es con él ejemplar.
No es fortuita la sintonía entre la concepción de la modernidad particular americana de Reyes con aquella de su connacional José Vasconcelos142 de la raza cósmica, con quien comparte también el liderazgo del proyecto educativo mexicano posterior a la revolución que abre el sigo xx. En ambos parece haber una tensión que se imprime en su escritura, entre una concepción de la América mestiza que se inclina hacia el reconocimiento histórico de la diferencia y la particularidad americana, y otra que pareciera sugerir más bien una necesidad lógica de la historia, que ubica la región como el eslabón esencial hacia una “nueva raza síntesis, la quinta raza futura”.143 Afirmaciones animosas de Reyes, como la de que “somos una raza de síntesis humana. Somos el verdadero saldo histórico”,144 en el ensayo Valor de la literatura hispanoamericana, de 1941, se alinean con el motivo de Vasconcelos, que es tan famoso y, como el trabajo de Reyes, ejemplar del nacionalismo intelectual exaltador del mestizaje de las primeras décadas del siglo xx mexicano: “Tenemos entonces las cuatro etapas y los cuatro troncos: el negro, el indio, el mongol y el blanco. Este último, después de organizarse en Europa, se ha convertido en invasor del mundo, y se ha creído llamado a predominar lo mismo que lo creyeron las razas anteriores, cada una en la época de su poderío. Es claro que el predominio del blanco será también temporal, pero su misión es diferente de la de sus predecesores; su misión es servir de puente”.145
Pese a su esquematismo y dependencia de una linealidad evolucionista, la empresa intelectual de Vasconcelos es humanista: “La quinta raza no excluye, acapara vida”.146 El mestizaje americano como el logro de una cultura “abierta” en sus códigos constitutivos es propio del cosmopolitismo intelectual de esta generación asuntiva, una actualización de la dialéctica entre el patriotismo y el espíritu unificador regional de Martí. David Brading llama la atención sobre la inclinación de Reyes a un México hispano, cuya “memoria étnica”147 era europea, latina y no precortesiana. El imaginario precortesiano que nutre la prosa de Reyes es apenas fragmentario y secundario, cosa que tiene todo que ver con su formación en España y su trabajo amplio en el país ibero, Francia, Argentina y Brasil como diplomático y académico. Pese a esto, es un relevante conocedor y divulgador. En su Visión de Anáhuac, el ensayista construye una imagen gloriosa de la vida indígena, hilando las crónicas de los atónitos conquistadores, que fueron testigos de la cotidianidad en México-Tenochtitlán previo a la caída azteca, con los hallazgos científicos e historiográficos posteriores. Al tiempo que propone esta imagen idílica del pasado indígena, le advierte al lector: “no soy de los que sueñan en perpetuaciones absurdas de la tradición indígena, y ni siquiera fío demasiado en perpetuaciones de la española”.148 El mexicano esquiva la relación “de sangres” con la “raza de ayer”, prefiriendo el vínculo emocional creado por “la comunidad del esfuerzo por domeñar nuestra naturaleza brava y fragosa; esfuerzo que es la base bruta de la historia”.149
El motivo de América como utopía es uno muy notorio en el pensamiento de Alfonso Reyes, uno con el que su celebración de la síntesis americana puede ser desarrollado. El mexicano juega –a partir de la forma del ensayo− con la historiografía y los ánimos renacentistas alrededor del descubrimiento europeo del continente para cargar la región de un “destino” o responsabilidad particular: la continuidad del proyecto ilustrado, la transferencia del impulso moderno hacia América y el acogimiento de dicha responsabilidad. En “El presagio de América”, Reyes150 hace que la modernidad cambie de centro y se desplace hacia el eje americano: “El misticismo geográfico, las aventuras de los Colones desconocidos o involuntarios, los nuevos ensanches de la tierra, el humanismo militante, el imperativo económico, todo ello desemboca en el Nuevo Mundo”.151 América fue posible por una “fantasía eficaz”,152 su prefiguración la determinó en sus dinámicas y posibilidades realizadoras de lo humano; América se hizo a imagen de lo que se esperaba de ella: “Ya tenemos descubierta a América. ¿Qué haremos con América? Comienza la inserción del espíritu: a la cruzada medieval sucede la Cruzada de América. A partir de este instante, el destino de América –cualesquiera sean las contingencias y los errores de la historia− comienza a definirse a los ojos de la humanidad como posible campo donde realizar una justicia más igual, una libertad mejor entendida, una felicidad más completa y mejor repartida entre los hombres, una soñada república, una Utopía”.153
Se trata de un motivo que tiene amplia continuidad. América fue un “presentimiento a la vez científico y poético”154 a partir del cual Europa se desembarazó del cierre de su universo de sentido y pudo concebir la modernidad, ya no como hecho propio del Viejo Continente, sino sobre todo en relación y gracias al Nuevo. En la interpretación del historiador Edmundo O´Gorman del proceso de “descubrimiento” y colonización como uno de invención de América, una de las más importantes de las ciencias sociales de la región hasta la actualidad, resuena el motivo de Reyes: “Hagamos un alto, entonces, para insistir que al inventar a América y más concretamente, al concebir la existencia de una ‘cuarta parte’ del mundo, fue como el hombre de la Cultura de Occidente desechó las cadenas milenarias que él mismo se había forjado”.155 Escrutando en la cabeza de Colón, Reyes identifica una “exacerbación mitológica”156 que hizo posible la valentía para la arriesgada aventura, que tiene más aciertos poéticos que científicos y sirve de catalizador a un concepto moderno apenas embrionario de utopía que, de otra manera, no se hubiera desplegado. América, entonces, no “hereda” la modernidad, sino que la realiza: “En cuanto América asoma la cabeza como la nereida en la égloga marina, la librería registra una producción casi viciosa de narraciones utópicas. Los humanistas resucitan el estilo de la novela política, a la manera de Platón, y empiezan, con los ojos puestos en el Nuevo Mundo, a idear una humanidad más dichosa”.157
Su particularidad hace de América, frente a Europa, “una reserva de humanidad”,158 el “teatro” idóneo para “todos los intentos de la felicidad humana”, expresa Reyes; “ante los desastres del Antiguo Mundo, América cobra el valor de una esperanza”.159 La responsabilidad que esto conlleva el mexicano la abraza y la traduce en labor propiamente formativa de los latinoamericanos. El motivo martiano del “americano nuevo” se revitaliza y expande, en la acogida de Reyes, a la interpretación y divulgación de unas ideas que parecieran querer levantar la autoestima de una sociedad poco sabedora de sí misma. Que América sea cuna de una nueva cultura es para Reyes apenas una posibilidad por la que se debe trabajar, responde “al orden de la duda y la creencia, de la insinuación y de la esperanza”,160 asegura en su conferencia “Posición de América” para el iii Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana en Nueva Orleans, en 1942. Un ejemplo claro de la disposición del letrado mexicano para liderar el proyecto de alfabetización de la sociedad americana será su labor en México, con su Cartilla moral de 1944, una guía laica de corte liberal que ha sido utilizada como cartilla pedagógica en todo el país.161 Habría que decir que toda su obra merecería esa categoría divulgativa, en su sentido más loable.
El motivo de la educación de América caracteriza a todo el movimiento. Muchos de los ensayos modernistas que procuran imaginar una modernidad alternativa desde esta particularidad o búsqueda de expresión americana apelan a la juventud de la región como el interlocutor explícito. Hay una “tendencia juvenilista”,162 como ya señalaba con Rama, que hace latente lo programático del proyecto modernista como uno de educación de las nuevas generaciones, de cara a una transformación de la región. Ya lo hace Martí en Nuestra América, al señalar en la juventud americana la posibilidad de creación, de promesa de lo nuevo: “Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa, y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se imita demasiado y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación”.163 A lo que apela el cubano es al surgimiento del “hombre real”164 en América, que se empodera de la herencia intelectual europea para crear una propia. José Enrique Rodó y Pedro Henríquez Ureña son tal vez quienes más claramente asumen esta tendencia juvenilista y hacen latente el proyecto formativo que debe acompañar la utopía americana que representan en sus imágenes literarias. José Enrique Rodó, de quien dice Reyes somos deudores de “la noción exacta de la fraternidad americana”,165 dedica su ensayo programático Ariel a la juventud de América, como una invitación a la toma de conciencia de los nuevos tiempos, esto es, los de la consolidación de la región en su autonomía. El uruguayo encuentra en las nuevas generaciones de Latinoamérica el paradigma del joven Ariel, esto es, una madurez intelectual que puede impulsar cambios radicales. Ariel, el personaje de La Tempestad de Shakespeare, es el alumno prodigio de Próspero, aquel que Rodó encuentra como necesario en la personalidad de los jóvenes latinoamericanos: “Ariel, genio del aire, representa, en el simbolismo de la obra de Shakespeare, la parte noble y alada del espíritu; Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad; es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, el término ideal a que asciende la selección humana, rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios de Calibán, símbolo de sensualidad y de torpeza, con el cincel perseverante de la vida”.166
Ariel es paradigma de la Ilustración, como el iluminador, es la limpieza de lo nuevo y, al mismo tiempo, la sabiduría que permite pensar en un maniobrar correcto y a buen puerto. Las metáforas programáticas de la inteligencia americana alrededor del motivo creado por Rodó tendrán una gran influencia en el pensamiento latinoamericano, difícil de subestimar si se examinan los programas liberales de la política regional; Weinberg167 apunta que será el Ariel de Rodó el más destacado del ciclo ensayístico-identitario latinoamericano, por su amplia difusión y acogida, en el doble sentido de su valor artístico-intelectual y político, y Zea que “es de los primeros en enfrentarse al equivocado camino civilizatorio, [al identificar] la deslatinización y la nordomanía como expresiones de tal complejo”.168 En su valoración literaria del ensayo, Gutiérrez Girardot, por su parte, observará que con Ariel “José Enrique Rodó inauguró el siglo xx”.169 Hay un claro trabajo con conceptos y una serie de influencias que atraviesan toda la rica cultura occidental. Respecto al llamado a la juventud americana, Gutiérrez Girardot señala que en el ensayo del uruguayo su valoración es fundamental, como “agente de una transformación radical de la política continental”, donde hace converger ágilmente la tradición letrada con la particularidad cristiana regional. La función doble de la pedagogía americanista que propone debe concatenar la educación del espíritu y la educación continental, una “alta misión ética”170 liderada por el arte.
La promesa del Ariel se contrapone a la actualidad problemática de Calibán. El motivo martiano de la prevención frente a los Estados Unidos tiene en Rodó nuevas metáforas y una aproximación propia. El ensayista uruguayo previene frente a la imitación animosa y poco reflexiva de las costumbres y el ethos utilitarista del vecino anglosajón. Se trata de una contraposición que, como bien señala Weinberg, al oponer el arielismo al calibanismo advierte contra la calibanización de la sociedad en cuanto “pérdida del patrimonio espiritual de las naciones latinoamericanas”,171 que tenía que ver con un contexto de crecientes inmigraciones y “vulgarización” de la cultura; se trata, de nuevo, de los fuertes cambios en la sociedad tradicional que preocupaban a los intelectuales de la época. Ariel, por el contrario, es la figura que encuentra en la particularidad genealógica-cultural del complejo latinoamericano su ruta de desarrollo, una que privilegia el espíritu y no se deja tentar por la eficacia técnica que despliega el ethos protestante norteamericano, uno que privilegia el “predominio del número, la uniformidad, la medianía”.172 Rodó caracteriza esta conducta como un americanismo indeseado en la región: “La concepción utilitaria, como idea del destino humano, y la igualdad en lo mediocre, como norma de la proporción social, componen, íntimamente relacionadas, la fórmula de lo que ha solido llamarse en Europa el espíritu de americanismo”.173 “Se imita a aquel en cuya superioridad o cuyo prestigio se cree”,174 advierte, decantándose por una forma distinta, una “estética de la conducta”175 que evite una deslatinización del devenir regional, raíz mucho más prometedora para el espíritu latinoamericano que el ejemplo utilitario y desespiritualizado del norte.
El motivo de la unidad americana tiene en Rodó un representante tan comprometido como lo fuera años antes Martí. En su breve texto “Sobre América Latina”, publicado en la revista Caras y Caretas de Buenos Aires, el 25 de agosto de 1906, el uruguayo sintetiza la intención modernista que lidera:
La América Latina será grande, fuerte y gloriosa, si, a pesar del cosmopolitismo que es condición necesaria de su crecimiento, logra mantener la continuidad de su historia y la originalidad fundamental de la raza, y si, por encima de las fronteras convencionales que la dividen en naciones, levanta su unidad superior de excelsa y máxima patria, cuyo espíritu haya de fructificar un día en la realidad del sueño del Libertador: la magna confederación que, según él la anhelaba, anudaría sus indestructibles lazos sobre ese Istmo de Panamá que una política internacional de usurpación y de despojo ha arrancado de las despedazadas entrañas del pueblo de Caldas y Arboleda.176
La proyección que Rodó hace de una América Latina realizada tiene todavía, para él, mucho de “tierra prometida” a la que cuesta llegar; atravesar el desierto que es la inmadurez política que acusa el uruguayo, la sistematicidad de la violencia y el mal nombre que eso ha tenido como resultado en Europa se aparece todavía arduo, como expresa con amargura en su artículo “Nuestro desprestigio”, publicado en Diario del Plata, en Montevideo, el 29 de abril de 1912. El “caciquismo endémico”177 que identifica Rodó como tendencia en los países de la región impide un progreso necesario hacia la organización más eficaz. Los constantes problemas, que Rodó juzga como retrocesos que entorpecen el destino luminoso de América, lo obligan a un aire pesimista divergente de su Ariel, pero no por ello menos característico de su constante incitación intelectual: “Todavía pasará, pues, algún tiempo para que la Europa se entere de lo que atesoramos, de las energías que se despliegan en este continente joven surgido como una promesa a las aspiraciones de todos”.178
Pedro Henríquez Ureña,179 por su parte, será también enfático respecto al papel central de la juventud americana para una transgresión de la modernidad dependiente de la región; por ejemplo, en La Utopía de América, ensayo de 1922 dirigido a los estudiantes de la Universidad de La Plata. El concepto de utopía, que sitúa como herencia mediterránea, es acá, en América Latina, “ennoblecido”.180 Si bien se refiere inicialmente a México como ejemplo de “empresa civilizatoria autóctona”,181 retoma el motivo martiano de la unidad americana, planteando su lectura bajo la misma expresión: “Nuestra América”. El hombre universal americano, que funda “nuestra utopía”,182 realiza la Ilustración europea en América Latina. Así, según sus palabras, “dentro de nuestra utopía, el hombre llegará a ser plenamente humano, dejando atrás los estorbos de la absurda organización económica en que estamos prisioneros y el lastre de los prejuicios morales y sociales que ahogan la vida espontánea”.183 Gutiérrez Girardot apunta que esta utopía, de la que habla el ensayista dominicano, “no es solamente una determinación histórica y antropológica del ser humano, no es una utopía general, sino una meta de América”,184 una meta del espíritu, resonando con el motivo rodoniano, apoyado en la formación estética y moral de las sociedades latinoamericanas, donde, como en Martí, Vasconcelos y Reyes, se perfila como realización del hombre universal en América:
Y por eso, así como esperamos que nuestra América se aproxime a la creación del hombre universal, por cuyos labios habla libremente el espíritu, libre de estorbos, libre de prejuicios, esperamos que toda América, y cada región de América, conserve y perfeccione todas sus actividades de carácter original, sobre todo en las artes: las literarias, en que nuestra originalidad se afirma cada día; las plásticas, tanto las mayores como las menores, en que poseemos el doble tesoro, variable según las regiones, de la tradición española y de la tradición indígena, fundidas ya en corrientes nuevas; y las musicales, en que nuestra insuperable creación popular aguarda a los hombres de genio que sepan extraer de ella todo un sistema nuevo que será maravilla del futuro.185
En su ensayo “El descontento y la promesa”, que presentó como conferencia en Amigos del Arte en Buenos Aires el 28 de agosto de 1926, su preocupación por la identidad latinoamericana queda muy bien representada, como momento temprano pero ya de consolidación de su búsqueda por “nuestra expresión original y genuina”.186 No se trata de una identidad lograda, de una expresión americana ya devenida, sino de un proyecto que debemos asumir con seriedad, como prioritario. Henríquez Ureña manifiesta ansiedad, las independencias deben dar ya sus frutos en la configuración de una dinámica sociocultural propia y lograda; “¿Cumpliremos la ambiciosa promesa?”.187 La independencia literaria llega con la generación modernista, que “se alza contra la pereza Romántica y se impone severas y delicadas disciplinas. Toma sus ejemplos de Europa, pero piensa en América”.188 Dar continuidad a “nuestra expresión genuina”189 pasa por entender que es de “especie nueva” y no correspondiente a radicalizaciones de formas indígenas o hispanas que conduzcan a su anquilosamiento. En literatura, el dominicano identifica “soluciones” a partir de las cuales se ha procurado la tan anhelada “nuestra expresión”. La manera como en la práctica literaria regional se han descrito la naturaleza, las aproximaciones al indio y al criollo o el “ceñirse siempre al Nuevo Mundo”,190 evitando la era colonial y sus continuidades, son “americanismos” a partir de los cuales se cree presentar lo autóctono. Hay que seguir trabajando, no podemos establecer fórmulas que redundarían únicamente en retórica vacía.
El dominicano fue consecuente a lo largo de su vida. El ensayismo de Henríquez Ureña estará perfilado hacia un autoconocimiento a partir de la historia literaria americana. En su canónico estudio Las corrientes literarias en la América hispánica, de 1945 (originalmente en inglés, traducido al español en 1949), la “función ideologizante”191 tiene un valor agregado en la sistematización y caracterización de todo el proceso literario regional, no bajo la pretensión de una historia completa de la literatura hispanoamericana, sino de seguimiento a las corrientes relacionadas con la búsqueda de “nuestra expresión”.192 A propósito de esta empresa, Gutiérrez Girardot evalúa su logro como uno de equiparación de la latinoamericana a las literaturas e historiografías literarias consagradas, un gesto “justificadamente reivindicativo”: “Ellos [los ensayos de Henríquez Ureña] ponen de presente una ilustrada evidencia: que la capacidad creadora no es patrimonio exclusivo de las naciones fuertes, a las que, directa o indirectamente, hace el justificado reproche de confundir la fuerza con la cultura”.193 Henríquez Ureña residió y dictó clases, entre otros lugares, en los Estados Unidos, México y Argentina, desarrollando su pensamiento político hacia un “socialismo reformista”,194 antiimperialista y entusiasta de los nacionalismos emergentes, así como una moralidad secular animosa de los procesos que, como la Revolución mexicana, auguraban cambios en la región. Hombre de letras, hombre de mundo, tuvo siempre presente que “todo aislamiento es ilusorio”,195 y que su trabajo era apenas un paso hacia la redención espiritual de América Latina.
Las aproximaciones ensayísticas de Martí, Rodó, Reyes y Henríquez Ureña, tal vez las más representativas y logradas del ensayismo del modernismo hispanoamericano para la reflexión sobre la condición propia, tienden hacia una consideración todavía optimista del devenir histórico latinoamericano. Este ímpetu corresponde tal vez al comienzo del siglo xx, y a que no estaba muy claro de qué manera sería la relación con los centros de poder noroccidentales. También deja entrever el papel social y político que ya de manera explícita se le comienza a adjudicar al ensayo. Como bien señala Weinberg para referirse al modernismo, “el campo literario logra alcanzar perfiles definidos y acordes con el proceso de modernización de las diversas esferas de la vida social”.196 Desde Martí hasta Reyes, es claro que el ensayo modernista parte de la consideración de “la tarea moral y política del intelectual”,197 una tarea eminentemente crítica, no exenta de polémica –Rama198 nos recuerda la tensión inherente a su situación, como figuras políticas que se debatieron entre una aproximación dialéctica con la sociedad latinoamericana o una revitalización de los privilegios de clase de la ciudad letrada colonial–. Si en Martí hay un llamado a la mayoría de edad intelectual, en Reyes, al cierre de la tradición modernista, hay una conciencia del valor histórico del ensayo latinoamericano tras décadas de trabajo: “reconocemos el derecho a la ciudadanía universal que ya hemos conquistado. Hemos alcanzado la mayoría de edad. Muy pronto os habituaréis a contar con nosotros”,199 plantea el mexicano. Este paso dado desde la intelectualidad regional no es menor y tuvo una formulación, desarrollo y desenlace preocupado por las realidades nacionales, locales, y de la región como un todo, como “Nuestra América”.
Como el ensayo es “la forma crítica par excellence, [...] crítica de la ideología”,200 desafía las totalizaciones que definen y empobrecen la experiencia misma; es en ese sentido que es considerado por el orden epistemológico hegemónico como herejía,201 en contraposición a la ciencia positivista como dogma universalizado. Este rasgo lo presenta Gutiérrez Girardot202 como central al movimiento, al señalar en el ensayo modernista hispanoamericano una postura que no se polariza en uno de los dos ejes ideológicos con los que se piensa tradicionalmente la autenticidad regional. La modernidad latinoamericana ha sido interpretada desde los indigenismos latinoamericanos y los nacionalismos hispanos203 como externa a la modernidad europea y su eje creador, la clase burguesa. Este despropósito empobreció durante mucho tiempo, como lo acusa Gutiérrez Girardot, la comprensión del modernismo hispanoamericano como fenómeno artístico, expresión de comienzos del siglo xx en la región, y por lo tanto en la comprensión de las transformaciones sociales correspondientes que estaban enmarcadas en un proceso histórico más universal, que Eric Hobsbawm señaló agudamente al hablar de “el mundo como unidad”.204
El de los modernistas es un problema ligado a la legitimidad del uso de la palabra, del uso del concepto, a la legitimidad que se tiene para pensar las condiciones propias y a pensar incluso si puede haber una experiencia propiamente americana. Se trata, además, de la consolidación de una red intelectual regional que, como bloque, se quiere concebir en la geopolítica mundializada del capital. Hay una discusión, central, contra el hispanismo conservador, que es una vuelta a los valores españoles, coloniales, y contra el indigenismo que, tratando de contraponerse al hispanismo, se resuelve de manera idéntica: esencializa al indio. Si el modernismo tenía necesidad de romper, de ganar en autoestima como conglomerado todavía no autorreconocido, esa es una labor que hay que valorar como avizora de la posibilidad de una teoría social latinoamericana eminentemente crítica.
Quiero dejar muy claro que no estoy sugiriendo que el ensayo haya respondido a una esencia americana. Como argumenté desde el comienzo del escrito, el ensayo es una forma de la razón que tiene su origen en el proceso mismo de la Ilustración europea, por lo que su utilización en el subcontinente latinoamericano no es algo así como su devenir lógico, sino una decisión consciente de los pensadores que lo adoptaron y encontraron en él una forma de presentar un contexto, sin agotarlo en definiciones siempre parciales y pobres. Lo que resalto del ensayo no es, entonces, que refleje el ser esencial de América, sino, por el contrario, la necesaria rigurosidad en el procedimiento, evitando separar las cosas de sus mediaciones históricas y conservando el carácter contradictorio de la experiencia. Es con el ensayo que se puede pensar en condiciones tan concretas de América Latina y, al mismo tiempo, tan imbricadas en una infinitud de mediaciones históricas que superan el contexto regional, como el mestizaje. Estos textos, afirma Weinberg, “han abierto las vías a un quehacer distintivo: la interpretación y la generación de nuevos parámetros de reflexión”.205 De comienzo a fin, de Martí a Reyes, se insiste en una herencia cosmopolita invaluable y única –a la que Rama se referirá como la faceta internacionalista de los letrados−,206 a partir de la cual se comprende el mestizaje como condición propia y nueva. En Martí,207 apelando al cosmopolitismo inherente de las generaciones que, nacidas en libertad, se podían entender a sí mismas como americanas. En Reyes, el “internacionalismo connatural” latinoamericano que hace posible la inteligencia americana, su particularidad, y, más importante aún, su papel histórico en la realización de la modernidad como proyecto humano: “Nuestra América debe vivir como si se preparase siempre a realizar el sueño que su descubrimiento provocó entre los pensadores de Europa: el sueño de la utopía, de la república feliz, que prestaba singular calor a las páginas de Montaigne, cuando se acercaba a contemplar las sorpresas y las maravillas del nuevo mundo”.208
Es interesante que, al momento de la escritura de su ensayo Sobre la esencia y forma del ensayo, de 1911, Georg Lukács209 se refiriera a este género como uno en estado de juventud, mientras en América Latina permitía, al mismo tiempo, la “mayoría de edad” intelectual de la región a que se refiere Gutiérrez Girardot210 para caracterizar al modernismo hispanoamericano. Si para Lukács el ensayo moderno “se ha hecho demasiado rico e independiente para ponerse incondicionalmente al servicio de algo”,211 en América Latina, claramente, el ensayo se ha puesto al servicio de la búsqueda de nuestra autonomía. A diferencia de su valoración negativa en Europa, el ensayo en América Latina ya ha demostrado su incidencia en la praxis histórica. El papel del modernismo fue precisamente el de abrir la mentalidad hispana al mundo, ponerla a la altura de las letras y filosofía europeas, y, desde ahí, perfilar su especificidad. Gutiérrez Girardot sugiere que, en Latinoamérica, se dieron dos apreciaciones utópicas distintas en el ensayo moderno: las utopías reaccionarias, que “entraron a formar parte de los aparatos ideológicos de los fascismos”,212 y las utopías emancipadoras, que “mantuvieron el impulso dinámico”.213 Es en este segundo grupo donde el colombiano sitúa, de manera sugerente y como conclusión abierta de su ensayo Modernismo, al grupo de Martí, Rodó y Henríquez Ureña, y de donde parto para continuar con esa interpretación; donde el ensayo, producto de la Ilustración europea, adquiere características de “Nuestra América”, de una particularidad tal vez impensada en sus pioneros.
Esa particularidad significó, para América Latina y su historia intelectual, una herramienta de autodeterminación, como una posibilidad de maniobrabilidad que de otra manera solo es referible al arte. La indagación por lo propio, de cara a una experiencia del mundo que parte del referente imborrable del mestizaje intrínseco a la condición americana, se articuló así a la preocupación humanista que con Montaigne cuestiona ya los elementos de la cultura que se naturalizan para el dominio; el ensayo logra ser en este caso, como plantea Weinberg, “esencialmente heterónomo, mediador y articulador de mundos”.214 El concepto mismo de modernidad, promesa de una situación mejor, anhelo de justicia, es retomado desde la novedad y la incertidumbre de la situación de la región, ubicado en la historia de la agresión colonial, de la negociación política de cada Estado nación y de la unidad latinoamericana posterior a las independencias. Este es el punto de partida del desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano a lo largo del siglo xx.
1. Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, trad. A. Bixio (Barcelona: Gedisa, 2003), 557.
2. Georg Lukács, Esencia y forma del ensayo, trad. P. Aullón (Madrid: Sequitur, 2015).
3. Theodor Wiesengrund Adorno, Notas sobre literatura. Obra completa, 11, trad. A. Muñoz (Madrid: Akal, 2003).
4. Lukács, Esencia y forma del ensayo, 125.
5. Claude Lévi-Strauss, Arte, lenguaje, etnología, trad. F. González Arámburo (Ciudad de México: Siglo xxi Editores, 1971).
6. Adorno, Notas sobre literatura.
7. Lukács, Esencia y forma del ensayo, 105.
8. Adorno, Notas sobre literatura.
9. Adorno, Notas sobre literatura.
10. Adorno, Notas sobre literatura, 19.
11. Lukács, Esencia y forma del ensayo.
12. Liliana Weinberg, Pensar el ensayo (Ciudad de México: Siglo xxi Editores, 2007), 21.
13. Lukács, Esencia y forma del ensayo, 108-9.
14. Lukács, Esencia y forma del ensayo.
15. Me refiero específicamente a su ensayo titulado “De los caníbales”, muy a propósito de América Latina: “Volviendo a mi asunto, creo que nada hay de bárbaro ni de salvaje en esas naciones, según lo que se me ha referido; lo que ocurre es que cada cual llama barbarie a lo que es ajeno a sus costumbres. Como no tenemos otro punto de mira para distinguir la verdad y la razón que el ejemplo e idea de las opiniones y usos del país en que vivimos, a nuestro dictamen en él tienen su asiento la perfecta religión, el gobierno más cumplido, el más irreprochable uso de todas las cosas. Así son salvajes esos pueblos como los frutos a que aplicamos igual nombre por germinar y desarrollarse espontáneamente; en verdad creo yo que más bien debiéramos nombrar así a los que por medio de nuestro artificio hemos modificado y apartado del orden a que pertenecían; en los primeros se guardan vigorosas y vivas las propiedades y virtudes naturales, que son las verdaderas y útiles, las cuales hemos bastardeado en los segundos para acomodarlos al placer de nuestro gusto corrompido; y sin embargo, el sabor mismo y la delicadeza se avienen con nuestro paladar, que encuentra excelentes, en comparación con los nuestros, diversos frutos de aquellas regiones, que se desarrollan sin cultivo. El arte no vence a la madre naturaleza, grande y poderosa. Tanto hemos recargado la belleza y la riqueza de sus obras con nuestras invenciones, que la hemos ahogado; así es que por todas partes donde su belleza resplandece, la naturaleza deshonra nuestras invenciones frívolas y vanas”. Michel de Montaigne, Ensayos escogidos, trad. C. Román (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997), 121-2.
16. Montaigne, Ensayos escogidos, 134.
17. Adorno, Notas sobre literatura, 21.
18. Adorno, Dialéctica negativa, 22.
19. Weinberg, Pensar el ensayo, 39.
20. Adorno, Dialéctica negativa.
21. Adorno, Notas sobre literatura, 12.
22. Ibid., 23.
23. Germán Arciniegas, “Nuestra América es un ensayo”, en Tres ensayos sobre nuestra América, ed. Germán Arciniegas (París: Biblioteca Cuadernos, 1963), 11-32.
24. Rafael Gutiérrez Girardot, Modernismo. Supuestos históricos y culturales (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2004).
25. Liliana Weinberg, “Ensayo, cultura e identidad latinoamericana”, en Latinoamérica fin de milenio 3: Latinoamérica economía y política, comps. Leopoldo Zea y Mario Magallón (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica e Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1999), 151-78.
26. Efrén Giraldo, La poética del esbozo. Baldomero Sanín Cano, Hernando Téllez, Nicolás Gómez Dávila (Bogotá: Universidad de Los Andes, 2014), 90.
27. Arciniegas, “Nuestra América”.
28. Liliana Weinberg, “Ensayo e interpretación de América”, en La literatura hispanoamericana, coord. M. de Vega (Ciudad de México: Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, 2011), 201-89.
29. José Luis Romero, Latinoamérica. las ciudades y las ideas (Buenos Aires: Siglo xxi Editores, 2010).
30. Rama, La ciudad letrada.
31. Rama, La ciudad letrada.
32. Weinberg, “Ensayo, cultura”.
33. Rama, La ciudad letrada, 106.
34. Ibid., 119
35. Ibid., 120.
36. Rama, La ciudad letrada.
37. José Enrique Rodó, Ariel (Bogotá: Panamericana Editorial, 1995).
38. Rama, La ciudad letrada.
39. Ibid., 135.
40. Ibid., 136.
41. Rama, La ciudad letrada.
42. Arciniegas, “Nuestra América”.
43. Ibid., 12.
44. Ibid., 13.
45. Weinberg, “Ensayo, cultura”, 153.
46. Gutiérrez Girardot, Modernismo, 156.
47. Fredric Jameson, El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo1983-1998, trad. H. Pons (Buenos Aires: Manantial, 2002), 35.
48. Gutiérrez Girardot, Modernismo.
49. Ibid., 50.
50. Rafael Gutiérrez Girardot, El problema del modernismo. Lecciones magistrales, Universidad de Bonn (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2017), 53.
51. Rafael Gutiérrez Girardot, Tradición y ruptura (Bogotá: Random House Mondadori, 2006), 172.
52. Gutiérrez Girardot, Tradición y ruptura.
53. Baldomero Sanín Cano, Antología didáctica (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2012).
54. Sanín Cano, Antología didáctica, 19.
55. Lukács, Esencia y forma del ensayo, 105.
56. Alfonso Reyes, Alfonso Reyes, “un hijo menor de la palabra”. Antología (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2015), 399.
57. Grínor Rojo, De las más altas cumbres. Teoría crítica latinoamericana moderna (1876-2006) (Santiago de Chile: lom ediciones, 2012).
58. Eric Hobsbawm, “Nacionalismo y nacionalidad en América Latina”, en Repensando la subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina, comp. P. Sandoval (Popayán: Envión Editores, 2010), 324.
59. Gutiérrez Girardot, Modernismo, 54.
60. Gutiérrez Girardot, El problema del modernismo, 61.
61. Gutiérrez Girardot, Modernismo, 58.
62. Ibid., 60.
63. Weinberg, “Ensayo, cultura”, 152.
64. Weinberg, “Ensayo, cultura”.
65. Gutiérrez Girardot, Tradición y ruptura.
66. Gutiérrez Girardot, Modernismo, 20.
67. Gutiérrez Girardot, Tradición y ruptura, 181.
68. Ibid., 182.
69. Adorno, Notas sobre literatura, 23.
70. Zea, Filosofía de la historia.
71. Bolívar Echeverría, ¿Qué es la modernidad? (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009).
72. Rojo, De las más altas cumbres.
73. Rojo, De las más altas cumbres.
74. Ibid., 10.
75. Rojo, De las más altas cumbres.
76. Gutiérrez Girardot, Modernismo.
77. Rojo, De las más altas cumbres, 18.
78. Ibid., 21.
79. Ibid., 29.
80. Ibid.
81. Rafael Gutiérrez Girardot, Aproximaciones (Bogotá: Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura-Procultura, 1986).
82. Gutiérrez Girardot, Aproximaciones, 89.
83. Gutiérrez Girardot, El problema del modernismo, 38.
84. Gutiérrez Girardot, El problema del modernismo.
85. Gutiérrez Girardot, Tradición y ruptura, 172.
86. Ibid., 179.
87. Ibid., 181.
88. Gutiérrez Girardot, Modernismo.
89. Ibid., 116.
90. Gutiérrez Girardot, Modernismo.
91. Ibid., 126.
92. Ver especialmente el estudio de Leopoldo Zea titulado El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia, de 1943, referencia obligada para el tema y pilar para el desarrollo de su propio proyecto filosófico.
93. Gutiérrez Girardot, Modernismo, 84.
94. Ibid., 151.
95. Zea, Filosofía de la historia, 269.
96. Rama, La ciudad letrada.
97. Zea, Filosofía de la historia, 270.
98. Ibid., 275.
99. Rama, La ciudad letrada, 143.
100. Zea, América Latina, 20.
101. Zea, Filosofía de la historia, 274
102. Rama, La ciudad letrada.
103. Romero, Latinoamérica.
104. Rama, La ciudad letrada.
105. Lukacs, Esencia y forma del ensayo.
106. Pedro Henríquez Ureña, La utopía de América (Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 1978), 42.
107. Reyes, Alfonso Reyes, 399.
108. Ibid., 402.
109. Lukács, Esencia y forma del ensayo.
110. Ibid., 110.
111. Reyes, Alfonso Reyes, 400.
112. Lukács, Esencia y forma del ensayo, 109
113. Cintio Vitier, “Nuestra América, texto cenital de José Martí”, en José Martí: a cien años de Nuestra América, coords. J. Serna Moreno y M. T. Bosque Lastra (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1993), 143.
114. Vitier, “Nuestra América”, 143.
115. José Martí, Obras escogidas en tres tomos. Tomo ii: 1886-octubre 1891 (La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2000), 500.
116. Martí, Obras escogidas, 502.
117. Ibid., 499.
118. Ibid.
119. Rojo, De las más altas cumbres.
120. Zea, Filosofía de la historia, 278.
121. Ibid., 292.
122. Martí, Obras escogidas, 497.
123. Ibid., 503.
124. Ibid., 276.
125. Rojo, De las más altas cumbres, 33.
126. Zea, Filosofía de la historia, 293.
127. Martí, Obras escogidas, 501.
128. Rojo, De las más altas cumbres, 23.
129. Ibid., 24.
130. Ibid., 26.
131. Martí, Obras escogidas, 275.
132. Ibid., 278.
133. Ibid., 440.
134. Ibid., 441.
135. Ibid., 440.
136. Reyes, Alfonso Reyes, 400.
137. Alfonso Reyes, América en el pensamiento de Alfonso Reyes. Antología (Ciudad México: Fondo de Cultura Económica, 2012), 40.
138. Reyes, Alfonso Reyes.
139. Respecto al escenario particular de América Latina, Reyes señala: “Llegada tarde al banquete de la civilización europea, América vive saltando etapas, apresurando el paso y corriendo de una forma en otra, sin haber dado tiempo a que madure del todo la forma precedente. A veces, el salto es osado y la nueva forma tiene el aire de un alimento retirado del fuego antes de alcanzar su plena cocción. La tradición ha pesado menos, y esto explica la audacia. Pero falta todavía saber si el ritmo europeo –que procuramos alcanzar a grandes zancadas, no pudiendo emparejarlo a su paso medio– es el único ‘tempo’ histórico posible; y nadie ha demostrado todavía que una cierta aceleración del proceso sea contra natura”. Reyes, Alfonso Reyes, 399.
140. Elementos autóctonos, ibéricos e inmigrantes posteriores, con sus intereses y afanes, y africanos, distribuidos desigualmente por el subcontinente.
141. Reyes, Alfonso Reyes, 403.
142. José Vasconcelos, Obra selecta (Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 1992).
143. Vasconcelos, Obra selecta, 101.
144. Reyes, América en el pensamiento, 117.
145. Vasconcelos, Obra selecta, 88.
146. Ibid., 103.
147. David Brading, “Alfonso Reyes y América”, en América (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2005), 21-22.
148. Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac y otros ensayos (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 37.
149. Reyes, Visión de Anáhuac, 37.
150. Reyes, América en el pensamiento.
151. Ibid., 47.
152. Ibid., 48.
153. Ibid., 95.
154. Ibid., 61.
155. Edmundo O`Gorman, La invención de América. Investigación acerca de la estructura histórica del nuevo mundo y del sentido de su devenir (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 141.
156. Reyes, América en el pensamiento, 75.
157. Ibid., 96.
158. Ibid., 98.
159. Ibid., 100.
160. Ibid., 177.
161. Alfonso Reyes, Cartilla moral (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2004).
162. Rama, La ciudad letrada, 136.
163. Martí, Obras escogidas, 502.
164. Ibid., 501.
165. Alfonso Reyes, América (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2005), 32.
166. Rodó, Ariel, 2.
167. Weinberg, “Ensayo, cultura”.
168. Zea, América Latina, 21.
169. Gutiérrez Girardot, Tradición y ruptura, 182.
170. Gutiérrez Girardot, Modernismo, 92.
171. Liliana Weinberg, “Una lectura del Ariel”, en Arielismo y globalización, comps. Leopoldo Zea y H. Taboada (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 2002), 147.
172. Weinberg, “Una lectura del Ariel”, 144.
173. Rodó, Ariel, 62.
174. Rodó, Ariel, 63.
175. Weinberg, “Una lectura del Ariel”, 140.
176. José Enrique Rodó, José Enrique Rodó: la América nuestra (La Habana: Casa de las Américas, 1977), 123.
177. Rodó, José Enrique Rodó, 133.
178. Ibid., 135.
179. Henríquez Ureña, La utopía de América.
180. Ibid., 6.
181. Ibid., 4.
182. Ibid., 7.
183. Ibid.
184. Gutiérrez Girardot en Henríquez Ureña, La utopía de América, xxv.
185. Henríquez Ureña, La utopía de América, 8.
186. Ibid., 43.
187. Ibid., 33.
188. Ibid., 34.
189. Ibid., 35.
190. Ibid., 40.
191. Rama, La ciudad letrada, 136.
192. Pedro Henríquez Ureña, Las corrientes literarias en la América hispánica (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1949), 8.
193. Rafael Gutiérrez Girardot, “Pedro Henríquez Ureña”, en La utopía de América, comps. Ángel Rama y Rafael Gutiérrez Girardot (Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 1978), xxxiii.
194. Rojo, De las más altas cumbres, 49.
195. Henríquez Ureña, La utopía de América, 41.
196. Weinberg, “Ensayo e interpretación de América”, 223.
197. Gutiérrez Girardot, Tradición y ruptura, 179.
198. Rama, La ciudad letrada.
199. Reyes, Alfonso Reyes, 405.
200. Adorno, Notas sobre literatura, 28-29.
201. Adorno, Notas sobre literatura.
202. Gutiérrez Girardot, Modernismo.
203. Gutiérrez Girardot, Modernismo.
204. Eric Hobsbawm, La era del capital: 1848-1875, trads. A. García y C. Caranci (Buenos Aires: Crítica, 2010).
205. Weinberg, “Ensayo, cultura”, 157.
206. Rama, La ciudad letrada.
207. José Martí, Nuestra América. Antología (Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2005).
208. Reyes, Alfonso Reyes, 403.
209. Lukács, Esencia y forma del ensayo.
210. Gutiérrez Girardot, Modernismo.
211. Lukács, Esencia y forma del ensayo, 119.
212. Gutiérrez Girardot, Modernismo, 155.
213. Ibid., 156.
214. Weinberg, Pensar el ensayo, 11.