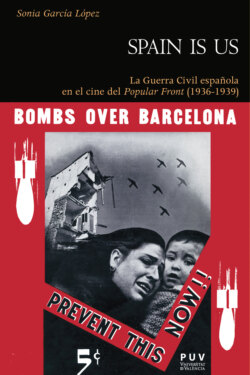Читать книгу Spain is us - Sonia García López - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y EL POPULAR 1. FRONT
EL CONTEXTO DEL SEGUNDO NEW DEAL Y EL POPULAR FRONT ESTADOUNIDENSE
La guerra civil española irrumpió en la sociedad norteamericana en un momento de enorme convulsión social, cultural y política. En 1936 los Estados Unidos se hallaban inmersos en pleno proceso de recuperación de la Gran Depresión, originada por el Crack del 29 y agravada por el posterior azote de la Bola de Polvo sobre las grandes regiones del país con economía de base agraria.1 Tan solo un año antes (1935), la administración Roosevelt había implementado una segunda fase del New Deal en virtud de la cual las diferencias de clase pasaban a formar parte de los criterios establecidos para adjudicar ayudas a la recuperación económica del país.
El New Deal seguía un triple lema animado por la denominada consigna de “las tres R”: Relief, Recovery and Reform. Relief (auxilio) se refería a los esfuerzos dedicados a ayudar a recuperarse a un tercio de la población que había sido duramente golpeada por la crisis; bajo la idea de Recovery (recuperación) se agrupaban los proyectos destinados a restablecer la salud económica del país y, estrechamente ligada a esta, la idea de Reform(a) partía de la asunción de que la crisis había sido causada por la inestabilidad del mercado y, por tanto, la intervención del gobierno resultaba necesaria para racionalizar y estabilizar la economía y para equilibrar los intereses de granjeros, empresarios y trabajadores.2
Dos agencias del gobierno jugaron, en este sentido, un papel fundamental: la Work Progress Administration (WPA), creada en 1935, y la Resettlement Administration (RA, creada en 1935 y reconvertida en la Farm Security Administration en 1937). La WPA era la agencia más importante del New Deal y estaba destinada a la creación de puestos de trabajo para la ingente masa de desempleados que vivían en condiciones precarias, abarcando todos los sectores de la producción, desde la agricultura hasta las artes. La WPA no solo fue durante muchos años la mayor agencia de empleo del país sino que imprimió un sello particular en la cultura estadounidense de toda la década. Desde esta institución la Administración Roosevelt puso en marcha cinco programas3 destinados a revitalizar el arte y la cultura del país al frente de los cuales se situaron algunas de las figuras más sobresalientes del campo cultural estadounidense. La RA fue la agencia del US Department of Agriculture destinada a realojar a familias de desempleados, procedentes tanto de las ciudades como del campo, y darles tierras en las que poder trabajar con el objetivo de revitalizar la agricultura en las zonas rurales sacudidas por la Bola de Polvo. En este sentido, uno de los programas de mayor envergadura fue el proyecto fotográfico de la FSA dirigido por Roy Emerson Stryker. Este proyecto tenía por objeto documentar, por una parte, el estado de las tierras y la vida de los aparceros en la América rural y, por otra, los proyectos de rehabilitación de las zonas agrarias emprendidos por la RA. Al igual que los programas Federales de la WPA anteriormente citados, el proyecto dirigido por Stryker habría de marcar una época en la que, como veremos, la fotografía pasó a constituirse como el medio documental más importante del momento y, como tal, influyó de manera decisiva en los discursos públicos oficiales y no oficiales.
Lo cierto es que para muchos estadounidenses, la Gran Depresión había quebrado la confianza en los viejos lemas políticos, en las viejas ilusiones de un futuro mejor y había abocado, en definitiva, a un descrédito de los discursos sobre el progreso. Sin embargo, como afirma Alan Trachtenberg,4 esa pérdida de confianza funcionó para algunos como pun- to de partida para la búsqueda de otros ideales sobre los que se asentaba una nueva esperanza. Los programas del New Deal a los que nos hemos referido cimentaron, sin duda alguna, la apertura de esos nuevos horizontes. Pero tan importante como la labor desplegada, en este sentido, por las instituciones fue la de las organizaciones y partidos de izquierdas, los movimientos sociales y, sobre todo, los movimientos obreros, que durante la década de 1930 adquirieron una proyección sin precedentes en la historia del país.5
Desde 1935, todos esos sectores se agruparon bajo la consigna política del frentepopulismo. En su importante estudio sobre la cultura proletaria en los Estados Unidos de los treinta, Michael Denning afirma que el Popular estadounidense fue un movimiento social insurgente que se forjó en la militancia sindical del naciente CIO (Congress of Industrial Organizations), la solidaridad antifascista con Etiopía, China y, como veremos, España, con los refugiados de Hitler y con las luchas políticas emprendidas por el ala izquierdista del New Deal. Nacido de las agita-ciones políticas de 1934, y coincidiendo con el periodo de mayor influencia del Partido Comunista (CPUSA) en Estados Unidos, el Popular Front se convirtió en un bloque histórico radical que agrupaba a sindicalistas industriales, comunistas, socialistas independientes, activistas sociales y emigrados antifascistas en torno a la democracia social obrera, el antifascismo y el anti-lynching, es decir, los actos de violencia organizada contra negros y trabajadores en general.6
La definición de Denning del Popular Front como «bloque histórico» debe ser retenida, pues la noción gramsciana permite calibrar en su justa medida la repercusión social, política y cultural que tuvieron este discurso y sus representaciones (entre ellas, las de la guerra civil española), incluso si el Frente Popular estadounidense nunca lideró políticamente el país.7 Denning8 entiende la noción de «bloque histórico» en dos sentidos: como una alianza de fuerzas sociales y como formación social específica. La conexión entre ambos aspectos reside en el concepto de hegemonía: un momento de hegemonía se da cuando un bloque histórico (en el sentido de una particular alianza de sectores de clase y fuerzas sociales) es capaz de liderar una sociedad durante un periodo de tiempo, ganando consenso a través de una forma de representación y estableciendo de ese modo un bloque histórico (en el sentido de formación social específica). En esos casos, el periodo histórico toma el nombre de esa alianza social, como sucede con el New Deal, que puede considerarse un bloque histórico, puesto que dio lugar a una particular alianza de actores políticos al tiempo que se constituía como fuerza predominante en la sociedad. Partiendo de este concepto de bloque histórico, que analiza los movimientos sociales y las alianzas como microcosmos del orden social en su conjunto, Denning trasciende las aproximaciones historiográficas que se basan en la dicotomía centro-periferia a la hora de analizar las repercusiones políticas de los movimientos sociales. De esta manera es posible entender el amplísimo alcance que tuvo la autoridad política, económica y cultural del Popular Front entre los grupos étnicos y las clases trabajadoras de las metrópolis y los pueblos industriales de Norteamérica, aunque nunca lograse llegar al poder, permaneciendo como la parte rebelde de la alianza del New Deal de Roosevelt.
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO DEL POPULAR FRONT Y EL NEW DEAL
El New Deal y el Popular Front constituyeron, por tanto, los dos campos magnéticos bajo cuya fuerza gravitatoria se definieron los discursos públicos, los proyectos sociales a ellos asociados y, en definitiva, la cultura estadounidense de toda la década. Ahora bien, ¿cómo se inscribe el debate sobre la guerra civil española en ese contexto? ¿Sobre qué presupuestos ideológicos se asentaba dicho debate y cuáles eran sus núcleos de interés? Y, sobre todo, ¿a qué discursos era funcional?
El 7 de noviembre de 1936, el diario Pravda de Moscú publicó un artículo firmado por Georgi Dimitroff titulado «España y el Frente Popular». Trazando una línea invisible entre la nueva estrategia política de la Internacional Comunista y los acontecimientos que se desencadenaban en España, Dimitroff afirmaba:
Si resumimos brevemente la tarea más importante e inmediata que la situación actual impone a los proletarios del mundo, queda reducida a lo siguiente:
Realizar el mayor esfuerzo posible para ayudar al pueblo español a aplastar a los rebeldes fascistas; no permitir que el Frente Popular sea perturbado o desacreditado en Francia; acelerar por todos los medios el establecimiento de un Frente Popular mundial para la lucha contra la guerra y el fascismo.
La acción emprendida por los fascistas en España nos ha enseñado una vez más que el fascismo no es solo el más acérrimo de los enemigos del proletariado y el enemigo de la República Socialista Soviética, sino que es también el enemigo de la libertad bajo cualquiera de sus formas, el enemigo de todos los países democráticos, incluso si su régimen político y económico no va más allá de la sociedad burguesa.9
El artículo retomaba y actualizaba las ideas sobre el frentepopulismo que había expuesto en 1935 en el VII Congreso de la III Internacional, en un discurso que fue traducido y publicado en Estados Unidos ese mismo año.10 Se apuntaba aquí una doble estrategia: por un lado, se lanzaba un llamamiento a la solidaridad internacional con los países en que, como sucedía en España, la oposición al fascismo había provocado una guerra civil, mientras que, por otra parte, se apelaba a la agrupación de las fuerzas progresistas en el interior de cada país mediante la creación de frentes populares inspirados en los ejemplos de Francia y de la misma España. Las ideas de Dimitroff pronto alcanzaron difusión en los sectores izquierdistas de Estados Unidos, donde el CPUSA había abandonado desde 1935 su política de oposición al New Deal para favorecer la agrupación de socialistas, liberales y radicales de izquierdas en un frente común contra el fascismo. Por consiguiente, el Popular Front estableció dos líneas de actuación: una interna, dirigida a los problemas ocasionados por la Gran Depresión y otra de corte internacionalista a través de la que el izquierdismo estadounidense se alineaba a la lucha contra el fascismo. El giro político del CPUSA a partir de 1935 quedó reflejado en sus estrategias retóricas, que diluían la asociación entre capitalismo y fascismo y suprimían las referencias al socialismo y la revolución, que habían primado desde 1930.11
La estrategia política frentepopulista fue inevitablemente seguida por una estrategia cultural y el vanguardismo militante y proletario fue sustituido por un esfuerzo de los trabajadores de la izquierda cultural por buscar modos de expresión en las corrientes dominantes de la cultura estadounidense. Por una parte, los integrantes del Popular Front comenzaron a participar activamente en la recuperación de la crisis a través de agencias y proyectos gubernamentales como los ya citados Federal Theatre Project, para el que trabajaron, entre otros, el músico Marc Blitzstein y el poeta Archibald MacLeish,12 y la sección fotográfica de la RA y la FSA que, como apuntaba antes, impulsó de manera definitiva lo que ha dado en llamarse movimiento documentalista norteamericano. Una serie de escritores, fotógrafos y cineastas, entre los que se encontraban Pare Lorentz, Walker Evans, Dorothea Lange o Arthur Rothstein, fueron contratados para documentar gráficamente los proyectos de rehabilitación de las zonas agrícolas, emprendidos en todos los estados de la América rural.13 Los proyectos federales de la RA y de la FSA tuvieron una repercusión social tal que los medios privados no solo se hicieron eco de esa realidad sino que, adoptando una estética y punto de vista similares, comenzaron a publicar reportajes en los que predominaba la fotografía documental de temática agraria. La agencia Time Inc., que dirigía Henry Luce y de la que dependían las revistas de tirada masiva Life, Look y Fortune (dirigida esta última por el propio Archibald MacLeish), encargó numerosos reportajes sobre las zonas más deprimidas de Estados Unidos a escritores y fotógrafos de reconocido prestigio.14 El resultado de este inusitado renacimiento de las artes se materializó en una serie de propuestas literarias y artísticas reconocibles bajo el nombre de New Deal Modernism, algunas de cuyas más ilustres expresiones constituyen un hito en la historia del cine, la fotografía y la literatura.15
F. 1 y F. 2. Portadas de la revista Fortune correspondientes a los números de enero y octubre de 1935.
La segunda de las líneas de acción del Popular Front respondía, como ya apuntamos, al espíritu del internacionalismo y tenía como principal objetivo vencer al fascismo. Es aquí donde las representaciones de la guerra civil española, que abarcaron todas las esferas del arte y la cultura estadounidense,16 jugaron un papel crucial en la articulación de estrategias políticas por parte del frentepopulismo en aquel país. Sin embargo, estas no pueden ser entendidas de manera aislada respecto a otros referentes del Popular Front que formaban parte del mismo programa en la lucha contra el fascismo ya que, en términos generales, la guerra civil española fue leída por los estadounidenses en solución de continuidad respecto a aquellos conflictos. Desde ese punto de vista, quienes lucharon a favor de la República, en España o desde Estados Unidos, fueron los mismos que se habían manifestado contra la invasión de Etiopía por las tropas fascistas italianas y por la absolución de los anarquistas Sacco y Vanzetti condenados a muerte en Chicago, y fueron también quienes se desplazaron de España a China a finales de 1937, cuando la causa empezaba a considerarse perdida y la invasión japonesa proporcionaba nuevos argumentos y escenarios a la lucha antifascista.17 En este sentido, no es sorprendente que los voluntarios estadounidenses que fueron a España para luchar con las Brigadas Internacionales esgrimieran las razones más diversas: para los afroamericanos, el enfrentamiento contra Franco era una respuesta a la invasión de Etiopía por parte de Mussolini, para judíos y germano-americanos suponía la primera oportunidad de enfrentarse con las armas a Hitler, para los de ascendencia irlandesa significaba demostrar que el catolicismo y la democracia no eran valores opuestos y para otros simplemente era un deber ciudadano para evitar que el fascismo, que ahora se propagaba por Europa, llegara también un día a Estados Unidos.18
La mayor escisión entre las políticas del New Deal y el Popular Front se dio precisamente en la actitud que, desde los discursos públicos de uno y otro bloque, se adoptó ante los conflictos internacionales. El gobierno de Franklin D. Roosevelt no solo se mantuvo dentro de la tradición aislacionista, hegemónica en Estados Unidos desde el final de la Primera Guerra Mundial, sino que sancionó la intervención en conflictos extranjeros a través de la Ley de Neutralidad (Neutrality Act), promulgada en 1935 como respuesta a la invasión de Etiopía por la Italia fascista, en virtud de la cual se prohibía a los estadounidenses vender armas a los países beligerantes en un conflicto internacional. En 1937, por iniciativa del senador aislacionista Arthur H. Vandenberg, se introdujo una enmienda que respondía de manera directa a las movilizaciones que siguieron al estallido de la guerra civil española y trataba de suplir las carencias de la ley de 1935. Esta enmienda regulaba la no intervención en guerras civiles y restringía más aún los negocios y la ayuda a las partes beligerantes procedente de los ciudadanos estadounidenses mediante la prohibición del comercio con material bélico, así como de la concesión de préstamos o créditos a las partes beligerantes.19
El desarrollo de la política exterior de la Administración Roosevelt no estuvo exento de fricciones.20 El ala izquierdista del Partido Demócrata, a la que pertenecía el presidente, era más proclive al intervencionismo o, como mínimo, al levantamiento del embargo, mientras que el ala más conservadora, que dominaba el Senado, se opuso a ello hasta el final de la década. De hecho, a comienzos de su carrera, Roosevelt había predicado el internacionalismo (al que habría de volver cuando se avecinaba la Segunda Guerra Mundial) pero en 1932, temiendo perder la postulación demócrata, había repudiado la Sociedad de Naciones e insistido en que las deudas de la Primera Guerra Mundial debían pagarse por completo. Una vez elegido presidente, no estaba dispuesto a poner en peligro su programa legislativo interno alejándose de la poderosa ala aislacionista de su propio partido, por lo que perseveró en la política de no intervención, cuya consecuencia más inmediata fue la aprobación de la citada Ley de Neutralidad.
En muchos sentidos, el debate político sobre la guerra de España en Estados Unidos giró en torno a la pertinencia de la Ley de Neutralidad, el embargo de armas que el gobierno estadounidense mantenía contra España. Como afirma Marta Rey García, la apelación a los tribunales por parte de asociaciones pro republicanas con el fin de que se revisara la Ley de Neutralidad y se levantara el embargo fue una de las estrategias utilizadas por las organizaciones de izquierdas para llamar la atención de la opinión pública sobre la guerra civil española.21 Las preguntas que, hacia el final de la guerra lanzó la naciente agencia de estadística Gallup a los ciudadanos funcionan como indicio del interés que esta cuestión llegó a despertar en la esfera pública estadounidense: «¿Cree que debería derogarse la Ley de Neutralidad que impide a nuestro país vender armas a los leales en España?» (16 de diciembre de 1938) «¿Debería el Congreso modificar la Ley de Neutralidad para permitir el envío de víveres a los leales en España?» «¿Y el de armas?» (7 de enero de 1939).22
Pero mucho antes, prácticamente desde el estallido de la guerra, había comenzado a organizarse el Batallón Lincoln, cuyos voluntarios, procedentes de todos los sectores del progresismo estadounidense, fueron de manera clandestina a España para unirse a las Brigadas Internacionales. Al igual que los brigadistas de otros países, los voluntarios del Batallón Lincoln fueron reclutados por el Partido Comunista a través de las asociaciones American Society for Technical Aid to Spanish Democracy y la Friends of the Abraham Lincoln Brigade. Aunque no todos los voluntarios militaban en el partido, fueron tácitamente aceptados por este, que manifestó un abierto interés por reclutar en el exterior con el objetivo de «ocultar el protagonismo del partido y presentar al batallón como una empresa antifascista, por encima de sus credos políticos».23
Al mismo tiempo, la movilización por los derechos civiles, que había empezado a cobrar fuerza a principios de la década, incluyó entre sus preocupaciones la creación de instituciones, sociedades benéficas y organizaciones de ayuda a la República española para la recaudación de fondos y el envío de alimentos y ayuda médica para los civiles. La organización más activa en este ámbito fue el Medical Bureau and American Committee to Aid Spanish Democracy (MB & NACASD), presidido por el arzobispo metodista Francis J. McConnell. Esta asociación consiguió crear en Nueva York un dinámico circuito de conferencias, producción y exhibición de películas, galas y espectáculos benéficos a través del que se recaudaron 569.053 dólares para la España republicana. Y esto era solo la punta del iceberg: el 25 de octubre de 1938 The New York Times publicaba un informe del gobierno según el cual, entre mayo de 1937 y septiembre de 1938, se habían creado en todo el país 30 nuevas asociaciones solidarias con la República española cuya recaudación ascendía a 1.653.048 dólares, una cantidad muy notable para la época. Para obtener permiso oficial de registro y autorizaciones para solicitar ayuda humanitaria para las víctimas de la guerra en España, estas organizaciones debían acogerse, como requisito indispensable, a la Ley de Neutralidad, que les prohibía mantener contacto o relación alguna con el gobierno español o las facciones involucradas en la guerra.24 Estas y otras muchas asociaciones que se posicionaron respecto a la guerra civil española obraron en consecuencia, aunque de manera extraoficial, encontraron numerosas alianzas en el campo cultural y, concretamente, como veremos, en el campo cinematográfico.
EL CULTURAL FRONT Y EL FILM FRONT
Dentro del extraordinario clima de efervescencia que vivió Estados Unidos durante la época del Popular Front (cuya influencia se extiende, según Denning,25 a lo largo de tres décadas y hasta su desaparición forzada por el maccarthismo) lo político y lo cultural se imbricaron hasta el punto de quedar, en muchos casos, indiferenciados. Síntoma de ello es la metáfora, común en los años treinta, de Cultural Front, que combina dos acepciones de la palabra “frente”: por una parte, la metáfora militar que designa un lugar o un espacio para la lucha o un campo de batalla; y por otra, la metáfora política que designa un grupo o una coalición de distintos grupos con unos objetivos comunes. En ese sentido, el Cultural Front se refería al mismo tiempo a las industrias y los aparatos culturales (un frente o terreno de lucha cultural) y a la alianza de artistas e intelectuales que convirtieron lo «cultural» en parte del Frente Popular.26
La metáfora del Cultural Front pronto se trasladó al campo del cine para designar al circuito independiente de producción, distribución, exhibición y crítica cinematográfica cuyo objetivo prioritario era ofrecer un modelo alternativo al de la industria hollywoodiense, sustentada por el sistema de estudios.27 Desde este punto de vista, el proyecto más exitoso fue la creación, en 1937, de la productora Frontier Films (FF), bajo cuyos auspicios se realizaron Heart of Spain (Herbert Kline y Geza Karpathi, 1937) y Return to Life (Henri Cartier-Bresson y Herbert Kline, 1938), entre otras. Frontier Films encarnó mejor que ninguna otra productora en Estados Unidos el espíritu antifascista, a la vez que profundamente comprometido con la realidad estadounidense, del Popular Front. Paul Strand, Joris Ivens y Leo Hurwitz fueron algunos de sus rostros más visibles de la organización, sustentada por un nutrido grupo de escritores, cineastas e intelectuales con un largo recorrido en el ámbito del cine proletario a sus espaldas.
La actividad del cine de izquierdas estadounidense se había organizado a principios de la década de 1930 en torno a la International Workers Relief (IWR), sección estadounidense de la Internationale Arbeiterhilfe [Internacional de Ayuda a los Trabajadores], fundada en Berlín en 1921 por Willi Münzenberg a instancias de Lenin,28 cuando surgió la idea de que los operadores de cámara afiliados a este grupo formasen una organización cinematográfica.29 De esta manera, Robert Del Duca, Lester Balog, Sam Brody y el joven crítico cinematográfico Harry Alan Potamkin fundaron, a finales de 1930, la Workers Camera League, que pronto habría de transformarse en la más duradera Workers Film and Photo League (WF & PL) de la International Workers Relief. La producción cinematográfica, tal y como se concebía desde la WF & PL, estaba íntimamente ligada al cambio político. Como afirman Buhle y Wagner,30 la organización aspiraba a seguir el ejemplo de los proletarios alemanes, cuyas fotografías y películas documentales sobre las huelgas y las manifestaciones de 1920 habían impresionado a Bertolt Brecht y Kurt Weill. Desde este punto de vista, el aparato teórico y crítico desarrollado por los miembros de WF & PL, con una fuerte impronta eisensteniana, adquirió un carácter casi programático e influyó de manera determinante en las temáticas, el montaje y la estética de las películas y los noticiarios proletarios que pronto comenzaron a producirse desde la organización.31 The Daily Worker y New Masses, el diario y la revista semanal del CPUSA respectivamente, funcionaron en un primer momento como plataforma para los artículos sobre cine publicados por Sam Brody, Leo Hurwitz, Irving Lerner y, muy especialmente, Harry Alan Potamkin. Más tarde aparecerían otras revistas proletarias especializadas en cine y teatro que, como Workers Theatre, New Theatre and Film, Experimental Cinema, National Board of Review Magazine y Film Front, ponían de manifiesto la efervescencia que estaba viviendo el cine radical independiente en aquellos años.
El aparato crítico orquestado por Potamkin y secundado por Hurwitz, Steiner y Brody apuntaba visiblemente a acercar los postulados del cine soviético al contexto americano, al tiempo que buscaba establecer un modelo de práctica fílmica de corte proletario.32 En la base de esos objetivos se vislumbraba un nuevo tipo de espectador que difería sensiblemente del consumidor de los productos cinematográficos de la industria hollywoodiense, razón por la cual la crítica al sistema de estudios fue consustancial a los escritos programáticos de los miembros de la WF & PL.
El sistema de estudios era un oligopolio que establecía un férreo control sobre la producción, distribución y exhibición de películas, dejando los tres sectores de la industria del cine, en su práctica totalidad, en manos de las denominadas majors: Paramount Pictures, Loew’s Inc. (sociedad matriz de Metro-Goldwyn-Mayer o MGM), Twentieth Century Fox, Warner Bros. y Radio Keith Orpheum (RKO).33 La principal fuente de poder de las grandes compañías no era, según Gomery,34 la producción, sino las redes de distribución que poseían por todo el mundo, que les proporcionaban enormes ventajas en los costes y en los circuitos de exhibición, a través de los cuales tenían acceso directo a las taquillas. En Estados Unidos, las cinco grandes compañías eran propietarias de las salas que generaban las tres cuartas partes de los ingresos, por lo que las posibilidades de circulación de películas que no hubieran sido producidas dentro de ese sistema y que no gozaran del favor de las majors quedaban reducidas, en la mayor parte de los casos, a circuitos marginales de distribución y exhibición como las salas dedicadas al cine político, documental o experimental y a espacios de proyección alternativos como salas de conferencias, sindicatos, iglesias, etc.
Consecuentemente, WF & PL trató de buscar una salida al problema de la distribución cinematográfica dominada por el sistema de estudios y, en 1932, Tom Brandon (uno de los miembros fundadores de WF & PL) creó Garrison Films. Esta compañía fue a la distribución de cine radical independiente lo que Frontier Films habría de ser a la producción de cine del Popular Front. Garrison, que distribuyó la mayor parte de películas que aquí estudiaremos, compartía con Prometheus Pictures y Amkino Corporation la distribución de películas soviéticas que se exhibían en el circuito de los little theatres (algo así como cines de arte y ensayo avant la lettre) y en los John Reed Clubs, presentes en numerosos estados. Eran estas organizaciones proletarias vinculadas al CPUSA que tenían por objeto la animación y difusión cultural de obras producidas por jóvenes talentos proletarios. Como afirma Denning,35 la revista New Masses había establecido un John Reed Club de artistas y escritores en Nueva York en 1929, aunque solo en 1932 esta organización se extendió por todo el país. La convención nacional que tuvo lugar en Nueva York en mayo de ese año reunió a escritores y artistas de Boston, Newark, Nueva York, Seattle, Chicago, Portland, Detroit, Hollywood, Filadelfia y San Francisco. Cuando se celebró la segunda convención, en 1934, había 30 clubs con 1.200 miembros en el país. Los John Reed Clubs difundieron la cultura proletaria desde sus asociaciones y desde las revistas que publicaban en diversos estados.36 Se trataba, por tanto, de una red consolidada de cuya infraestructura pudieron beneficiarse, evidentemente, las películas de cuya distribución cinematográfica se ocupaban compañías como Garrison. Y no solo eso. Además de entrar en contacto con organizaciones de izquierdas y ayudarles a establecer sus programas cinematográficos, Brandon prestó apoyo a los realizadores a la hora de lidiar con los problemas de censura que muchas de aquellas películas comportaban.
Según Alexander, en 1933 Garrison estimaba su audiencia en torno a los 400.000 espectadores, y en 1934 comenzó a trabajar para establecer gremios y circuitos cinematográficos en el Medio Oeste. Como botón de muestra, Alexander cita el estreno de una versión sonorizada de Mat (La madre, Vsevolod Pudovkin, 1926) el 27 de octubre de 1934: la película salió a la pantalla en Detroit y después partió hacia Flint, Grand Rapids, Ann Arbor, Kalamazoo y Berkley, las ciudades del circuito de Garrison en el estado de Michigan. Desde allí, Brandon le escribió a Mike Gold, que había escrito la versión americana del guión, que la película había seguido un circuito de unas noventa ciudades y aldeas de granjeros en las Dakotas, donde se habían exhibido con anterioridad los noticiarios de la WF & PL (America Today) y las películas El acorazado Potemkin (Bronyenosyets Potyomkin, S. M. Eisenstein, 1925) y El fin de San Petersburgo (Konets Sankt-Peterburga, Vsevolod Pudovkin, 1927).37
Cual David contra Goliat, WF & PL se enfrentó a Hollywood con actitud desafiante desde todos los frentes posibles: producción, distribución y exhibición cinematográfica, y esta maniobra fue respaldada por un aparato crítico de notable solidez y repercusión en el campo intelectual estadounidense. Además, a iniciativa de Harry Alan Potamkin, la WP & PL creó una escuela de cine en noviembre de 1933.38 Una de las asignaturas cubría aspectos tecnológicos, económicos y sociohistóricos del cine. La materia dedicada a la historia del cine soviético concentraba las teorías de Eisenstein, Dovzhenko, Vertov, Barnet y Kaufman. Sam Brody e Irving Lerner impartían crítica cinematográfica y otra materia, de carácter práctico, en la que se enseñaban los fundamentos de la cámara, la iluminación, técnicas de laboratorio y proyección, que concluía con la realización de un documental realizado de forma cooperativa.39
De esta escuela, en la que algunos de los miembros de WF & PL enseñaban al tiempo que se formaban, surgieron las primeras voces disidentes con respecto a la liga. El carácter excesivamente pragmático de WF & PL terminó por coartar las inquietudes creativas de directores que, como Paul Strand y Leo Hurwitz, buscaban realizar películas con fines artísticos, además de ideológicos. Hurwitz y Steiner escribieron una serie de artículos en 1934 en los que expresaban su consternación por la baja y pobre calidad de las películas que la liga había producido hasta el momento. Estas no solo estaban a años luz de los logros que se habían producido en el ámbito de la literatura, el teatro y la danza, sino que también habían fallado a la hora de hacer crecer el movimiento revolucionario: la fotografía y el montaje no eran lo suficientemente profesionales, la tendencia a pensar que el público estaba de su lado había reducido el perfil del espectador modelo y las estrategias de propaganda persuasiva y la manera general de enfocar el cine desde la liga era mecánica, esquemática y convencional.40 En 1934 Hurwitz, Steiner y Lerner se separaron de WF & PL para fundar NYKINO.
La aparición de NYKINO fue, desde otro punto de vista, un efecto más del viraje que desde muchos sectores de la izquierda se produjo a lo largo de los años treinta desde los iniciales proyectos revolucionarios hacia la política progresista y social del Frente Popular. Así, NYKINO pasó de abogar por un cine revolucionario (que había defendido hasta mediados de 1935) a dedicarse a la producción de películas progresistas en 1936: Paul Strand dirigió Redes (The Wave) ese mismo año y, con la llegada de Pare Lorentz al equipo, se inauguró la colaboración con la Unidad de Cine de la Farm Security Administration, que dio su fruto con The Plow That Broke the Plains (Pare Lorentz, 1936) y The River (Pare Lorentz, 1937-38).41 Los motivos de este cambio en la estrategia de NYKINO no fueron otros que los que movieron a los partidos y asociaciones políticas de izquierdas a adoptar la política del Popular Front: el éxito del New Deal, que había despejado muchos de los miedos causados por la Gran Depresión ganando gran favor popular, y la preocupación por el ascenso de los fascismos en diversos países de Europa, que creció y cobró protagonismo en el curso de la década.
En 1937 NYKINO creó la infraestructura necesaria para organizar una productora cinematográfica de mayor alcance, Frontier Films, que habría de convertirse en emblema del cine del Popular Front. Al igual que NYKINO (cuya denominación combinaba las iniciales de Nueva York con KINO, la forma rusa para “cine”), la nueva compañía rendía homenaje al cine soviético tomando su nombre del título que recibió en Estados Unidos la película de Dovzhenko Aerograd (1937). Con Frontier Films, los miembros de NYKINO dejaron atrás proyectos cinematográficos sobre la Gran Depresión y sus programas de recuperación económica para centrarse de lleno en la militancia antifascista, para la que, en Frontier Films, la guerra civil española ocupó, como veremos, un lugar central.
En cualquier caso, Frontier Films no fue el único frente desde el que se llevaron a cabo producciones cinematográficas militantes del antifascismo que defendían la causa de la República española. Como veremos en los próximos capítulos, en el caso de Spain in Flames, la iniciativa surgió de un grupo de intelectuales que más tarde conformarían Contemporary Historians Inc., la sociedad que financió The Spanish Earth; Blockade, la película de William Dieterle protagonizada por Henry Fonda, fue concebida por Walter Wanger, un independiente de Hollywood, mientras que películas menores como Fury Over Spain y The Will of a People fueron realizadas desde organizaciones anarquistas españolas con ramificaciones en Estados Unidos. El panorama era, pues, casi tan variado como las opciones ideológicas que conformaban el perfil político del frentepopulismo.
1 Bola de Polvo (Dust Bowl) es la expresión que denomina las grandes tormentas de polvo que asolaron las tierras estadounidenses de Norte a Sur. Los estados sureños quedaron especial-mente afectados debido a la pobreza secular de los aparceros, a las sequías continuadas y las pobres técnicas empleadas en la agricultura que agravaron los efectos de la Bola de Polvo, cuyas consecuencias se extendieron durante más de diez años ralentizando la recuperación económica de la Gran Depresión.
2 Los estudios dedicados al New Deal son numerosos, aunque a menudo parciales. Véase el trabajo, bastante exhaustivo, de Anthony J. Badger: The New Deal: The Depresion Years, 1933-1940, New York, Hill and Wang, 1989. Resultan de especial interés para nuestro estudio las aportaciones de Michael Szalay: New Deal Modernism: American Literature and the invention of the Welfare State, Duke University Press, 2000 y Stuart S. Kidd.: Farm Security Administration photography, the rural South, and the dynamics of image-making, 1935-1943, Lewiston, N.Y., Edwin Mellen Press, 2004.
3 Los cinco programas se incluían en el proyecto denominado «The Federal One» y se dirigían al ámbito del arte (Federal Art Project), el teatro (Federal Theatre Project), la música (Federal Music Project), la literatura (Federal Writers Project) y la historia (Historical Records Survey).
4 «Signifying the Real: Documentary Photography in 1930’s» en A. Anreus, D. L. Linden y J. Weinberg: The Social and the Real: Political Art of the 1930’s in the Western Hemisphere, The Pennsylvania State University Press, 2006.
5 Cabe señalar que, en ese contexto marcado por la polarización ideológica, el fascismo también dejó oír su voz en Estados Unidos de una forma no por minoritaria menos virulenta. Véase, por ejemplo, Patrick J. McNamara, «Pro-Franco sentiment and activity in New York City», en Peter N. Carroll y James D. Fernandez, Facing Fascism. New York and the Spanish Civil War, New York University Press, 2007.
6 Michael Denning: Cultural Front, Nueva York, Verso, 1998, p. 4.
7 En este sentido, es significativa la escasez de bibliografía dedicada al Frente Popular estadounidense, especialmente si la comparamos con el volumen de publicaciones existentes sobre los casos español y francés, donde los frentes populares lideraron ambos países, aunque fuera por un breve periodo de tiempo.
8 Op. cit., p. 6.
9 Cito a través de la versión inglesa publicada como panfleto en Estados Unidos: Georgi Dimitroff: «Spain and the People’s Front», New York, Workers’ Library Publishers, 1937, págs. 12-13.
10 Georgi Dimitroff: The United Front Against Fascism: Speeches delivered at the Seventh World Congress of the Communist International, July 25-August 20, 1935, New York, New Century Publishers, 1935.
11 Véase Patricia Hills, «Arts and Politics in the Popular Front: The Union Work and Social Realism of Philip Evergood», en A. Anreus, D. L. Linden y J. Weinberg, op. cit. Véase también el artículo de Thomas Waugh: «Men cannot act in front of the camera in the presence of death». Cinéaste, vol. XII, 2-3, Nueva York, 1982.
12 Al igual que Orson Welles, MacLeish y Blitzstein estuvieron también implicados, de una forma o de otra, en la producción de The Spanish Earth y otras películas del Popular Front.
13 Los archivos fotográficos de la FSA han sido digitalizados por la Library of Congress de Washington y pueden consultarse en: http://memory.loc.gov/ammem/fsowhome.html, visitada por última vez el 14 de enero de 2013.
14 Véase Erskine Caldwell y Margaret Burke-White: You have seen their faces, The University of Georgia Press, 1995, publicado por vez primera en 1937, o James Agee y Walter Evans: Let’s praise now famous men (1936-1941, edición española Elogiemos ahora a hombres famosos, Barcelona, Seix Barral, 1993).
15 Las películas de Pare Lorentz The Plow That Broke the Plains (1936) y The River (1938), los citados libros Let’s Now Praise Famous Men y You have seen their faces, que combinaban de manera novedosa fotografía y escritura, y las novelas de John Steinbeck Of mice and men (1937) y The grapes of wrath (1939) son algunos ejemplos. Sobre el concepto de New Deal Modernism véase Michael Szalay, op. cit.
16 Las representaciones de la guerra civil española en Estados Unidos solo han sido estudiadas de manera parcial y suelen inscribirse, de manera dispersa, en estudios más amplios sobre la cultura estadounidense de los años treinta o en volúmenes generales dedicados a la guerra civil española en Estados Unidos. Peter Monteath elaboró una bibliografía exhaustiva, aunque ya obsoleta: The spanish civil war in literature, film and art. An instrumental bibliography on secondary literature, Londres, Greenwood Press, 1990. Véase también Kathleen M. Vernon (comp.): The Spanish Civil War and the visual arts, Center of International Studies, Cornwell University, 1990.
17 Significativamente, fue también a mediados de 1937 cuando la U.R.S.S. desplazó a China la ayuda militar que había destinado a España al comienzo de la guerra.
18 Véase Cary Nelson (Ed.): Madrid 1937; Letters of the Abraham Lincoln Brigade From the Spanish Civil War, Nueva York, Hardcover, 1996. Véase tambien Mike Wallace, «New York and the World: The Global context», en Peter N. Carroll y James D. Fernandez (coords.): Facing fascism. New York & the Spanish Civil War, Nueva York, New York University Press, 2007.
19 Posteriormente, con la invasión de Polonia por la Alemania nazi en septiembre de 1939 el gobierno realizó una nueva enmienda que suavizaba las restricciones anteriores ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial.
20 Maldwyn A. Jones: Historia de Estados Unidos, 1607-1992, Madrid, Cátedra, 1996. Para un relato detallado de la evolución política del gobierno de Roosevelt respecto a la guerra civil española véase Marta Rey García: Stars for Spain. La guerra civil española en los Estados Unidos, A Coruña, Edicios do Castro, 1997, pp. 25-34.
21 Rey García define asimismo la dialéctica «Neutralidad / Embargo» como uno de los temas recurrentes de la propaganda sobre la guerra civil española en Estados Unidos, sobre el que se publicaron numerosos panfletos. Véase: Marta Rey García: op. cit., capítulos 1 y 12.
22 G. H. Gallup: The Gallup Poll; public opinion, 1935-1971, Nueva York, Random House, 1972.
23 Cfr. Marta Rey García, op. cit., p. 81. Sobre la historia del batallón Lincoln véase Robert Rosenstone: Crusade on the Left: The Lincoln Batallion in the Spanish Civil War, Nueva York, Pegasus, 1969 y Peter Carroll: The Odyssey of the Abraham Lincoln Brigade: Americans in the Spanish Civil War, Stanford, Stanford University Press, 1994.
24 The New York Times, 25 de octubre de 1938: «$1.653.048 Collected for Spanish Relief, with $ 396.679 spent for Administration». Marta Rey García (op. cit.) realiza un recuento pormenorizado de las organizaciones que, en un amplio espectro ideológico, fueron creadas con el objetivo de intervenir, de una manera o de otra, en el conflicto español.
25 Michael Denning, op. cit.
26 Ibid. pág. xix.
27 Los trabajos más rigurosos sobre el cine radical de izquierdas en Estados Unidos durante la década de 1930 siguen siendo: Russell Campell: Cinema Strikes Back: Radical Filmmaking in The United States 1930-1942, Ann Arbor, Michigan, UMI Research Press, 1978 y William Alexander: Film on the Left: American documentary film from 1931 to 1942, New Jersey, Princeton University Press, 1981.
28 Véase la documentada biografía de Willi Münzenberg escrita por Babette Gross, concretamente el capítulo IV dedicado a la Internationale Arbeiterhilfe (pp. 163-204), Babette Gross, Willi Münzenberg. Una biografía política, traducción de Ruth Gonzalo-Bilbao, Bilbao, Ikusager, 2007.
29 Surgida con el objetivo inicial de organizar el auxilio internacional al pueblo ruso tras la revolución de 1917, la IA contaba ya, en realidad, con una sección dedicada a la producción de cine proletario y, para ese propósito, había ido creando delegaciones cinematográficas, primero en Alemania (en cuya capital estaba la sede central) y en la U.R.S.S. y después en Italia, Noruega, Estados Unidos, Francia, Suiza y otros países. Véase: William Alexander, op. cit., p. 4. y también Russell Campbell: «Film and Photo League Radical Cinema in the 30s», en Jump Cut, nº. 14, 1977, pp. 23-25. Versión electrónica: http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/ JC14folder/FilmPhotoIntro.html. Véase también Bert Hogenkamp: «Worker’s Film in Europe», Jump-Cut nº 19, 1978. Versión electrónica: http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC19folder/WorkersFilmDialog.html, últimas consultas del 14 de enero de 2013.
30 Paul Buhle y Dave Wagner: Radical Hollywood: the untold story behind America’s favourite movies, New York, The New Press, 2002, p. 74.
31 Puede consultarse una filmografía de Film and Photo League en Russell Campbell y William Alexander, «Film and Photo League filmography», en Jump Cut, no. 14, 1977, p. 33. Versión electrónica: http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC14folder/FPhotoFilogy.html, última consulta del 9 de diciembre de 2011.
32 Los escritos de Harry Alan Potamkin fueron compilados por Lewis Jacobs en The Compound Cinema: The Film Writings of Harry Alan Potamkin, New York, Teachers College Press, 1977. Para una introducción a su obra y una selección de sus artículos en castellano véase Sonia García López (coord.), «Harry Alan Potamkin, un modelo radical para los tiempos de crisis», en Archivos de la Filmoteca nº 67, Valencia, IVAC, abril de 2011.
33 De las llamadas «tres pequeñas», Columbia y Universal se dedicaron mayormente a la producción y distribución, mientras que United Artists distribuía únicamente películas de productores independientes.
34 Douglas Gomery, Hollywood: El sistema de estudios, Madrid, Verdoux, 1991, pp. 12-13.
35 Op. cit., p. 205.
36 Entre ellas podemos citar: Red Boston, Hammer (de Hartford), Revolt (Paterson), Red Pen y Left Review (Washington), Red Spark (Cleveland), Midland Left (Indianápolis), New Force (Detroit), War (una publicación pacifista de Milwaukee), Caudron (Grand Rapids), Proletcult (Seattle y Portland) y The Partisan (de Hollywood). Solo dos de estas revistas sobrevivieron más allá de 1933, aunque ejerciendo una poderosa influencia en la cultura proletaria: Partisan Review (Nueva York) y Left Front (Chicago).
37 William Alexander, op. cit., pp. 38-39.
38 La creación de la escuela fue póstuma. Potamkin acababa de morir, a la edad de 33 años.
39 William Alexander, op. cit., p. 51. Para un estudio detallado de la labor pedagógica y política de Harry Alan Potamkin véase Dana Polan, Scenes of Instruction. The Beginnings of the US Study of Film, University of California Press, 2007, capítulo 5.
40 William Alexander, op. cit., p. 53.
41 Véase Robert L. Snyder, Pare Lorentz and the Documentary Film, University of Nevada Press, 1994.