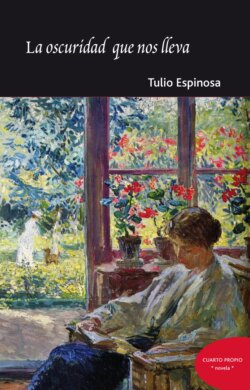Читать книгу La oscuridad que nos lleva - Tulio Espinoza - Страница 12
Eso Era Entonces la Vida
Оглавление– ...Porque Daisy era joven y su mundo artificioso estaba perfumado de orquídeas, de extravagancias gratas y alegres y de orquestas que daban el tono a los ritmos de moda para la temporada, resumiendo la tristeza y la sugestión de la vida en armonías nuevas. Toda la noche los saxofones gemían el desesperanzado comentario de los Beale Street Blues, mientras cien pares de zapatos dorados y plateados sacudían el polvo resplandeciente. A la hora gris del té había siempre habitaciones que vibraban incesantemente con su fiebre dulce y suave, y caras frescas que se movían de un lado a otro como pétalos de rosa llevados por el aire del triste sonido de las trompas. En este universo de medias tintas, Daisy comenzó nuevamente a actuar con la iniciación de la temporada; de pronto se encontró otra vez dándose media docena de citas con media docena de hombres y llegando semidormida a la madrugada para dejar confundidos por el suelo, junto a la cama, los canutillos y chifones del vestido de fiesta con las orquídeas desfallecientes. Y constantemente había algo en ella que clamaba por una decisión. Ahora quería que su vida tomara una estructura definitiva, que la tomara de inmediato y alguna fuerza a su alcance tenía que impulsarla a la decisión: fuerza de amor o de dinero, fuerza capaz de ofrecerle soluciones prácticas. Esta fuerza tomó forma a mediados de la primavera con la llegada de Tom Buchanan. Había tal salud y tal fuerza en su persona que halagó a Daisy. Y sin duda sentía, a la vez, la lucha de su espíritu y un cierto alivio. Gatsby aún estaba en Oxford cuando le llegó la carta...
–Por favor perdone, perdone que lo interrumpa –levanta la Señora un escuálido brazo y observa a su alrededor con interés, como si de golpe y porrazo algo despertara en su memoria–, ¡pero qué bien escrito y qué cantidad de cosas sugiere! ¿No encuentra maravilloso eso de un mundo perfumado de orquídeas?
El Lector se detiene, cierra el libro manteniendo el pulgar entre las páginas para no perder el punto de lectura. Mucho podría decir en torno a la esplendorosa vida de Daisy y el obsesivo Gatsby, como cuando en sus años de universidad él y sus amigos se arrebataban el único ejemplar de hojas deshilachadas, peleándose por el que seguía en su lectura y poder lucirse desentrañando a los personajes en la cafetería de la Escuela. Pero eso era cuando leía, cuando los libros le importaban, cuando vagamente pensaba en escribir, de ser posible a la manera de Scott Fitzgerald, cuándo aún no se quemaba en el intento. ¿Por qué un día amó libros que ahora carecían de interés? ¿Acaso porque representaban vidas soñadas, irrepetibles, inalcanzables? ¿Fue suficiente decirse, como alguna vez lo hizo, para qué quiero libros si tengo la vida?
–¿No va a contestarme –insiste la Señora–, en qué piensa?
El Lector desliza los dedos por su frente.
–Disculpe –dice–, sí, pensaba. Diría que me parece bien, demasiado bien escrito y, claro, esa pasión de Gatsby por nada, la inútil nostalgia.
–Pero mire qué poeta me salió usted, y qué desencantado para ser tan joven. Pero no me refería a eso, iba a preguntarle sobre la intensa manera de ese hombre de sentir la vida cuando a su alrededor el mundo entre guerras no era nada. Pero no me refiero al personaje sino al autor, porque, claro, el personaje habla por él y al fin y al cabo ¿no es así como se escribe una novela proyectándose, o como se quiera decir, en los personajes, un poquito en cada uno? No le he preguntado y si lo dijo no me acuerdo, ¿nunca le dio por escribir?
El Lector siente endurecer los músculos de su cuerpo.
–Creo habérselo dicho más de una vez –responde, algo seco…
–Bueno, no es para tanto –dice la señora, cierra los ojos y reposa la cabeza en la almohada–. No se sienta obligado, no es más que una pregunta al paso.
–No me mal interprete. Quizás una vez escribí y quizás todavía lo hago. Me he fijado que no solo yo, tal vez todos intentamos escribir alguna vez, aunque sea para guardar las hojas en el cajón del velador.
–Vaga su respuesta, pues –dice la señora sin abrir los ojos–, no me satisface. Siento que se me pone a la defensiva. Pero no importa, solo quería comentarle con qué propiedad, con qué sabiduría describe ese hombre los sentimientos de una mujer. ¿Cree que un hombre pueda situarse de verdad en el alma de una mujer?
–Por supuesto.
–Lo veo muy seguro.
–No es que lo diga yo, leí que el talento de un escritor consiste precisamente en la facultad de perderse dentro de sus personajes. A lo mejor no lo digo bien, algo como eso.
–Supongo que así es, no son pocos los personajes de novela narrados por autores del sexo opuesto, incluso pueden diferir entre sí hasta odiarse a muerte descritos por la misma mano. Pero sí, creo que ninguna mujer podría dejar de identificarse con Daisy y sus orquídeas desfallecientes, ¡qué bella frase! ¿Quién podría no desear sentirse alguna vez amada de esa manera, digo yo? Aunque todas lo hemos sido alguna vez, supongo. Pero mire, yo no era nada de fiestera, tampoco de alborotos ni de muchedumbre, peor, la gente me lateaba hasta un punto que no puede imaginar. Pero eso no me impide reconocerme en más de alguna escena de ese libro, más todavía, lamentar no haber aprovechado mejor mis días, bailar hasta el agotamiento y amar, amar como loca como ese hombre… ¿Cómo es que se llama?
–Fitzgerald, Francis Scott Fitzgerald.
–Claro, como ese hombre amó a su mujer y disfrutó la vida aunque más no fuera para derrocharla en el fondo de la noche.
–Bueno, pero piense también que el corazón se lo cobró a los cuarenta y cuatro años, en casa de su amante y mientras su pobre mujer se consumía en un loquero.
–Ah, ¿sí? Nada conozco de la vida de ese pobre hombre y si es así un triste final, después de todo. No me avergüenza confesarlo, el caso es que yo era romántica, pero romántica en el más amplio sentido de la palabra…
–¿Era, dijo, era?
–¡Uf! No me pregunte más, la vida, usted sabe. El asunto es que de alguna manera todas las mujeres lo somos, creo, y aunque no soy muy entendida en amores he visto que a la larga termina siempre identificándose con el dolor, no se puede, no es posible poseer a otra persona como aspiramos, tal vez por eso la soledad de este personaje sea capaz de remover tantas cosas en mí. Fíjese que cuando Roberto, mi Roberto se murió quedé fría, de piedra, como una estatua. ¿Lo quise alguna vez? Fue lo primero en preguntarme, ¿de verdad lo quise? Mil noches me hice la pregunta sin respuesta. A todo esto, ¿le hablé de Roberto?
El Lector cierra definitivamente el libro y lo deposita en sus rodillas. Ha visto cómo la lectura ha conseguido penetrar como un estilete en algún recóndito lugar de la memoria de la Señora, nada tendrá el poder de detenerla, ya no hay lugar en ella para otra cosa que no sean sus ¿evocaciones? ¿Recuerdos? ¿Sueños?
–No sé con quién ni dónde estaba cuando me avisaron de golpe y porrazo que Roberto se había infartado en momentos en que, entiendo, le dictaba a su secretaria. Mi respuesta fue la inercia total. Los más próximos, parientes, amigas de mi mamá, lo atribuyeron a un dolor tan grande incapaz de expresarse, decían, por formación, decían, por el sentido religioso que de chiquitita le inculcaron a esta niñita, la cristiana resignación de que tanto hablan, aunque nunca he entendido bien, fíjese, en qué consiste esa famosa resignación –mira al Lector, interrogante.
–Me hace preguntas difíciles, no creo saber mucho más que usted.
–Bueno, le pregunto porque usted es lector o profesor o escritor, qué sé yo.
–Supongo que resignarse, acomodarse a algo, supongo.
–Si es así, de resignación en mi caso nada, ¿y sabe por qué? Simplemente porque desde hacía años Roberto me era totalmente indiferente, según me dice resignarse es conformarse, ¿no? Entonces no tenía de qué conformarme, me importaba un pepino y en ese mismísimo momento me puse en campaña para vivir mi vida. Y eso significaba, en primer lugar, desentenderme de mi padre autoritario y posesivo por excelencia, una señorita bien –le gustaba remarcar la palabra bien con los labios apretados– no hace eso, no siente de esa manera, no se comporta así. Hasta entonces me había dejado llevar por los vientos familiares, mis amigas, primas, siguiendo la estricta ordenanza de ser como ellas, un ejemplo de señorita, aunque estaba muy lejos de ser como quería mi padre. Por eso cuando escucho los derroches y pasiones de ese Gatsby y sus ganas locas de vivir a fondo, no dejo de sentir la nostalgia de los salones iluminados con mil luces, a giorno, se decía. Aunque, fíjese, no se trata de nostalgia, para mucha gente la nostalgia es revivir lo que queda después de alcanzar la sensación verdadera, para mí es más bien la sensación de pérdida al tomar conciencia de que nada volverá a repetirse, que el tiempo mató definitivamente todo, es fantástico recordar los buenos momentos, lo fatal es saber que no queda nada, nada, ni siquiera alguien con quien concertarse para recordar. Bueno, el asunto es que esa noche las lámparas de lágrimas brillaban como lágrimas de verdad, cientos de ampolletas se reflejaban en la seda de los vestidos y en las solapas de raso de los smokings, los mozos circulaban como soplos con bandejas llenas, champaña, cualquier cosa, a pesar de que una señorita no bebe, solo besa la copa decía mi padre, la roza con los labios, y ahí estaba yo en mi inútil fiesta de graduación, gentileza de mi padre para lucirse ante sus amistades que repletaban el salón del Club Hípico, todos, todos felices más allá de las conversaciones superfluas de los señorones fumando sus habanos y las señoronas en pleno acto de gesticular para resaltar el brillo de sus joyas y de los ventanales por donde en oleadas se colaban los aromas del jardín. Un ademán, una mirada de soslayo y todo era posible. Y los valses de Strauss, ese ritmo, qué suavidad, la fiesta de los violines como si las notas brotaran de la varita mágica del director, pero no me haga caso, la sinceridad antes que nada, no porque la vida me estafó voy a dejar que me siga metiendo el dedo en la boca, nunca me gustó Strauss, nunca, lo encuentro empalagoso, cursi, dulzón, meloso como él solo, después de todo era lo de menos, ahí iba yo girando y girando bajo las luces al compás del peor de sus ridículos valses, pero nada me importaba, solo un brazo musculoso en la cintura, un aliento varonil en la frente y el perfume con reminiscencias de tabaco o gametos masculinos o lo que fuera. Eso era entonces la vida. Toda la vida, solo la vida y nada más que la vida.
Y entonces él, él… ¿cuál era su nombre? Si lo supe no me acuerdo y ya no interesa, el asunto es que girando y girando como un trompo me condujo a la terraza, y mire, si le digo que había luna llena no me va a creer, pensará esta vieja exagera, la nostalgia se le sube a la cabeza, no puede haber en este mundo una noche tan perfecta, créame, es verdad, como si fuera poco una luna redondita y pálida como pancutra flotaba enterita en el cielo justo encima de nuestras cabezas. Se lo juro. Al llegar junto a los balaustros de la baranda me detuvo en seco, tanto que si no me chanta en el suelo con su brazo de fierro hubiera seguido de largo hasta aterrizar en el jardín. Apoyados en la baranda permanecimos en silencio intentando normalizar nuestra respiración, en la penumbra más allá del jardín se podía entrever la pista de carreras, si nos hubiéramos dejado llevar un poco por la imaginación, solo un poco habríamos oído el pataleo de los cascos y el griterío de la multitud. Pero nada. Silencio, sombras y sombras desdibujaban la pista hundida en la luz líquida de la luna, mientras el famoso Strauss seguía llegando en sordina del interior del salón. Bueno, el hecho es que mi dulce acompañante fue desplazando de a poquito el brazo como si nada, mirando la luna el muy hipócrita, hasta depositar su mano sobre la mía; yo, sorprendida y tal vez temerosa, no la retiré, de modo que se sintió autorizado para deslizarla por mi antebrazo y terminar enlazándome por la cintura como una serpiente. Y ahí quedamos, inmóviles, yo en espera de lo que vendría y lo confieso, muerta de curiosidad, hasta que al fin, supongo, se hizo a la idea de que mi actitud era condescendiente y con toda delicadeza me volvió y pegó sus labios a los míos. Lo dejé. Primera vez, creo, que me dejaba llevar por una pulsión, cómo decirlo, no buscada ni deseada, o, de manera simple, inconsciente, y es verdad, aunque no crea, al fin y al cabo apenas lo conocía, peor, siempre pensé que era todo lo torpe que puede ser un hombre, ragbista, imagínese, con eso le digo todo, torpe de ideas, sentimientos, de modos. Igual me dejé. Después, mucho más tarde aprendí que ese tipo de impulsos sin origen que de tarde en tarde se apoderan de una como una erupción, una vez comenzados no se puede ni desea contener. Hay que dejarse llevar para sentirse viva.
Entonces ocurrió la tragedia, perdone, es la primera palabra que se me viene a la mente, porque de tragedia nada, más bien tragicomedia, digo yo, pero el tipo de cosas que a esa edad se vive como el drama máximo, cuando sentía mi boca presionada por unos labios pegajosos y con tufo alcohólico abrí los ojos y vi que alguien miraba fijamente la escena, no recuerdo haber visto en la vida igual expresión de estupor, un pasmo infinito le contrajo la frente en un gesto de ira. Usted se preguntará quién, quién era el personaje, la verdad es que en ese momento nadie, ni siquiera un amigo, lo reconocí vagamente como un alumno de mi padre que alguna vez había pasado por mi casa, en más de una ocasión nos habríamos cruzado en casa de amigos o en el mismo Club. Para decirlo en una palabra, se trataba de Roberto, nada menos que el mismísimo Roberto, más tarde mi celoso e infiel marido, pero esa noche en que nuestras miradas se cruzaron yo y tampoco él, supongo, podríamos haberlo siquiera imaginado. Y es lo que me hizo tan inexplicable la escena que vino a continuación, de dos trancadas se vino a donde estábamos y con una mano como garra de ave de presa cogió al atrevido del hombro, lo volvió de un empujón y como en la más típica película de gangsters, que entonces estaban muy de moda, al más puro estilo Bogart, le encajó, ragbista y todo, dos secos puñetazos en el mentón que sonaron como cuetazos, el primero lo inmovilizó, el segundo lo lanzó contra la balaustrada y en cámara lenta, muy lenta, fue doblándose de espaldas hasta caer al vacío con un gemido; ahora, claro, decir vacío es una exageración, no más de un par de metros de altura, pero igual se fue de cabeza como un mono de paja para quedar abajo enredado en unas matas de boj. Los segundos de silencio que siguieron me parecieron eternos. Me asomé sobre la baranda y vi al ragbista levantarse a trastabillones, la cara llena de rasguños y las manos chorreadas de sangre, con la estupidez más marcada que nunca en su pobre cara inexpresiva, levantó la vista hacia nosotros y después de sacudirse medio inconsciente a manotones las ramas y el polvo, se alejó cojeando tan rápido como pudo en dirección a la salida. Sin una palabra, sin una explicación, sin mirarme, Roberto me dio la espalda, lo vi dirigirse al mesón, pedir un vaso grande lleno de no sé qué y tomárselo de un trago. Solo entonces me di cuenta de que la música se había detenido, todo el mundo estaba inmóvil, paralizado observando la escena, y cuando me volví a enfrentar al gentío, roja como un tomate, supongo, la orquesta fue recomponiéndose instrumento por instrumento, volvió el director a darle a la batuta hasta restablecer los compases del pegote de Strauss, algo desafinados al principio, y una tras otra las parejas reiniciaron los ridículos movimientos al ritmo del apestoso vals.
El Lector ríe sin poder contenerse a pesar de su esfuerzo.
–¿Lo que me está contando es una película? ¿O quiere decirme que de verdad lo vivió?
La Señora lo mira con curiosidad entrecerrando los ojos.
–No cree nada, ¿no? Ni una palabra de lo que digo.
–Tanto como ni una palabra… –responde él sin cesar de reír.
Pero la expresión de la Señora dice que no lo encuentra divertido. Tampoco se molesta, una forma de cansancio parece volver laxos los músculos del cuello y hombros.
–Me da igual, ¿y sabe por qué? Porque esa historia de lo que entonces era la famosa presentación en sociedad simplemente la olvidé, huyó de mi mente, del recuerdo de los vivos. Solo más tarde se hizo presente a retazos, mucho después de la muerte de Roberto, pero en el momento mismo de ocurrir no me dejó nada, no era digna de memoria, tampoco un par de combos por nada en el Club tenía mayor importancia, no serían los primeros ni los últimos. Después de nuestro matrimonio Roberto y yo nunca hablamos de eso, no lo mencionó, no sé si de vergüenza o por temor de hacer de nuevo el ridículo, incluso llegué a creer que lo habría olvidado, años después supe que se lo había contado a mi padre cuando eran ya suegro y yerno y se les iban las horas hablando y hablando de lo humano y lo divino y bebiendo coñac en el escritorio de mi padre.
Pero eso, claro, es otro cuento, no le interesa y a mí tampoco. Pero volviendo a la memorable noche del Club Hípico, mi actitud de tolerar sin reacción un beso gratuito ni considerarlo deshonroso contra las moralinas que desgastaban a mi padre fue mi primer gesto de, ¿de qué? No sé decirlo, ¿rebeldía? No creo, no sé, en ese segundo en que el cabeza de músculo se doblaba sobre la baranda con las piernas al aire, la cara chorreando sangre y desaparecía balcón abajo, las monsergas de mi padre acerca de los nuevos tiempos, los cambios, una forma de sociedad que se desvanece en el aire, qué hace y no hace una dama, se agolparon confusas en mi mente. Noche a noche reflexioné sobre el asunto para terminar reconociendo que esa actitud representaba lo que sería yo en el futuro, lo aprendido de niña me entraba por una oreja y en ese mismo instante me salía por la otra, aún la idea de familia, ¿familia? ¿De qué familia me hablaban? ¿Era eso una familia? Un padre para nada preocupado de su familia y menos de mí, así que decidí enterrar el pasado, sacarme los pelos de la lengua, las bisagras del lomo, como se dice, no para derrumbar las bases familiares como mi padre me reprochó años después, para nada, si él y todos me daban lo mismo ¿qué iba a querer echar abajo? Me costó, claro, sangre, sudor y lágrimas, para usar la frase que repetía mi padre a cada rato, yo no sabía entonces de dónde la sacó pero ahora sí, sé quien la dijo pero ya no importa y tampoco nadie la recuerda.
La Señora se detiene. Observa a su alrededor con expresión neutra, al parecer lo dicho no le ha producido emoción sino más bien una especie de ira soterrada.
–Y a propósito de sangre, sudor y lágrimas, ¿qué le parece si llegamos hasta aquí? Es curioso –se incorpora la Señora apoyándose en un débil codo y parece sonreír–, cuando usted no está no hallo las horas de verlo, y en cuanto llega basta empezar la lectura para sentir que con ella el mundo, un mundo de verdad y no de fantasía, se cuela a torrentes por la ventana y me hundo en la vida de los personajes como si fuera la mía. Y cuando se va, cuando desaparece por esa puerta vuelvo a lo de siempre, las cosas que me rodean, personas, circunstancias, los hechos y seres que dicen ser de verdad y los otros se confunden en mi pobre cabeza, no sé si sueño o estoy despierta, solo aspiro a revivir sus lecturas de nunca acabar, como si me emborrachara con la vida de esos personajes que nunca sabré si alguna vez existieron. Qué confusión –vuelve la Señora a apoyar la cabeza en la almohada y cierra los ojos–. Pero por ahora lleguemos hasta aquí, ¿no le molesta?
El Lector sabe que nada queda por agregar y nada ni nadie lo retiene ya en la casa.