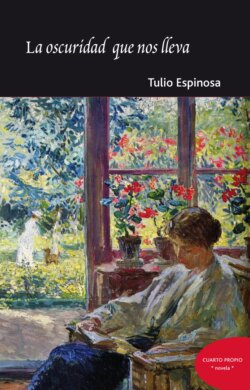Читать книгу La oscuridad que nos lleva - Tulio Espinoza - Страница 6
Dos Años Después
Оглавление–Rosario mantuvo la puerta de par en par mientras el muchacho apoyaba la bicicleta en los peldaños que subían desde el jardín hasta la cocina, y lo dejó entrar con el canasto repleto de tarros, paquetes de tallarines, verduras y botellas. Dando un bufido, depositó su carga sobre el mármol de la mesa. Y al verlo quedarse con los ojos fijos en el vapor de la cacerola después de vaciar el canasto pausadamente, Rosario adivinó que algo le sucedía, que tal vez quisiera pedirle un favor o hacerle una confidencia, ya que había desaparecido su habitual atolondramiento de pequeño coleóptero oscuro y movedizo. Entre todos los muchachos que repartían las provisiones del Emporio Fornino, la cocinera, de ordinario seca y agria, siempre prefirió a éste, por ser el único que se mostraba consciente del vínculo que la unía al Emporio. A pesar de su larga viudez nada halagaba tanto a Rosario como que se la considerara unida aún a tan prestigiosa institución, ya que Fructuoso Arenas había sido empleado de Fornino antes de casarse con ella y pasar a ser jardinero de misiá Elisa Grey de Abalos.
“¿Qué le pasa, Ángel?”
Ángel recorrió la cocina enorme con la vista ensombrecida, paseándola lentamente por el escuadrón de ollas y frascos en orden perfecto...
El Lector se detiene. Tras cerrar el libro se reclina en la butaca y masajea suavemente sus sienes con la punta de los dedos. La Señora se ha dormido. Siempre igual. Mientras él lee no se detiene a mirarla, pero cuando siente perderse el eco de su voz en los rincones de la habitación en penumbras comprende que lee solo para sí. Con movimientos pesados apaga la lámpara del velador y entreabre la cortina de la ventana, largo rato contempla las luminarias de la calle envueltas en móviles hilachas de neblina. Será tarde, las once o las doce, ni un ruido llega de los alrededores ni de la planta baja. Hundido en el silencio que lo rodea como un vaho cierra los ojos y deja caer la cortina, se alisa el pelo y de nuevo se masajea las sienes con aire fatigado. Cuidando de no hacer ruido deposita cautelosamente el libro sobre la cubierta del velador y, luego de coger su abrigo y bufanda del respaldo de la butaca, abandona el dormitorio en puntas de pie.
La gruesa alfombra del pasillo tamiza sus pasos. Antes de descender la escalera se detiene y procura aflojar los músculos de su espalda. Durante los dos últimos años ha aprendido a desplazarse en la penumbra, sabe cuándo estirar el brazo para asir el pasamano, conoce al dedillo el ancho y alto de los escalones y el punto exacto de la curva del descanso, de manera inconsciente va contando las gradas hasta llegar al primer piso. Durante dos años el mismo trayecto. Subir la escalera, saludar a la Señora, intercambiar con ella palabras de rutinaria cortesía y acomodarse junto a su cama en la butaca de todos los días. Afable, delicada, siempre discreta, evitando a todas luces no invadir su territorio personal, la Señora lo interroga, como si se tratara de un asunto de vida o muerte, sobre lo que acontece o pueda suceder extramuros. Todo lo pregunta, con los ojos muy abiertos, quiere saberlo todo, todo le interesa, el estado del tiempo, por ejemplo, si llueve o ha llovido o si el cielo está apenas encapotado como le ha parecido entrever a través de los postigos a medio cerrar de la ventana; si hace calor o frío, si el viento sopla en la calle y agita las ramas de los árboles de la avenida y si acaso la bruma o la niebla envuelven las esquinas. Cada cierto tiempo la Señora le pide describir, por ejemplo, de qué manera los nuevos edificios alteran el paisaje citadino y la perspectiva que abren las nuevas avenidas del barrio alto, como dice ella, su altura y forma, y cómo el sol y las luces se reflejan en los muros de cristal. También suele despertar su curiosidad el cambio de las estaciones, cómo el verano y el invierno influyen en las variaciones, colores y novedades de la moda, si acaso en primavera se ve pasear a mujeres solas y si los jóvenes se acarician y besan en las esquinas, en los escaños del parque o en vagones del Metro. Esa es una costumbre nueva, dice, propia de estos tiempos, antes era considerada de pésimo gusto, un ultraje al decoro, decía mi mamá, y si alguna vez llegaba a ver un espectáculo así apenas entraba en la casa ponía el grito en el cielo. Y con un interés muy especial pregunta cómo actúan, cómo se comportan las personas mayores, maduras, viejas, no sé cómo decirlo, dice, en las plazas, avenidas, en bares y fuentes de soda, si muestran una actitud alegre, despreocupada o al revés, se ven más bien tristes, apesadumbradas, indiferentes, si suelen adoptar ademanes descomedidos o aparecen ingrávidas, afables, sonrientes, contentas de sobrellevar la vida. La vejez, sentencia para justificar su curiosidad, es impredecible.
Pero más allá de estas interrogantes el mayor motivo de interés de la Señora es el mundo de los libros. Con insistencia machacona pide describir el tamaño y formato de las nuevas ediciones, su encuadernación, tipografía y la clase de papel más usada; también el diseño, tipo, estilo de ilustración y colorido de las portadas; qué dicen los resúmenes de las solapas y contraportadas y cómo los disponen y ordenan en los mesones, anaqueles y vidrieras de las librerías. Claro, quiere también saber el tipo, la clase de libros que más se vende, los temas que más atraen los lectores de hoy, los más comentados en diarios, revistas, suplementos especializados y a su juicio, a juicio de él, el Lector, cuáles vale o no la pena leer. A pesar, suele sentenciar la Señora, que los autores de hoy, mire, nada me dicen, nada novedoso, no tratan los grandes temas del hombre, son huecos, vanos y superficiales, nada que despierte mi interés, y para más remate se limitan a reflejar en lenguaje ultra convencional la ambigüedad y mal gusto que caracteriza los tiempos que corren, como si se tratara de los más importantes de la historia. No, suele concluir tajante, por nada del mundo modificaría mis hábitos de lectura.
Al Lector, por su parte, más allá de leerle diariamente en voz alta, le es cada vez más difícil satisfacer tanta inquietud. Hace años que los libros dejaron de interesarle, ya casi no lee y tampoco se pregunta la causa, para nada se le ocurriría asomar la nariz en una librería como solía hacerlo, por el contrario, su mayor preocupación es sacarle el cuerpo a cierta nostalgia por su amor a la lectura perdido en la nada. Pero como al fin de cuentas debe satisfacer la curiosidad de la Señora, no tiene el más mínimo empacho en inventar sobre la marcha autores y títulos recién aparecidos, temas, historias, argumentos, hasta ha tenido el desparpajo de contarle libros que nunca existieron y cuya lectura, según le dice, lo apasionó y, más encima, que tuvieron la virtud de despertar el éxtasis de críticos y comentaristas y se venden como pan caliente. Tampoco se le pasaría por la mente reparar en la gente que pasa junto a él en la calle, se cruza en su camino o se sienta junto a él en el café, lo que no le impide improvisar sin escrúpulos personajes, facciones, hábitos, rostros, peinados, vestimentas, ni deja de describir con lujo de detalles cómo las personas se comportan, cómo ríen o gesticulan, qué comen o beben y de qué manera su expresión refleja indiferencia, desinterés, amistad o desafecto.
Todo esto suele hacer a diario. Todo esto es lo que ahora, de manera absolutamente impensada, forma parte de su vida; jamás habría cruzado por su mente de niño o adolescente la idea de semejante destino para él, compenetrarse hasta tal punto de la existencia de una persona sin otra relación que la resonancia de una voz –la propia– y la fugaz visión de una mirada expectante de la oyente en los breves momentos en que suspende la lectura. Durante dos años ha sido testigo de las mudanzas de la Señora, ha visto debilitarse sus movimientos, consumirse su cuerpo, decaer su voluntad, ha escuchado el monótono relato de sus recuerdos en un inagotable discurso que brota del fondo de su mente y parece ser lo único que conserva capaz de expresarse en una nube difusa, cada vez más distante de la realidad cotidiana. En el caso de las lecturas, por ejemplo, tema recurrente en su conversación, la segura preferencia que expresaba en los primeros meses ha perdido su brújula, con aire indiferente suele ahora descargar en él el peso de elegir tras pedirle escarbar en el alto de volúmenes que alguien cambia y reordena a diario en la mesa dispuesta para ese efecto al pie de la cama. Esa misma mañana, por ejemplo, en cuanto él entró en la habitación y luego de saludarlo con una afable venia, le señaló con gesto vago la columna de libros.
–Hemos terminado a Proust –dijo–. Porque lo terminamos, ¿no? ¿Ayer? Anteayer. Qué lástima. Seguiría leyéndolo por los siglos de los siglos, pero volveremos a él en cualquier momento, ¿no le importa?, una y otra vez, una y otra vez. Vea ahí, por favor, en ese montón, escoja cualquiera, deberemos empezar uno nuevo, el que mejor le parezca.
Tras escarbar con aire displicente el Lector sopesó los títulos.
–Buena selección –dijo–, me gustaría saber quién la hace. Bueno sí, podría ser cualquiera, pero dígame, ¿qué prefiere?
Una vez más cuando ahora último se trata de decidir qué leer la Señora guardó silencio. El Lector tomó un volumen al azar y lo exhibió con ademán algo teatral.
–¿Éste? ¿Donoso? ¿Le parece bien Donoso?
–Sí, está bien, me parece bien –la Señora sonríe con simpatía y un aire algo indiferente–. Coronación, si no me equivoco. Recuerdo muy bien la portada, esa vieja casona a punto de derrumbarse. Lo leí cuando recién apareció el año, el año… bueno, no recuerdo el año, pero qué importa, ¿no?, siempre he pensado que vale la pena releer los libros que nos sedujeron, sin ir más lejos ahí tiene el caso de Proust, con usted es tercera vez que lo leo, completito, los ocho tomos de principio a fin. No sé por qué encuentro Coronación, según parece en contra de la crítica, la más interesante de las novelas de Donoso. Ya sé, va a pensar que me siento identificada con misiá Elisa y sus terrores, pero no, nada tengo que ver con esa señora, a no ser que a una y otra nos persigue la sombra de la muerte. Me agradaba Donoso, fijesé, como persona quiero decir, no sé si le conté pero tuve ocasión de conocerlo, mi suegro era amigo de su familia aunque siempre tuve la impresión de que a Roberto no le simpatizaba. Me parecía un hombre afable, risueño, muy cordial, entretenido, cálido, valía la pena conversar con él, hablaba sólo de libros. Tenía algo de sabio, una sabiduría sin ostentación. Más de una vez vino a comer a mi casa con Pilar antes de irse a Europa, también nosotros fuimos a la suya de Santa Ana y después, claro, a Los Dominicos. Nunca supe qué pasó con esa casa de Los Dominicos. Me agradaba Pilar, no era para morirse de simpática, tal vez algo fantasiosa y alborotadora pero vital, personalidad fuerte, culta aunque eso sí con ostentación, le gustaba lucirse, en especial cuando contaba de los escritores famosos que había conocido. Qué lástima que hayan terminado mal…
–¿Mal, dice usted?
–Sí, no sé bien, no quisiera que piense que soy peladora, no estoy muy informada pero se decían tantas cosas, que terminó alcohólica por enajenarse de Pepe, por medicamentos, parece, no sé, no quiero prejuzgar, no recuerdo bien, tampoco me interesaron antes y menos ahora, nunca he dado crédito a los chismes. ¿Usted supo algo?
–En realidad no, nunca me ocupé de la vida de los famosos. Entiendo que ahora aparecen cosas sobre él porque se publicaron los escritos que vendió a una universidad de Estados Unidos, también supe que su hija adoptiva publicó una biografía.
–No tenía idea, pero no me interesa, prefiero quedarme con el recuerdo que conservo de él. Y le encuentro mucha razón en eso de los escritores, todas las veces que conocí alguno me sentí desilusionada, están tan lejos de la idea que uno se forma de ellos por sus libros. Después de Los Dominicos no volví a verlos, a Pepe ni a Pilar, cuando llegaron de España no me interesaba, con el tiempo se me había estratificado su imagen. Me comentaron que no era el mismo, no reconocía a muchos de sus antiguos amigos. Pero igual me conmovió su muerte, me dio pena, viejo se veía el pobre en las fotos.
El Lector se detiene en el primer peldaño al final de la escalera. Como de regreso al mundo de los vivos se disipan los sentimientos que lo acompañan habitualmente desde arriba. A oscuras camina en el primer piso hasta distinguir un fino hilo de luz que cruza el umbral de la puerta de la cocina. La empuja con suavidad. Dentro Camila tararea una canción siguiendo el compás con los dedos en la cubierta de la mesa, la expresión de su cara se ilumina al verlo entrar.
–¿Cómo, ya se va? Parece cansado, ¿no se serviría una taza de té? ¿O café? Hace frío, le hará bien, venga, siéntese.
Todo al mismo tiempo. La retahíla de frases sin pausa de Camila. Como todas las noches el Lector siente el ambiente de la cocina relajado, hogareño, luminoso. En la repostería Selmira plancha con ademanes apacibles al acompasado movimiento de sus brazotes y también sonríe complacida, como si después de todo la entrada del Lector fuera digna de celebrarse.
Desde el primer día se sintió a sus anchas en esta casa. Hasta donde tiene memoria no le ha sido frecuente adaptarse con comodidad en casa ajena, su infancia de niño solitario –recuerdo del que arranca como del demonio– le pesa como un obstáculo insalvable para sentir la seguridad que da el sentido de pertenencia. Aquí, en cambio, de inmediato percibió una tibia forma de hospitalidad del fluir de los muebles y su disposición en las habitaciones, del cálido color de los muros, de los objetos decorativos, cuadros, cortinajes y en particular del acogedor ambiente de la cocina, república independiente de Camila y Selmira. Con el tiempo ha sido testigo de sutiles cambios, que luego dejaron de llamar su atención, cuadros por ejemplo reemplazados por otros, tapices o alfombras de colores y texturas diferentes, cuando no leves variaciones en la pintura de muros y puertas. Solía preguntarse quién sería responsable de esos cambios estando la dueña de casa postrada en su cama, nunca vio a un hombre ni oyó mencionar alguno. Más de una vez Selmira deslizó algo sobre una hija de la Señora, pero nunca tuvo ocasión de toparse con ella.
–Y se va sin despedirse– continúa Camila simulando desolación mientras con la evidente intención de retenerlo se afana en disponer una taza y echar agua en la tetera.
Él no asiente ni rechaza, se limita a observar complacido sus elocuentes movimientos. Al término de la rutina cotidiana y las amigables discusiones con Selmira, Camila no querrá ir a la cama sin distraerse y no deja de ver con agrado la ocasión de echar una parrafada. Sus días serán siempre iguales. Fingiendo resignarse, el Lector se deja caer a plomo en una silla junto a la mesa de la cocina.
–¡Ya!, me convenció, sírvame entonces un café. Y bueno, pues, Camila, ¿y qué hizo ayer domingo? ¿Salió de paseo, descansó, lo pasó bien?
–Al fin que no salí– responde Camila con aire de reconocer una culpa–. A ninguna parte.
–Bah, estoy por creer que le gusta quedarse encerrada en el convento. No me va a decir que no tiene amigos, ¿tampoco fue a ver a su mamá?
Camila suelta una carcajada espontánea que la hace derramar agua en el platillo de la taza que llena con esmero.
–Qué tonta soy– dice y se sonroja.
Tras cambiar el plato deposita la taza en la mesa y se sienta frente al Lector con el mentón apoyado en ambas manos.
–No fijesé, no fui ver a mi mamá. Y no es que no me guste salir, pero no deja de tener razón, ¿cierto, Selmi? En verdad conozco poca gente, amigas tengo, amigos no. Pero cambiemos el temita, ¿quiére?
–¿Y por qué tenemos que cambiarlo? ¿Se ha fijado en lo poco y nada que le gusta hablar de usted? No sé si será conmigo no más, pero todas las veces me sirve un café, se ríe, habla de cualquier cosa, me pregunta cosas mías y al fin de usted no me cuenta nada. No digo que hable de su vida a cada rato, pero desde que la conozco lo poco que sé de usted tuve que sacárselo con tirabuzón. Me ha hablado del sur, de su casa en el sur, no sé dónde, cerca de un lago parece, sí, creo que habló de un lago, y nunca me ha dicho, por ejemplo, cómo llegó aquí, a esta casa. ¿No le dan ganas de volver? A su casa, a su gente, ver antiguas amistades. ¿Cree que no me interesa? ¿Cuánto tiempo hace que no va?
–¿Y por qué tendría que interesarle? ¿Nunca se le ha ocurrido pensar que alguien pueda tener recuerdos personales que son justamente eso, de una y de nadie más?
–¿Secretos?– el Lector intenta una expresión de malicia curiosa.
Camila se encoge de hombros.
–Si tengo secretos es porque son míos. Además lo pasado pasó y se me olvidó. Se fue. Es verdad, le dije que soy del sur, pero de mi casa no queda nada, ni el techo ni las ventanas ni las puertas –esa forma de opacidad que por fracciones de segundos cruza su mirada, una larvada sensualidad vaga en su voz, acento sureño al fin, piensa el Lector–. No sé si alguna vez vuelva, Dios no más sabe.
Desvía Camila la vista y permanece pensativa. Selmira continúa imperturbable su planchado sin hacer un gesto, al parecer la historia de Camila le suena demasiado conocida.
–No se me ponga triste pues, Camila, no era mi intención, me arrepiento de haberle preguntado. ¿Pero se da cuenta, reconoce que le cuesta contar cosas suyas? Si no me equivoco, en dos años es primera vez que le saco más de dos palabras.
–Tiene razón, no digo que no. Pero véase usted también pues, viene, le lee a la Señora, se toma un café y… ¡bah! –se golpea la frente Camila–, acabo de darme cuenta que le serví té, qué tonta soy. Pero bueno, ya se lo está tomando. A lo mejor usted cree que hablar con nosotras es rebajarse, ¡ahí está la cosa!
El Lector bebe el té, complacido, a lentos sorbos.
–Bueno, así es, me sirvió té, pero ¿ve? Me lo estoy tomando tranquilito, se veía tan concentrada que no quise interrumpirla. Ah, claro, lo único que falta es que ahora me eche la culpa a mí.
–Ah, y a propósito, no, no a propósito, no tiene nada que ver, pero… ¿no le importa que le haga una pregunta? Hace tiempo que tengo una curiosidad.
–Pregunte no más. Siempre que no sea de mi vida privada.
–No tenga miedo, no acostumbro meterme en la vida privada de nadie, por si acaso.
–Son bromas pues, Camila –sonríe con aire conciliador–, no tengo secretos. Dígame.
Ella lo mira directo a los ojos y sonríe.
–Ojalá que no le moleste, pero… ¿no le importa estar todos los días, horas y horas leyendo en voz alta, no se le cansa la lengua, no le da sed? ¿Y cuestiones que a lo mejor a la Señora ni siquiera le interesan?
El Lector no puede evitar reír con ganas, mira a Selmira que también lanza una carcajada y termina de beber el té sin apartar de Camila una mirada amable.
–Que es niña chica usted Camila, ¿ah? Y dígame, ¿a usted se le cansan los pies? ¿O los brazos? ¿Las manos? Mi trabajo no más hago, pues, tan simple como eso, igualito que usted. Y no crea que a la Señora no le interesa, si no, no me haría venir todos los días, ¿no le parece? ¿Pero y por qué tiene derecho a preguntarme y yo a usted no?
–Ay, me pilló– ríe pícara Camila tapándose la boca con ambas manos, pero de inmediato vuelve a su seriedad de costumbre–. Es que no me gusta acordarme de mis cosas, no me gusta hablar, ya le dije y ya, pasó la vieja– de nuevo risa alegre a boca abierta que deja ver sus dientes blancos y parejos–. Pero con la Selmira hablamos como locas todo el día, ¿cierto Selmi? No nos para.
Sin mirarla el Lector oye un gruñido satisfecho de Selmira a modo de respuesta. Con suavidad deposita la taza en el platillo y se pone de pie.
–¿Ve, ve cómo es? –Agita Camila el índice frente a su nariz–, se tomó el té y se va. Con usted no se puede, ¿ve? ¿Ve que no le gusta conversar con nosotras? Y después me echa la culpa a mí.
Con una sonrisa ambigua el Lector toma su abrigo y bufanda que ha depositado sobre el respaldo de la silla.
–La Señora se durmió –dice, repentinamente serio–. A propósito, no sé si será idea mía pero esta semana la noté decaída. Ausente. Como si todo le importara cada vez menos. A lo mejor ustedes no se dan cuenta porque pasan todo el día con ella, pero pónganle atención, preocúpense ¿quieren? Y bueno, otro día hablaremos, Camila –se acerca a ella y le toma la mano–. No vaya a creer que no me interesa hablar con ustedes, no es eso, al contrario. Pero todo tiene su tiempo.
Con aire algo desilusionado Camila se pone de pie y le extiende una mano floja.
–Entonces está bien, será otro día.
Tras volverle la espalda, Camila apaga la radio que desde un rincón despide una música sorda, con movimientos enérgicos termina de enjuagar la taza y en el mesón cambia de lugar objetos en un nuevo orden que sólo ella podría justificar. Mira interrogativa a Selmira que, luego de detener su labor, deposita la plancha en el armazón metálico y a través de la ventana fija la mirada en las brillantes hojas de la hortensia que alcanza a iluminar la lámpara fluorescente de la cocina. Suspira Selmira.
–La Señora está bien –dice segura en voz baja, como hablando para sí–. La conozco desde hace muchos años, me la sé de memoria.
Mueve la cabeza como para sacudirse un mal pensamiento y luego de humedecerse el índice en la lengua lo desliza por la cubierta de la plancha que lanza un leve chirrido. Luego reinicia su tarea como si planchar fuera el único objeto de su vida.
–Ah, y antes que se vaya pues –irrumpe Camila para conjurar el silencio apoyando una mano en el antebrazo del Lector–. El sábado me toca salir y…
–¿Y de nuevo se va a quedar encerrada?– sin decidirse a partir termina de abotonarse el abrigo mirando a Camila con marcada ironía.
Nueva risa, viva y contagiosa de Camila de nuevo cubriéndose la boca, su risa característica, breve e inesperada. Selmira le hace coro.
–No, voy a ir a ver a mi mamá. Pero es que, ¿sabe? El domingo es el cumpleaños de una prima mía, una primita, niñita… quería decirle, profe, bueno, si quiere, no se sienta comprometido, pero si se atreve podía llegarse hasta mi casa, lo invito, de verdad lo invito a la hora de once. Si puede, si de verdad puede, no se vaya a sentir obligado.
El Lector se lleva a los labios un cigarrillo y lo enciende con parsimonia, apaga el fósforo agitándolo con energía.
–Ya le dije, varias veces le dije y me cansé, no me diga profe, ¿quiére? En todo caso gracias, no le puedo contestar ahora, usted sabe, tengo obligaciones.
–¿Obligaciones? –Pregunta Camila enarcando las cejas con mordacidad–. ¿Obligaciones dijo?
El Lector no puede evitar reír a su vez, lo sacude la tos, se golpea el pecho, recoge en la palma de la mano la ceniza caída sobre la cubierta de la mesa y la deposita con cuidado en el cenicero.
–No se ría de mí, Camila, ¿ya? No sabe nada de mi vida. Mañana le contesto. O pasado– ambas mujeres lo miran, de nuevo serio, volverse con lentitud, aspirar profundamente el humo y levantarse con ambas manos la solapa del abrigo–. Gracias, Camila. Voy a tratar. En serio.
Sin abandonar su gesto burlón Camila asiente, quizás todavía en espera de que decida quedarse otro rato. Pero tras una ligera reverencia dirigida a nadie el Lector les da la espalda y abandona la cocina.
Ya en la calle se detiene a contemplar la noche. Nadie a la vista. Neblina, luces de la ciudad se reflejan en los rasantes nubarrones oscuros y en los charcos acumulados en la acera. No llueve pero quizás lloverá más tarde. Apretando el nudo de la bufanda y la solapa del abrigo en torno a su cuello, el Lector se pone en marcha a paso rápido.