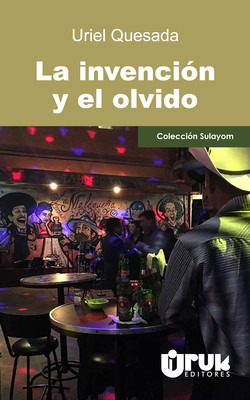Читать книгу La invención y el olvido - Uriel Quesada - Страница 5
Dios ha sido generoso con nosotros
ОглавлениеMay the road rise up to meet you.
May the wind always be at your back.
May the sun shine warm upon your face,
and rains fall soft upon your fields.
And until we meet again,
May God hold you in the palm of His hand.
Irish Blessing
Nadie se había fijado ni en la mochila ni en los muchos estuches que cargabas, o si acaso alguien te vio con tanto equipaje no fue capaz de entender tus propósitos. La gente te miró como otro extraño más, con cansancio, sin asomo de sospecha porque a esos pueblos perdidos en la montaña nadie iba a hacer el mal. A vos mismo te ofendió no sentirte bienvenido, habías fabulado este momento por días y días, y estar allí como si no hubieras llegado no dejaba de ser humillante. Seguramente tendrías que presentarte de nuevo, recordarles tu nombre, disculparlos porque después de tanto tiempo se les había olvidado tu rostro, y vos llegabas, otra vez, al principio, a dar un nuevo primer paso. Aquí daban con sus huesos quienes huían, quienes andaban en busca de alguna respuesta, y casi tres décadas atrás llegaste vos porque te habían dicho que ningún cantante de bluegrass que tomara su arte en serio podía evitar ese viaje hasta los pueblos de West Virginia donde a los mineros se le pudrían los pulmones en esas minas inagotables y a la vez insaciables de sangre y carne humanas. Era, bien lo entendías, una de esas rutas míticas, como la cincuenta y cinco a Louisiana para los músicos de blues o la treinta y uno a Nashville para los de country.
Ni siquiera la policía te prestó atención, aunque pensaste como buen citadino que era su obligación hacerte algunas preguntas: ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué trae en esos estuches? ¿Y eso es un equipo portátil de grabación? ¿Busca a un músico pero ni siquiera sabe si está vivo? ¿No puede darme las señas de esa persona y sin embargo sí sabe orientarse y llegar a su casa? No, nadie te hizo pregunta alguna excepto cuando te acercaste a la barrera que había levantado la policía alrededor de un viejo tráiler escondido entre arbustos. Una viejecilla con las manos escondidas bajo un suéter raído estaba mirando el alboroto de oficiales y paramédicos. “Antes no era así”, dijo sin mirarte, “uno se moría y el muerto era asunto de la familia. Lo enterraban donde se pudiera, a veces hasta en el patio de las casas. Con mi marido no tenía ni para el ataúd, entonces los vecinos me ayudaron a envolverlo en unas sábanas y lo dejamos descansando donde estaba la hortaliza. Desde entonces nada ha prosperado en ese terreno…” La viejecilla giró un poco la cabeza para escupir el recuerdo del marido muerto o la pérdida de la hortaliza. Luego señaló el tráiler con el dedo: “Pero vea ahora. Se llevan el cadáver en uno de esos camiones, y si no bajan los dolientes a reclamarlo termina en la fosa común…” Escupió de nuevo, aunque no parecía estar mascando tabaco ni nada parecido. “La mujer que se mató ahí adentro lo hizo muy mal, parece que todas las paredes y hasta los muebles quedaron manchados de sangre. Es una desconsideración. Dígame usted: ¿quién va a querer vivir en una casa donde hubo un suicidio? ¿Y menos aún uno así de sucio?” “No faltará alguien”, respondiste inseguro, “siempre hay alguien necesitado”. “Además”, siguió quejándose la vieja sin escuchar más que su propia voz, “¿quién va a limpiar tanta sangre? ¡Hasta empezó a chorrear por las escalerillas del tráiler! Así nos dimos cuenta de que algo malo pasaba. No fueron los tiros sino la sangre. Aquí se oye mucho disparo, la gente se desespera y sale a tirarle a cualquier cosa, desde la luna hasta los gatos sin dueño. Pero un hilo rojo por debajo de una puerta es otra cosa, mala suerte, desgracia, además atrae a los perros, los hace aullar… Dicen que la mujer se abrió la cabeza con la primera bala y seguramente al caer volvió a apretar el gatillo y esta vez se le reventó una arteria… El tráiler echado a perder…”
Finalmente te miró de arriba a abajo. “Otro músico”, pareció lamentar la anciana, “siempre vienen músicos con grandes proyectos. Aprenden nuestras canciones, luego se van y todo aquí sigue igual: la misma mina, la misma miseria. ¿A quién busca?”
Un poquito mosqueado le respondiste que a Justino Vaca, el del banyo.
Entonces la mujer sacó un cigarrillo del suéter, escupió y se puso a fumar mirando otra vez la puerta del tráiler. “Echado a perder… nadie se atreverá a vivir ahí dentro…”
Hallaste fácilmente el camino hasta el hogar de los Vaca, más por intuición que por otra cosa, pues estos pueblos aparentemente inmóviles van cambiando a su modo, guardando su propia historia en recovecos arrebatados al olvido. Te sorprendió encontrar la puerta principal abierta y a Jacinto Vaca dormitando en la sala, con las piernas cubiertas con un chal. Notaste muy pronto que había mucha gente en la casa, pero se había reunido en la cocina a hablar de algo que no podías entender. Pusiste tus cosas en el suelo y acercaste una silla a la mecedora de Jacinto Vaca. El viejo también parecía el mismo, tal vez con los rasgos un poco endurecidos por el tiempo. Abrió los ojos y se te quedó mirando sin sorpresa. Vos le dijiste tu nombre, pero Jacinto parecía más interesado en tus bultos. “¿Una guitarra?”, preguntó señalando el estuche con el dedo. Vos corriste a sacar el instrumento y se lo pusiste en el regazo. Te dijo “es la misma de siempre, golpeada nada más. Tantos caminos, ¿no? Una guitarra tan leal quién sabe cuánto mundo ha visto…” Tú no te atreviste a aclararle la verdad. Si algún día Jacinto saliera del pueblo, tomara el Greyhound hasta tu bungaló cerca de la costa de Delaware y entrara a tu estudio, se daría cuenta de los muchos instrumentos colgados de las paredes: guitarras, por supuesto, pero también banyos, violines, un tres, varios laúdes y hasta un cuatro. Pero Jacinto Vaca jamás saldría de ahí, y para él esa guitarra llena de raspones y golpes era la imagen de algún tiempo mejor. Se aferró a esa ilusión y pronunció despacio tu nombre. “Sí se acuerda”, pensaste maravillado. El viejo no mencionó nada más de tu pasado, ni siquiera la escena de cuando estuviste por última vez en esa sala veinte y pico años antes. Te pidió que le alcanzaras su banyo, “Lo vas a encontrar en aquel rincón junto a la ventana”, y empezó a tocar. Lo escuchaste, lo hiciste con tanta atención que no te diste cuenta que las conversaciones cesaron en el fondo. Algunas personas se acercaron pero no tanto como para violentar ese vínculo que vos creías estar recuperando con Justino Vaca. Moviéndote lentamente buscaste tu guitarra, y vos y Justino se dedicaron a repasar la vida sin mencionarla, cantando canción tras canción hasta que a los dos se les secó la garganta. “Tenemos sed”, gritó Justino sin soltar el banyo, como si fuera a hundirse sin él. Una mujer que no se parecía a la hija del dinamitero acercó una mesita con una botella de Jack Daniel’s y dos vasos de los que se consiguen en el Dollar Store. “¿Dolores?”, le preguntaste, pero ella se fue sin mirarte y Jacinto te tomó del brazo como si vos necesitaras consuelo. “Es que Dios ha sido muy generoso con nosotros, muchacho”, dijo, “tan bueno…”
No había trazo alguno de ironía ni de resentimiento. Vos asentiste en silencio mientras el Jack Daniel’s ardía inmisericorde en tu estómago. No te gustaba ese licor, te habías prometido nunca más tomarlo, pero ahora frente a Justino Vaca te mojabas los labios, mezclabas pequeños sorbos del bourbon con mucha saliva, pero igual descendía quemándote la garganta y el esófago hasta dar en tu sufrido estómago. Sin embargo, no ibas a ofender a Justino Vaca, eso no.
El viejo se recostó en su mecedora. Vos le serviste varios tragos más, y él con gran delicadeza puso el banyo en el piso antes de dejarse ir en una especie de adormecimiento. “¿Dónde vas a dormir esta noche?” A pesar de tener los ojos cerrados Jacinto Vaca parecía alerta. “Donde Dolores”, le respondiste para hacerlo sonreír, de todas formas había sido él quien te había presentado a Dolores, su sobrina, la hija de su hermano el dinamitero. Sin embargo el rostro de Jacinto se contrajo, se fue llenado de arrugas hasta transformarse en otra cosa, algo mineral pero vivo a la vez, un depósito de angustia que acabó de golpe con el ardor del Jack Daniel’s. Tal vez Dolores se había convertido en una innombrable y vos te estabas metiendo en terrenos peligrosos. En casi treinta años la vida de las personas se puede desarreglar hasta extremos inimaginables. “A esta hora no hay autobús que me saque de aquí”, dijiste en tono de disculpa, “pero si me apuro la policía me puede llevar al pueblo al pie de la montaña. Ahí hay por lo menos un par de hoteles”.
No le dijiste que habías pensado quedarte con él. Dabas por sentado que tu regreso iba a alegrar a la familia Vaca. Eras el hijo perdido, el blanquito que se había mezclado con la chusma minera de las montañas de West Virginia, el que había encontrado su voz y su ruta en la vida entre esa gente siempre olvidada. Nunca te enamoraste realmente de Dolores Vaca, pero le seguiste el juego a Jacinto, a su hermano el dinamitero, a todos los del pueblo (ellos, de paso, los habían dejado solos de nuevo en la sala, pero ahora no se escuchaban conversaciones en la cocina, todo era silencio). Casi treinta años atrás te fue difícil marcharte, ¿te acordás? Quienes te queríamos de vuelta en la ciudad insistimos, tuvimos que amenazarte. Yo, por ejemplo, te dije por teléfono que iba a tomar un avión y alquilar un auto para ir a traerte. Eras demasiado importante para mí como para dejarte perdido en un pueblo de mierda solamente por la música, porque te sentías identificado con las historias de pobreza y explotación de los pobladores y por una muchacha a la que vos no querías, ni yo tampoco.
“Allá abajo no hay dónde quedarse”, dijo Jacinto. “Solo un viejo motel, La luna, donde se alquilan las habitaciones por hora. ¿Nunca fuiste?” No, le respondiste. Jamás hubieras podido ir porque los del pueblo se hubieran enterado de todo, aunque se supone que los moteles son templos de secretos. Y esa falta, tu falta y la mía, no la hubieran perdonado, porque hay cosas que ni las gentes más jodidas toleran. Eso lo hemos visto tantas veces en nuestros recorridos por el país. Nos preguntamos por qué las personas aceptan tanta desigualdad y a la vez se aferran a la tradición y al pensamiento que los oprime. ¿Desde cuándo lo que el corazón siente es más inmoral que la miseria? Para Jacinto, para el dinamitero, eras un muchacho tímido, más religioso de lo que querías admitir, pero no curtido en cosas de la vida, porque a tu edad ellos ya se habían casado y trabajaban de sol a sol. Dolores, sin embargo, lo entendió muy rápidamente. Las mujeres han sido siempre más perspicaces que nosotros los hombres, más listas. Leen mejor lo que los hombres en vano intentamos ocultar, por eso es más fácil volverse sus amigos y que ellas se conviertan en nuestras confidentes. Fue Dolores Vaca quien finalmente te hizo comprender que la vida en lo alto de la montaña no era para vos. “¿Nos estás usando como fuente de inspiración?”, te dijo, y vos que no, que estabas aprendiendo de ellos, en ninguna otra parte ibas a estar tan cerca del espíritu humano como con los pobres de las montañas, los mineros, sus historias y sobre todo su manera de hacer música. Y ella: “No, hay cosas que solamente se entienden desde dentro, desde vivir la vida misma. Tú estás afuera, desde ahí nos ves y por tus propias razones te has inventado como parte de nosotros. Pero no lo eres, nunca lo serás…”
Me llamaste de madrugada, desconsolado. ¿Te acordás? Por horas habías estado escribiendo sin lograr darle forma a tus pensamientos ni a tu angustia. Querías saber si yo pensaba lo mismo, si te veía como un observador apostado tras la barrera de tu cultura, tu raza, tu clase social. Vos, que estabas dispuesto a arrancarte la piel blanca y ponerte una color pardo. “Yo he renunciado a todo por ustedes”, me dijiste con la voz contenida, evitando que el llanto te traicionara, “me he unido a sus luchas, he cuestionado a mi sociedad, a mi país, hasta mis raíces y viene Dolores a señalar un límite, a negarme la posibilidad de ir más lejos”. Velozmente se me fueron acumulando razones, pero de la misma manera recordé mi propia vida, el sinnúmero de contradicciones que usualmente me hacían perder horas de sueño y el placer de vivir lo inmediato. “Esa montaña no es para vos”, me atreví finalmente a replicar. “Volvé aquí conmigo, a nuestra vida y a nuestras batallas”. Luego de un largo silencio empezaste a maldecirnos a todos los raros. Así nos llamaste, ¿no? A los inmigrantes recién llegados, a gente como los Vaca que no fueron extranjeros hasta que los despojaron de sus tierras, a quienes discriminábamos a la gran mayoría blanca y a la minoría progresista. “¿Cómo es posible que un aliado no sea parte en sí del grupo por el que se combate? ¿Qué hace al aliado diferente? ¡Dímelo!” Pero yo no podía explicártelo, no me atrevía ni siquiera a intentarlo a las cuatro de la mañana, con ese frío altanero que intentaba colarse por las ventanas. “Me hacés falta, ¿sabés? Aunque no me gusta el bluegrass porque no lo entiendo, ni creo que sea posible redimirse en las montañas de West Virginia. Te quiero a pesar de que el sol no te broncea sino que te pone rojo, y te perdono que no entendás los chistes verdes en español porque vos igualmente me perdonás que yo no los entienda en inglés. ¿No es suficiente para vos?”
Me contestaste al cabo de otro silencio que te ibas a llevar a Dolores Vaca contigo. No merecía ella perder la vida en un pueblo miserable cuidando a su padre, el dinamitero, y al tío Jacinto, dos tontos que no supieron nunca sacar sus vidas del hueco en el que nacieron. No, no lo ibas a permitir. Colgaste después de despedirte rápidamente. No dijiste nada de mí, ni de lo que te ofrecía. “Llegará su momento”, pensé para consolar esa resequedad que me había quedado en el pecho. Sin embargo no pude dormirme hasta casi la hora de levantarse.
“Dios ha sido tan grande con nosotros”, repitió Jacinto Vaca con los ojos cerrados, la respiración apacible, las manos puestas sobre el pecho como si necesitara aprisionar el corazón en su sitio, “tan generoso…”
Vos te levantaste a buscar unas mantas. Aunque esa casa la conocías a la perfección decidiste ir a la cocina primero y pedirle ayuda a quien estuviera ahí. Treinta años, incluso menos tiempo, traen consigo la pérdida de casi todos los privilegios. Uno de ellos, no lo dudabas, era el de deambular por los espacios privados de la gente que te quiso. Antes a vos te pertenecían esos espacios, ahora no. Aunque no te sintieras un extraño debías negociar de nuevo los límites. Encontraste la cocina súbitamente vacía. Aquellas personas que habías escuchado hablar, las que luego hicieron un pequeño corro cuando vos y Jacinto tocaron su música, esa gente había desaparecido igual que fantasmas y solamente quedaba una viejecilla hecha un ovillo en un rincón. La alumbraba una luz muy débil proveniente de un radio de mesa, desde donde salía la arenga de un pastor evangélico demandando arrepentimiento. Le preguntaste al minúsculo espectro –sus pies no tocaban el suelo– por los demás. Ella, sin embargo, se limitó a sonreír y te dijo que la música le había traído muchos recuerdos. “¿La conozco a usted? ¿Se acuerda de mí? Estuve viviendo hace años aquí con Jacinto y también donde el dinamitero”. Ella insistió en lo lindo de la música y luego te preguntó si ibas a hacerte cargo de Jacinto, al menos esa noche. “Yo me puedo quedar aquí, de todas maneras duermo muy poco”, dijo la viejecilla, “pero me gustaría irme un rato a mi casa. Nadie me espera, pero sería bonito. Cosas de una”. Y sin saber exactamente la razón le pediste permiso para subir a buscar las mantas. “Me da vergüenza, no quiero ser irrespetuoso”. La anciana se te quedó mirando, luego apagó la radio y mientras saltaba de la silla dijo que de todas maneras ya nada importaba.
Al subir encontraste dos mundos. Hacia el frente de la casa, el cuarto de Jacinto Vaca era todo desorden, como si hubiera intentando irse a último minuto y no hubiera sido capaz de decidir qué necesitaba y qué no. El que había sido tu dormitorio también estaba hecho un desastre, pero de una manera distinta. Esta vez era el caos que impone el abandono. Cajas con ropa vieja se acumulaban en un rincón, un árbol navideño plástico se asfixiaba bajo una bicicleta estacionaria oxidada. Te imaginaste que tu cuarto se había transformado en un purgatorio de objetos cotidianos, un lugar de paso donde se decidía el futuro de una lámpara o un adorno, una herramienta o un par de zapatos. Los objetos podían salir del cuarto y volver a ser utilizados por las personas, también podían terminar en una caja a la espera de mejores tiempos, o ser finalmente sentenciados al basurero local, otro de los símbolos de la lenta degradación de esos pueblos. Ahí encontraste las mantas, un poco sucias, con olor a memoria cerrada, pero era lo mejor dadas las circunstancias.
Saliste al pasillo en dirección a la puerta de Dolores Vaca. Sabías que era inútil llamar, pero de todas maneras lo hiciste. ¡Si alguien te hubiera visto, así plantado como un doliente a la espera de un milagro! Entraste de puntillas y por un rato, sin saber exactamente la razón, te sentaste al borde de la cama con las manos entre las piernas, la actitud de un niño castigado que no entiende todavía ni sus propias culpas ni la furia que le rodea. Conforme te acostumbrabas a la oscuridad, las cosas en el cuarto fueron emergiendo contaminadas a la vez por la realidad y la fantasía. Así son los fantasmas, pensaste, esto es un fantasma, yo lo soy. Te pareció que el cuarto estaba a medio hacer, faltaban cosas esenciales como la mesita de noche y la lámpara con florecillas rojas que iluminó tus veladas con Dolores Vaca. A ella no le gustaba recibirte en su cuarto a oscuras, tampoco con las luces encendidas por completo. Era en ese espacio intermedio, en la penumbra, en el que ella se sentía cómoda. Por eso quizás su cuerpo siempre fue para vos un juego de claroscuros, mientras para mí fue el sitio de la trampa, ese punto específico entre árboles o en un callejón solitario donde las fieras se abalanzan para atrapar a sus víctimas. La tal Dolores Vaca, la puta esa. ¿Cuántos años tenía cuando la conociste? ¿Dieciocho? ¿Y ya su padre el dinamitero y Jacinto la creían solterona? Y te eligieron a vos, ¿no? Eso me dijiste muchos años después, cuando ya la confusión de la juventud se te iba atrofiando en conformidad, como nos pasa a todos nosotros. Pero ya era tarde para justificarse y dar explicaciones, usualmente lo es cuando los seres humanos finalmente podemos hablar de nuestras cosas más secretas e importantes.
Te pusiste a pensar… ese es el problema de los cuartos abandonados, te obligan a pensar porque cada cosa alrededor tuyo empieza a reclamarte atención. El de Dolores Vaca te golpeaba por los objetos ausentes, aquellos ya envejecidos, algunos pocos que no conocías y que distorsionaban tu estado de ensoñación porque no tenían historia en ese dormitorio y eran un hueco que tu imaginación se sentía obligada a cerrar. Y ahí sentado pensaste en mí y, como después me contaste, en lo que te hubiera dicho en ese momento, como si yo todavía estuviera dolido y tantos años sin vernos no hubieran bastado para que yo dejara de llamar a Dolores Vaca la puta que por un tiempo te enderezó las tuercas y te hizo hombre, ¿no?, de esos que le han besado el trasero a otro, que se han ofrecido desnudos, boca abajo, que se han deleitado lamiendo todo lo que un cuerpo de hombre tiene piel afuera y luego, al encontrarse a alguien como Dolores Vaca, se les olvida lo que son, reniegan de sus deseos y se cuelan en la cama de una mujer y todo es como debe ser según la norma. Te acordaste, ¿no es cierto? Que te fuiste a West Virginia “en busca de vos mismo”, me dijiste luego de años de andar juntos y de tratar de entendernos, aunque la verdad ¿quién puede hablar de entender a los veintitantos? Y todo era por tu música, por el bluegrass, y las voces de los pobres y el deber de los poetas de salir a buscarlos, recoger sus historias, ponerles música, hacer arte. Me dijiste que en aquellas montañas, además, entre los mineros de carbón había una familia inusual, un dinamitero, su hermano y su hija, todos de apellido Vaca, es decir descendientes de familias fundadoras del Suroeste de los Estados Unidos, de los exploradores españoles que se asentaron en la parte alta y boscosa de Nuevo México luego de haber cruzado el desierto sin saber adónde iban ni dónde detenerse. Seguramente puse cara de chiquillo desconcertado y vos, con la paciencia de los soñadores me explicaste: muchos de los blancos más pobres de este país viven en esas montañas; nadie habla abiertamente de ellos, pero aparecen constantemente caricaturizados en la televisión, por ejemplo, o en el cine. Piensa en esos personajes rústicos que andan cargando un rifle y hablan con un acento fortísimo y apenas saben leer y escribir. Viven en el bosque en casas de madera muy fea, cazan su comida, no son amigables, luchan entre sí todo el tiempo y si un tipo de la ciudad tiene la mala suerte de caer en sus garras (así ocurre en películas de cazadores ingenuos, o de amantes de la naturaleza que se van a explorar un río) no va a salir indemne de la aventura: lo van a matar o al menos saldrá violado o psicológicamente perturbado… Pero esos son los mitos, la realidad es otra muy diferente. “¿Y entonces cuál es la realidad?” Te quedaste callado, quizás tratando de unir las piezas que te permitieran retratar en un solo golpe de vista a esas gentes de las que pocos hablaban. Me contaste de mineros que trabajaban en condiciones peligrosas, otra vez de la pobreza, que para vos quería decir falta de educación y de oportunidades, vida en comunidades de casas rodantes, y sobre todo olvido, pues es el olvido lo que distingue a quienes están jodidos: esa gente invisible, congelada en nuestra imaginación, carente de historia. “¿Y vas a irte a un lugar así? ¿No soy yo suficiente para tu felicidad?”
Me dirías unos minutos más tarde que tantas cosas se te vinieron a la mente en la soledad del cuarto de Dolores Vaca, pero sobre todo te diste cuenta de que la ausencia de esa mujer ahora era más profunda y definitiva. Para vos, ella había empezado a irse desde la muerte del dinamitero. Se había aferrado a vos en busca de explicaciones, olvidándose de tus propias dudas, de tu necesidad de respuestas. ¿Cómo fue a ocurrir algo así? ¿Nunca te dijo nada? ¿Te mostró alguna vez alguna señal de su sufrimiento, de su locura, algo que anunciara su muerte? Y vos abrazabas a Dolores Vaca sin más respuesta que desearle paz. No sabías entonces del código de silencio que carcome a tantos hombres, no sabías siquiera del tuyo propio. Mejor no pensar en ciertas cosas, le repetías a Dolores Vaca, deja ir eso que tienes adentro, aquí estoy yo para consolarte. Pero la mujer se fue metiendo en ese espacio de lo no dicho. Dejó la casa de Jacinto y se acomodó en el trailer del dinamitero muerto, de donde había huido siendo niña por temor a lo que su padre pudiera hacerle. Dejó de verte, ¿no? Y esa nueva ausencia provocó tu propia partida. Le dijiste a Jacinto Vaca que la desgracia del dinamitero había sido demasiado para vos, que no podías hacerte cargo de Dolores, la verdad ni siquiera de vos mismo y que estabas pensando volver a la ciudad. “Todos nos marchamos algún día”, te respondió el viejo, “pero al menos aquí siempre vas a tener un lugar dónde quedarte”. Y entonces así, sin condena, sin reclamo alguno por salir casi huyendo cuando la vida de los Vaca se iba sumiendo en una crisis, tomaste tus cosas y bajaste al pie de la montaña. Nunca te despediste de Dolores, nunca, hasta donde sé, le escribiste una carta, pero siempre aparecía en tu conversación. La usaste para explicar tu decisión de no vivir conmigo nunca más, de seguir andando en busca de alguna ausencia aún por definir. Y yo te dije que sí, está muy bien, al fin y al cabo no tengo forma de retenerte, después de todo el amor se reduce a respetar sin esperar, el corazón no es más que una rémora, andá, dejame solo, no será por mucho tiempo…
Esa noche, sin embargo, la ausencia de Dolores Vaca era distinta, más definitiva según lo presentiste. Bajaste la escalera a trancos largos, dispuesto a despertar a Jacinto Vaca para que te diera explicaciones. Te detuviste al ver al anciano apenas arropado, el banyo a sus pies, una luz leve que venía desde afuera a marcar su rostro de tonos amarillentos y sombras. Lo abrigaste bien con las mantas. Pasaste a la cocina, pero no había nadie, luego al porche trasero donde te recibió el frío denso de la madrugada. Alguien, en alguna parte, estaba mirando la televisión, y se oían risas entrecortadas. En ese mismo lugar estabas casi tres décadas atrás, cuando sin dar aviso alguno el dinamitero llenó su camioneta de explosivos y se fue al cruce del tren a esperar. Nunca se supo si su intención era volar el cargamento de la una de la mañana. De todas formas hubo atrasos y el largo convoy no pasó por el cruce sino hasta después de las dos y duró en pasar, según testigos, unos cuarenta minutos.
Casi treinta años antes estabas en ese porche fumando tu insomnio. Dolores y Jacinto dormían en la segunda planta, el dinamitero debía haber estado en su trailer. A esa hora ya habían cerrado los bares, y a los solitarios no les quedaba otra cosa que beber en casa. ¿Cómo había sido esa noche? Pensaste que probablemente lo mismo que ésta, con ese frío que te carcomía en el porche. Entonces buscaste tu teléfono celular en la chaqueta y marcaste mi número.
—¿Te molesto? –dijiste a bocajarro.
—Es muy tarde en la noche y me estás llamando, fantasma. ¿No debería sorprenderme?
—¿Estás con alguien?
Yo no me había despertado por completo. Estiré el brazo para palpar el otro lado de la cama, luego contesté que sí, pero que no importaba. Vos te disculpaste, pero no ofreciste colgar ni volver a llamarme a horas más normales.
—Estoy otra vez en West Virginia, en las montañas.
—De ahí nunca te fuiste, querido. Has estado cantando por años con esa experiencia en la cabeza. ¿Para eso me estás buscando? ¿O vas a decirme cuánto me extrañás? No te lo creería de todas formas, hace ya mucho tiempo que vos no sabés de mí. Yo sí me entero por tu página de Facebook, por Twitter, aunque supongo que vos no les escribís a tus fanáticos.
—Uriel, escúchame, no me des sermones. Volví acá sin anunciarme, no sé, pensando en el mito del hogar perdido pero siempre de puertas abiertas, a la espera de mi regreso. Algo ha pasado, por eso te llamo. Cuando hace treinta años el dinamitero hizo lo que hizo en el primero que pensé fue en ti, ¿te acuerdas? Busqué un teléfono, te pedí consejo pero al final no lo seguí.
—Le hiciste caso al miedo y no te quedaste con quienes llamabas “tu gente”, y más bien desapareciste en medio de la confusión que creó la muerte del dinamitero. Sí me acuerdo. Decidiste perdernos a todos: A Jacinto Vaca, a la tal Dolores, a mí…
—Yo no decidí nada, las cosas pasaron por sí mismas. ¿Uno decide a los veintitantos? Hoy he regresado y lo primero que encuentro es un trailer donde se ha cometido un suicidio. En la casa de Jacinto solo estamos él y yo, la gente del pueblo ha desaparecido.
—Sos un cabrón con suerte, querido. Los generosos dioses te están dando la oportunidad de cerrar un círculo, de reivindicarte. Vas a poder retomar lo que quedó incompleto hace treinta años, hacer lo debido, recuperar la paz. ¿No me hablaste una vez en un mensaje de esos deseos?
Creo que susurraste un “sí, estoy de acuerdo”, y colgaste antes de que yo pudiera preguntarte nada de tu vida o que me dieras permiso de hablar de mí. Seguías siendo un adorable hijueputa, pensé, ni siquiera me habías preguntado cómo estaba. Y aunque pretendí dormir no lo pude hacer. Y preferí aguantarme las ganas y no llamar para preguntarte qué hiciste al final. Supuse que fuiste a recoger tu mochila y tus muchos estuches, caminando de puntillas para que Jacinto Vaca no se diera cuenta de que te marchabas otra vez, ahora para siempre. Si te recuerdo bien, la ingenuidad probablemente te jugó una mala pasada y no escuchaste al viejo decir tu nombre y agradecerte el haber venido a visitarlo en circunstancias tan tristes.
En esos lugares vacíos de alegría, quien camine por las calles de madrugada producirá a la vez un gran ruido y un terrible silencio. El ruido lo oirán quienes están a la espera de algo: un regreso, un recuerdo, un temor… el silencio acunará a la resignación o al cansancio sin esperanza. Vas a irte, pero dando un rodeo, confiando que nada ha de pasarte durante el largo descenso hasta el pueblo al pie de la montaña, donde en cualquier momento pasará el autobús que te ha de liberar del presente, no así del pasado. Sin proponértelo, vas a llegar al cruce de trenes donde el dinamitero, hace casi treinta años, decidió que todo estaba hecho, pues Jacinto tenía sus canciones y Dolores te tenía a vos. Sobre todo le angustiaba la posibilidad de que su hija continuara atrapada en el círculo de los mineros, pero con vos ahí, el rebelde citadino, tarde o temprano emigraría a un lugar definitivamente mejor. Llegó al cruce y dejó pasar el convoy. ¿Cuántos vagones? El ojo común y corriente nunca lo sabe, cuenta la distancia en tiempo, y esa noche fueron casi cuarenta minutos. Luego acomodó la camioneta justo en medio de las vías e hizo explotar la dinamita.
En ese cruce de trenes no había vestigios de ninguna tragedia, pero sentiste que todo te reclamaba, desde la vieja barrera de aguja hasta los arbustos jóvenes y sus sombras. Dejaste pasar un convoy invisible, te detuviste en mitad de la vía y la noche te permitió imaginar al joven que desde el porche de los Vaca oyó una explosión mientras se preguntaba qué hacer con su vida. Lo viste con todas sus dudas, al borde de encontrar en la tragedia del dinamitero la oportunidad para marcharse en busca de sí mismo. Tu recuerdo lo dejó en el porche: dulce muchacho, ingenuo y egoísta.
Pocos minutos después, decidido a no pensar más, tomaste camino hacia la salida del pueblo. Inevitablemente había que cruzar frente al lote de trailers. Le diste una rápida mirada al lugar donde la vieja se había quejado con vos de la desconsideración de los suicidas. La cinta amarilla colocada en la tarde por la policía estaba rota, como indicando que el camino estaba libre para quien quisiera tomar posesión de aquellos restos.