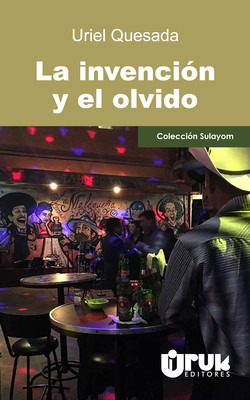Читать книгу La invención y el olvido - Uriel Quesada - Страница 6
La máquina de la memoria
ОглавлениеDreams allow me to question this place where I am,
this sheet of paper I see, this hand I hold out.
Michel Foucault,
Jueves 6 de julio de 1994, 7:08 a.m.
Primero me dijo que hoy era su cumpleaños. “Las seis de la mañana del día más importante del año para cualquier individuo, y aquí me tiene pidiéndole ayuda”. Yo hice lo posible por tranquilizarlo. No había nada malo en ello, le contesté, y el estar aquí a esta hora y en este día es una casualidad, ¿no le parece? “Solamente puedo verlo camino al trabajo”, pareció disculparse, aunque yo sospechaba que no era cierto. Muchos de mis pacientes preferían sus citas a deshoras simplemente porque les daba vergüenza. Aunque el ventanal del consultorio solamente me identifica como médico general, todos en Cartago –en el país entero, diría más bien– sabían que los pacientes venían por la hipnosis, el último recurso en ciertos casos. Pues bien, le dije, feliz cumpleaños. Pero él llevaba tiempo sin ser feliz y nadie sabía qué hacer. “Imagínese, doctor, a los 32 años tengo ya una carrera exitosa, suficiente dinero para viajar o incluso darme gustos como venir a verlo a usted a las seis de las mañana. No me faltan amigos ni aventuras sentimentales, quizás no tengo familia simplemente porque no he encontrado a esa persona especial. Muy egoísta, ¿no? Y estoy mal… como si fuera culpable de algo que no ha ocurrido”. Yo le respondí que estaba bien, evidentemente en todo ese esquema algunas cosas no eran tan perfectas. “A pesar de todo, soy una buena persona”. Le pregunté si tenía motivos para dudarlo. “Por eso estoy aquí a esta hora, porque lo dudo. ¿Es posible que alguien haya cometido un crimen sin saberlo? ¿Se puede olvidar un crimen, por ejemplo?”. Entonces, dije yo, quiere explorar si su pasado está relacionado con ese sentimiento de culpa. Y él me dijo que sí, que le ayudara a descubrirlo. También me pidió que no escribiera nada, como lo acostumbraba hacer. ¿Cómo lo supo?, dije sorprendido. Se encogió de hombros como lo hacen los niños. Le expliqué que eso era imposible. Yo recibía a muchísimas personas todos los días, y necesitaba mis notas para orientarme. Me resulta más fácil recordar situaciones, me expliqué, los nombres se me escapan. “No me gusta el nivel de detalle de sus escritos. Tampoco que lo haga como un cuento en lugar de apuntes esquemáticos o un reporte tipo, ‘Paciente X, edad Y, síntomas…” Le pregunté cómo sabía esas cosas si mis cuadernos de apuntes eran completamente confidenciales. Los guardaba en una caja fuerte a la cual nadie, excepto yo, tenía acceso. “Yo lo sé todo, doctor. No sobre usted sino sobre alguien muy parecido a usted. Creo que ese es uno de mis problemas”.
Jueves 13 de julio de 1994, 7:15 a.m.
Para algunos pacientes, la terapia de hipnosis es un gozo. Se dejan ir, son dóciles, nos abren todas las puertas a los hipnotistas. Por esos pacientes también, el establishment médico desconfía e incluso nos detesta. Muchas personas me han contado que sus doctores les recomiendan nunca hacer hipnosis. Afirman que no hay resultados científicamente probados, pero de inmediato advierten del peligro de que los hipnotistas podamos meterles ideas a los pacientes. Lo que se presenta como un dilema ético es, a final de cuentas, un asunto de poder. ¿Quién dice que un psiquiatra o un psicólogo no impone sus ideas en la mente (y el corazón) de quien lo visita? Cuando alguien viene a verme usualmente ya ha pasado por muchas sesiones de terapia regular sin haber logrado el menor alivio. Somos personas como yo quienes les permitimos a quienes sufren llegar a respuestas, aunque estas puedan parecer poco convencionales. Ahora bien, si el paciente no quiere o no puede dejarse ir por la hipnosis, poco se puede hacer. Me ha tocado tratar a algunos desesperados que ni aún después de muchos intentos han sido capaces al menos de relajarse y disfrutar la sensación entre el sueño y la vigilia que provee una sesión de hipnosis. No puedo evitar esa reflexión cuando pienso en Q (he decidido llamarlo así para aplacar su desconfianza; me ha dicho que podríamos seguir adelante únicamente si no usaba su nombre en este cuaderno de notas. Y aunque usualmente trato de ser muy estricto en mis políticas respecto a los pacientes, por alguna razón que no me explico he preferido ceder, al menos por ahora).
Hoy Q estaba a las puertas de mi consultorio unos minutos antes de que yo abriera. Parecía ansioso por empezar su terapia, pero perdimos tiempo valioso en el relato de un sueño. “Es una de mis pesadillas recurrentes”, me dijo. “Siempre ocurren en un hotel. A veces es un edificio moderno, a veces es muy modesto. En esta ocasión, era realmente lamentable: sucio, se caía a pedazos, no tenía ni siquiera ascensor. Yo me asomaba por las ventanas y el paisaje al otro lado era seco, sin nada de vegetación. En un momento me dije: ‘Tengo que irme, no voy a soportar quedarme aquí una semana’. Pero no más decirlo, otra voz en mi interior (¿sería yo mismo?) me regañó con un ‘si lo hacés te vas a arrepentir’”. Yo le pregunté por el significado del sueño, lo cual le sorprendió pues esperaba que fuera yo quien lo interpretara. Entonces se quedó pensando, y luego dijo: “El hotel es el presente, son cosas como este momento, esta hora, usted y yo. Es feo el presente, es fea mi relación con usted. A través de ella, sin embargo, voy a ver lo importante, aunque no me guste. Tengo la opción de huir, de simplemente tomar mis cosas y no volver, pero algo me dice que solamente tengo esta oportunidad…” Muy impresionante, le respondí, pero él me interrumpió diciendo que yo ya sabía o al menos era capaz de intuir su interpretación, a fin de cuentas mucho de mi trabajo se refería a la elaboración de los sueños. Es verdad, hube de admitir, pero usted ha hecho todo el trabajo solo. Usted sabe muy bien las razones para estar aquí y lo que busca. En ese sentido, yo solamente soy un mediador, alguien que puede ayudarle a encontrar las respuestas que anda buscando. “Pero tengo miedo de las respuestas”, me dijo.
Jueves 13 de julio de 1994, 11:43 p.m.
He necesitado cierto tiempo para digerir la sesión de esta mañana con Q. Definitivamente hay algo, aunque no sea lo que uno puede concluir basado en las apariencias o en los primeros síntomas. Muchos vienen a hipnosis porque creen que nada les ocurre, porque una manera de resolver el aburrimiento o las limitaciones del presente es buscar una compensación en otras vidas. Hay en el ser humano una gran necesidad de usar el pasado para redimirse de su mediocridad, o para ponerse en paz con sus miedos. Por esa razón muchos de mis pacientes se ven a sí mismos librando batallas heroicas o dando respuesta a grandes misterios –todos esos hechos terminan de una forma u otra nuevamente enterrados en el anonimato, pues los pacientes no pueden precisar el lugar o la época de esos eventos excepcionales, como si lo realmente importante fuera el recuerdo de algo supuestamente ocurrido, nunca su verdad–. Muy pocos me cuentan de un pasado creativo, pues suele ser más importante la fuerza que la inteligencia o la sensibilidad. La gran mayoría visualiza escenas donde lo que triunfa es la capacidad de ejercer violencia sobre otros, y donde el éxito y la admiración son las mayores recompensas.
Con Q mi estrategia fue empezar con sensaciones. Se fue encorvando como si cayera, pero a una orden mía se puso derecho; a la siguiente se fue meciendo como si ascendiera por una carretera llena de curvas. Aunque le era relativamente fácil relajarse y seguir mis indicaciones, el mirar su vida presente no parecía generar muchos resultados. Contaba algunas escenas de su niñez, pero eran más bien como instantáneas de gente en un parque, o que miraba los ventanales de las tiendas en San José. Sus recuerdos resultaban tan anodinos como una vieja película casera filmada en Súper 8, decolorada por el tiempo y por la falta de una trama significativa. Yo le pedía buscar el origen de su angustia en esas escenas inconexas: niños en un columpio, familiares saludando a la cámara, una procesión de Viernes Santo… Q no podía hallar nada. ¿Acaso estaba lidiando con un hombre básicamente feliz, pero que no podía admitirlo?
Finalmente le pedí que abriera los ojos. Cuando lo hizo, sentí como si mi rostro se deshiciera, y fui yo quien vio imágenes inconexas. “Usted me está tratando de leer, doctor”, dijo Q con una voz distinta a la que yo ya conocía. “Está sacando secretos de mí, y yo de usted”. Yo mismo empecé a sentir que la sala de hipnotismo giraba, como si las órdenes de dejarse llevar por las curvas del camino me las estuviera dando a mí mismo. Las imágenes seguían sucediéndose (aún en este momento no me siento capaz de digerirlas todas), y no me quedó otro remedio que intentar salvarme antes de quedarnos los dos en un estado donde la información (¿o tendría que decir, más bien, la energía?) fluyera de uno al otro hasta perdernos. Le ordené empezar a despertar, pero lo hice de un modo un tanto violento, y Q volvió del trance muy asustado. Le pedí que me contara lo último que había percibido, por si acaso recordaba lo que me había dicho. “No había nada excepto gente a la que yo no debía mirar a los ojos. Soy un niño y estoy en una sala o comedor en medio de un grupo de adultos. Oigo una voz, mi papá, creo. La voz me dice al oído: ‘No se quede viendo a los demás como si supiera lo que están pensando. Usted no lo sabe, ¿entiende?’” Cuénteme su lectura de esa escena, le dije. “Es como vivir siempre con anteojos muy oscuros para no ver a los demás como son”. Q parecía estar agotado, de hecho tenía algo de sudor en las manos y la frente. “Yo me pregunto si lo que uno ve y siente cuando está en trance hipnótico realmente existió", me dijo cuando se hubo recuperado. ¿Importa?, fue mi respuesta. Para mí lo esencial es el significado que tiene la experiencia para usted, sea real o no.
Viernes 14 de julio de 1994, 8:36 a.m.
Como siempre, he subido a mi apartamento para desayunar. Cuando me levanto, a eso de las cuatro de la mañana, solamente necesito un café. Con tan poco en el estómago despacho a los pacientes madrugadores. Después subo, leo los periódicos, hablo con la señora que cuida de mí, tomo mi café con algo ligero. Comer a eso de las ocho me permite recuperar fuerzas y meditar. Pues bien, hoy me he encontrado varios mensajes de Q. Lo llamé al terminar: “He tenido pesadillas”. Le respondí que eso no era anormal cuando se empezaba un proceso de revisión profunda del pasado. “¿Y no deberíamos vernos antes? Tengo mucha ansiedad”. No, de ninguna manera. Seguidamente me disculpé por la brusquedad, pero quería explicarle por qué no podía verlo antes de la fecha programada. Estuve a punto de agregar que yo también había tenido malos sueños, pero me contuve. Le recomendé tomar nota antes de que olvidara detalles de lo soñado. No se preocupe, todo está bien, le mentí a sabiendas que no me iba a creer. Por mi parte haría lo mismo: escribir los sueños, pensarlos, tratar de establecer conexiones. Por supuesto, agregué antes de cortar, si la crisis se hace peor no dude en llamarme.
Viernes 14 de julio de 1994, 1:14 p.m.
Me pareció estar soñando el sueño de otro, un sueño ajeno, el de Q. Pero quizás no. O tal vez solamente parte del sueño era mío. Al contrario de lo que pensé al despertar, no estaba viendo un vacío, como ocurre cuando la mente no quiere recordar. El vacío tiene sus propias reglas, su propia apariencia. Hay gente que tiene sensaciones de caer. Eso es algo distinto, pero yo no se los digo. En la vastedad del vacío no hay sensaciones; es un estado, no una experiencia, ¿pero quién soy yo para imponerles a mis pacientes una creencia sobre lo que pasan a ser en un trance hipnótico? Pues cuando soñé supe que estaba en algún lugar. No veía nada excepto negro; no sentía nada quizás porque llevaba ya mucho tiempo en una misma posición, o porque había sufrido dolor hasta el punto de nublar por completo mis sentidos. Sin embargo, eso no era el vacío. Con un poco de paciencia, con una espera que quizás fue de segundos aunque en el sueño pareciera eterna, llegué a escuchar el sonido de mi propia respiración. Respiraba acompasadamente, como si finalmente el cuerpo (¿mi cuerpo?, ¿el de Q?) pudiera recuperase de cualquier prueba a la que hubiera sido sometido.
Estaba en otra época, en una circunstancia incierta. Es curioso, pero la hipnosis nos prueba que el pasado no es terreno seguro. Conforme nuestra memoria va perdiendo el rastro de lo que ha ocurrido, nos asomamos a los eventos que hemos vivido con el asombro de quien los experimenta por primera vez. En muchas ocasiones la sorpresa viene marcada por la incredulidad, sobre todo cuando alguien afirma que hemos dicho o hecho algo de lo que ya no tenemos idea. Cuando mis pacientes regresan a su historia reciente, o a sus vidas pasadas (usualmente imaginarias), al principio puede haber una leve duda, pero casi de inmediato la sucede la maravilla, y eso es lógico: nosotros mismos tendemos a contarnos fabulosas aventuras de las que somos protagonistas, historias que nos justifican.
Jueves 20 de julio de 1994, 9:08 a.m.
Q me miraba con resentimiento cuando le pedí entrar a mi consultorio. “Usted me ha estado espiando”, me enfrentó. “Sabe muy bien de mi pesadilla: la ha vivido”. Le pregunté cómo lo sabía. “Lo leí en su cara cuando desperté de hipnosis”. ¿Y por qué no me dijo nada? “No entendí lo que estaba pasando hasta más tarde. Por eso lo llamé para pedirle volver”. ¿No fue por los sueños? “Los sueños también, pero en realidad estaba molesto”. Luego agregó que no lo estaba tanto, pues quería creer que yo no le iba a hacer daño. “Usted va a ser la víctima de algo terrible, doctor, y yo no voy a poder evitarlo”. No se preocupe, le dije, siempre he sabido defenderme. Además, otros pacientes me han visto en sus regresiones. ¿Le ha pasado lo mismo? “Ya se lo dije, yo creo haber visto a alguien muy parecido a usted”. Tratemos de remover esa tela que le cubre el rostro en sus sueños, le propuse. Me respondió que sí, que para eso estaba en mi consultorio. Entonces cerró los ojos, su respiración se volvió más profunda y acompasada, su cuerpo parecía flotar. Le ordené buscar recuerdos más allá de su niñez. Un par de minutos después lo vi respirar con mayor dificultad. Dijo algo entrecortadamente. ¿Dónde está usted?, le dije suavemente. Me dijo que no lo sabía, pues algo le estaba cubriendo la cara. ¿Una tela? Trate de levantarla. No podía, sus brazos estaban inmovilizados y las muñecas le dolían. ¿Lo han golpeado? “Sí”. ¿Está atado? Trate de sentir las superficies, le ordené. Podría ser una pared de piedra, muy fría y húmeda. Había algo así como una luz mortecina que lograba traspasar la tela. Me aventuré a preguntarle si estaba en una mazmorra. “Sí, en Aragón. Es un castillo excavado en la entraña de una piedra”. Le pedí que buscara en su recuerdo el momento en que hubo más luz. ¿Antorchas? “Sí, muchas”. Vamos, busque la luz de esos muchos fuegos, y pida que levanten la tela de su cara. “Ellos tienen formas de obligarme a hacer lo que me pidan. Saber siempre ha sido mi desgracia. Yo nunca he querido saber, pero no lo he podido evitar. Yo soy un monstruo, pero no porque sea deforme por fuera. Lo soy por dentro. Lo soy no porque sepa el futuro, sino porque sé lo que los rostros ocultan… Oigo ruidos. Una puertecilla cruje y se abre, y entran varios hombres arrastrando un peso. Aunque todavía no puedo mirar, sé que han traído a un prisionero. Él se queja muy quedamente, sin fuerza. Huele a excremento y barro. No es necesario verlo a los ojos para saber que va a morir. No lo han traído ante mí para que les diga eso. Me quitan la capucha. Quienes han traído al hombre llevan máscaras de hierro. Su prisionero es apenas una masa de carne y piel. ¿Nos ha mentido?, me pregunta uno de los enmascarados señalando al condenado. Yo tardo en responder. Otro enmascarado se pone a mis espaldas, saca un cuchillo y me lo pone en el cuello. Siento el ardor de un corte en la piel y la tibieza de un hilo de sangre que baja. Ahora, a la suma de olores desagradables me llega con fuerza el de mi propia sangre. Es dulzón, y por eso, y porque tengo sed, paso mi lengua por mis labios y mi barba crecida. El segundo enmascarado me tira del pelo y aprieta el cuchillo contra mi garganta. Por un segundo logro ver sus ojos y sé que tiene miedo. Veo además que va a morir muy pronto, y me da lástima. ¿Nos ha dicho la verdad o no? Necesita oír una única respuesta. Vuelvo entonces mi atención al prisionero. Ya no hay nada que hacer. Su rostro me cuenta de luchas que no entiendo, de privaciones, escondrijos y de una fe que ronda la locura. Debería decirle a sus captores: A él nada le importa porque se sabe muerto. A mí tampoco, pero ustedes, tras las máscaras, dependen de nosotros porque van a pagar con su vida si ese hombre les ha mentido a pesar de las torturas. La crueldad de ustedes es la medida de su propio horror. No los hago esperar, les respondo: Todo es verdad. No más escucharme, los enmascarados se llenan de fuerza. Uno de ellos rodea el cuello del prisionero con un brazo y se lo tuerce. Yo logro escuchar el crujido de los huesos y los músculos al romperse, aunque casi de inmediato el que está detrás de mí empieza a cortar mi cuello con el cuchillo. Mi último pensamiento no es sobre el dolor sino sobre la tibieza de mi propia sangre, la que ahora está por todos lados y me cubre como si fuera un manto”.
Viernes 21 de julio de 1994, 1:18 a.m.
No se lo dije a Q porque la verdad personal es lo que cada uno de nosotros cuenta, pero la muerte que él ha visto en su regresión no era posible en aquellas épocas de ejecuciones públicas y ejemplares. Aun así le creo su historia.
Domingo 23 de julio de 1994, 3:04 a.m.
Insomnio. Horrible insomnio. Pero también algo de excitación por la imposibilidad de dormir. He reflexionado mucho mis próximos movimientos porque estoy rompiendo mi código ético. Sin embargo, hay ocasiones en que deben tomarse riesgos aunque uno empiece a caminar sobre vidrios rotos. Sí, voy a violentar el principio fundamental de mi profesión, pero estoy seguro que Q lo sabe… incluso siento que él me ha buscado precisamente para que lo haga… El jueves le consulté a T si debíamos convocar una reunión del grupo. Ella siempre es la primera a quien llamo cuando hay indicios de que un nuevo iniciado ha venido a verme. T vive en Nicaragua, adonde se fue para poner distancia del provincianismo de nuestras ciudades, así que necesita más tiempo que los otros para llegar. Además, es la persona en la que más confío. Los otros miembros del grupo pueden ser muy coherentes o muy locos. Todo depende de cómo les haya ido el día, de las fases de la luna, o de quienes se encuentren a su alrededor. Así como los excéntricos atraen a un público que les celebra sus poses, los que saben tenemos cierto magnetismo para los falsos iluminados. Por eso nos ha tocado escuchar todo tipo de historias, y separar el grano de la paja nunca ha sido fácil. Cuando vino a verme por primera vez, T había estado viendo espacios luminosos. Ella, vestida de blanco, aparecía frente a una mesa de un material casi transparente, excepto porque bajo la superficie se desplazaban manchas de colores como peces en un estanque. Al tiempo comprendió que los colores eran rostros desdibujados. “Como cuando la gente grita asustada”, me dijo. Me rogó ayuda para hacer no una regresión sino una progresión y observar esa posible vida futura. Hasta ese momento todas las progresiones que yo había dirigido habían sido un fracaso; para mí no habían sido más que fantasías para darse un poco de fe frente a las desgracias del presente. A T, por el contrario, esos espacios le causaban angustia, pues sabía que estaban relacionados con una responsabilidad y un peligro. En estado de hipnosis, T usaba la mesa para traer personas desde el pasado. “Es lo que usted hace, pero sin hipnosis”. Usaba su mente, era cierto, pero también la superficie donde, quizás, era posible almacenar datos. “Creo que es una máquina de la memoria, pero no funciona por sí sola. Se alimenta de la energía de esa mujer de blanco que atrae a quienes buscan saber el futuro. Esa mujer soy yo”.
Luego de tratar a T por primera vez, busqué mis apuntes sobre otras personas que llegaron a verme por situaciones similares. Tras días leyendo expedientes seleccioné dos: N y W. En sus progresiones (¿los estaría induciendo yo, como decían los críticos de la hipnosis?) ellos estaban entre los llamados. Ambos pacientes, sin conocerse, habían podido identificar el cuarto luminoso y desnudo, y la mujer que los invocaba desde una superficie de un material parecido al cristal. Algo trataban de decirle a la mujer, pero ella no les entendía. De lo que carecían era de un medio efectivo de comunicación, les faltaba un mediador entre el mundo de afuera y la superficie que he decidido llamar la máquina de la memoria.
Lunes 24 de julio de 1994, 11:43 p.m.
T vino a hospedarse en casa. Hablamos sobre sus experiencias recientes (básicamente una repetición de lo ya sabido), especulamos otra vez sobre lo que ese mundo de las progresiones, luminoso y en apariencia aséptico, significaba: si un culto religioso, o la forma que en el futuro tomaría la adivinación, esa que necesitaban las personas comunes y corrientes tanto como los muy poderosos, aunque estos últimos quisieran usar la adivinación para validarse, para oír de labios de quien sabía que sus acciones y su destino privilegiado ya estaban escritos en piedra incluso desde antes de nacer. Cuando volvimos al tema de Q no perdimos mucho tiempo. El primer paso sería una progresión colectiva, algo que me había preocupado siempre hacer, pues no me gustaba explorar esos rincones poco claros de la mente y el espíritu humanos sin tener pleno control. Además, inevitablemente me hacía volver a mis dudas sobre los límites entre fantasía y realidad, entre locura y deseo.
Cuando N y W llegaron a mi casa despedí a la señora que me cuidaba. Ella llevaba muchos años al servicio de la familia, y luego de la muerte de mi esposa había asumido el papel de mujer de la casa. Muy religiosa, me cuestionaba esas prácticas un poco extrañas –demoniacas, me dijo un día– con las que yo curaba a las personas. Traté de explicarle, pero nunca creyó. Su mejor prueba de lo inútil de la hipnosis era que yo nunca había sido capaz de comunicarme con mi esposa. Yo no hablo con los muertos, protesté, sino que ayudo a las personas a recuperar la memoria de sus muchas vidas. “Ay, doctor”, se quejaba, “¿usted realmente cree que la gente quiere volver a esto? ¿A la rutina, la enfermedad, las desgracias?” Intenté razonar: También puede uno volver a la felicidad, al amor, a completar las obras inconclusas. “Usted se gana la vida con el miedo de los demás a morirse del todo. Perdóneme, pero así es”.
La señora nos había dejado preparada una cena fría. La disfrutamos conversando sobre cada uno de nosotros. Me preguntaron por mis propias experiencias hipnóticas, pero les dije –no era la primera vez– que eso no podía ser revelado. N me comparó con el personaje de una vieja película, Estados alterados. William Hurt hacía el papel del Dr. Jessup, un científico que empezaba a hacer experimentos consigo mismo para tratar de llegar a niveles de consciencia superiores. Sus pruebas se hicieron más complejas a partir del momento en que visitó una región indígena y usó una de sus drogas para mirar al vacío, como le dijo el brujo de la tribu. Como ocurre en todas esas películas, Dr. Jessup perdió el control. No podía abandonar sus obsesiones ni un minuto, y ya no le importaba ni siquiera su propia integridad física. Metido en una cámara de aislamiento regresó a momentos primitivos de la vida en la tierra hasta que se convirtió en energía. T dijo por lo bajo que se alegraba de no haber visto nunca esa película. A N se le humedecieron los ojos. Nos miró a todos con tristeza y dijo: “¿Por qué el conocimiento siempre debe ser castigado?” W se tomó su copa de un solo trago y yo respondí que conocer es transgredir, y las sociedades usualmente se encuentran unos pasos atrás de sus transgresores.
Creo que N se sintió más aliviado. Yo, por mi parte, no quería admitir que no sentía curiosidad alguna por violentar los límites del conocimiento. Hacer lo que hizo el Dr. Jessup, pensé, hubiera sido convertir el conocimiento en religión, y yo no era creyente, aunque ayudara a las personas a creer. No se los dije, pero no tenía intención de explorar el pasado ni siquiera para recuperar el recuerdo de mi esposa. A estas alturas de mi vida era un viejo solitario que se debía a sus pacientes y a las teorías –razonables o arbitrarias, a fin de cuentas eso era lo de menos– que anotaba en mis cuadernos luego de cada sesión de hipnotismo. Volvía a estos apuntes apenas para seguir adelante con cada tratamiento, luego los guardaba como si en ellos residiera la verdad tras las más terribles pestes. En estos cuadernos estaba el mundo interior de medio Costa Rica, un caos casi tan absoluto como las visiones de futuro de T, W y N, en las que todo alrededor se había convertido en algo extraño y terrorífico, pues no quedaba nada identificable o cotidiano donde buscar consuelo. A ninguno de ellos, ni siquiera a T la sacerdotisa, les había dicho que mis intentos de hacer progresión habían sido un completo fracaso. Como le ocurría a quienes rehusaban enfrentarse a sus traumas, yo no lograba ver ni sentir nada. Por mucho tiempo busqué una posible explicación –como el Dr. Jessup intenté cuanto truco conocía– hasta llegar a una revelación: no me podía ver porque había cruzado el umbral de mi propia existencia. Esta vida de ahora era quizás la última, ¿y cómo podía uno ver el futuro si estaba bien muerto, tan muerto que más allá solamente estaba la nada?
Decidimos que cada miembro del grupo estaría en un cuarto, al menos así la influencia de uno sobre el otro quedaría reducida al mínimo. Primero fue T. Le di la orden de buscar en su futuro a N y W, y que luego buscara también a Q. Luego ayudé a N a entrar en hipnosis. Finalmente hice lo mismo con W. La casa estaba en absoluto silencio. Al contrario de cuando el paciente cuenta sus sensaciones y lo que atestigua, le ordené a N y W comunicarle a T cualquier mensaje. Si la experiencia era exitosa, ella debería ser capaz de entenderlo y recordarlo. Por mi parte, me dio un tremendo cansancio. Eso no era extraño en sí, dado que sobre mis hombros recaía el peso de la seguridad de los miembros del grupo. Pero las dudas me agotaban. ¿Cómo ayudar cuando uno tiene la certeza de que nos espera la nada? ¿Será entonces cierto que, como afirman ciertas creencias religiosas, no necesariamente vamos, vida tras vida, hacia donde deseamos ir, sino que somos parte del incesante azar, y lo que mañana seremos es completamente inefable? ¿Pero entonces qué sentido tiene arrastrar los pesares de una vida a otra? ¿Por qué el anónimo burócrata de esta realidad debe pagar los excesos del fanático inquisidor de épocas pasadas? Yo nunca he visto ningún proceso de purificación en ello, no hay perdón de por medio, no hay alma que se eleve. No hay alma, solamente nuestra insistencia en seguir viviendo, aunque sea mal. Tal vez la razón sea mi renuncia a volver, quizás estoy convencido de no estar (o no querer estar) en ese futuro donde T, N y W tratan de reunirse.
Martes 25 de julio de 1994, 3:08 a.m.
N y W dicen que se vieron. Me corrijo: dicen que saben que se vieron. No hubo más. Cuando se hubieron ido, T agregó otro detalle: en la progresión sus manos estaban llenas de sangre. Tanta, que se desbordaba por la superficie de cristal como si fuera una mancha en el mar.
Miércoles 26 de julio de 1994, 4:00 p.m.
T ha decidido quedarse unos días. Quiere conocer a Q, a quien llama el mediador. Para ella, el elemento que faltaba en la escena del cuarto desnudo y muy iluminado era alguien capaz de leer los rostros que aparecían bajo la superficie de cristal. Ellos, los atrapados, le dirían al mediador qué se necesitaba hacer para liberarlos. Así T podría convocar a mucha otra gente de distintas épocas a través de la superficie de cristal y traerlas a su realidad (T no tiene pruebas de que así sea, pero como en los sueños ella lo sabe). Yo no comparto su entusiasmo. Mi intuición me dice que T se ha creído su propio deseo y no es capaz de leer la relativa verdad de sus percepciones.
Jueves 27 de julio de 1994, 6:59 a.m.
Q no ha venido a su cita. No llamó para cancelarla, tampoco respondió a mi llamada para saber si estaba en camino.
Viernes 28 de julio de 1994, 11:32 p.m.
Cometí el error de compartir con T mi temor de que Q no regrese. Ella me ha dicho (un poco agitada, por cierto) que eso no podía ser. “Mire, doctor, usted simplemente debe enviármelo. Me deja saber el momento de la progresión y yo estaré ahí. Usted sabe que yo misma puedo entrar en trance hipnótico sin su ayuda”.
Domingo 30 de julio de 1994, 6:23 a.m.
Cada uno de ellos tiene un propósito, pienso, un propósito y una limitación para alcanzarlo. T quiere saber los mecanismos para tener dominio completo, no de su realidad, su ahora, sino del futuro, de esa máquina donde supuestamente se puede almacenar la memoria de otras épocas atrapando personas bajo una superficie transparente como cristal. T nunca me ha hablado directamente de sus ambiciones de poder, pero está segura de que tarde o temprano lo tendrá, y se le ha ocurrido que Q es la persona que necesita para develar el cómo. Los otros dos, N y W, andan en busca de una aventura que les permita trascender. El saberse atrapados bajo la superficie transparente puede ser un simple reflejo de sus angustias. En sus progresiones no son capaces de liberarse por sí mismos, y para ellos Q es quien puede sacarlos de la máquina de la memoria. Pero N y W son personajes menores, su función es tratar de romper la superficie desde adentro, fracasar, y pedir ayuda. No creo que se pueda hacer nada por ellos, así que su condena es pasar la eternidad rogando la intercesión de un libertador. Q quiere curarse, por supuesto. Parece tener las ambiciones más modestas, pero arrastra un secreto que se niega a revelar(se).
Mientras escribo, la señora que cuida de mí me ha traído el café de la mañana. Le he preguntado: ¿Usted quiere algo de todo corazón? ¿Una cosa, algún proyecto que necesita realizar, aunque sea raro y nadie la entienda? “Nada”. Eso no es posible, le he dicho. “Claro que sí. Mire, doctor, vivir tranquila es suficiente para mí. Yo no soy como sus pacientes, que se aflojan ellos mismos un tornillo para hacerse la vida miserable”. A pesar de lo injusto de su comentario, mi reacción ha sido reír. Ella ha seguido muy seria. “Usted y sus preguntas. Ya me puso a pensar… pues me gustaría ser libre”. ¿No lo es a estas alturas? “Me gusta mucho ayudarle, doctor. Le hago su café y su almuerzo con gusto, limpio su casa como la mía… Pero si no fuera por la platita que gano y gasto casi de inmediato en medicinas, probablemente usted me vería salir por esa puerta y de mí no volvería a ver pero ni la sombra”. Entonces su salud la limita… “No me hable raro, doctor, como si usted no tuviera dolencias. Usted y yo vamos para abajo. Un día de estos empezaremos a hablar tonteras y a usar pañales si no tenemos la suerte de morirnos a tiempo”. Nos reímos brevemente, sin muchas ganas. Luego ella me ha preguntado qué quiero. No mucho, le respondo. Desde la muerte de mi esposa paso bastante tiempo ayudando a los demás, así no pienso mucho en mí. Me parece que la señora no me ha creído. Ha hecho un ruido como si necesitara aclararse la garganta, y ha empezado a recoger los trastos del desayuno. “Entonces usted realmente no quiere ayudar, doctor. Perdone que se lo diga. Está usando a esas personas para darse tiempo, y no hacer eso que usted sabe que debe hacer”.