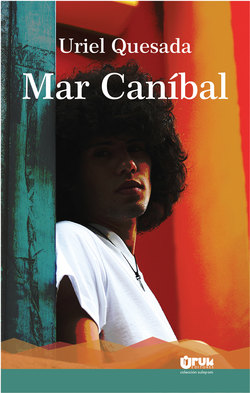Читать книгу Mar caníbal - Uriel Quesada - Страница 5
Capítulo I
ОглавлениеYo soy ese chiquillo que está sentado en la playa. Le da la espalda a un puñado de palmeras que sombrean y protegen las casas de los vientos. Delante de mí un mar turquesa parece dispuesto a destrozar las piedras que toca. No se rinde a los pies del muchachito, pues hasta la última espuma se recoge velozmente sobre sí misma, tan inquieta y poco dispuesta a que los humanos la acaricien. El chiquillo desea estar solo, pero sospecha que Ada o las primas lo están vigilando ocultas en la vegetación. Siente presencias, pero no voltea a mirar, no quiere darse cuenta de que lo han seguido todo este tiempo, que todos lo saben. Lo que Chalito realmente desea es que llegue Tobías.
Vino a la playa aunque no debía. Por ello mismo se ha sentado a cierta distancia de donde el agua se detiene y regresa a sus corrientes, por eso toca la arena negra y casi enseguida se la sacude para borrar toda evidencia de que ha desobedecido. Mira el movimiento de las olas con fascinación y espanto: sus pequeñas proezas han surgido, paradójicamente, de la colisión de ambas fuerzas. Pero esta vez Ada, su madre, ha sido muy clara por cuanto no desea que ni siquiera toque el agua, pues todo en Hawksbill es salvaje, peligroso, sucio. “Hay que aprender a temerle al mundo para poder defenderse de él”, le ha dicho la noche anterior justo antes de apagar el quinqué. En este momento en que está sentado en la playa, Chalito se debate entre la curiosidad y el horror, pues le dijo a Tobías que sí se iría con él aunque no le aclaró que no tenía todo el dinero prometido.
Chalito no comprende bien por qué la vida ha de estar contra las personas. Nunca se lo ha preguntado a su madre pero lo ha intuido por años, desde cuando ambos rezaban el rosario en aquel cuartillo iluminado apenas por una vela colocada ante el altar de una virgen blanquísima, sufriente. “A ti llamamos los desterrados… –repetían mecánicamente cada noche antes de irse a dormir– gimiendo y llorando en este valle de lágrimas”. Si había visitado esa misma tarde a su abuela, el rosario de la noche era el segundo de la jornada. La abuela, sin embargo, lo hacía sentarse en un sillón frente a una cómoda llena de estatuillas de santos, estampas de beatos y fotografías de religiosos, de quienes Chalito había memorizado las leyendas de sus vidas y portentos. Entre ellos se hallaba San Sebastián con el cuerpo lleno de flechas y la mirada en éxtasis, o Santa Bárbara con un castillo en la mano, símbolo de su encierro. Pero los favoritos de su abuela eran el Padre Pío, que tenía en sus manos el estigma de los clavos de Cristo, y Sor María Roselló, una monja a quien visitaba frecuentemente para tratar de limpiar las maldiciones que pesaban sobre la familia. La monja le había revelado a la abuela que Chalito sería un hombre santo, que muy pronto recibiría la llamada del Señor y necesitaba por tanto purificarse, tomar una ruta ejemplar lo más pronto posible, entregarse de lleno a La Llamada. Y para evitar el asedio del Mal, Sor María Roselló le había recomendado a la abuela pintar cruces de yodo en el cuerpo del chiquillo.
—Esto te va a proteger de los malos pensamientos –le había dicho la abuela intentando convencerlo para que se dejara desnudar–. De las tentaciones de la carne sobre todo, las más perversas.
—Pero eso es raro y mi mamá va a enojarse mucho.
—Nadie se dará cuenta porque Dios hará el milagro, vas a ver. Solo vos y yo sabremos de estas señales, para los demás serán invisibles –siguió diciendo la abuela mientras trazaba cruces con el dedo sobre la camisa del muchachito. Chalo sintió un cosquilleo agradable en la espalda y el pecho, pero imaginarse con manchas de yodo lo aterraba. ¿Acabaría como el Padre Pío, esperando que el Altísimo se manifestara con dolor y sangre?
—Además –insistió la abuela– la familia necesita un líder de la fe. No una mujer de fe, sino un hombre, porque las monjas no tienen los privilegios ni la buena vida de los curas.
Sentado en la playa, el chiquillo le da otra oportunidad a Dios para que arrastre hacia el mar las tentaciones. Se mira el cuerpo por si acaso las cruces de yodo le aparecen por milagro. Pero Dios se manifiesta de maneras extrañas, y en ocasiones como esta prefiere callar.
—No te hagás monje –la abuela sopló para asegurarse que el yodo se había secado. Esta vez el frío fue ascendiendo por el cuerpo de Chalo–. Cuidado te metés en una de esas congregaciones de hombres que viven encerrados o andan descalzos. Te quiero algún día con alzacuellos, vestido de negro. Ojalá a vos te toque pedir por mis huesos y personalmente rociés mi ataúd con agua bendita y lo envolvás en incienso.
Pero la llamada del cielo no había llegado todavía. En Hawksbill más bien se había colado una tentación de nombre Tobías, y por él Chalito había salido de la casa de Gregorio Malverde, su tío abuelo, cuando supuestamente todos aún estaban dormidos, aunque al pasar frente a los cuartos de arriba, donde estaban las camas de Ada y las primas, oyó algo así como una conversación, quizás un lamento venido del sueño, y abajo, en el primer piso, la voz de Gema preguntó: “¿Quién anda por ahí?”. Él se detuvo en seco, conteniendo la respiración como para volverse invisible. Gema volvió a gritar: “¿Quién está en la sala?”, antes de pedirle a Dios que la protegiera de los espíritus rencorosos que poblaban el caserón.
Chalito quitó la tranca que aseguraba la puerta principal. Con sumo cuidado logró colocarla casi sin ruido en el piso. Abrió apenas lo suficiente para poder pasar, luego salió corriendo. No le importó dejar la entrada desprotegida, al fin y al cabo las primas se jactaban de que nadie nunca se había atrevido a tomar nada propiedad de los Malverde. Mientras corría hacia la playa, la brisa lo iba envolviendo, lo soltaba, se le subía al cuello, le acariciaba el rostro. “¿Entonces usted va a ser sacerdote cuando crezca?”, le preguntaba la gente instigada por la abuela. Él estaba seguro de que la anciana había incumplido su promesa, y que el chisme ya circulaba entre las beatas de Cartago. “¿Va a estudiar en Roma?”, le preguntó en la calle una de las llamadas Esposas de Cristo. Chalo había asistido con la abuela a su consagración en la catedral, ellas vestidas de blanco, de bruces en el piso, jurando acatar todo tipo de privación. “Eso no lo quiero para vos –le había murmurado la abuela al oído– aunque hagás todos los votos del mundo”. El chiquillo miró alrededor mientras pensaba, luego le respondió a la mujer con un inseguro sí. Ella celebró con muchas bendiciones, pues la abuela le había confesado que en algún trance había visto a su nieto susurrándole al oído a Su Santidad. “Usted va a llegar muy lejos”, le dijo. “Siga haciéndole caso a su mamá, pero sobre todo a su abuela”. Y el muchachito asintió aliviado, seguro de hacer lo correcto y de tener solucionado el futuro, esa gran obsesión de Ada, su madre.
En secreto la abuela lo había presentado a algunos sacerdotes, a quienes les había advertido de la vocación temprana de su nieto. Él simulaba humildad bajando la mirada, complacido por agradar a la anciana. Algunos sacerdotes apenas le prestaban atención. Otros, sin embargo, lo miraban fijamente, como intentando descifrarle el alma. Incluso hubo uno que le puso la mano en la mejilla y le dijo a la abuela: “Tiene piel de porcelana, de querubín. ¿No ha pensado llevarlo como figura bíblica a las procesiones de Semana Santa?”.
A ese cura no lo volvieron a ver nunca más, y la abuela le hizo prometer a Chalito que no le contaría nunca a Ada de la mano en la mejilla ni del comentario de los querubines.
—Si alguno de ellos se pone demasiado cariñoso te venís de inmediato a decírmelo –le ordenó–. Nunca le permitás confianzas a nadie, ¿está claro? No te dejés tocar porque el diablo, a menudo, se encuentra en las manos de las personas…
Chalito hubiera preferido preguntarle más sobre eso del demonio y las caricias, pero entendía que con los adultos era difícil hablar de ciertas cosas. Como para cerrar el trato, la abuela lo abrazó, lo llenó de besos y le hizo un regalo. Él lo aceptó gustoso, a fin de cuentas le encantaba sentirse recompensado, pero puso el obsequio en un lugar donde Ada no pudiera encontrarlo. Nunca le dijo a la abuela que la caricia del cura había sido importante para él. No le había despertado ninguna vocación sacerdotal, pero sí una inquietud que hasta ese momento, sentado en la playa, aún necesitaba explicarse. Jamás le iba a confesar a la abuela que aquella mano tenía una suavidad que no había sentido antes, así como un olor muy sutil, apenas presente, que le había entrado por el cuerpo hasta la memoria, pues a veces, en las circunstancias menos esperadas, podía recordarlo, y años más tarde soñaría incluso que los dedos de esa mano se deslizaban por su rostro hacia sus fosas nasales, luego a su boca, donde empujarían suavemente para entrar y obligarle a morder.
Pero los recelos de la abuela, quizás hasta un presentimiento, enfriaron poco a poco la costumbre de frecuentar curas, y cuando Chalo debía elegir dónde continuar su educación secundaria los colegios católicos quedaron descartados de plano. La abuela se había comprometido a correr con los gastos de la educación del chiquillo siempre y cuando asistiera a una institución de ese tipo, ojalá un internado para quienes tenían vocaciones sacerdotales. Sin embargo ahora se retractaba aduciendo que se había empobrecido mucho desde la muerte del abuelo, que la Iglesia se estaba llenando de comunistas, y que sus preferencias por un nieto le traerían sin duda conflictos con los otros. Para el chiquillo las explicaciones estaban bien, no así para Ada, quien sumó otro agravio a una lista ya de por sí demasiado larga. Nuevamente la abuela había fallado, y el padre del chiquillo otra vez se había mantenido en silencio, como si no importara. Así las cosas, en el más reciente intercambio de reclamos entre Ada y su esposo, la promesa incumplida de la abuela había salido a relucir con toda crudeza. Ada le echó en cara a su marido la tacañería de su madre, lo beata e hipócrita que era, las constantes humillaciones. Le puso como ejemplo las mentiras, haber engañado a Gonzalo con la ilusión de ir a un buen colegio católico y no a uno público, donde no se aprendía nada porque solo chusma asistía a ese tipo de instituciones. El padre del niño, por primera vez en años, dejó de simular que la cosa no era con él. Se levantó, se puso la chaqueta y dijo que ese asunto no podía quedarse así y que iba a discutirlo con su madre. Salió, pero esa noche no fue a casa de la abuela, ni al día siguiente ni el día después. Tampoco volvió con su esposa y su hijo. Entonces Ada le pidió a Chalito que indagara con disimulo si donde la abuela se sabía el paradero de su padre. “No le diga nada a esa señora”, le advirtió. “Va, se fija y viene y me cuenta”. Chalo se pasó tardes muy intranquilo, intentando averiguar de su papá sin mencionarlo siquiera. Se iba a rezar con la abuela, pero en realidad lo que trataba de hacer era descubrir una señal, algo que diera cuenta de su paradero. “Tal vez no sepa de papá”, le decía Chalito a su madre, pero Ada le respondía que todos los de esa familia se tapaban con la misma cobija y no se podía confiar en ellos. “Pero se equivocaban si esperan verme humillada –murmuraba como para sí misma–, se equivocan”. La abuela, por su parte, seguía con las oraciones y los pequeños regalos como si nada estuviera ocurriendo. Tal vez estaba más triste, o le había dado por fumar más cigarrillos de la cuenta, o simplemente sus momentos de reflexión y silencio se estaban alargando más. Fuera lo que fuera, el chiquillo percibía la tensión y se sentía culpable.
Al poco tiempo Chalo notó que la ropa de su papá iba desapareciendo de la cómoda y del clóset. Nuevamente le correspondería indagar con disimulo lo que ocurría. No encontró rastros de ninguna fogata en el patio –ya una vez Ada había quemado ropa de su esposo en un rito de purificación: “Huele a la otra”, repetía para desconcierto del chiquillo–. Quizás la basura, o los mendigos del barrio, o las ventas de cachivaches de los sábados. Al final descartó esas posibilidades, pero no se atrevió a preguntarle nada a su madre, a quien sorprendía murmurando reclamos mientras hacía los oficios domésticos. En esos largos soliloquios, Ada ponía el mundo en su lugar. Les hacía saber a los malos –la abuela, el padre ausente– lo que se merecían: reclamos por haberlos dejado a ella y al niño solos, pasajes bíblicos sobre la ira de Dios, las razones para rechazar supuestos intentos de reconciliación, su anuencia a vivir en pobreza antes que humillada. Mientras iba de habitación en habitación arrastrando su perorata, Ada dejaba los pisos inmaculados y los muebles sin una pizca de polvo. Nunca miraba atrás como lo hacían las amas de casa de los comerciales, ellas siempre orgullosas del trabajo bien ello. Ada simplemente avanzaba mecánicamente, con el músculo y la dedicación en un lado, con el corazón y la fantasía en otro. Chalito no necesitaba volverse invisible, si se quitaba del camino era suficiente. Tomaba nota mental, o se sumía en su propio mundo con los libros que de cuando en vez le regalaba la abuela, o las películas en blanco y negro que transmitían al mediodía por televisión.
A los días pensó preguntarle directamente a su padre. No era necesario ser muy inteligente para tomar ese camino, pero aparentemente a los adultos no se les ocurrían tales soluciones. Cuando se armó de suficiente valor se desvió a las oficinas de gobierno donde trabajaba su padre en lugar de seguir derecho hacia el colegio. Pocas veces había entrado a ese edificio de ventanales enormes y sucios, pero recordaba unas escaleras, una banca junto a una puerta con el vidrio quebrado, un mostrador y luego filas de escritorios donde hombres de corbata y algunas mujeres hacían cuentas en calculadoras mecánicas y compartían ruidosas máquinas de escribir. Nadie lo reconoció, ni él supo señalar dónde podía estar su padre entre tanta gente. Finalmente un hombre que traía una bolsa de papel húmeda por la grasa lo invitó a pasar. Se fue adelante sacando empanadas fritas de la bolsa, repartiéndolas a sus compañeros, a quienes les preguntaba dónde estaría el papá del chiquillo. Algunos se encogían de hombros, otros hacían bromas–se fue con la novia a tomar café–, unos pocos miraban a Chalo y le sonreían. “¿Y vos cuál de los hijos sos?”, le preguntó una mujer. “El único, soy hijo único”, respondió Chalito sin pensarlo mucho. La mujer se puso roja y miró al hombre de las empanadas, quien se limitó a hacer un gesto que Chalito no pudo entender. Finalmente le ofrecieron una silla frente a un escritorio lleno de papeles apilados en un aparente orden. No había fotografías, nada personal, como si quien trabajara ahí no quisiera apropiarse de un mínimo espacio sino más bien ser parte de ese todo neutro de las grandes oficinas. “Lo busca un muchachito, dice ser su hijo”, oyó a sus espaldas. Chalito se sintió observado, pero no volteó a mirar. Unos minutos más tarde su padre tomó asiento, pero antes de hablar se dedicó a manipular la pila de papeles como si buscara un documento imprescindible. “¿A qué viniste, Gonzalo?”, su padre no dejó de manipular papeles, tampoco miró al chiquillo directamente a los ojos. “Mi mamá necesita saber cuándo va por el resto de las cosas. Quiere que yo esté allí para decirle adiós”. El padre dejó ir una media sonrisa. “¿Así que ya sos el hombrecito de la casa?”. Chalo se encogió de hombros, pero su padre no lo vio o aparentó no verlo. “Pues mañana a la hora de la comida”, dijo antes de levantarse e irse sin ningún documento, dejando intacta la pila de papeles.
Ese chiquillo que soy yo mira la distancia hasta la puerta con el vidrio quebrado, y le parece insalvable. No se siente capaz de cruzar por entre las filas de escritorios, se lo pueden comer las miradas o la indiferencia, a fin de cuentas son dos caras de la humillación. Había entrado al enorme salón sin ser nadie, había llegado hasta el fondo convirtiéndose poco a poco en uno de los hijos de su padre, ahora era el rechazado. Chalito tuvo la loca fantasía de que las cruces de yodo iban a aparecer visibles bajo la camisa del uniforme escolar. La mujer de las preguntas sobre los hijos se me acerca, me ofrece un vaso de agua. Chalito hace un gesto. “¿Esperás a tu papá?” Otra negación. “Entonces te acompaño a la puerta”. Muchos años después, cuando recordaba esa escena, volvía a sentir un sudor intenso en la espalda. Me veía a mí mismo tentado a pedirle a la desconocida que me diera la mano, pero al final oía su silencio en medio del ruido de máquinas de escribir, calculadoras mecánicas, teléfonos y conversaciones. “¿Vamos?”, dijo la mujer. Chalito se levantó lentamente. Caminó junto a la desconocida sin mirar alrededor, como recordaba que lo hacían los héroes ante graves peligros, fueran estos monstruos fabulosos, soldados enemigos o matones armados hasta los dientes. Chalito pensó en Kalimán preso en una cueva infestada de serpientes: debía desplazarse como si no existiera porque cualquier error dispararía los mecanismos ocultos de las bestias, y se le vendrían encima para inyectarle veneno y sacarle los ojos. No habría odio ni venganza en tal ataque, lo matarían en desorden y sin pasión, simplemente porque estaba en su naturaleza hacerlo. Al llegar a la puerta con el vidrio quebrado, la mujer le dio unas monedas. “Comprate un refresco o algo”. El chiquillo reculó hasta alcanzar el pasillo. Jugó un rato con las monedas y decidió mejor guardarlas para ir al cine el domingo.
Al día siguiente su padre entró a la casa usando su propia llave, sin llamar ni saludar a nadie, y fue directamente a su cuarto. Traía una valija. Ada se sentó en un sillón de la sala y dijo como para sí misma: “Habrá que cambiar las cerraduras de las puertas, ya no son seguras como antes, pero será hasta que tenga plata”. Nadie le respondió. Chalo se quedó junto a su papá, mirando cómo el clóset iba quedando finalmente vacío de todo aquello que pudiera recordarlo. La última frase de su padre fue un lacónico “ya está”, dicho a su paso por la sala. Cuando finalmente se quedaron solos, Chalo se sentó cerca de Ada, pero sin atreverse a tocarla o decir nada. Ella, absolutamente ensimismada, parecía no tener conciencia del lugar ni la situación. Al chiquillo le pareció que ella poco a poco se iba fundiendo con el sillón, transformándose en un objeto sordo, inmune al mundo exterior. Fue entonces que las primas llamaron. Chalito les mintió que Ada había salido y las primas, luego de un silencio, le dejaron un mensaje: que se viniera a Hawksbill con ellas, que no se preocupara de nada; apenas les avisara compraban pasajes de tren para todos.
Gema no recordaba qué había soñado esa mañana; nada de extrañar pues casi siempre los sueños se iban dejándole solamente angustia en el pecho. Cuando abrió los ojos y se incorporó no estaba segura de si los ruidos que recién había escuchado venían de la casa o de su atormentada imaginación. Entonces preguntó: “¿Quién anda por ahí?”, y aguardó inútilmente una respuesta. Una voz le susurró que un hombre había saltado por la ventana para meterse en la habitación de Ventura. Ahora que la negra dormía en el primer piso –la planta superior estaba ocupada por los invitados– le sería más fácil dejar como por descuido los picaportes apenas puestos, de tal modo que bastaría un empujoncito para abrir las puertas de las ventanas. “¿Quién está en la sala?”, gritó a toda voz. Nadie la escuchó, nadie le respondió, ni siquiera Gregorio, que seguía roncando contra la pared en el camón del fondo. El intruso se iba desplazando de puntillas hacia la salida. Uno de esos negros enormes y fibrosos, se imaginó Gema, o un cadáver, tal vez un cadáver. Entonces se puso a rezar pidiendo protección contra los espíritus rencorosos, especialmente el de Esperanza San Román. Le daba miedo la posibilidad de levantarse y encontrar el cuerpo podrido de esa mujer aguardando por ella en la sala. A tantos años de su muerte, Gema estaba segura de que el espíritu de Esperanza aún no descansaba, pues el amor es más fuerte que la muerte y el odio aún más que el amor. Y cuando la vida no alcanza para liberarse de esos sentimientos oscuros las puertas del cielo se cierran para siempre. Eso lo sabía bien Gema, y le angustiaba sospechar que quizás para ella misma los accesos al paraíso permanecían atrancados.
—Gregorio, ¿está despierto? –El viejo ni siquiera refunfuñó una respuesta. Con la cara oculta hacia la pared era difícil adivinar si de verdad seguía dormido o si estaba simulando para no empezar a discutir desde temprano–. ¿Gregorio?
Finalmente Gema se levantó y se fue pegada a la pared del corredorcillo rumbo a la sala. A esa hora todo parecía más grande, más rústico, lo que provocó en Gema cierto sofoco, un frío en el pecho que no había podido nunca explicarle a nadie. Tal vez ahora con Ada, la sobrina pobre de Gregorio, habría una oportunidad para sacarse del alma lo que había ido acumulando por años, pues Ada parecía, así tan calladita y nerviosa, tan humilde, una de esas personas siempre dispuestas a escuchar. Le gustaría contarle, por ejemplo, su deseo de llenar la sala de pequeños objetos, sutiles obstáculos que impidieran a los espíritus o a los amantes de Ventura recorrerla a sus anchas. Gregorio le ha dicho varias veces que se olvidara de esas majaderías, pero Gema sabía que a su marido no le daba la gana creer porque así evitaba enfrentarse a las cosas: la infelicidad en la vida y en la muerte de Esperanza San Román, por ejemplo; los hombres que casi a diario se metían en la cama de Ventura, por ejemplo... Pero él no le creía, se quedaba callado sin levantar la vista. ¿Cómo se puede vivir a espaldas de realidades tan evidentes? Tal vez ahora, con Ada en Hawksbill... Pero mientras tanto tenía que limpiar el camino de malas sombras, así que se asomó a la sala a escuchar el silencio poblado de ruidos misteriosos, se acercó a las ventanas, a la puerta principal y halló que no tenía en su sitio la tranca. Otra vez el aire le empezó a faltar. Estaba segura de que al otro lado de la puerta iba a encontrar un rastro hacia la identidad de esos hombres que tan a menudo entraban a corromper su casa. Abrió lentamente y el sol se le vino encima. Serían apenas las seis de la mañana, pero ya todo era luz en Hawksbill. Dio unos pasos por el porche sin saber exactamente qué andaba buscando. El pueblo aún parecía dormido, con su larga calle central sin chiquillos jugando, sin vecinas contándose sus penas y chismes, sin perros en busca de algo para saciar el hambre. Lo más seguro, sin embargo, era que los pescadores hubieran salido de madrugada, pero desde aquí no se podía ver ni el mar ni los lanchones.
Poco a poco se fue acercado el sonido de unas pisadas: un muchacho de pelo negrísimo, atado atrás para que no se le desordenara. Gema y el muchacho intercambiaron miradas sin ninguna simpatía.
—Mornin’ Miss Gema.
—Tobías, ¿de dónde viene usted?
Simulando no haberla escuchado, el muchacho siguió camino a la playa. La anciana lo siguió con la mirada hasta comprobar que había desaparecido tras unos árboles. Gema no podía evitarlo: siempre había desconfiado de los negros, incluida Ventura. Tenía la certeza, además, de que los negros despedían un olor particular, muchas veces lo había percibido aunque nunca había sido capaz de describirlo. Por el contrario, para Gregorio aquello no era más que otra tontera de vieja blanca, una muestra más de que nunca había hecho de Hawksbill su hogar. Pero esas eran críticas de Gregorio, como siempre hallándole defectos al prójimo.
Si Tobías había estado en la casa, Gema podría seguir su rastro fácilmente. Bastaría ir directamente adonde dormía Ventura, pues el olor del muchacho aún debería estar adherido a las sábanas. Cerró la puerta y fue hasta el fondo de la casa, donde había un cuarto de huéspedes convertido con el tiempo en depósito de chunches y vuelto a acondicionar cuando supieron que Berta y Toña, las hijas de Gregorio, regresaban después de tantos años. En ese momento ellas estaban durmiendo a pierna suelta en las habitaciones del segundo piso, más amplias y mejor ventiladas. Uno de esos dormitorios era, precisamente, el de Ventura, pero ella misma se ofreció a dejarles la planta alta libre a sus hermanas y tanto Gregorio como Gema sintieron un alivio.
—Usted va a estar mejor en otra parte de la casa– razonaron los viejos simulando aprobar el sacrificio de la muchacha. La verdad, sin embargo, era distinta: temían que Ventura hiciera algún comentario inapropiado, o que fuera intimidada o seducida por Berta y Toña. Al fin y al cabo eran unas Malverde, y con ellas se aplicaba plenamente aquel dicho: “Hija de tigre nace pintada”.
Ventura tuvo que hacerse cargo de todos los arreglos para que las hijas de Gregorio estuvieran cómodas y luego enfrentarse al desorden del cuartillo junto a la cocina. Sacó cajas y cajas de papeles, facturas, fotografías, almanaques vencidos, pero no pudo tirar nada a la basura porque Gregorio y Gema querían darle una miradita a cada cosa, no fueran a deshacerse de algo importante. No le quedó a la muchacha sino hacer campo en el galerón de atrás para apilar tanto desmemoriado recuerdo. Los viejos, sin embargo, dejaron pasar los días y probablemente hasta olvidaron su propósito de revisar las cajas de papeles, las cuales se fueron llenado de humedad y finalmente se pudrieron.
Una vez terminada la limpieza, Ventura metió un catre al cuarto y se hizo a la idea de dormir con los bichos que se colaban por los huecos de las paredes y el filo de la puerta. Por esa razón ya para cuando las visitas llegaron –días antes de ese amanecer en que estoy sentado en la playa– Ventura se encontraba en los límites del agotamiento. Había pasado horas moviendo muebles, barriendo obsesivamente rincones, eliminando de los cuartos de arriba cualquier vestigio de sí misma. Creía conocer las manías de la familia Malverde aunque solamente se hubiera cruzado unas pocas veces en su vida con Berta y Toña. Podía intuir, por ejemplo, que tener dispuestos los cuartos del segundo piso evitaría aburridas formalidades, negociaciones disfrazadas de interés: “Mire papá, por nosotras no se preocupe. Cualquier rinconcito estará bien. Podemos quedarnos todos aquí en la sala, en los sillones, en el piso si es necesario. Ventura duerme tan cómoda… ¿Cómo van a sacarla de su cuarto por nosotras? ¿Y ella?”. En esta ocasión todo había sido más fácil, apenas algunos agradecimientos y promesas de dejar las habitaciones tal y como las habían encontrado.
Ahora no quedaba sino esperar, pues Ventura ya sabía que sus hermanas no iban a decir con claridad si se quedarían semanas o días. Una vez en Hawksbill empezaban a jugar con aquello del gusto de sentirse en casa, no nos queremos ir, aquí pertenecemos, tan hermoso paisaje. Pero las visitas no demoraban mucho en sentir los efectos del calor y les asustaba saber que las serpientes podían aparecer enroscadas hasta en los escusados. No entendían el rumor del mar ni del viento, ni a los desconocidos que se les quedaban mirando en la calle sin responderles el saludo. Les incomodaba cuando las gentes de Hawksbill hacían comentarios en inglés pues de inmediato pensaban que se estaban riendo de ellas. Además había demasiados negros como para sentirse seguras. Negros e indios, aunque los indios fueran más bien como apariciones bajadas de las montañas para vender verduras y animales en el centro del pueblo. Lo más parecido a nosotras, a veces decía Toña con una sonrisilla, era la familia Tsai, pero aun así se trataba de chinos, y entre ellos también hablaban un idioma que excluía por completo a quien no formara parte de su círculo.
Cuando aún era muy niña, Ventura pensaba que Berta y Toña venían a verla y celebrarla, pero conforme fue creciendo se dio cuenta de que esas breves temporadas con la familia escondían otras cosas, aunque por años no pudo precisar con claridad los verdaderos motivos. Las hijas se encerraban a discutir con su padre y su madrastra hasta el punto de alzar la voz y tirar cosas al suelo (Gregorio), llorar a lágrima viva (Toña) o reírse por algún chiste que nadie más había entendido (Gema). Solamente Berta parecía mantener el control. Nunca gritaba ni hacía comentarios una vez terminada la junta. Si Ventura le temía a alguien, esa persona era Berta. Pero esa mañana temprano no hubiera podido explicarlo con palabras. Solamente sabía que ya se encontraba exhausta. El catrecillo pandeado le había molido la espalda, cierto. En el primer piso hacía aún más calor y el cuartillo de chunches tenía unas ventanas en lo alto por donde apenas entraba la brisa, cierto. Pero también las hermanas traían consigo un peso que persistía aún semanas después de su partida.
Los pasos por la escalera también habían despertado a Ventura. Intentó dormirse de nuevo, pero no la dejaron los gritos de Gema ni su merodeo por la sala. Sabía muy bien lo que estaba por ocurrir, entonces apretó los ojos y el crujido de la puerta y la respiración un poco agitada de Gema parecieron venir de muy lejos. Sintió a la vieja palpar las sábanas en busca del cuerpo de un hombre, supo que sus ojillos miopes procuraban descubrir cualquier vestigio de la presencia de un intruso.
—Ventura, dejó la puerta de la sala abierta –se quejó Gema mientras se llevaba la ropa de cama a la nariz.
—No es verdad –respondió simulando dormitar–. Yo siempre reviso antes de acostarme.
—¿Dejó entrar a alguien, Ventura? ¿Un hombre? Tobías... Acabo de verlo en la calle. Ni vergüenza le dio… Si su papá se da cuenta los va a matar a los dos. A él primero para verla sufrir a usted.
—Váyase a dormir, señora, nadie ha entrado aquí.
—De todas maneras es muy tarde para seguir durmiendo –siguió casi en un susurro–. Las hijas de su papá van a querer tomar café en un ratito. Levántese y no les diga nada de los hombres porque la van a meter a un reformatorio a ver si se le quita lo fresca.
Cuando Gema se fue, Ventura aguardó unos minutos sin moverse. Creía conocer bien a la anciana. Estaba segura de que iba a quedarse por ahí esperando hasta olvidar el motivo por el que deambulaba por la casa. Luego se iría a su cuarto como si nada hubiera ocurrido. Ventura dejó pasar el tiempo sin pensar, mirando sin mirar el alto cielo raso. Después se levantó, se puso un vestido estampado con flores naranja y amarillas y salió a la sala. Nadie. Fue hasta la puerta principal y recogió la tranca. Después abrió las ventanas de par en par. Movida por un súbito presentimiento subió al segundo piso a mirar desde el pasillo cada uno de los cuartos. En el primero, Berta roncaba escandalosamente, envuelta en las cobijas como si sufriera de intensos fríos. En el segundo, Toña hablaba en sueños y Ada, desde el camón de al lado, parecía responderle. A Ventura le impresionó mucho descubrir que Ada tenía expresión triste aun cuando dormía. En el último cuarto todo parecía en orden: la cama perfecta, la ropa en el armario, ningún tiradero. “Chalito debe tener un diablillo muy grande adentro”, pensó. “No se puede ser tan ordenado y bueno a la vez”. Luego hizo como Gema: palpó la ropa de cama, la olió preguntándose si estaría impregnada de los sudores del muchacho y de pistas para saber dónde estaba. Seguidamente alisó las sábanas y la colcha sin decidirse a alertar a las visitas. Mejor no: tal vez saldría a buscarlo, no podía estar lejos, seguro había salido a ver el amanecer, chiquillo tonto, aunque ya no estaba en edad para esas cosas. Por el momento cerró la puerta del cuarto como para indicarles a todos que Chalo dormiría hasta tarde. Luego entreabrió una ventana del pasillo y dio un vistazo por encima de la plantación de cacao, las casas entre los árboles y las palmeras. Buscaba como si pudiera ver el mar o los senderos que conectaban Hawksbill. Buscaba como si pudiera verme a mí, que ya no estoy sentado en la playa.
A su pesar, Tobías se había levantado temprano esa mañana. Hacía mucho calor en el cuartillo que compartía con sus primos, y para peores alguien había tenido pesadillas, por lo que a lo largo de la noche se habían escuchado lamentos y reclamos incoherentes. De otro modo, tal vez Tobías no se hubiera despertado a tiempo para la cita con el chiquillo. Abrió apenas los ojos e hizo un cálculo de la hora, después intentó dormirse de nuevo, pero le incomodó sentir tan cercana la respiración de su primo, quien en las últimas semanas se había estado apoderando del camón como si en sueños quisiera expulsar a Tobías de un espacio tradicionalmente compartido. De un momento a otro su primo se había convertido en un adolescente enorme cuyo cuerpo necesitaba desparramarse libremente. El primo no se daba cuenta de cuando sus piernas se enredaban con las de Tobías, no le importaba empujarlo con esas manazas hacia el borde del camón, ni frotar ese sexo desmesurado contra sus carnes tibias y firmes. Tobías, aunque fuerte era más bien pequeño y dejaba a su primo experimentar. Al fin y al cabo establecían un nexo que en el futuro podría ser muy importante, esas complicidades que no pueden revelarse a cualquiera.
Esa mañana en que yo lo espero sentado frente al mar, Tobías se levantó lentamente, cruzó entre los camones donde dormían los otros primos y fue a saludar a su tía. Como mucha gente en Hawksbill ella estaba acostumbrada a madrugar, aunque a su edad no hacía más que repetir el ciclo de una rutina sin esperanza: demasiados hijos, demasiada pobreza, y un pueblo en el que la mejor suerte era marcharse.
—Amaneció rápido para usted, Tobías –dijo la tía cuando el muchacho le dio un beso–. ¿Ha venido alguien?
—No le tengo mucha fe al día –respondió vagamente.
—¿Nadie se está quedando en lo del chino?
Le respondió encogiéndose de hombros. Había estado pasando por la pensión Tsai sin que hubiera novedades hasta que apareció el muchachito ese, el que estaba quedándose donde Gregorio Malverde.
—No –volvió a decir–. No le veo nada bueno.
Cuando Tobías habló con el chino por última vez había caído uno de esos aguaceros de Hawksbill tan recios que aterrorizaban a los visitantes, pues las gotas sonaban como piedras sobre los tejados y parecían horadar la tierra con su fuerza. La lluvia, sin embargo, duraba muy poco, dando paso a un bochorno que podía ser lento y melancólico si las nubes seguían cubriendo el pueblo, o de una luminosidad agresiva, como si una bruma se elevara del suelo cuando clareaba. El muchacho había entrado al enorme abastecedor de Tsai, situado en la esquina más concurrida de Hawksbill. Saludó a los chiquillos que trabajaban atendiendo a los parroquianos y sin pedir permiso cruzó una cortina plástica hacia el interior del edificio, donde había una minúscula recepción y un puñado de cuartos que el chino alquilaba a los visitantes, usualmente americanos o europeos, gente que llegaba con enormes mochilas al hombro, ignorantes de lo que el pueblo ofrecía, seguros más bien de que se internaban en lo más primitivo que sus sueños les habían permitido. Algunos viajeros terminaban en Hawksbill por casualidad, otros porque alguien les había mencionado la existencia del paraíso en la tierra, pero todos se sorprendían al encontrar un pueblo con luz eléctrica, donde se podía ir al cine y beber agua de tubería. No entendían cómo había un par de camiones cuando los caminos apenas eran transitables, ni de qué artilugios se valía Tsai para ofrecer en su abastecedor lo básico para una vida civilizada. Aunque no lo admitieran, saber que existía un lugar como el del chino los aliviaba, pues podían cumplir sus propósitos de alcanzar un paraje virgen sin renunciar a las seguridades más elementales: comida, medicinas, techo, teléfono. Hasta los más tozudos, esos que levantaban sus tiendas en la playa sin consultarle nada a nadie, luego de dos o tres aguaceros se refugiaban en la pensión del chino y se volvían mansos y adorables.
—Solamente tengo una reservación, pero la persona ya debió de haber llegado. No sé si vendrá –dijo Tsai mientras ordenaba papeles en su escritorio, más bien un pupitre que quizás perteneció alguna vez a la escuela local–. Un señor Natalio Rojas.
Volvió a hacer una pausa, como si reflexionara sobre algún dato del cual no se hubiera percatado hasta entonces. El chino Tsai tenía una expresión un tanto neutra, pero aun así parecía estar conectando ciertos puntos. Según las malas lenguas su ojo derecho era de vidrio, pero ni Tobías ni sus primos habían logrado que se lo sacara en público. Así las cosas era difícil saber si el chino esquivaba la mirada de los otros o si esa suave ausencia correspondía más bien a una filosofía de la vida, al intento de observar lo que no estaba expuesto, aquello que se encontraba fuera de lo evidente.
—Pero no te metás con él: la reservación la hizo Gregorio Malverde, es su compadre.
Aunque no le gustara, Tobías era consciente de que debía respetar las normas del chino. Entre él y algunos jóvenes del pueblo había un acuerdo tácito que a todos beneficiaba. Muchos de los visitantes que se aventuraban hasta Hawksbill, gente que hablaba idiomas absolutamente crípticos como el sueco o el islandés, sabían, o llegaban a saber muy pronto, que la aventura no estaba completa sin relacionarse intensamente con los locales. Los muchachos se acercaban a los visitantes simulando cautela, fingiéndose tímidos o incapaces de entenderlos. Les hacían saber que estaban dispuestos a enseñarles las maravillas naturales de la zona, luego dejaban ver que la relación podía ir más allá, y que les encantaría complacer a los desarrapados visitantes si había dinero de por medio. Aunque muchos viajeros fantaseaban con hacer el amor en algún recodo de la playa, otros preferían la tradicional intimidad de un cuarto, y en Hawksbill no había muchas posibilidades. Pero la pensión del chino siempre estaba abierta, tenía una ducha comunal donde sacarse la sal del día, y no se hacían preguntas. El único teléfono público del pueblo estaba allí, y poco a poco empezaron a llegar llamadas, algunas para reservar un cuarto y otras para preguntar si tal muchacho o muchacha estaría ahí en tal o cual fecha. Sin pensarlo, sin discutirlo con nadie, Tsai empezó a separar habitaciones en espera de que las voces del teléfono se materializaran en huéspedes, a dar aviso a los jóvenes del pueblo y a hacer dinero extra. Luego impuso algunas reglas, pues no consideraba conveniente que los muchachos merodearan por su establecimiento como gatos hambrientos, deseosos de que alguien viniera a rescatarlos de Hawksbill. Tampoco quería hacerse de enemigos, aunque muy pronto se dio cuenta de que las familias toleraban en silencio las andanzas de sus jóvenes, pues a cambio recibían el dinero que ni la pesca ni la agricultura podían suplir. Al final todos sospechaban de todos, pero nadie decía nada. Tal vez la única dedicada a vociferar las malas costumbres de Hawksbill era Gema, la mujer de Gregorio Malverde, pero se decía que ella estaba loca y que también guardaba trapos sucios.
Quizás por su juventud Tobías no había desarrollado suficiente cinismo como para dejar de creer, y todavía les arrancaba promesas a algunos de sus clientes: “¿Usted va a volver? ¿Llamará de cuando en cuando a preguntar por mí?”. Hasta el momento, todos habían dicho que sí antes de perderse en los misterios de ese mundo de allá afuera, en esas ciudades enormes que la mayoría de los visitantes juraba despreciar. “Por eso vine –decían–, a encontrar lo más puro, el origen, a encontrarte a ti. ¿Entiendes? ¿No? No importa, tampoco yo lo comprendo bien”. Después se marchaban con la ilusión de haber alcanzado lo más inefable, aunque fuera por un breve tiempo. Querían conservar la ilusión de un lugar perfecto, por lo tanto aislado y virgen de la corrupción del exterior. Quizás lo recomendaran a otros como destino, aunque muchos pensaban que el simple hecho de no nombrarlo garantizaba que quedaría intacto, protegido de todo mal, como una postal o una fotografía, a la espera de la vuelta del viajero. Claro que era un edén perverso, donde los jóvenes debían estar dispuestos a acompañar y a complacer, y donde se podía consumir libremente la droga que los visitantes cargaban en sus mochilas, o que lograba hallar rutas desde la frontera con Panamá o la esquiva ciudad de Limón.
Y aunque el chino Tsai había prohibido las reuniones de muchachos en su establecimiento, Tobías y algunos de sus amigos se dejaban ver de cuando en cuando, ansiosos cuando pasaban semanas sin que nadie apareciera por la pensión o levantara su campamento en las proximidades de la playa. Por eso, unos días antes de que yo fuera a sentarme frente al mar, Tobías se había metido a la oficinilla de Tsai a indagar si alguien vendría pronto. Se había corrido el rumor de que unas mujeres se hospedaban donde los Malverde, pero nadie en ese grupo prometía ser un buen prospecto.
—Las hijas de Gregorio –le explicó el chino sin dejar de revisar sus papeles–. Otros parientes, no sé cuántos. Una reunión de familia, me parece–. Luego volvió a sus papeles agitando la cabeza.
—Señoras mayores, como las de antes. Aparte de eso solamente tengo una reservación, pero la persona…
Una vez terminada la conversación Tobías salió al abastecedor. Mientras esperaba que la hija del chino le vendiera un cigarrillo, se quedó mirando a un muchachillo que compraba dulces por montones. Podía tener unos catorce años, pero el acto mismo de escoger confites y chocolates con tanto afán lo hacía parecer aún más joven.
—Para las primas –se disculpó el chiquillo devolviéndole la mirada. Sus ojos eran café claro, grandes, quizás muy tristes para su edad. Había en ellos una especie de brillo que a Tobías le resultaba familiar. Le recordaba a otros visitantes que habían encallado en ese fin del mundo. Muchos se quedaban paralizados al descubrir que el último sendero de sus fantasías moría justo al pie del mar, y que tal extensión de agua era, en efecto, un obstáculo insalvable para sus sueños. Ya no se podía tomar el siguiente avión, no había otro tren u otro trecho para seguir andando. Las pequeñas embarcaciones de Hawksbill no se aventuraban en aguas demasiado profundas. Eran barquitos que siempre necesitaban volver con algo de pesca en sus entrañas, para luego dormitar en la playa sin gloria alguna. Por eso casi nunca transportaban extraños sin rumbo. Entonces los aventureros se daban cuenta de que no les quedaba más que regresar: volver hasta la calle central de Hawksbill, luego por el camino hasta la orilla de un río de aguas achocolatadas, donde unos hombres de piel endurecida los trasladarían en balsa hasta el otro lado. Después los viajeros tendrían que subir una pendiente y esperar a que pasara el siguiente tren rumbo a Puerto Limón. Pero antes de emprender el regreso muchos se sentaban a llorar en la playa, abatidos por la imposibilidad de seguir adelante, detenidos al fin en esa carrera contra sí mismos, en su necesidad de avanzar. Era en ese momento que los muchachos del pueblo se acercaban, y sin hablar mucho les ofrecían otras posibilidades de viaje.
La experiencia le había enseñado a Tobías a interpretar esa desolación de los desconocidos extraviados en sus propios delirios. Apostaba cuáles serían sus intenciones, incluso cuán lejos podrían llegar. Y en ese chiquillo que acarreaba una enorme bolsa de dulces pudo ver la misma sed, la contenida desesperación de los solitarios sin vuelta. Sin pensarlo mucho se fue detrás de él. No pretendía ocultarse sino más bien que el muchachito sintiera su presencia. Avanzaron a poca distancia uno del otro por la calle principal de Hawksbill. Tuvieron que bordear charcos enormes, llenos de un agua lodosa que apenas podía reflejar cielos de colores imposibles. Casi en las escaleras de la casa de los Malverde, el chiquillo se volteó a mirar a Tobías con sus ojos inquisidores.
—Usted no es de acá –dijo finalmente Tobías. El muchachillo se limitó a sostenerle la mirada–. Yo me llamo Tobías, ¿y usted?
—Gonzalo, pero me dicen Chalo, Chalito.
—Me gusta Chalo... ¿Vino a pasar vacaciones?
Negó con un gesto:
—Aquí nadie parece estar de paseo... Bueno, yo tal vez...
Sonriendo, Tobías se le acercó. Sintió que esos ojos café le recorrían el cuerpo apresando cuanto pudieran, aunque de rato en rato se desviaban hacia los ventanales de la casa de los Malverde.
—¿Y entonces a qué han venido? No se puede hacer mucho aquí en Hawksbill.
El chiquillo apretó la bolsa de dulces contra su pecho, como protegiéndose de sí mismo.
—Vinimos a llevárnoslo todo.