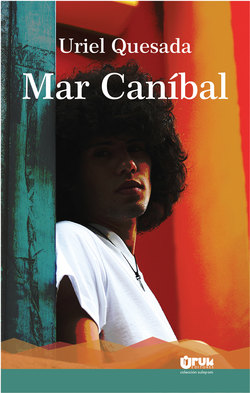Читать книгу Mar caníbal - Uriel Quesada - Страница 6
Capítulo II
ОглавлениеSentado frente al mar, con los sentidos alerta ante cualquier eventualidad, ese niño que soy yo siente un estremecimiento que confunde con frío, aunque quizás sea culpa. Se ve el vello erizado en los brazos, se sopla las palmas de las manos, pero no hace intento de buscar mejor protección contra el viento: Tobías está a punto de llegar, y Chalo le había prometido que estaría sentado ahí mismo. No deseaba un malentendido, ni que el muchacho se fuera sin él. No después de conseguir el dinero, ni de escaparse a escondidas, ni de no saber resolver cómo regresar a la casa de los Malverde y dar explicaciones a los adultos. No pensés, no pensés, se dijo a sí mismo, de otro modo probablemente estaría revolcándose bajo las sábanas, desasosegado por la duda de lo que pudo haber pasado. No, no esta vez. Se había comprometido con Tobías y le iba a cumplir, le estaba cumpliendo, y sin admitirlo abiertamente aceptaba los riesgos, rehuía el acoso de las corazonadas, miraba el mar sin verlo porque algo estaba cambiando y necesitaba permanecer atento.
Tobías le había pedido cierta suma para llevarlo a ver los últimos manatíes que supuestamente sobrevivían escondidos en ciertas playas en las cercanías de Hawksbill, igual que las tortugas que le daban nombre al pueblo. Sin embargo, según los libros que Chalito había leído antes de hacer el viaje, esos animales llevaban décadas desaparecidos. Existían aún a principios del siglo XX. Atraían cazadores de todas partes, desde Panamá hasta Honduras, incluso algunas islas del Caribe que a Chalo se le antojaban demasiado distantes. Decían algunos libros que esos hombres era especialmente crueles. Mataban a los manatíes a palos, y luego se iban bordeando la costa hasta donde se comerciaba su carne. Los indígenas de la zona, por el contrario, nunca se propusieron hacer negocio con esos animales que, en cierto sentido, les pertenecían, pues habitaban los territorios de sus ancestros. Les gustaba su carne y creían que sus huesos eran cura para algunos males. Sin embargo, poco a poco se fue volviendo más difícil hallar esas criaturas de cuerpo pesado, que parecían lamentarse como a sabiendas de su destino. Algo similar les sucedió a las tortugas.
Hacia 1916, una comitiva del gobierno de Costa Rica pasó en barco por esos parajes. Había sido enviada por el presidente para identificar terrenos no reclamados por la compañía bananera y levantar un censo de unos habitantes del país que, hasta ese momento, prácticamente no existían para nadie que viviera en las ciudades principales. El grupo encontró una comunidad de pescadores cuyos ancianos aún recordaban los manatíes y las tortugas que parecían tener un pico de gavilán. Ninguno de los funcionarios, sin embargo, pudo dar testimonio de la existencia de tales criaturas. No obstante, aceptaron lo dicho por los habitantes y anotaron en sus registros “Hawksbill” como nombre temporal de la aldea y la reclamaron en nombre del Estado costarricense, diz que para incluirla en los mapas y pensarla como una de las nuevas fronteras agrícolas –quizás para el banano o el cacao– o simplemente como parte del trámite que se le había ocurrido al presidente.
La posibilidad de ver un manatí o una de esas tortugas míticas bien valía los riesgos. Pero a la vez, Chalo presentía que nada era cierto. Cuando le pidió detalles, Tobías solamente pudo improvisar, agregándoles elementos fantásticos a esas criaturas que Chalo conocía perfectamente gracias a los libros y las revistas. Quizás un manatí fuera para Tobías simplemente un pez o un pájaro, no ese mamífero de forma y canto extraños que Chalito había visto en varias ilustraciones como una masa enorme de carne reposando sobre las piedras. Tal había sido su curiosidad que mandó una pregunta al programa Escuela para todos y esperó por semanas la respuesta. “Un estimado oyente de la ciudad de Cartago nos pregunta por el sonido que hacen los manatíes, un animal exótico que vive en las costas de ciertos países del Caribe. Escuchemos la respuesta”. Luego de una breve explicación se escuchó algo así como el chillido de un gato pequeño, antes de que aprendiera a maullar.
¿Y las tortugas? ¿Cuál era su maravilla? Chalito creía entender a las tortugas –tan reposadas, tan sabias–, así como intuía las distancias entre él y su nuevo amigo e intuía que el viaje de esa mañana sería otra cosa. Pero no podía resistir la curiosidad por ese innombrable, establecido apenas conoció a Tobías. Lo que fuera lo iba a recibir a cambio de dinero. Estaba por primera vez en su vida comprando una aventura.
Le preocupaba, eso sí, no traer suficiente para complacer a Tobías. Había regateado como nunca, y aun así no había logrado convencerlo de que le era imposible conseguir más.
—¿Y Gregorio Malverde no puede darle nada? Viejo tacaño, todos hablan de la plata enterrada en el cacaotal, por eso se está muriendo –Tobías se le había quedado mirando fijo con esos ojos claros, como si encerraran un gran peligro–. ¿O sigue gastándolo todo en putas? De vez en cuando pasan por aquí putas que han perdido el camino hacia los bananales. Vienen a ver al viejo, pues él no hace nada con la mujer esa, doña Gema. ¿Sabías? No, sos un carajillo, ¿ah? Aunque dicen que a Ventura sí le lleva ganas Gregorio Malverde…
Chalito no le contestó, no había razón siquiera para enterarse de todo eso. Claro que ya entendía cosas, como lo de las putas. Lo había aprendido en la escuela, en esas conversaciones con otros chiquillos, quienes contaban anécdotas a veces solamente para presumir, coloreadas de experiencias que les servían para probar que habían dejado de ser niños. Sabía, por ejemplo, de la mítica Tencha, la vieja madama de un prostíbulo legendario localizado al norte de la ciudad, donde antes hubo terrenos baldíos. Nuevos barrios habían ido creciendo alrededor del prostíbulo donde generaciones de muchachos afirmaban haber debutado como hombres. Chalito sabía también de otras putas, las conocía porque ellas llegaban a comprar al mercado y él las había tenido ahí mismo, a su lado, escogiendo verduras y frutas como otra persona cualquiera, regateando precios y quejándose del frío, del costo de la vida y del gobierno. Su abuela, no Ada –ella jamás hablaría de esos asuntos– le había enseñado a identificarlas: mujeres muy pintorrequeadas, de blusa apretada y falditas a la altura del muslo, de mirada cochina y cierta forma de caminar. Mujeres fumadoras, recostadas a la puerta de hotelillos de mala muerte justo frente a la estación del ferrocarril. Mujeres como esperando a alguien en una esquina, abordando a los transeúntes con una confianza como si se conocieran de toda la vida. Mujeres malas, malísimas, a las que no había que acercarse. Mujeres que sin embargo hacían compras como las señoras decentes del barrio, y asistían también a la misa de tropa.
Chalo también conocía a esas otras mujeres que ni su abuela se atrevía a mencionar. Algunas parecían estrellas de cine, así de altas y glamorosas, con los peinados muy bien hechos, firmes, el rostro muy empolvado, los vestidos de última moda pegaditos al cuerpo, piernas fuertes, gruesas, moldeadas por medias hasta arriba. Los chiquillos malos de la escuela le habían dicho que no eran mujeres realmente, pues allí donde debían tener la chochita les colgaba un rabo como a todos ellos. ¿Pero cómo las distinguían? La forma fácil era verlas entrar a ciertos establecimientos de los que se murmuraba eran antros de lo más oscuro y perdido. Chalo, por su parte, creía haber desarrollado una especial habilidad para identificarlas, pues en alguna parte de toda esa perfección que exhibían al mundo había un detalle diferente, tal vez unos hombros un poquito más anchos, o el cuello robusto, o los pies demasiado grandes, o simplemente eran muy perfectas, demasiado en comparación con otras mujeres. Y entonces él podía explicarles a sus amigos de los dos tipos de mujeres y ellos le creían, incluso cuando en la calle se atrevía a señalar a alguna y decir: “Esa parece, pero no lo es”. Y los otros chiquillos se maravillaban tomando por cierta la afirmación de Chalito sin cuestionarlo, nada más le pedían una pista para poder ellos mismos cultivar ese don de descubrir quién era quién, y no dejarse engañar si la vida les daba una oportunidad.
En ese mundo de descubrimientos había territorios que solamente se compartían en muy pequeños grupos. Algunos eran juegos, como sacarse la verga en clase para provocar a la profesora –¿se dará cuenta?, ¿se atreverá a hacer algo en caso de enterarse? –, o las primeras competiciones –¿quién la tiene más grande? ¿quién suelta más de aquello que sueltan los hombres?–, o las revistas porno, sucias y manoseadas, conseguidas con maña por los de más edad. Chalito había pasado con éxito algunas pruebas, como aguantar encerrado en los escusados del colegio todo el recreo largo a pesar del olor a orina, excremento y semen que le hacía doblarse en arcadas. Al salir no solamente pretendía no sentir náuseas sino que salpicaba el relato del tormento con comentarios graciosos. Retaba a sus amigos a describir lo que se hallaba escrito y dibujado en las paredes de los servicios sanitarios: ¿Quién encuentra el gallito inglés más grande? ¿Dónde hay un corazón con la leyenda “Dennis y Ana”? ¿Y otro con “XX y el profesor de música”? ¿En cuál escusado dice: “Aquí hasta el más valiente se caga”? Gracias a los conocimientos de Chalito, el grupo de chiquillos inventaba juegos, como escoger una víctima para encerrarla en los baños hasta que acertara el número correcto de dibujos de penes o memorizara algunos mensajes obscenos garabateados en la pared.
Pero aún había espacios más íntimos, de los que no se hablaba sino con quienes pudieran guardar secretos sin flaquear nunca, minúsculas cofradías de debutantes reunidos donde nadie los viera para explorar las nuevas demandas del cuerpo. Chalo sabía, por ejemplo, que esas revistas de mujeres de pechos enormes, no conmovían a sus compinches del grupo secreto… Cuestión de tiempo, tal vez, pero ¿quién puede decirlo? En otras situaciones, usualmente supuestas reuniones de estudio, encerrados a cal y canto para evitar la intrusión de los adultos, él y sus amigos se habían dedicado a explorar y a explorarse, a intentar reproducir otros juegos, algo que alguien vio o escuchó de los adultos y que estaba excluido de lo que se conocía en círculos más grandes. Y aunque todo fuera tan confuso, de perfiles tan poco definidos, el poder de los secretos unía a esos chiquillos y los invitaba a seguir reuniéndose y a buscar y a buscarse y a dar el siguiente paso.
No más alejarse unos pasos rumbo a la playa, Tobías volteó para ver si Gema lo estaba vigilando. A esa distancia, sin embargo, era difícil distinguir si la vieja seguía pendiente de sus pasos o si, como cabía esperarlo, ya había mudado su atención a otra cosa, tal vez joder a Ventura como acostumbraba hacerlo desde que Tobías tenía memoria, desde los juegos de infancia usualmente interrumpidos por los llamados de Gema –siempre vieja, siempre con cara de estar a punto de ser víctima de una desgracia– para obligar a Ventura a volver a la casa y no mezclarse con la negrada de Hawksbill, no fuera a parecerse a ellos, no fuera a sufrir algún tipo de vejación por acercarse tanto a la pobreza, no fuera a aparecer alguien reclamando lazos de familia supuestamente olvidados por todos, alguien que se presentara como hermano de Ventura o incluso como su madre.
Muchos en Hawksbill soñaban la escena con malicia, incluso Tobías, quien nunca conoció a la otra familia de Ventura y cuya historia no era más que un monstruo desfigurado por la memoria. Había escuchado muchas versiones, pero para él la única cercana a la verdad era la de su tía. No solamente era cuestión de confianza, sino que el relato lo transportaba siempre a una de esas tardes de lluvia inmisericorde, propicias para intimar y desnudar el espíritu como no se haría en otras circunstancias:
“Hubo un tiempo en que el mar parecía escupir desconocidos a estas playas. Algunos venían por la fama de los manatíes y las tortugas, aunque los últimos de esos animales los habían matado ya mucho tiempo atrás. Un hombre muy bello, con unos brazos que parecían madera de redondos y duros, labios así de grandes, la piel negrísima y brillante, hizo una choza, se fue y volvió a los días con muchos hijos, la mujer preñada. ‘Ando buscando el norte –les contaba a todos con un acento muy curioso–, voy por la costa siempre hacia arriba, sé que voy a encontrar algún día un paraíso lleno de fruta, de pescado y tortugas’. Su mujer casi no hablaba, sus hijos eran como todos los chiquillos: juguetones y traviesos. Pero en este pueblo, Tobías, muy pocos se quedan, sobre todo si vienen pensando en las tortugas y los manatíes, pues esperan encontrar riquezas que nadie tiene. Hawksbill es un lugar para oír las olas, sembrar, dedicarse a la pesca, oír llover. ¿Me entiende? Pues apareció este señor diciendo que venía bordeando la costa desde Panamá. ‘El norte, busco el norte’. Nadie le creyó, aunque ninguno de nosotros tampoco pudo decirle que era un mentiroso. Pero era cuestión de pensar las cosas como son: cerca del mar no hay solamente arena blanca, también hay enormes obstáculos como piedras, precipicios, agua furiosa. Pero el hombre decía: ‘Ando buscando el norte’. Después mostraba unos pies duros, marcados por tan largas caminatas. A la mujer nunca le oí el cuento del norte, ni del paraíso lleno de tortugas, pescado y frutas. Hablaba nada más de haber dejado todo, menos a sus hijos, y de seguir a su hombre de pueblo en pueblo. No parecía feliz, pero tenía esa paz de las personas resignadas.
“Aquí se le ayudó al nuevo pescador a hacer su canoa de un tronco enorme, dejado por el mar en la playa. Él mismo lo pintó y le puso Ventura. La mujer, que estaba a punto de dar a luz, le dijo: ‘Es el nombre de nuestro hijo. Si no lo borra de su barca, algo malo pasará. No se deben confundir barco y crío’. Pero él no hizo caso. Entonces vino la desgracia: primero nació una niña en lugar del varón que ellos deseaban, y le pusieron el nombre escrito en el barco, Ventura, como si a pesar de todo ella no tuviera que ser como Dios lo quiso, sino como sus papás lo soñaron. Luego ocurrió una de esas tragedias que este pueblo siempre recuerda. El pescador se quedó una tarde un poco lejos de la costa. Una tormenta se fue juntando rápidamente y se lo tragó. La lluvia era como la de hoy, Tobías, así de cerrada. Su canoa fue devuelta vacía a la playa a la mañana siguiente. La viuda ordenó que la llevaran hasta su choza, decidida a enterrar en ella el cuerpo de su hombre cuando el mar se decidiera a entregarlo. Nunca lo hizo. La embarcación se fue pudriendo, abandonada ahí, esperando. Pronto los chiquillos empezaron a buscar quién les diera de comer porque la viuda, como afligida por un gran peso, permanecía echada en la hamaca todo el día, diciendo cosas raras. Les repetía a sus visitas que el hombre no se había ahogado, sino que otra vez se había echado a andar buscando el norte. Y mientras tanto ahí estaba la chiquita, sin atención de ningún tipo, llorando de hambre. La gente del pueblo estaba furiosa. Alguien incluso le prendió fuego a la canoa, seguro de que la mujer iba a reaccionar. No pasó nada.
“Para entonces se sabía que el hombre blanco del cacaotal quería un hijo. Su mujer, doña Gema, estaba seca. En esa señora nunca ha crecido nada. Don Gregorio no era amigo de nadie, solo del chino del abastecedor y a él le contó su deseo de un hijo. Don Gregorio apenas se juntaba con la gente de Hawksbill. Sentía rabia si no le hablábamos en español, no le gustaba nuestra comida, se creía mejor que nosotros… todavía lo cree, aunque algunas veces ha tenido que ser humilde, bajar la cabeza y pedir favores. Pasó así cuando su primera esposa agonizaba, y a falta de compañía y consuelo llamó a las yerberas.
“También fue humilde cuando supo la desgracia de la viuda. Trajo dinero, comida, una ropa vieja de Gema y de su otra mujer, la muerta. Me lo dio todo, pero no se fue. Habló como nunca, hizo preguntas y finalmente se atrevió: ‘¿Qué hará la mujer con los chiquitos?’. Yo le dije, sorprendida: ‘¿Cómo saber don Gregorio? No puede volver a su pueblo, dicen, porque ya no tiene nada allí’. Después habló de otras cosas, de lo bien que le iba con el cacao, y que ya era hora de tener chiquitos. Yo entendí y le dije: ‘Oí que la viuda tomará camino hacia el norte, a buscar otro lugar donde quedarse…’. Gregorio Malverde tomó un poco de aire, se le quebró la voz de miedo y orgullo y dijo: ‘Pídale que me venda un niño’.
“Al principio aquello me sonó horrible, contrario a las leyes de Dios. Pero era tanta la miseria, el dolor y la locura de la mujer, que se lo pregunté de todas maneras. Ella no contestó. Se puso a recoger sus poquísimas cosas, como si mi pregunta hubiera sido el anuncio de una gran amenaza. Finalmente dijo: ‘Cada uno de mis chiquitos me conoce y yo los conozco a todos, solo me podré separar de ellos cuando la desgracia sea muy grande, pero ella… –señaló a la bebé–, ella sabe de mí únicamente por el hambre, y yo no quiero que pase necesidad. Ofrézcasela, désela a cambio de lo que sea’.
“Mandé a llamar a don Gregorio. Definimos un precio y de madrugada yo misma le entregué a Ventura. Con la plata y los otros chiquillos, creo que a pie, la mujer se fue esa misma mañana sin despedirse de nadie…”.
Desde entonces, de cuando en cuando a Tobías le quemaba un poco la envidia, pues cuando su tía terminó de contarle la historia le hizo una pregunta urgente, nunca respondida a satisfacción:
—¿Y a mí me vendieron también? ¿Usted me compró, tía?
Ella no hizo sino reírse, qué tonto chiquillo, y lo cubrió de besos, sin comprender que el niño quizás se sentía reflejado en la pequeña Ventura, pero de una forma incompleta y gris, pues él mismo nunca se había sentido huérfano sino hijo de su tía, y carecía de recuerdos de esas personas llamadas padres: ni una fotografía, ni algo que hubieran amado, ninguna herencia, nada. Nadie en Hawksbill se había atrevido jamás a contarle su propia historia, o simplemente no había otra cosa más allá de unas vagas referencias, de alguien muerto muy joven, alguien que también se fue, y de esa mujer sin hombre pero con sobrinos, siempre madre, siempre tía, trabajando las horas para que al menos hubiera un plato de comida en la mesa.
Ventura tenía leyenda, pero prefería ignorarla. Tobías estaba ansioso de tener una, pero nada en el pueblo le daba pie para inventársela. Ella era como un personaje de cuento: vendida de niña, destinada a buscar su origen. ¿Pero Ventura quería saberlo? Si ni siquiera se reconocía como alguien más de Hawksbill. Si ni siquiera la casa de los Malverde era, en verdad, parte del pueblo aunque hubiera estado allí imponente, soberbia, desde antes de todo recuerdo. Era, por así decirlo, una extensión de otros lugares, sobre todo de la ciudad de Cartago, donde hubo en el pasado teatros con funciones de ópera y zarzuela, tiendas muy exclusivas y clubes donde la gente bien se reunía a jugar a los naipes y a repartirse el mundo.
Ventura, hasta donde recordaba Tobías, creció convencida de pertenecer a esa realidad fuera de la aldea, como si un accidente la hubiera puesto en Hawksbill y como si no hubiera contradicción alguna, nada que preguntarse con respecto a sí misma y a los viejos que la criaban. De chiquilla presumía de tener familia en la ciudad, gente que vivía en caserones magníficos. Volvía de viajes esporádicos a Cartago con bolsitos de cabritilla, con unos guantes largos que seguramente la mataban de calor, con vestidos que al sentarse se abrían igual que clavelones para dejar ver unos chingos supuestamente de las más delicadas telas, con sombreros, con unos zapatitos de charol rápidamente arruinados por el barro de Hawksbill. La ciudad no era como esta aldea, ni como Puerto Limón, jamás. Ahí frecuentemente llegaban diversiones fabulosas: el circo, la feria, los toreros mexicanos… Para los hombres había fútbol todos los domingos; las muchachas se iban después de la iglesia al quiosco de la música para escuchar los valses y minués de la banda municipal. Luego se almorzaba, se tomaba un siesta y a la matiné. Y después, ya ustedes saben, un cono de fresa y al parque a conocer muchachos, una va adelante con sus amigas y unos pasitos más atrás vienen mis hermanas y mi mamá cuidándonos…
Sin embargo, ni Tobías ni los otros jóvenes del pueblo recordaban a ninguna muchacha de la edad de Ventura que hubiera venido a visitarla de esas ciudades maravillosas. ¿Y las hermanas de Ventura? Siempre tan blancas, tan viejas y asustadas, deseando irse no más llegar. Todo el tiempo vestidas con esos trapos pasados de moda, cerrados casi hasta el cuello para protegerse del sol, los mosquitos, el calor… Si Ventura tenía la costumbre de pasearse por las calles, casi no lo hacía en Hawksbill. No se le veía mucho en el pueblo, ni siquiera cuando llegaban los pastores o los curas a salvar almas y a visitar a las familias principales. Casi nunca asistía a las funciones de cine, si bien no podía hablarse de un teatro en Hawksbill, pues aquello donde el chino Tsai proyectaba las aventuras de los luchadores mexicanos o los romances de los baladistas argentinos no era otra cosa que un galerón con bancas despachadoras. A Gema tampoco se le veía con Ventura. Más bien se murmuraba que padecía una jaqueca inclemente, incansable, su compañera de todo el día y la noche, un dolor que había acabado por volverla loca. Para Tobías, Ventura siempre estaba hablando de otra persona, no de la chiquilla que había crecido en el mismo pueblo que él. Esa otra Ventura los miraba a todos por encima del hombro, como si ella no fuera parte de igual abandono, del olvido desde donde la gente de Hawksbill concebía el mundo. Lo que durante algún tiempo fue admiración por todas las maravillas de afuera se fue convirtiendo poco a poco en un sentimiento sin nombre, algo extraño pero doloroso fundado en el momento en que la bebé había sido vendida por su madre a los Malverde. Y él pensaba de sí mismo que no tenía mayor valor hasta que empezó a sentir las urgencias de la adolescencia, y hasta que una mochilera danesa se lo llevó como por casualidad para que le enseñara los animales de la zona, y lo sedujo y lo disfrutó y finalmente le dio dinero como pago por sus servicios y el silencio. Entonces comprendió el valor de su cuerpo, y vio en aquel dinero la posibilidad de alcanzar los parques, los teatros, los clubes sociales donde la gente de Cartago se reunía a pasarla bien. Y después no quiso eso sino ir más allá, a las ciudades desconocidas donde todo era enorme y perfecto, limpio y eficiente, precisamente esos lugares de donde venían huyendo sus clientes, esos hombres y mujeres que se habían marchado en busca del origen mismo, quienes creían hallarlo en la falta de caminos, en la ausencia de todo lo material, en la rutina fuera de la rutina de sus vidas, en ese mar que les causaba tanto miedo y, finalmente, como si hubieran llegado a lo más puro y esencial, en los músculos sólidos de Tobías, en su piel áspera y tersa a la vez. Después de ese momento estaban listos para regresar a sus realidades. Se iban caminando al río, tomaban la canoa hasta donde paraba el tren, luego varios aviones y terminaban de nuevo entre masas de concreto y vidrio, presos de los apuros del tiempo, los compromisos, los plazos; terminaban otra vez como personas productivas, eficientes. Al tiempo recibían una carta de ese muchacho, escrita con una caligrafía cuidadosa, hecha con calma. La mayoría de los nuevos iluminados atesoraban esas líneas ingenuas con genuino fervor, era como una prueba más de la existencia de la perfección en este mundo. Muy pocos, sin embargo, se atrevían a contestar, pues la carta reflejaba una ansiedad por huir del origen, por llegar hasta donde todo era acero y prisa. Eso no podía ser. A veces Tobías recibía alguna respuesta y no era capaz de evitar sentirse desconcertado, ni de que esa otra sensación sin nombre lo hiriera. Algunas cartas le urgían a no desear, a mantenerse tal cual era, pues una vez iniciado el camino hacia las pérdidas no había vuelta atrás. Otras prometían un regreso, pero jamás le tendían una mano para sacarlo de Hawksbill, aunque esa hubiera sido la promesa después de haber tenido su cuerpo por última vez.
Y aunque finalmente compartía algo con Ventura –los dos vendidos a un postor, los dos distintos a los demás por el hecho de que alguna vez alguien había pagado por sus cuerpos–, la muchacha no le caía bien, no le gustaba, no podía confiar en ella. Entonces se dedicó a las pequeñas venganzas. Tobías recordaba con especial regocijo uno de los usuales desplantes de Ventura, algo sobre los novios blancos que la esperaban año tras año en la ciudad de Cartago. Mientras los amigos comunes se miraban entre ellos sin decir palabra, Tobías se le acercó a Ventura, la fue abrazando, envolviéndola de arriba abajo, oliendo su cuello, sus brazos, dejando ir los dedos por el vientre de la muchacha hasta los muslos.
—Tocame vos también, Ventura, ¿no es la misma piel? –sintió los vellos erizados de la muchacha en sus labios –. Y ese olor, mi olor, es también el tuyo, ¿no te das cuenta? Y esa carne bajo la piel es de tortuga, como la de todos nosotros. ¿Cuándo vas a empezar finalmente a vivir con nosotros, Ventura?
La muchacha le dejó hacer, la respiración se le agitó un poco, sus ojos se entornaron, algo le recorrió el cuerpo por segundos y eternidades hasta que se atrevió a rebelarse, se soltó y empezó a quejarse a gritos como si sufriera un terrible dolor o una humillación. Caminó unos pasos inseguros, se vio el cuerpo con sorpresa y salió corriendo hacia el caserón de los Malverde.
Desde entonces ella y Tobías apenas se hablaban. Cuando un par de días antes Tobías engatusó a Chalito para buscar las maravillosas criaturas de Hawksbill, le dijo como de pasada que ojalá su prima Ventura no se enterara.
—Vos me entendés, ¿verdad? Esto es entre nosotros, cosa de hombres.
Chalo le respondió con un sí ansioso, como a veces lo hacían los mochileros perdidos en la aldea. Y ahora que caminaba hacia ese lugar en la playa donde yo debo de estar sentado esperándolo, Tobías volvió a pensar en Ventura, sintió de nuevo ese algo inexplicable en el pecho. Y cuando llegó a la playa, y se asomó tras unas plantas a mirarme, pudo finalmente ponerle nombre a ese misterio que venía a removerle cosas de cuando en cuando. Rencor, se dijo a sí mismo en voz muy baja, rencor.