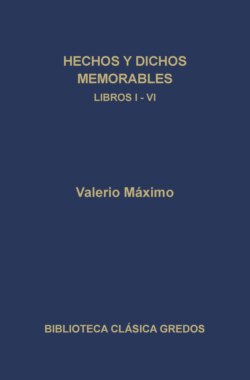Читать книгу Hechos y dichos memorables. Libros I-VI - Valerio Máximo - Страница 5
ОглавлениеINTRODUCCIÓN GENERAL
I. LA LITERATURA Y LA HISTORIOGRAFÍA JULIO-CLAUDIA
Se ha dicho a propósito de la transmisión y la conservación de la literatura latina que el peor enemigo de lo bueno es lo mejor. Este aserto puede resumir muy bien la valoración hecha de la literatura del siglo primero del Imperio si tomamos como referente el clasicismo del siglo anterior; pero no podemos olvidar que de este siglo son Séneca y Lucano, Juvenal y Marcial, Plinio y Quintiliano, por poner sólo algunos ejemplos de cuya vigencia e influjo la posteridad da sobrada cuenta.
Afortunadamente, al menos en los últimos años, ya no se acepta sin más el calificativo de «edad argéntea», con lo que de peyorativo lleva consigo el término, para caracterizar la literatura del siglo primero del Imperio. Y es que si la literatura es el mejor reflejo de la realidad social, las obras que van apareciendo a lo largo de este período, por lo demás, bastante heterogéneo, hemos de contemplarlas desde la nueva realidad social y no desde la perspectiva del clasicismo anterior 1 .
Para una valoración política y literaria ha pesado en exceso la opinión de Tácito: «Después de la batalla de Accio y de que la paz exigiera que todo el poder se concentrara en uno solo, faltaron aquellos floridos ingenios, y al tiempo, la verdad se vio quebrantada de muchas maneras» 2 . Este juicio, que puede tener algún valor en lo concerniente a la historiografía, es menos válido si analizamos otros géneros literarios que tuvieron su apogeo precisamente en esta época; es el caso de la fábula de Fedro, la sátira de Juvenal, las tragedias de Séneca, la renovación épica de Lucano, los epigramas de Marcial y el desarrollo de la literatura científica y técnica con Celso, Vitrubio, Séneca, Manilio, Frontino, Plinio y otros, por poner sólo algunos ejemplos.
No faltaron, pues, esos ingenios que Tácito echa de menos. En realidad, lo que de veras se produjo en toda la literatura del siglo fue una nueva concepción más universal y, aunque Roma continuó siendo el centro de interés político y literario, comenzaron a proliferar en el mundo de las letras los hombres nacidos en provincias.
Ésta fue tal vez una de las causas por las que cobró auge un nuevo ideal de hombres proclive a la cultura universal que fomenta la escuela. Ya no se trata de formar al hombre político al servicio de la república, sino al hombre de miras culturales más amplias: la urbanitas, entendida en el sentido de urbe de Roma, da paso a la romanitas como manifestación de lo romano en todo el orbe.
El papel de la enciclopedia, entendida como saber amplio, al igual que en el Renacimiento, propicia el ansia de viajar y conocer otros horizontes, y se manifiesta en una cultura cada vez más bilingüe. Emperadores y literatos escriben también en griego; un barniz de desasosiegos culturales alimenta los espíritus más inquietos y se manifiesta no sólo en el arte y los nuevos gustos, sino también en la preocupación por lo transcendente, como se pone de relieve con la entrada de nuevos cultos y, andando el tiempo, el celo místico de paganos y cristianos.
La «inmensa majestad de la paz romana» de que habla Plinio 3 no da lugar a la decadencia, sino a frecuentes conflictos entre ius y humanitas , entre el individuo y la colectividad, entre la libertad individual y la seguridad del Estado. De todo ello dan cumplida muestra las tragedias y la filosofía de Séneca, la nueva concepción del héroe en la épica de finales del siglo y también la historiografía, tanto la conservada como aquella otra de la que sólo poseemos referencias indirectas.
La paz de Augusto había propiciado una guerra de los espíritus que se manifiesta especialmente con Tiberio (14-37 d. C.). Sobre la literatura y la libertad en general, escribe Fedro: «Al cambiar de príncipe frecuentemente los ciudadanos pobres nada cambian, salvo el dueño» 4 . Era una forma de transformar la fábula esópica en panfleto. Séneca, echando una ojeada al régimen de Tiberio, señala: «Bajo Tiberio eran frecuentes las acusaciones […] se perseguían las conversaciones de los borrachos, la simpleza de los chistes; nada había seguro; cualquier pretexto era bueno para tomar represalias» 5 . Si damos crédito a Tácito, y no hay por qué dudar de sus afirmaciones, fueron numerosos los escritores que, en esa dialéctica entre libertad individual y razón de estado, pagaron con sus vidas el absolutismo creciente cuando ya el régimen se siente consolidado y no necesita de propagandistas oficiales: Elio Saturnino pereció el 23 d. C. por haber recitado unos versos injuriosos contra Tiberio en presencia del emperador mismo; Sextio Paconiano fue estrangulado por haber compuesto, ya en la cárcel, poesías contra el emperador 6 , y antes, T. Labieno, un caballero romano más conocido con el sobrenombre de Rabieno, vio quemada su Historia el 12 d. C. por orden del senado. Parecida suerte corrió Cremucio Cordo: fue víctima de un proceso el año 25. Su delito había consistido en deplorar las guerras civiles en unos Anales, que había compuesto años antes. En ellos elogiaba a Bruto y llamaba a Casio «el último romano». Se dejó morir de hambre 7 .
No faltaron historiadores; los hubo, y además eminentes. Higino, en el prefacio a su Astronomía, elogia las cualidades historiográficas de Fabio Rústico; Plinio el Viejo narró en veinte libros las guerras de Germania y en otros tantos una historia de Roma que continuaba el relato de Aufidio Baso; Brutedio Nigro, delator ambicioso, pero preocupado también por las letras, si damos crédito a Séneca el rétor, escribía con elegancia y buen estilo y dejó entrever las preocupaciones de sus contemporáneos. Cuando recuerda la muerte de Cicerón, dice: «al menos hizo este bien al Estado demorando desde Catilina hasta Antonio la esclavitud de esta época tan lamentable» 8 . El tono es muy semejante al del mismo relato de la muerte de Cicerón, transmitido por el propio Séneca, recogiendo un fragmento de Cremucio Cordo 9 .
Pero de todos estos historiadores, aunque sólo las obras de Valerio Máximo, Veleyo Patérculo y Quinto Curcio han llegado a nuestros días, y de manera fragmentaria, fue sin duda Aufidio Baso el más conocido y citado por los escritores del siglo hasta la aparición de Tácito. Séneca, Quintiliano y el propio Tácito hablan de él y lo hacen de manera encomiástica; sirvió también de fuente a Dión Casio para un período tan importante como la dinastía Julio-Claudia, pero, más que nada, es un claro exponente de la oposición al régimen, como lo fueron también otra serie de historiadores de tiempos de Claudio y Nerón 10 .
De las manifestaciones posibles del género historiográfico, fue la biografía la que mereció más atención o al menos la más favorecida en el proceso de transmisión y conservación: Séneca escribió una vida de su padre y Plinio hizo lo propio con Pomponio Segundo; Trásea, uno de los más genuinos representantes del estoicismo, escribió elogiosamente de Catón de Útica 11 cuando ya este personaje se había convertido en paradigma de la libertad, tal como se observa también en Lucano y en el propio Valerio Máximo. No hay duda de que las biografías panfletarias, especialmente de los emperadores anteriores, estaban a la orden del día y no hay que descartar la posibilidad de que en este ambiente, al menos en los círculos estoicos, la víctima del panfleto fuera el propio emperador. Es así cómo se explica que primero Sejano y después Nevio Sutorio Macrón, su sucesor en el cargo, aniquilaran a todos los que eran sospechosos de ir contra el régimen o añorar los tiempos de la república; así ocurrió con Asinio Galo, hijo de Polión, y con Emilio Escauro, un orador de talento. Los autores de atelanas y los histriones fueron desterrados el año 23: la licencia del teatro quedó totalmente abolida. Pese a todo, Tácito recuerda que, persiguiendo a los escritores, Tiberio no hacía sino incrementar la influencia de éstos 12 .
La personalidad de Tiberio y su actitud respecto a las letras ha sido muy controvertida y diversamente valorada 13 . A su condición de hombre docto, arcaizante, purista riguroso e incluso de gustos alejandrinos 14 , se añade una actitud por lo general negativa hacia los hombres de letras, especialmente si lo comparamos con Augusto. Las razones son diversas; apuntamos sólo algunas.
La primera tiene que ver con el proceso evolutivo lógico de la nueva forma de gobierno: la monarquía se va consolidando y no precisa ya de poetas oficiales, como Virgilio y Horacio, ni de historiadores que, como Livio, vean la necesidad de cantar la grandeza del pueblo romano abocado a concluir el proceso republicano con la nueva forma de gobierno que garantice la paz y el orden. Veleyo Patérculo y Valerio Máximo celebran ya las virtudes del príncipe más que el proceso mismo que lleva al principado.
La segunda razón, al menos en lo que concierne a la historiografía, puede ser la ausencia de grandes talentos, lo que también Tácito lamentaba. Nunca sabremos si esta falta es fruto de las pérdidas en los avatares de transmisión de la literatura latina o fruto de la represión y la censura (pensamos que Cremucio Cordo tuvo una influencia enorme en los historiadores que le siguieron, pero se nos escapa el alcance de su obra). En cualquier caso, sí es manifiesta la falta de historiadores de prestigio hasta el advenimiento de Tácito.
Como tercera causa no hemos de descartar el deseo del príncipe de dominar y controlar al escritor más que exaltarlo. Este hecho es evidente en los proemios de las obras contemporáneas: Germánico le dedica sus Aratea porque era su sobrino y lo había adoptado el 4 d. C.; Veleyo Patérculo elogia la adopción y el paso del poder de Augusto a Tiberio; Valerio Máximo, como veremos más adelante, elogia no ya el principado como forma de gobierno, sino las virtudes que adornan al príncipe. La lectura de estos simples detalles nos llevan a la conclusión general de que sólo el escritor domesticado puede desarrollar su trabajo y al historiador no le cabe otro camino que elogiar al príncipe vivo o escribir sobre temas no comprometidos, lo que explica, junto a otros factores, el amplio desarrollo de la literatura científica y técnica de este siglo.
En lo que concierne a la historiografía, los juicios negativos de Tácito, Suetonio y Dión Casio sobre la figura de Tiberio han pesado en exceso sobre la credibilidad y la valoración de las obras de Veleyo Patérculo y Valerio Máximo, especialmente cuando la figura de Tiberio, allí donde aparece, está adornada con las virtudes más destacables. Pero no podemos olvidar que, sobre todo a partir de Salustio, la historiografía romana, Tácito incluido, es cada vez más la historia de los hombres juzgados por su valía personal y sometidos a los parámetros de la virtud y el vicio, o lo que es lo mismo, una historia básicamente moralista y ejemplar, conceptos que la retórica, la escuela y la propaganda encuentran sumamente rentables y que, según parece, Veleyo Patérculo no supo ver, al admitir, sin más, una decadencia general de las letras y las artes en la época de Tiberio, comparada con la época precedente: «Cualquiera que se detenga en las características de cada período encontrará que esto mismo le ha ocurrido a los gramáticos, escultores, pintores, grabadores, que el apogeo de cada género está circunscrito a períodos muy breves. Por eso no dejo de buscar siempre las causas de esta convergencia y reunión de ingenios semejantes en una misma época, con las mismas tendencias y resultados, pero nunca las encuentro que me parezcan suficientemente fiables, sino tal vez verosímiles. Entre ellas sobre todo las siguientes. La emulación alimenta los ingenios y, unas veces la envidia, otras la admiración, encienden la imitación, lo que oportunamente con mucho esfuerzo se ha buscado tiende a alcanzar lo más alto, pero es difícil mantenerse en la perfección. De manera natural, lo que no puede avanzar, retrocede. Y al igual que al principio nos vemos impulsados a alcanzar a los que estimamos que nos preceden, así, cuando desesperamos de poder dejarlos atrás o igualarlos, el esfuerzo decae junto con la esperanza; lo que no se puede alcanzar se deja de perseguir, y dejando la materia como si estuviera ya tratada se busca una nueva, y apartando aquello en lo que no podemos sobresalir perseguimos algo en que destaquemos. Se sigue que la frecuencia e inestabilidad del cambio es el mayor obstáculo para la realización de una obra perfecta» 15 .
Esta desesperación y sentido de inferioridad se percibe también en Séneca 16 y se deja sentir hasta en fechas relativamente recientes 17 , pero no es sino una forma sesgada de afrontar la historiografía, sólo desde la perspectiva del clasicismo.
Si se acepta la teoría de la sucesión de los imperios universales, las obras de Pompeyo Trogo y de Veleyo Patérculo tienen razón de ser como exponentes de un momento del ciclo histórico, pero los Hechos y dichos memorables persiguen objetivos distintos y temáticamente son diferentes a las obras de los historiadores anteriores. No dan pie a aceptar, sin más, una crisis de identidad del mundo romano en el siglo primero del Imperio, sino una mera secuencia, un episodio más de los males que aquejan al pueblo romano desde finales de la República. Salustio en numerosas ocasiones, especialmente en el discurso revolucionario de Catilina, en la carta a Mitridates y en los motivos de la guerra contra Boco 18 , señalaba ya la pérdida de virtudes y los vicios de los gobernantes para proponer soluciones morales. Livio advertía en el prefacio de su obra que «Roma ya no podía soportar ni los males ni los remedios» y Tácito, en la Vida de Julio Agrícola, a propósito de la revuelta de los britanos, dice otro tanto 19 . En dos siglos, pues, poco había cambiado.
Es en esta trayectoria de reflexión moral donde hemos de encuadrar la obra de Valerio Máximo y donde los retratos de todos los personajes históricos, especialmente los más relevantes y los más recientes como Escipión Emiliano, Sila, Catón de Útica, César, Pompeyo y Augusto, entre los romanos, y Alejandro y Aníbal, entre los extranjeros, sirven para extraer consecuencias morales, propugnar valores educativos y formar un modelo de ciudadano ideal, que no distaba mucho del modelo de Virgilio, Horacio o Livio, propuesto en el siglo anterior. Desde esta perspectiva, pues, la obra histórica de Valerio Máximo, más que una ruptura supone una continuidad.
II. VALERIO MÁXIMO
1. Aproximación biográfica
Aunque en mayor medida que la épica, pero también de manera insuficiente, la historiografía es un género escasamente proclive a dejar noticias sobre el autor; si exceptuamos el caso de Julio César, por razones obvias, sólo en los proemios de carácter programático (Salustio) o en pasajes esporádicos a lo largo del relato encontramos noticias relativas a la biografía y actividad literaria del historiador. En el caso de Valerio Máximo se confirma una vez más el hecho de que un escritor, que ha tenido tanta fortuna en la difusión de su obra, nos resulta muy poco conocido en sus aspectos biográficos. Desconocemos la fecha de su nacimiento, su lugar de origen, su pertenencia a una clase social u otra, la trayectoria política y literaria, el círculo de amistades, su capacidad de intervenir en el régimen de Tiberio y la fecha de su muerte 20 .
Su vinculación a la gens Valeria, que es segura, podría orientarnos a la hora de relacionarlo con una de las estirpes más ilustres de Roma, pero no nos dice mucho, ya que este linaje desapareció de los Fastos en el siglo III a. C. El último Valerio Máximo del que tenemos noticia que desempeñara la más alta magistratura romana fue un cónsul del año 226 a. C. Y en lo que atañe a su lugar de origen, referencia frecuente en la obra de muchos escritores latinos, en el presente caso tampoco nos sirve. Si por la naturaleza de la obra podría haber aludido o destacado algún lugar relacionado con su origen o el de su familia, lo cierto es que, pese a las numerosas referencias geográficas, no hay ninguna que nos ilustre al respecto.
Dada la ausencia de noticias en los numerosos De viris illustribus que proliferan a lo largo de la literatura latina, no nos queda más remedio que acudir a la propia obra para detectar alguna información, por escasa que ésta sea.
En II 6, 8 dice hallarse en la isla de Ceos acompañando a Sexto Pompeyo en su viaje a Asia. De este cónsul sabemos que compartió el cargo con Sexto Apuleyo el año 14 d. C., tras la muerte de Augusto, tal como relata Tácito: «Sexto Pompeyo y Sexto Apuleyo fueron los primeros cónsules en jurar fidelidad a Tiberio y junto a ellos Seyo Estrabón y Gayo Turranio, el primero, prefecto de las cohortes pretorianas, y el segundo, prefecto de la anona; a continuación, el senado, el ejército y el pueblo» 21 .
De este amigo del historiador sabemos también que diez años más tarde, transcurrido el tiempo legalmente establecido para ello, desempeñó el proconsulado en la provincia de Asia y que fue amigo y protector de Ovidio, como se deduce de las cuatro cartas que el poeta le envía desde su destierro en el Ponto 22 . Todos estos datos no reflejan otra cosa que la vinculación de nuestro historiador con los círculos del poder, vinculación que ponen de manifiesto al menos los dos siguientes pasajes de su obra: en IV 7, ext. 2, hablando de la amistad entre Alejandro y Hefestión, menciona nuevamente a su protector para celebrar la amistad que los une: «Personalmente, yo venero la generosidad, porque he experimentado también el buen trato del más ilustre y elocuente de los hombres. Y no tengo miedo de considerar a este Pompeyo mío como un Alejandro resucitado para mí, pues Alejandro fue para Hefestión como su otro ‘yo’. Por eso, que recaiga sobre mi persona el peor de los castigos si, al citar ejemplos de amistad constante y fiel, no hago mención de aquel que, cual padre de corazón amantísimo, con sus atenciones hizo florecer mi vida y le dio tranquilidad en los malos momentos, aquel de quien he recibido generosos dones, la persona que me ha ayudado a afrontar adversidades y quien, con sus consejos y auspicios, consiguió que mis palabras fueran más vivas y brillantes.
No es extraño, pues, que, tras la pérdida de este gran amigo, haya temido la envidia de algunos…» 23 .
En IX 11, ext. 4 elogia con vehemencia la ejecución de Sejano, que tuvo lugar el año 31, y lo condena, ¡sin nombrarlo! El retrato del todopoderoso hombre de Tiberio es la mejor antítesis literaria al elogio que del mismo personaje hizo Veleyo Patérculo (II 127 y 128). Desde el punto de vista cronológico no hace sino confirmar que la publicación de la obra, al menos del libro IX, es posterior a esta fecha y que hasta el último momento se mantuvo firme en la adulación a Tiberio. Pero de esto hablaremos en las páginas siguientes.
2. Los nueve libros de «Hechos y dichos memorables». El sentido de los «exempla»
Los especialistas en literatura latina han olvidado, cuando no despreciado, la obra de Valerio Máximo, «ese rétor sin valor científico en el que una retórica vulgar de exclamaciones e interrogaciones suplen al talento», dice J. Bayet 24 . Siete líneas más, todas ellas negativas, recogen el interés que merece nuestro historiador al filólogo francés. Y otro tanto cabe decir de los manuales de literatura latina de uso corriente en nuestras bibliotecas, especialmente parcos, cuando no despectivos, en el espacio dedicado a la historiografía del momento en general y de Valerio Máximo en particular. Como botón de muestra, los cinco amplios volúmenes que forman Lo Spazio letterario di Roma Antica no pasan de unas breves líneas o meras referencias 25 .
Los filólogos que le dedicaron mayor atención, por lo general no pasaron de rastrear las fuentes posibles, sobre todo en los abundantes trabajos del siglo XIX , fuertemente marcado por las tendencias historicistas y comparativistas. De ello daremos cuenta unas páginas más adelante al hablar de las fuentes de la obra.
B. Kytzler, en cambio, reconoce que «pese a sus múltiples y evidentes deficiencias en el terreno histórico, este libro de ejemplos constituye para el investigador moderno no sólo una importante fuente de hechos y de expresiones muy interesantes, sino que muestra también la luz bajo la que estuvieron los diferentes personajes, la valoración que se les otorgó en un determinado momento de la tradición». Y concluye: «Podría extraerse de esta obra mucho más de lo que se ha hecho hasta el momento» 26 .
A nuestro entender, dos son los aspectos que deben guiar el estudio de los Hechos y dichos memorables: el análisis y la funcionalidad de los ejemplos a la luz de la tradición retórica en el mundo escolar, por un lado, y el juicio histórico que en los tiempos de Tiberio merecieron personajes y acontecimientos nacionales y foráneos, por otro. De ambos, especialmente del segundo, podremos extraer conclusiones sobre el pensamiento del historiador, su forma de entender la historia y en qué medida se cumple el ideal ciceroniano de la misma como magistra vitae.
El primero de estos aspectos nos arrojará luz sobre si este siglo del imperio fue certeramente calificado como «edad de la retórica». El segundo nos aportará datos de sumo interés para contrastarlos con otros historiadores y, sobre todo, para discernir qué pensaba un hombre de letras, afín al nuevo régimen, sobre los grandes personajes de la historia. No en vano, y a grandes rasgos, la historiografía romana fue básicamente biográfica; así ocurrió en Salustio y más tarde en Tácito, y así lo entendió también Plutarco cuando, a propósito de la vida de Alejandro, se expresaba de la siguiente manera: «La virtud y el vicio no se revelan solamente en las empresas brillantes. Frecuentemente una acción insignificante, una palabra o una actitud del espíritu descubren el carácter de un hombre mejor que una batalla conducida con decenas de millares de soldados» 27 . Son palabras que responden al pensamiento ciceroniano sobre la historia como magistra vitae, testis temporum , y al del propio Valerio Máximo: «Los hombres ilustres se hacen merecedores de grandes e importantes elogios gracias a hechos o palabras de peso, que son recordadas eternamente por todos» 28 .
En el prefacio, verdadero programa de su forma de entender la historia y la utilidad de la misma, el autor justifica los Hechos y dichos memorables con el argumento de librar al lector de la ardua tarea de tener que buscar directamente el material que otros muchos autores han suministrado y que él dice haber consultado. Escribe «para estudiantes y alumnos de declamación», en palabras de M. Bloomer 29 . Pero esta opinión, sustancialmente acertada, no es del todo suficiente ni ofrece una visión completa de los objetivos de la obra, porque, además de cumplir con esa finalidad, la colección de ejemplos responde también a una tendencia dominante en el siglo I del Imperio, la del enciclopedismo, entendido no sólo como la aparición de numerosas obras relacionadas con distintos campos del saber (astronomía, arquitectura, geografía, ciencias naturales, medicina, etc.), sino también con el contenido mismo de la enseñanza practicada en las escuelas de retórica. Los numerosos trabajos sobre el particular así lo confirman. El advenimiento del nuevo régimen trajo consigo la conciencia de un imperio territorialmente desconocido y de vivir un momento histórico que requería un inventario etnográfico, geográfico y también de personas e instituciones que, a modo de símbolo, dieran cohesión y estabilidad al régimen basándose en la grandeza del pasado y del rico y variado presente. El culto a la imagen, incluso física, se impone: arquitectura, pintura y escultura adquieren unas dimensiones hasta entonces desconocidas y, mediante la visualización en centros de arte y en lugares públicos, llegan a un amplio sector social que normalmente no tenía acceso a la obra literaria. Pocas veces en la historia se asiste a un momento como el presente en lo que a construcción de templos, teatros, anfiteatros, pórticos, museos y bibliotecas se refiere. Existe un verdadero fervor por el culto a la imagen, ya sea literaria (Imagines de Varrón), o bien escultórica (las imágenes que Augusto había colocado en el foro que lleva su nombre) 30 .
En este sentido, la obra de Valerio Máximo aporta a los rétores un corpus de noticias literarias, geográficas, históricas y morales del pasado de Roma y de los pueblos foráneos aplicables a las argumentaciones retóricas, pero también nos ofrece un cuadro de los contenidos doctrinales en el mundo escolar y del interés social por conocer las figuras y hechos más relevantes de la historia en cuanto pueden servir de cohesión y estabilidad al nuevo régimen. En otras palabras, los Hechos y dichos memorables son fruto de la nueva moda de las imágenes y de la práctica escolar y se escriben para la enseñanza y para satisfacer los nuevos gustos a la vez que proporcionan estabilidad al Imperio.
Si aceptamos que la obra es un tratado técnico destinado a facilitar la labor de los declamadores y escritores, el orden expositivo ha de ser claro para que resulte sencillo el hallazgo de la información requerida; por eso cada libro está dividido en dos grandes secciones: ejemplos romanos y no romanos y, a su vez, en cada uno de los libros hay una virtud o un vicio que por su recurrencia confieren unidad al relato. En consecuencia, la razón de ser de la obra, vista en su totalidad, no es otra que la subordinación de toda acción humana a una serie discreta de anécdotas (morales e inmorales) bajo el denominador común que aparece en el título del correspondiente capítulo.
Las ventajas de una obra así estructurada, si la comparamos con las monografías históricas convencionales, son múltiples.
En primer lugar, es más fácil acceder a un personaje, anécdota o suceso, sobre todo cuando los copistas y editores de Valerio Máximo encabezaron los diferentes libros y capítulos con un título que confiere unidad a los relatos. En este sentido los sucesivos encabezamientos cumplen la misma función que los índices con que solemos concluir hoy nuestros trabajos.
En segundo lugar, como certeramente señala M. Bloomer, esta sucesión de escenas y personajes históricos da ya una interpretación histórica, obtenida de Cicerón y Livio, pero enfocada con un sentido aristocrático de la cultura 31 . Valerio Máximo representaría así la nueva cultura del Principado, que tiene que ver más con la nobleza de origen italiano y provincial que con la aristocracia tradicional romana, cuyo canon de valores morales, políticos y sociales no era coincidente con la nueva propuesta imperial. Se observa de esta manera la formación de un nuevo orden social que aflorará definitivamente en la administración del emperador Claudio, donde se ponen de manifiesto unos valores e intereses más ecuménicos en detrimento de los valores familiares de la nobleza de sangre.
En tercer lugar, y en consonancia con lo anterior, la colección de ejemplos propicia la educación de una Romanitas que trasciende los límites físicos y políticos de Roma para hacerse más universal, en un proceso que se aprecia, mejor que en nada, en la doctrina moral de Séneca y a final de siglo en Plinio para continuar en el siglo siguiente en la dinastía de los Antoninos, especialmente con Trajano y Adriano.
En cuarto lugar, el historiador, en su labor propagandística, como se observa en la dedicatoria a Tiberio, prosigue la labor iniciada en tiempos de Augusto, pero ahora con un nuevo matiz. Si Augusto pretendía rescatar los valores militares que hicieron posible la grandeza de Roma y, consecuentemente, proponía una regeneración moral que implicaba la desconfianza del otium en la medida que podía dar lugar a la luxuria y a la desidia, ahora con Tiberio, como se aprecia en Veleyo Patérculo y en Valerio Máximo, asistimos también al rechazo del otium luxuriosum, pero, por encima de él, la aspiración última es la tranquillitas y la securitas que garantiza el emperador 32 . Así se explica la conclusión del prefacio en que invoca la celestial providencia de Tiberio, pero sin olvidar la semejanza con sus predecesores, Julio César y Augusto.
Desde esta múltiple perspectiva es como entendemos que debe abordarse la obra y la selección de hechos y dichos nacionales y extranjeros. Por estas razones también, no podemos esperar un relato diacrónico que podría empañar y oscurecer el objetivo del conjunto: la figura histórica de Tiberio como paradigma del príncipe que sabe favorecer la virtud y castigar los vicios, además de asegurar la paz y el orden. De hecho, la relevancia que el emperador alcanza, incluso desde el punto de vista literario, es semejante a la de Júpiter para los oradores y los diferentes dioses para los poetas: «Que si los antiguos oradores tuvieron la suerte de comenzar por Júpiter Óptimo Máximo y los más ilustres vates se inspiraron en alguna divinidad, mi insignificante persona acude a tu patronazgo, porque si las otras divinidades son objeto de veneración, tu divinidad, como atestigua el momento presente, brilla con la misma luz que la de tu padre y tu abuelo».
Que el emperador sustituya a las musas no es nuevo; recuerda el comienzo de las Geórgicas y comparte el tópico de la inspiración con Manilio, Germánico, Lucano y Estacio, a la vez que confiere a la obra una dignidad avalada por la autoridad del inspirador. Se repiten inspiración y alabanza, pero no ya del pasado, sino del presente, siguiendo la costumbre de Virgilio y Horacio, y arraigarán a lo largo del siglo, aunque no lo hagan de manera sistemática. De hecho, Marcial lamenta todavía que se regatee la gloria a los que aún están vivos 33 y Tácito dice que «[Arminio es] desconocido por los historiadores griegos, que sólo admiran sus propias cosas, y no demasiado célebre entre los romanos que, por ensalzar lo antiguo, descuidamos los acontecimientos recientes» 34 .
La gradación de divinidades enunciadas en la dedicatoria, con Tiberio al lado de Júpiter, implica también la conciencia de escribir algo importante: un tratado técnico útil para oradores y poetas, que sirva para apoyar la argumentación, tal como aconsejaba la retórica 35 . Los Hechos y dichos memorables hemos de juzgarlos, pues, no como una obra histórica convencional, a la manera de las monografías o de las historias generales de Livio, Pompeyo Trogo o Veleyo Patérculo, sino como un tratado técnico que ofrece una exhaustiva colección de exempla: 931, aunque algunos en realidad son dobles 36 . Y si bien es verdad que no hay un criterio selectivo claro que explique las razones de la elección, todos tienen en común la referencia a los grandes personajes de la historia romana circunscritos temporalmente entre Rómulo y el emperador Tiberio, como cerrando el círculo histórico, en una concepción cíclica del devenir que comparte también Veleyo Patérculo.
Entendida, por tanto, la obra como un tratado técnico, desde el punto de vista retórico, los Hechos y dichos memorables deberían someterse a dos principios, el de la inventio y el de la dispositio; pero el texto no ofrece esta doble distinción. El término empleado por Valerio Máximo no es el de invenire o el de disponere, sino el de digerere («distribuir y ordenar»), tal como aconseja Cicerón 37 y tal como hacen los juristas cuando dan nombre a los Digesta. Y así lo entendió Julio Paris al titular los diferentes capítulos recogiendo expresiones del propio Valerio Máximo. Para nosotros, por tanto, digerere no es otra cosa que «clasificar» el corpus de ejemplos dentro del marco de una serie de virtudes.
En efecto, de manera global, Valerio Máximo propone un cuadro de las virtudes cardinales tal como las entendía la filosofía. Éstas eran básicamente cuatro, las que corresponden a otros tantos dominios de la vida, y cuya denominación viene a ser coincidente en la doctrina moral y en los tratados de retórica, como podemos observar en el siguiente esquema comparativo:
| VALERIO MÁXIMO | CICERÓN |
| 1. sapientia (sabiduría) | prudentia |
| 2. iustitia (justicia) | iustitia |
| 3. fortitudo (fortaleza) | fortitudo |
| 4. temperantia (templanza) | temperantia |
La única novedad consiste en que Cicerón denomina prudentia a la sapientia 38 y que más tarde, con el paso del tiempo, el Arpinate termina reduciendo estas cuatro virtudes a sólo dos: la scientia, que comprende la sapientia, y la temperantia, que comprende a las otras tres. A manera de colofón, la moderación (verecundia) es el guardián de todas ellas 39 .
Tal disposición no hace sino confirmar que, al igual que Cicerón trata de estas virtudes en los loci communes para los discursos políticos y los elogios, Valerio Máximo concibe su obra como un tratado técnico que sirve para el genus demonstrativum, tanto con el significado de «sacar a la luz» y «elogiar» a determinados personajes y acontecimientos históricos, como en el sentido de «demostrar» una serie de argumentaciones.
En efecto, si analizamos la mayoría de ejemplos seleccionados, podemos observar las dos intenciones de que hablábamos páginas atrás: la operatividad de los mismos, más allá de la práctica recopilatoria, como vademécum de rétores y alumnos, y el juicio histórico que en tiempos de Tiberio merecieron los acontecimientos y personajes más importantes de la Historia.
En el cuadro general de las virtudes romanas, siguiendo las normas retóricas de la invención y la disposición, hay una jerarquía claramente establecida que se corresponde con el orden expositivo: la virtud más relevante es la justicia, porque radica en la propia naturaleza humana 40 y porque regula las relaciones entre los dioses y los hombres (religio) y las de los hombres entre sí. Su importancia explica que esté presente en los libros I, II, VI y IX. Y como quiera que los dioses se manifiestan mediante presagios, prodigios, sueños y milagros, a todas estas manifestaciones dedica el libro I.
El libro II, mediante la amplificatio, desarrolla el contenido del libro I porque la justicia se asienta en la costumbre (mos), que a su vez hace nacer la ley (lex); de ahí la importancia que tiene la tradición moral y social. La intencionalidad política del tratamiento de esta virtud es evidente y de ella sacará partido a efectos propagandísticos, como veremos más adelante en los casos de personajes y comportamientos «revolucionarios y conservadores».
La fortaleza (fortitudo), que ocupa el lugar siguiente a la justicia en el cuadro general de las virtudes, da contenido al libro III y justifica el IV y V, ya que el posible exceso de la misma debe evitarse mediante la moderación. La fortaleza se manifiesta en la naturaleza individual (natura) y en las disposiciones naturales (indoles), lo que justifica la presencia en el relato de los más legendarios héroes romanos (Horacio Cocles, Porsenna, Emilio Lépido, Catón el Viejo, Catón de Útica) y extranjeros (Leónidas), así como la de aquellos que demostraron una gran confianza en sí mismos o hicieron alarde de la constancia.
El antídoto ante los posibles riesgos de la excesiva fortaleza lo constituye la moderación. Y si bien es cierto que cabría incluir esta virtud dentro de la templanza, Valerio Máximo le dedica nada menos que dos libros, lo que cuantitativamente significa un interés que supera al de las otras virtudes.
A nuestro entender hay al menos dos razones importantísimas para ello. La primera tiene que ver con la doctrina retórica: la moderación es la cuarta de las virtudes en la Retórica a Herennio 41 ; la segunda razón apunta claramente hacia la intencionalidad política de la obra: la invitación a la moderación del príncipe y de los ciudadanos, el elogio de la paz y la tranquilidad, la beatitudo y la tranquillitas.
Valerio Máximo destaca los beneficios de esta virtud al contraponerla a los vicios en dos pares antitéticos: la abstinencia, que se opone a la pasión de marcado carácter sexual (libido), y la continencia, que se opone al deseo desmedido de todo tipo de bienes y placeres (cupiditas). La moderación, además, se manifiesta en la humanitas, en la pietas y en la clemencia, que son las virtudes singulares del buen gobernante (Tiberio) en contraposición a quienes no han sabido ser moderados (Sejano) y han sumado además el vicio de la ingratitud.
En cualquier caso, los ejemplos de quienes han hecho gala de esta virtud, tales como los de los antiguos nobles o de Catón de Útica, por citar algún caso, crean cierta tensión entre éstos y los que han obtenido el poder tras una serie de guerras civiles que propicia la llegada de los Julio-Claudios. Valerio Máximo resuelve esta tensión mediante el consenso de dioses y hombres de que habla en el prefacio, porque los Césares traen la regeneración moral (Augusto y Tiberio) y, sobre todo, la felicidad (beatitudo) y la tranquilidad (tranquillitas) de nuestro siglo, que Sejano quiso cortar con la conjuración del año 31 excediéndose en su poder (fortitudo). Ésta es la razón por la que su ejemplo está expuesto en relación con los sucesos más desgraciados de la historia de Roma (Flavio Fimbria, Catilina) y de la historia foránea (dos hijos de un rey que se disputan la sucesión como vulgares gladiadores y Mitridates, que disputó la corona a su propio padre). De esta manera, mediante la antítesis habitual, contrapone los efectos de un poder desmedido a los beneficios que reporta el emperador, «artífice y defensor de nuestra incolumidad, que con su sabiduría divina impidió que se perdieran y desaparecieran, a la vez que todo el universo, los beneficios a nosotros concedidos» 42 . El resultado no puede ser más brillante ni más explícito: «Permanece sólida la paz, siguen en vigor las leyes, se salvaguarda la santa religión de los deberes públicos y privados».
Nos parece igualmente sintomático que Valerio Máximo, a manera de epílogo, cierre toda la obra con las consideraciones anteriores que, por haber sido tratadas en el libro IV, podían quedar olvidadas por el transcurso del relato. En dicho libro, al lado de la moderación, había tratado de la amistad y la liberalidad, y a ambas virtudes se refiere en el elaborado ejemplo de la deslealtad de Sejano. De esta manera, el historiador sintoniza con las ideas morales y políticas de Cicerón y Salustio.
El Arpinate había definido la amistad como mutua benevolentia 43 , Salustio como idem velle idem nolle 44 . Esta idea, que en el caso de Cicerón recorre los tratados Sobre la amistad y Sobre los deberes, y que a efectos políticos le sirve para cerrar las heridas de las guerras civiles e invitar a la concordia civil, está presente de manera reiterada en Valerio Máximo porque le sirve, además, para consolidar el nuevo régimen 45 , ya que «no era conveniente que mantuviesen sus diferencias por rencillas privadas quienes estaban unidos por la más alta potestad» 46 .
En el libro VI, al tratar de la templanza, la cuarta de las virtudes, sigue también las pautas marcadas por Cicerón 47 y lo hace desde las múltiples manifestaciones de esta virtud, la modestia, que engendra el pudor, y las tres partes de que consta la templanza: continencia, clemencia y modestia, para abundar en la fides como fruto de la justicia, que había sido objeto de los primeros libros.
También en este caso Valerio Máximo se sirve del recurso de la antítesis para exponer con más claridad su doctrina; de ahí que contraponga la libertad a la obediencia, la fidelidad a la perfidia, la fortaleza a la indolencia, la justicia a la injusticia y la perseverancia a la pertinacia u obstinación. Todo el cuadro de contrastes para concluir con el fruto que acarrea la práctica de las virtudes: la felicidad, representada en la persona de Cecilio Metelo Macedónico, el más feliz entre los hombres y prototipo del nuevo canon de valores nobiliarios: «Quiso la Fortuna que Metelo naciese en la capital del mundo, le otorgó los padres más nobles, le confirió además unas excepcionales cualidades espirituales y una fortaleza física capaz de soportar las fatigas, le procuró una esposa célebre por su honestidad y fecundidad, le brindó el honor del consulado, la potestad del generalato y el lustre de un grandioso triunfo, le permitió ver al mismo tiempo a tres de sus hijos cónsules (uno de ellos también había sido censor y había recibido los honores del triunfo) y a un cuarto pretor; hizo que casara a sus tres hijas y acogiera en su mismo regazo a la descendencia de éstas… En definitiva, tantos y tantos motivos de alegría; y en todo este tiempo, ningún duelo, ningún llanto, ningún motivo de tristeza. Contempla las moradas celestiales y difícilmente podrás encontrar allí un estado de dicha semejante» 48 .
La segunda intención buscada con el corpus de ejemplos es la de emitir un juicio histórico, el que en tiempos de Tiberio merecen los personajes y acontecimientos más importantes de la historia.
Valerio Máximo, a nuestro entender, de manera muy soterrada, al extraer sólo determinados rasgos del carácter de los personajes más relevantes, los verdaderos artífices de la historia según la concepción biográfica romana, a diferencia del análisis global que efectuaron Salustio o Tácito, más que hacer verdadera historia —aunque hay personajes que aparecen por doquier y que podrían conferir unidad biográfica al relato; al ser incompleto el retrato de éstos y repetir anécdotas con frecuencia—, lo que de verdad busca es celebrar la virtud y censurar el vicio supeditando los intereses particulares al bien público.
En las actuaciones políticas de los personajes parcialmente biografiados observamos la propuesta de un ideal de vida que responde básicamente a los objetivos heredados de Augusto y ratificados en la nueva literatura propagandística: la aurea mediocritas y la paz que garantiza Tiberio. Tranquillitas, pax y quies son los tres soportes sobre los que Valerio Máximo sustenta el reinado de Tiberio, y los tres están presentes en todos los momentos de la obra 49 .
Los hechos y dichos de todos los personajes son juzgados y valorados según los principios de la paz y la estabilidad. Así se explican los constantes alegatos contra la guerra, hasta el punto de que muchos personajes son considerados exclusivamente en función de su comportamiento para con la paz y el orden. Los casos de Mario, Sila, Pompeyo, César y Sejano son bien elocuentes. En realidad, Valerio Máximo no hace otra cosa que confirmar los sentimientos de toda una generación. Ovidio, lamentando la situación de la humanidad en la Edad de Hierro, se expresaba en estos términos: «Se vive de la rapiña; ni un huésped puede tener seguridad de su huésped, ni un suegro de su yerno; incluso entre hermanos es rara la avenencia» 50 . Otro contemporáneo del historiador, Lucano, reiteradamente habla de la cognata acies para referirse a la guerra civil entre César y Pompeyo 51 ; un poco más tarde, las fraternas acies de Estacio en la Tebaida recordaban el enfrentamiento entre Eteocles y Polinices, pero evocaban al suegro y al yerno de la guerra civil todavía reciente. Incluso a principios del siglo siguiente, Tácito, aunque lamentaba que en aras de la paz el poder hubiera pasado a manos de uno solo, encontraba cierto consuelo al afirmar que «tras la muerte de Bruto y Casio ya no hubo ejército republicano» 52 .
Estaba claro que se imponía una gradación de los valores ciudadanos a la vez que un nuevo concepto de libertad. Al respecto, Séneca postulaba una libertad siempre al alcance de todos, la libertad interior, aquella que se podía alcanzar incluso con el suicidio para verse libre de la tiranía; en una jerarquía de valores, pensamos que Valerio Máximo otorga el lugar preeminente a la tranquillitas que sólo el emperador puede garantizar. Naturalmente, esta actitud doctrinal le lleva forzosamente a un planteamiento político: cuál es el papel que corresponde al príncipe y cuál debe ser la actitud de los ciudadanos para con el príncipe.
La respuesta viene dada por una sucesión de contrastes y una solución final. Los ejemplos que aluden a desastres y al pasado turbulento de Roma, en una visión sesgada y parcial de la historia nacional, son los más significativos. Al historiador sólo le interesan los ejemplos de inestabilidad y desorden, como los movimientos de los tribunos revolucionarios o de los Gracos, para que sirvan de contraste con la paz de Augusto y de Tiberio y para que los ciudadanos velen por el príncipe que les ha traído la paz. El pueblo, o mejor la plebe, y los líderes que, como Mario, Sila, Casio y Bruto, promovieron contiendas y enfrentamientos civiles, son las figuras negativas por excelencia. De los republicanos de tiempos recientes sólo se salva Catón de Útica por tratarse de una figura ya estereotipada en los manuales de retórica. Mario, de quien reconoce y admira el rusticus rigor 53 , sólo es salvable en la medida en que viene a atenuar la crueldad de Sila: «con vil crueldad descuartizó el cuerpo de Gayo César, que había sido cónsul y censor… sólo le faltaba esa desgracia a la república, por entonces en la peor de las situaciones, que César cayera como chivo expiatorio en honor de Vario. Todas sus victorias apenas valieron tanto como este crimen» 54 .
No es otra la opinión de Veleyo Patérculo, para quien Mario fue «tan inmejorable en la guerra como pésimo para la paz» 55 , y Sila, que se había hecho acreedor a toda clase de elogios hasta su victoria, mereció idénticas desaprobaciones después de ésta «porque mostró una crueldad inaudita» 56 .
Aunque Carney sostiene que Valerio Máximo, a diferencia de Tito Livio o Tácito, denota cierta inconsistencia al tratar los personajes 57 , en nuestra opinión no es así. En aras de la fidelidad histórica, Valerio Máximo reconoce virtudes en los personajes de los que extrae ejemplos, al menos en algunas de sus actuaciones, pero el juicio último es coherente si lo analizamos desde los principios de la estabilidad y el orden. Si ocasionalmente trata bien a Mario 58 , es sólo porque ordenó encarcelar a Lucio Equicio que, despreciando las leyes, se presentaba como candidato al tribunado, o porque, comportándose como un buen ciudadano, fue útil a la república al reprimir las tentativas de Lucio Saturnino 59 ; pero, «en medio de un banquete sostuvo entre sus manos, alegremente, la cabeza cortada de Marco Antonio. Sus victorias apenas tuvieron tanto valor, pues olvidándose de ellas mereció más reprobación en tiempos de paz que gloria en tiempos de guerra» 60 . Por encima de la valoración general está el ejemplo concreto que, a costa del rigor histórico, confiere más provecho moral y político.
Tras muchas alternativas y visiones parciales de los protagonistas de la primera guerra civil, en el libro noveno, el que supone un epílogo a su obra, es taxativo también a propósito de Sila: «Lucio Sila, a quien nadie puede alabar o vituperar suficientemente, porque, a los ojos del pueblo, fue un nuevo Escipión si contamos sus victorias, y un Aníbal a la hora de ejercer la venganza» 61 , para concluir con uno de los más crueles retratos que hayan podido hacerse en el ámbito de la historiografía.
Especialmente controvertido puede resultar el juicio que le merecieron los protagonistas de la segunda guerra civil, César y Pompeyo. A ambos les asistían razones: «Un hombre severo —dice Veleyo Patérculo— alabaría más el partido de Pompeyo; un hombre prudente seguiría el de César» 62 .
Valerio Máximo es menos ambiguo que Veleyo Patérculo y, si bien reconoce los grandes méritos políticos de ambos contendientes, ya desde el comienzo mismo de la obra 63 manifiesta que el predestinado de los dioses era César: «Con todos estos prodigios quedaba claro que la voluntad de los dioses quería dar a entender que era favorable a la gloria de César a la vez que quería evitar el error de Pompeyo», así como la ceguera de Pompeyo que «durante la guerra civil, por una resolución tan funesta para sí mismo como inútil para la república, había roto su alianza con César».
Y es que la razón de Estado que roza el nacionalismo patriótico se impone siempre de manera constante a lo largo de los sucesivos ejemplos. Así se observa en las frecuentes antítesis como familia / Estado, bienes privados / interés público: padres que matan a sus hijos para hacer respetar las leyes (Bruto, Postumio Tuberto, el padre de Espurio Casio) 64 ; legisladores que se suicidan por el mismo motivo (Carondas), o se mutilan (Seleuco); ejecuciones de traidores o de aspirantes a la tiranía (Marco Manilio, Espurio Melio, Espurio Casio, Publio Municio).
El amor a la patria como base de la reconciliación iniciada por Augusto era un concepto político ya ampliamente difundido en la cultura griega y después por Cicerón como «el mayor sentimiento común de voluntades en toda empresa y en el que radica toda la fuerza de la amistad» 65 . Pero esta amistad y amor, en el sentido aristocrático de la nueva cultura a la que aludíamos páginas atrás, sólo podía darse inter bonos, tal como ya había puesto de manifiesto Salustio: «Desear lo mismo, odiar lo mismo, temer lo mismo es la base de la amistad. Pero se llama ‘amistad’ entre los buenos, ‘facción’ entre los malos» 66 .
El amor a la patria se manifiesta de manera taxativa en los ejemplos de Bruto y Espurio Casio entre otros, y especialmente en toda una serie de estamentos sociales durante la Segunda Guerra Púnica 67 en la línea de la doctrina ciceroniana: «Las muertes por la patria no sólo son gloriosas a los ojos de los rétores, sino que además suelen ser tenidas como felices» 68 .
Concluimos, pues, negando la inconsistencia de que habla Carney y, si hemos de hacer alguna concesión a esta forma de ver la obra histórica de Valerio Máximo, es sólo en la medida en que la sucesión de claroscuros de muchos personajes responde a la técnica retórica de las controversias, como se puede apreciar en algunos ejemplos que recuerdan las famosas quaestiones rhetoricae de Córace y Tisias 69 .
Valor educativo de los exempla
El ejemplo, en su aparente simplicidad, encuentra su razón de ser en un intrincado problema de lógica, comunicación y psicología social en que se implican mutuamente mensaje y destinatario.
En la cultura latina aparece como una expresión típica de las costumbres romanas (mores) en la educación de los primeros tiempos y como forma de transmitir un sistema de valores independientemente de la filosofía y de la retórica griegas, cuando éstas aún no habían hecho acto de presencia en Roma 70 .
Con el desarrollo de los conflictos políticos y los procesos judiciales, especialmente en los dos últimos siglos de la República, la aceptación de la retórica de procedencia helénica fue una auténtica necesidad que afectó a la práctica totalidad de la literatura romana, y si bien el ejemplo se mantuvo en el ámbito escolar como medio de transmitir valores educativos, se incorporó también a los procedimientos retóricos para la persuasión. Cuando Aristóteles habla de ésta en su Retórica, distingue bien entre los argumentos puramente técnicos, las pruebas (písteis) y los procedimientos persuasivos pensados para los jueces; en otras palabras, entre la retórica entimemática y la retórica del páthos. En términos actuales, podríamos decir que Aristóteles hablaba ya claramente del proceso de comunicación al distinguir la presencia del emisor, el mensaje y el receptor. En función de este proceso establecía los procedimientos que podían influir en la recepción; de ahí que las pruebas que no pertenecen a los hechos y que se presentan fundamentalmente para persuadir, correspondan sobre todo al discurso deliberativo 71 . Por eso señala: «Se deben usar los ejemplos cuando no se tienen entimemas para la demostración o bien colocarlos tras los entimemas utilizándolos como testimonios» 72 .
La anónima Retórica a Alejandro da un paso más. En ella se proponen siete tipos de pruebas, entre las que se incluyen la probabilidad y el ejemplo, acercando así la importancia de éste a la mentalidad arcaica romana y destacando la retórica de la recepción sobre la del mensaje, es decir, la retórica del páthos sobre la retórica del silogismo. Es tal vez ésta la razón por la que ya en la Retórica a Herennio el ejemplo encuentra su sitio en la elocutio y no en la inventio o en la dispositio 73 . Cicerón terminará por aceptar que los ejemplos son los que otorgan credibilidad a una argumentación 74 . La categoría del éthos (mos) adquiere rango de tópos (lugar común) y la autoridad del emisor pasa al receptor precisamente por el aval de dicho éthos. Las laudationes fúnebres y los carmina eran las manifestaciones más claras de lo que decimos, cuya consecuencia más inmediata fue la concepción de una historia pragmática de la ejemplaridad, tal como la enunció Cicerón y puso en práctica Tito Livio.
El ejemplo, pues, se introduce en la historiografía bajo la forma de biografía, pero acotando aún más el contenido, ya que se trata de una pequeña historia, corta, que se refiere al pasado de la vida de un gran personaje, por lo general, para justificar una doctrina o un principio moral, que en el caso de Valerio Máximo es el propuesto en el encabezamiento del libro o capítulo correspondiente.
Éste fue ya el propósito apuntado por la tradición retórica griega y continuado por Cicerón; de hecho, las dos ocasiones en que más claramente alude al ejemplo así lo demuestran 75 . La primera de ellas pertenece, además, al capítulo que trata de la confirmatio; y, si bien podría objetarse que se trata de una obra de juventud, lo cierto es que incluso cuando escribe el De oratore, evoca también su uso como elemento del ornato: «La plasmación de las costumbres y de la vida, tanto valiéndose de personas como sin ellas, es un gran procedimiento ornamental del discurso, y sirve para disponer a favor los ánimos y, a menudo, incluso para conmoverlos. Hacer aparecer a un personaje supuesto es la figura más adecuada para la amplificación» 76 .
Pero, es más, cuando a Valerio Máximo se le reprocha la posible falta de rigor histórico, no se hace otra cosa que ignorar la doctrina ciceroniana al respecto. «A los rétores —dice el Arpinate— les está permitido mentir en las historias para poder decir algo con más expresividad» 77 . Y sólo unos años después de nuestro historiador, Quintiliano destacará también que el ejemplo viene a ser no sólo un medio de prueba por comparación, sino también una emoción seductora 78 .
Deleite, autoridad y credibilidad constituyen en esencia las tres razones de ser del ejemplo en el ámbito de la retórica y las tres son igualmente válidas para la historia desde que Cicerón la dotó teóricamente de un determinado estilo y la consideró «labor propia sobre todo de oradores» (opus oratorium maxime) 79 .
Lo peculiar del ejemplo en Valerio Máximo es que sigue un esquema narrativo simple que lo hace a la vez sumamente propicio para la labor educadora. En su esencia, el ejemplo consta de tres elementos: presentación del personaje o anécdota, relato de un hecho y reflexión cònclusiva. Su valor convincente, por la claridad, es superior al de la fábula y la parábola, formas estrechamente ligadas ya en Aristóteles. No en vano, el ejemplo se basa en hechos tenidos por ciertos, mientras que la parábola y la fábula se mueven en el terreno de la ficción.
El ejemplo, además, es sumamente fructífero y conveniente para el conocimiento de los hechos, siempre que reúna las siguientes propiedades: univocidad, para imponer al lector una verdad moral exenta de interpretaciones múltiples; brevedad, para ser más fácilmente aprehensible; autenticidad, que se logra por la autoridad del personaje de quien se extrae; verosimilitud, para ser creído; placer, tal como señalaba ya Cicerón («pues los ejemplos relativos a los tiempos primitivos, recuerdos literarios y tradición escrita confieren más autoridad a la prueba y más placer al oyente» 80 ); la capacidad de perdurar en la memoria, por el valor que la imagen formada evoca.
Sin duda, fueron éstas las propiedades que hicieron penetrar el ejemplo y la imagen en otros campos artísticos sobrepasando la retórica y la historia. Plinio habla de estatuaria histórica, mitológica y de pintura 81 y el propio Valerio Máximo recuerda la escultura de Lucio Escipión vestido con clámide y calzando sandalias porque había introducido esas modas poco adecuadas a las costumbres romanas 82 . La descripción de Quinto Metelo recuerda perfectamente lo que eran los tituli imaginum al repasar toda la biografía del noble «desde el primer día de su nacimiento hasta el momento mismo de morir» 83 . Más adelante volveremos sobre ello al tratar de la pervivencia de Valerio Máximo; ahora baste sólo con añadir que la rentabilidad de esta práctica del ejemplo penetró de tal manera en los programas educativos que las artes predicatorias medievales toman los ejemplos, reales o ficticios, de la vida de los santos padres, de los mártires y de los santos a modo y semejanza de los grandes personajes romanos 84 . De hecho, la historiografía medieval y las artes predicatorias se limitaron a seguir la senda trazada por la biografía pagana, de la que Valerio Máximo es una muestra más, así como la doctrina gramatical, y por lo tanto escolar, relativa a la utilidad de los ejemplos. La única novedad consistió en cambiar el corpus del que surtirse.
Por lo demás, las posibles objeciones que pudieran plantearse, tales como la memoria colectiva frente al consenso moral, la narración de algo pasado frente a la respuesta emocional de los lectores y oyentes vivos, o la personalidad y credibilidad del historiador frente a la receptividad del lector, se solventaban con la autoridad moral del pasado y la pervivencia de las virtudes o el rechazo de los vicios, tanto en el momento de producirse el ejemplo como en el momento de difundirse el mismo, es decir, con la pervivencia de un código de valores morales, tales como los deberes para con los dioses y para con los hombres.
Los ejemplos de Valerio Máximo se insertan, pues, en la línea moralista que recorre toda la historiografía latina desde Salustio y que la escuela, siempre, y el Cristianismo, tras su aparición, se encargaron de mantener y propagar. Valerio Máximo, además, como buen analista de la condición humana, abrió el espectro de las fuentes y supo ver también virtudes en los esclavos, las mujeres y hasta en los niños 85 . Que muchos de estos ejemplos puedan ser sospechosos de faltar al rigor histórico importa poco si consideramos la historiografía antigua como un género literario y no como una ciencia. Tal vez sea también ésta la razón por la que la categoría del tiempo no cuenta; el relato histórico no viene dado por la sucesión cronológica, es atemporal, como ocurría en Varrón, y hay una especie de fuga del presente, por lo triste de la situación, para rememorar épocas más gloriosas y ejemplares.
Fuentes
El estudio sobre las fuentes literarias (Quellenforschung) se convirtió en el objetivo de la mayor parte de los trabajos de investigación sobre Valerio Máximo del siglo XIX y la primera mitad del XX . El resultado fue una copiosa bibliografía, por lo que nuestro propósito no es otro que reflejar brevemente el fruto de esa investigación, a la que añadimos algunas consideraciones propias entresacadas de la lectura detenida de la obra.
Como apuntábamos en páginas anteriores, es habitual que Valerio Máximo no muestre excesiva preocupación por mencionar las fuentes que, como todo historiador, debe manejar. Se nos escapa qué clase de excerpta eran los manuales escolares sobre los que trabajaban rétores y maestros y que pudieron servir de base documental para determinadas virtudes y personajes; otro tanto cabe decir de los documentos originales, públicos y privados, que pudo tener a su alcance sirviéndose de la labor bibliotecaria de Higino; tal vez por eso, como apunta Maslakov, en no pocas ocasiones Valerio Máximo es la única fuente de un acontecimiento histórico 86 . Como es natural, ese suceso histórico puede muy bien haberlo extraído, por ejemplo, de los discursos fúnebres que la tradición y la educación retórica alimentaron, especialmente en los banquetes, como el propio autor recuerda 87 , compartiendo una actitud semejante a la de Catón en sus Orígenes.
También la contemplación de las imágenes del Foro de Augusto pudo servirle para caracterizar imágenes propias. Así ocurrió con Cornelio Nepote y antes con Ático. En esta línea, cuando menos sugerente, han trabajado una serie de filólogos; como A. Klotz, que postuló que Valerio Máximo se sirvió de una vieja colección de imágenes de época de Augusto 88 ; C. Bosch, que retrotrae la colección a tiempos de Cicerón 89 y sostiene que Valerio Máximo ha hecho una recopilación de ejemplos a partir de dos compilaciones previas, una de época de Cicerón y la otra atribuida a C. Julio Higino, R. Helm y A. Ramelli incluso apuntan la dependencia directa de Cicerón, el primero, y de Cicerón y Varrón, el segundo 90 .
Más atrevidas, si cabe, son las hipótesis de F. R. Bliss y M. Fleck, especialmente las de este último 91 , que no ve la necesidad de fuentes próximas previas. Valerio Máximo, en su opinión, habría podido consultar las fuentes originales y, a partir del análisis comparativo entre Valerio Máximo y los autores que más frecuentemente se citan como fuentes posibles (Cicerón y Livio), llega a la conclusión de que nuestro historiador es en ocasiones imitador consciente del estilo de ambos. Algo, por otra parte, evidente si, como hemos demostrado en páginas anteriores, la doctrina ciceroniana de los exempla, la concepción pragmática y educadora de la historia y el nacionalismo de Livio se aprecian de manera constante.
Pero, si nos centramos en las fuentes más seguras, porque el propio historiador deja constancia de ellas, tenemos al menos las siguientes:
Tito Livio, al que directamente cita a propósito de la enorme serpiente del río Bagrada 92 , curiosidad que también reflejan otros autores. Da la impresión de que nuestro historiador, ante la difícil credibilidad del suceso, se siente obligado a citar la procedencia literaria del relato. Pero es que Livio está tan presente en su obra que Bliss, basándose sobre todo en el léxico y la sintaxis, ha llegado a rastrear nada menos que 148 pasajes del historiador paduano que guardan correspondencia directa con 146 de Valerio Máximo 93 .
Celio Antípatro es recordado de manera explícita en I 7, 6 y, como es lógico, no debemos descartar los analistas del último período (Sisena, Rutilio, Claudio Cuadrigario y Valerio Anciate). Con este último, Fleck ve incluso una relación directa, a la vez que con Varrón.
M. Escauro, autor del siglo II a. C., del que nos ha llegado poco más que el nombre y que escribió tres libros sobre su vida, es recordado al menos en tres ocasiones 94 .
Catón y sus Orígenes son mencionados en VIII 1, 2, así como Asinio Polión y C. Graco 95 . Del primero sabemos que, tras el año 35, relató las guerras civiles en sus Historias, tal como cuenta Valerio Máximo en el pasaje aludido, en el que incluso hace una valoración muy positiva de su importancia en las letras latinas. Del segundo se nos escapa cuál fue su labor historiográfica.
Para los ejemplos extranjeros son perceptibles también una serie de autores consagrados, griegos y romanos, de los que Valerio Máximo nos da cuenta de manera directa 96 . Se trata de Heródoto, Teopompo, Helánico de Mitilene, Damastes de Sigeo, Comelio Alejandro Polihístor, el maestro de Higino, y Jenofonte.
Las huellas de la obra filosófica de Cicerón, especialmente de los tratados Sobre la vejez y Sobre la amistad, así como el Sobre el orador en la recomendación hecha sobre la conveniencia de extraer «innumerables ejemplos de nuestra ciudad y de otras» 97 , aparecen por doquier; pero, al lado de estas fuentes, de las que tenemos constancia indudable, interesa destacar otras que el sentido común y la enseñanza difundida en la escuela sugieren igualmente que deben estar presentes en la obra de Valerio Máximo. Así se deduce de un pasaje de Aulo Gelio 98 .
Como Valerio Máximo, también Higino estuvo vinculado a la casa imperial. Este liberto de Augusto dirigió la biblioteca palatina además de destacar como escritor técnico en el ámbito de la filología y la historia, entre otras materias. De entre sus obras perdidas figuran un Sobre la vida y obras de hombres ilustres (De vita rebusque inlustrium virorum), Exempla, Sobre el territorio troyano (De finibus Troianis) y un más que sugerente Sobre el origen y emplazamiento de ciudades itálicas (De origine et situ urbium Italicarum) 99 . Esto demuestra que las inquietudes de historiadores y anticuarios son coincidentes y que, en el caso de los primeros, el recurso a este tipo de actividad literaria era además una forma de evadirse de los peligros y riesgos que acarreaba escribir historia de sucesos recientes.
Muy próximo en el tiempo, y en razón de la temática de su actividad literaria, Varrón es uno de los anticuarios que sin ningún género de dudas está presente en nuestro historiador. De este ilustre polígrafo sabemos, por un catálogo que nos transmite san Jerónimo, que escribió Libros de antigüedades, Libros de imágenes, Antigüedades de cosas humanas y divinas y Sobre el linaje del pueblo latino. Es verdad que nada de ello nos ha llegado, pero, habida cuenta de su labor bibliotecaria, nada tiene de extraño que Valerio Máximo tuviera acceso a esta fuente de la que pudo extraer ejemplos para su obra.
Menos conocida en nuestros días, pero igualmente presente en el amplio catálogo de fuentes, es la figura de otro anticuario, Pomponio Rufo, del que Valerio Máximo menciona al menos dos obras, el Libro de recapitulaciones y los Libros de cosas dignas de recordarse.
Todo un amplio catálogo, pues, de anticuarios sobre los que no vale la pena extendemos más y del que da sobrada cuenta H. Bardon 100 . Pero no quisiéramos concluir sin unas consideraciones sobre la presencia de Salustio, al menos en dos aspectos fundamentales: la concepción de la obra historiográfica y la técnica de los retratos.
Las primeras palabras del proemio de Valerio Máximo, «he decidido (constitui) exponer ordenadamente los hechos y dichos memorables tanto de Roma como de los pueblos extranjeros», recuerdan, o mejor, casi transcriben las de Salustio 101 , con la única salvedad de que al «narrar detalladamente» (perscribere) de Salustio, Valerio Máximo contrapone «exponer ordenadamente» (digerere) tras hacer una selección, como no podía ser menos, dadas las diferencias entre las obras de ambos. Y, como en los proemios de Salustio, también en el proemio de Valerio Máximo observamos que es la ambición (cupido) el determinante moral que explica gran número de malos ejemplos. La época de Tiberio, por lo demás, tenía en Salustio a la mayor autoridad en el campo de la historiografía y los numerosos personajes que desfilan por los Hechos y dichos memorables son juzgados siempre con el parámetro común de la moralidad, tal como hemos visto en las páginas precedentes.
También la técnica del retrato recuerda a Salustio. La temática general basada en la moralidad, de luxuria et libidine, presenta muchos puntos de contacto, incluso en el léxico, cuando trata, por ejemplo, de la vida licenciosa de Metelo Pío o del mismísimo Catilina, cuyo retrato 102 recuerda en todo, e incluso de manera más extensa, la descripción salustiana de Catilina enamorado de Aurelia Orestila 103 .
El diseño compositivo es evidente, como pone de manifiesto Guerrini 104 . La lujuria y el placer (luxuria et libido) dan incluso título a un capítulo de Valerio Máximo 105 . En este caso, contrariamente a la tendencia dominante en el resto de la obra, que es la de exaltar la grandeza de la patria atenuando en la medida de lo posible los aspectos negativos, el cuadro de la sociedad romana sólo es equiparable a las sátiras de Juvenal y a algunas escenas de Tácito. Predominan la decadencia, la crisis, la disolución de los antiguos valores… y todo ello referido a los últimos extertores de la República. Valerio Máximo comparte con su contemporáneo Veleyo Patérculo una cierta fascinación por el moralismo salustiano, actitud también aceptada por Tito Livio al explicar la celeridad con que se produjo la caída por culpa de la luxuria 106 .
III. LENGUA Y ESTILO
Para entender y enjuiciar la lengua y el estilo de Valerio Máximo, o de cualquier otro escritor contemporáneo, de manera ineludible hemos de acudir a Quintiliano y, sobre todo, al Diálogo sobre los oradores de Tácito. Es sabido que, aunque Tácito lo escribe a finales de siglo, el ambiente y el contexto del diálogo se sitúa en tomo al año 75 d. C., unos cuarenta después de la aparición de los Hechos y dichos memorables, tiempo suficiente como para contar con una perspectiva clara y ponderada de las reflexiones que sobre la oratoria y el estilo hacen los principales interlocutores, Mesala y Marco Apro. El primero es partidario de los antiguos valores mientras que el segundo, modernista, defiende que el estilo y la oratoria cambian con el tiempo.
A partir de esta doble y tan dispar valoración es como entendemos que ha sido siempre enjuiciada la obra de Valerio Máximo.
Aquellos filólogos y escritores que no gustan del splendor y sencillamente lo aceptan como el exponente más eximio de las escuelas de retórica, valoran de manera negativa la obra de nuestro historiador. Así ocurrió ya con su epitomista Nepociano; para él Valerio Máximo «es ostentoso en las sentencias, se recrea en los lugares comunes y se pasa en los excesos». Opinión semejante comparte E. Norden al incluir a Valerio Máximo en la «serie de escritores en lengua latina insoportables hasta la desesperación por su falta de naturalidad»; este juicio recuerda la opinión que le merecían a Séneca el Rétor los oradores modernos que buscaban la aprobación más que la causa en sí misma 107 .
Pero de todos los juicios negativos, la primacía corresponde a Erasmo. En su Ciceronianus, en el diálogo mantenido entre Buléforo y Nosópono, a la pregunta del primero sobre qué opinión le merece el estilo de Valerio Máximo, responde Nosópono: «Valerio Máximo se parece a Cicerón como un mulo a un hombre; hasta el punto de que difícilmente podrías creer que es itálico tal escritor o que vivió en el tiempo que parece que vivió: su estilo es tan diferente que se diría que era africano y que no hay poesía alguna más elaborada que su prosa» 108 .
Una opinión más moderada es la de Bernhard Kytzler, que advierte que «la tendencia expositiva apunta hacia un desvío de lo común y usual, hacia una acentuación de los giros de ingenio; se utiliza constantemente el apóstrofe, se aspira a la gradación y al recargamiento»… «oscuridad, ampulosidad, manierismo hacen acto de presencia» 109 . En esta línea, A. Leeman pone como modelo de manierismo retórico la escena en que, hablando de la fortaleza, Valerio Máximo celebra la figura de Catón en el momento de suicidarse junto con el sacrificio de algunos caballos bellísimos 110 .
A nuestro entender, los Hechos y dichos memorables han de ser juzgados desde la perspectiva de la nueva moda literaria y no desde el clasicismo precedente. Valerio Máximo persigue en todo momento una doble finalidad bien clara, «ser útil y agradar» (prodesse et delectare). En este sentido la alternancia sucesiva de ejemplos extranjeros y nacionales hace más ameno un relato que procede por acumulación más que por desarrollo 111 , de ahí que en ocasiones, como en el retrato de Metelo (VII 1, 1), los hechos aludidos sean más que los explicados: procede como retratista más que como historiador.
La técnica de la transición recuerda las Metamorfosis de Ovidio, lo que en cierta medida va en detrimento de la finalidad práctica expuesta en el prefacio, a saber, facilitar la labor de consulta. Es ésta la razón por la que observamos también grandes diferencias en el léxico, mucho más selecto en las explicaciones que en la narración, algo consecuente también con la doctrina retórica sobre la narratio. También por esta razón, las mayores pretensiones literarias las encontramos en los prólogos y en las observaciones comentadas del autor. Es en estos lugares donde más sobresale el gusto por los colores y la redundancia que comparten igualmente sus contemporáneos Lucano y Séneca y que se ponen de manifiesto en una serie de recursos tales como la antítesis, las personificaciones, sentencias, apóstrofes, interrogaciones retóricas, exclamaciones, abstracciones y juegos de palabras.
En los ejemplos prevalecen el énfasis o el carácter maravilloso, en perfecta consonancia con el léxico del que se sirve; así, es frecuente encontrar cadenas cuasi-sinonímicas del tipo de miror, mirus, mirificus, admirabilis, admiratio, veneratio, spectandus, caelestis. Muestra verdadero deleite en determinados campos semánticos, como el de lo maravilloso, del horror (horror, atrox, horridus, tristis, trux, vesanus, saevus, tragicus) y también de lo excepcional, insólito y grandioso (vetustissimus, splendidissimus, humanissimus, indignissimus…).
Las antítesis, tipo hombre / mujer, joven / viejo, poderoso / humilde, como procedimiento expositivo son el recurso más utilizado en la presentación de ejemplos porque, siguiendo los principios morales expuestos por Séneca 112 , están articulados conforme a la bien conocida alternativa laus / reprehensio, petenda / vitanda, sequi / fugere.
Como es propio de la prosa del momento, la abundancia de abstractos dice mucho de su planteamiento, más filosófico e incluso moral que histórico. Ocurre también en Séneca, y contiene reminiscencias ciceronianas, especialmente del tratado Sobre los deberes. Que, en consecuencia, Cicerón y Valerio Máximo sean las fuentes más frecuentadas por los escultores y pintores del Renacimiento a la hora de trazar alegorías es completamente lógico 113 . Estamos ante el tratamiento del retrato histórico salustiano y del exemplum como effigies , que tomará forma definitiva en las manifestaciones del arte; de una concepción de la historia acentuadamente dramática, con pasajes que recuerdan algunas escenas de Séneca, y que culmina en Tácito; de un pintoresquismo y gusto por lo maravilloso y exótico equiparable a los relatos de Lucano. En suma, de una forma de entender la historia que, contrariamente a lo que piensan los detractores del historiador, cumple sin ambages, como ya se ha dicho más arriba, la máxima horaciana ut pictura poesis.
IV. PERVIVENCIA
Ya en la Antigüedad, pero de manera especial en la Edad Media y en el Renacimiento, Valerio Máximo, Salustio y Livio se convirtieron en los historiadores favoritos, llamados a tener un gran éxito. En el ámbito escolar, los excerpta, aparte de otros servicios, ofrecían la posibilidad de aislar episodios de las figuras más relevantes de la historia romana para emplearlos en el uso retórico de las prácticas escolares 114 .
La materia histórica dividida por secciones, como si de los temas de un programa de estudio escolar se tratara, va desarrollándose en una serie de virtudes cívicas, retratos ilustres y dichos famosos, en sintonía con la concepción retórico moralista de la escuela. Valerio Máximo, en palabras de M. Bloomer, «escribe para estudiantes y alumnos de declamación, a quienes proporciona un stock de ilustraciones retóricas» 115 . Ésta era ya la práctica habitual en M. Porcio Latrón y Séneca el Rétor; el primero, incluso conservaba en la memoria un prodigioso corpus de artificios tales como los epifonemas, entimemas, lugares comunes y sentencias 116 .
Pocos años después de estos ilustres profesores de retórica, Plinio el Viejo menciona a Valerio Máximo como fuente para los libros VII y XXXIII, y Plinio el Joven, cuando escribe el Panegírico de Trajano, al menos en la figura del noble ideal simbolizada por Metelo, repite las mismas virtudes que en su momento había señalado Valerio Máximo para este mismo personaje. También Frontino en sus Strategemata, Gelio en XII 7, Frontón y Plutarco (en los relatos del suicidio de Porcia y de los funerales de Marcelo) 117 .
La aparición de la literatura latina cristiana propició el aprovechamiento de nuestro historiador por parte de los predicadores, especialmente para la refutación de la religión pagana y la demostración de la verdad cristiana, naturalmente, de manera sesgada según conviniera resaltar virtudes o censurar vicios. Se nos escapa el posible servicio que pudo proporcionar a los primeros apologetas, como Minucio Félix y Tertuliano, porque las referencias indirectas que aparecen en ambos escritores tienen que ver más con la doctrina general sobre vicios paganos o tradiciones romanas que con detalles particulares, como ocurre con la aparición de Cástor y Pólux, la institución de juegos en honor de Júpiter, el tratado de paz de Hostilio Mancino que el senado no aceptó, o el argumento político-religioso de justificar el Imperio romano por el apoyo prestado por los dioses 118 . Pero dos siglos más tarde la presencia de Valerio Máximo, especialmente de su libro primero, es evidente en el caso de Lactancio y sus Instituciones divinas, lo que demuestra la utilización como manual técnico destinado a historiadores y oradores. Y aunque Nepociano afirma que los libros de Valerio Máximo eran casi desconocidos en la latinidad tardía, tal aserto resulta poco creíble y suena más a excusa para justificar su labor compendiadora ante Víctor, el destinatario de su epítome.
Para los autores de collectanea medievales, predicadores y novelistas, autores de tratados de hechos memorables (rerum memorandarum) y de hombres ilustres (de viris illustribus), y también para la iconografía, especialmente «por la misma naturaleza de la obra, dada la tendencia a recordar lo abstracto (virtud y vicio) y lo concreto (personajes históricos y mitológicos)» 119 , la visualización narrativa de Valerio Máximo resulta de suma facilidad en la posterior elaboración artística. De hecho, así lo apunta el propio autor al hacer uso frecuente del término imago: «Una vez puesta la imagen de la Justicia ante los ojos…» 120 . La imago, correspondiente al griego eikón en la retórica postaristotélica, ocupa un lugar bien preciso en la subdivisión en que se articula el genus simile: «Las partes de lo comparable son tres: imagen (imago), comparación (collatio) y ejemplo (exemplum )» 121 .
1. Tradición manuscrita y pervivencia en la Edad Media
Sin duda, por las dimensiones de la obra, además de otras muchas razones, como sucedió con varios escritores clásicos, en el siglo V aparece el primer epítome, hecho por Julio Paris. Se trata de un autor bien conocido que, ya en la carta dedicatoria a L. Ciriaco, deja claros los dos motivos que le llevan a compendiar los «diez» libros de Valerio Máximo: «para que fuesen útiles, no tanto a los que mantienen posturas contrarias (disputationes) cuanto a los declamadores» y «para encontrar fácilmente y poder disponer de ejemplos apropiados a las distintas materias».
En efecto, sobre el esquema habitual de Valerio Máximo, consistente en la presentación, narración y conclusión moral de los ejemplos narrados, el epítome de Julio Paris prescinde de los elementos primero y tercero para ceñirse sólo a la narración. Obedece, pues, a los planes de la inventio retórica y los ejemplos cuadran en la dispositio de una declamación escolar.
El segundo epitomista, de finales del siglo V y comienzos del VI , nos es menos conocido. Probablemente se trate del Nepociano gramático y rétor, profesor en Burdeos, del que habla Ausonio en su Commemoratio y cuyo resumen fue utilizado por Paulo Diácono en su Historia Miscella. A juzgar por la dedicatoria de la obra, a Víctor, comparte con Paris las razones de escribir un epítome, si bien introduce algunos juicios que merecen un breve comentario. En primer lugar, destaca la utilidad de la obra de Valerio Máximo «a condición de que sea breve»; en segundo lugar, se pronuncia sobre el contenido y el estilo: «incluye hechos que merecen ser conocidos, pero alarga aquellos que deberían ser resumidos, mostrándose ostentoso en las sentencias, alardeando del uso de figuras y extendiéndose en las digresiones. Y si es poco conocido, tal vez sea porque su misma lentitud aburre al lector». En tercer lugar, afirma que el texto de Valerio Máximo es prácticamente desconocido.
Esta última afirmación nos parece poco creíble, sobre todo cuando él mismo habla de otros epítomes ya realizados, y suena a justificación de su resumen para Víctor, resumen al que, por cierto, añade ejemplos de cosecha propia, más que a un verdadero desconocimiento del historiador romano en el mundo cultural del momento. En cualquier caso, los dos epítomes aportan su contribución a la reconstrucción y transmisión del texto, aunque se nos escapa si ambos son de cosecha propia o recogen una tradición escolar y compendiadora anterior.
En 1960, D. M. Schullian nos proporcionó una abundante relación de manuscritos que habla por sí sola de la amplia difusión y tradición de nuestro autor. De ellos, los más importantes son el B, Codex Bernensis 366, del siglo IX , perteneciente a Lupo de Ferrières y el L, Laurentianus Ashburnhamensis 1899, del mismo siglo, que se remontan a la misma fuente y con sólo dos omisiones sobre el anterior: IX 5, 3 y IX 13, 2. El B fue corregido y anotado por Lupo de Ferrières con la ayuda del epítome de Julio Paris, con notas marginales señaladas con las abreviaturas IP (Iulius Paris) o con las siglas br (breviator) o u (uetus). Lupo de Ferrières atribuye a la misma fuente el comienzo de un tratado De praenominibus así como el resumen del libro I de los Hechos y dichos memorables que faltaba en el manuscrito. Estos resúmenes, copiados también en epítome de Julio Paris, fueron editados por vez primera por Aldo Manuzio en 1502.
Al manuscrito B le faltan los parágrafos I 1, ext. 5 y I 4, ext. 1, laguna que comparten todos los manuscritos, salvo el Berolinensis D. Éste, clasificado como Berolinensis Lat. 1007, del siglo XV , pertenece a la Öffentliche Wissenschaftliche Bibliothek de Berlín y completa la laguna del libro I sirviéndose del epítome de Julio Paris a la vez que ofrece también la misma parte del tratado sobre los pronombres.
Estos manuscritos, así como el epítome de Paris, dan ya una lista de capítulos al comienzo de la obra que sirvieron a las ediciones de Kempf, Faranda y Combès y que nosostros hemos seguido en la nuestra.
El manuscrito del carolingio Lupo de Ferrières sirvió a su discípulo Heirico de Auxerre para elaborar extractos de Valerio Máximo tomados al dictado y publicados junto con fragmentos de Suetonio. Su discípulo, Remigio, a comienzos del siglo X , confeccionó un índice de Valerio Máximo.
Hay, pues, una corriente docente que desde Alcuino de York, pasando por Rabano Mauro, Lupo de Ferrières y Heirico de Auxerre, a través de una copia del siglo XII , la contenida en el Vaticanus Lat. 4929, llegó a Petrarca y aseguró así una amplia difusión en el Renacimiento 122 .
También en el siglo IX , el irlandés Sedulio Escoto, teólogo y versificador, compilador de collectanea de varios autores, seleccionó a nuestro historiador al lado de Cicerón, Frontino, Macrobio y otros. Labor semejante a la desempeñada por Hodoardo, bibliotecario de Corbie, coleccionista de máximas morales despojadas de nombres y referencias históricas.
En el siglo XII , Juan de Salisbury, educado en Chartres y París, cita entre sus lecturas favoritas los exempla de Valerio Máximo en el Policraticus, manual de política, y probablemente lo traduce y difunde por el norte de Europa. Guillermo, el autor de los Gesta Regum y Gesta Pontificum, lo emplea a la vez que sirve de modelo al Speculum Maius de Vicente de Beauvais, ya en el siglo XIII . No es descabellado, pues, pensar que en la Escolástica de los siglos XII y XIII los clásicos sirvieran como cantera de anécdotas morales para proporcionar información y sobre todo para reutilizar los exempla. Esto puede explicar muy bien que ya desde principios del siglo XII Valerio Máximo gozara de una enorme popularidad y que Rodolfo Tortario, un monje de la abadía de Fleury, escribiese su De memorabilibus, poema de nueve libros, inspirándose en la obra de Valerio Máximo para facilitar su aprendizaje 123 .
2. Desde el Renacimiento a nuestros días
A través de una hoja suelta de un manuscrito de París (el Lat. 2201 ) conservamos el catálogo de las lecturas preferidas por Petrarca. Abre la lista Cicerón, le sigue Séneca, y en tercer lugar está la historiografía encabezada por Valerio Máximo, del que se sirvió para su De viris illustribus. Para Giovanni de Andrea, contemporáneo de Petrarca, Valerio Máximo era nada menos que el «príncipe de los moralistas». En el siglo XIV , Coluccio Salutati (1331-1406) colacionó manuscritos e hizo notables contribuciones a la crítica textual corrigiendo, por ejemplo, Scipio Nasica por Scipio Asina (V. M., VI 9, 11). De finales de este mismo siglo es una polémica famosa en torno a las artes del trivium y el quadrivium, así como de varios aspectos de la historiografía. Se trata del famoso Paradiso degli Alberti de Giovanni da Prato, en que se polemiza sobre el número de libros que escribió Tito Livio, las razones de por qué no se encuentran todos, cuáles son los errores de la historiografía y, lo que resulta sumamente curioso, se afirma que Valerio Máximo es demasiado breve 124 .También en este siglo, Dionigi da Borgo San Sepulcro, amigo y consejero de Petrarca, nos deja el primer comentario conservado, y a partir de él proliferan comentarios en los humanistas de todas las naciones, como los del jurista napolitano Luca de Penna, Benvenuto da Imola, Simon de Hesdin y Nicolás de Gonesse, ya con traducción, a la que le siguen una serie considerable de las mismas en diferentes lenguas vernáculas, catalán, castellano, italiano… 125 . Consideramos, pues, innecesario proporcionar un catálogo de los humanistas que citan a nuestro autor, algo, por lo demás, lógico una vez que se empieza a editar, como veremos en el apartado correspondiente.
El siglo XV contempla el nacimiento de estados cada vez más implicados en la política internacional. Este hecho, que responde a un sentimiento análogo al del Imperio romano desde Augusto, por sus dimensiones internacionales y por la grandeza de su pasado, favorece el patronazgo de escritores y humanistas por parte de los diferentes estados. El caso de la Corona de Aragón es bien elocuente. No importa recurrir incluso a eruditos foráneos, como Lorenzo Valla en tiempos de Alfonso V el Magnánimo, encargado de escribir la biografía de su padre, Fernando de Aragón, o Marineo Sículo en la corte de los Reyes Católicos, cuyo trabajo más notable al respecto fue el De Hispaniae laudibus. Estos autores foráneos, sin duda, podían garantizar obras de interés mucho más amplio que las escritas por los historiadores locales, aunque sólo fuera por su mejor conocimiento del latín y de los historiadores y geógrafos de la Antigüedad. La presencia de Valerio Máximo en la obra histórica de Lorenzo Valla, así como en sus «Elegancias», es de sobra conocida. «Fue precisamente en esta época cuando se reconoció la importancia política de la historiografía», señala R. B. Tate 126 .
Pero no quisiéramos concluir este breve apartado sin proporcionar al lector una visión particular de la valoración que merece Valerio Máximo en el siglo XV en dos manifestaciones estrechamente hermanadas: la poesía y la pintura. En las enciclopedias de este siglo se advierte la tendencia a identificar la poesía con el discurso poético como perteneciente al género epidíctico; así, en el tercer libro de la Margarita philosophica de Gregor Reisch vemos una representación alegórica de la oratoria como figura femenina que sostiene en la mano derecha la poesía de Virgilio y en la izquierda la historia de Salustio. Ambas disciplinas son consideradas como ramas de la retórica. Pero es más, en la Polyanthea nova de Domenico Nanni Mirabelli, bajo la voz «poeta», se encuentra una apología de la poética realizada por retóricos: a Cicerón le siguen Quintiliano, Aulo Gelio, Aristóteles, Valerio Máximo y Séneca. ¡Sólo al final se incluyen los poetas! Los compañeros de viaje de Valerio Máximo excluyen cualquier comentario nuestro sobre cómo era juzgado en este siglo nuestro historiador. Erasmo sí lo hizo, pero de ello ya hemos dado cuenta un poco más arriba, al tratar de la lengua y el estilo 127 .
En el ámbito de la iconografía fue Maturanzio el humanista que realizó los bocetos sobre los que el Perugino pintó el Colegio del Cambio en Perugia. Pues bien, la Fortaleza es pintada tal como la describe Valerio Máximo: la virtud colocada en lo alto, y debajo, tres ejemplos ilustrativos, los mismos que narra Valerio Máximo: Lucio Sicinio, Horacio Cocles y Rómulo. Entre Sicinio y Horacio Cocles añade un personaje extranjero, el espartano Leónidas.
Otro tanto ocurre con la Templanza, que se opone a la Luxuria y a la Libido. La templanza es básicamente la capacidad de dominar las pasiones, coincidiendo, por tanto, con la abstinencia y la continencia, pero asume también la variante de la modestia y la moderación, sobre todo en el poder y el dinero. Esta significación tan compleja está en Valerio Máximo, que dedica sendos capítulos a la abstinencia y la sobriedad, por un lado (IV 3), y a la moderación, por otro (IV 1). Pues bien, en el Palacio, como en Valerio Máximo, los personajes que ejemplifican esta virtud son Escipión, Pericles y Quinto Cincinato 128 .
Beccafumi, en el trabajo más importante de su carrera de pintor, la decoración de la Sala del Consistorio de Siena, se inspira igualmente en Valerio Máximo para los personajes y episodios de la historia antigua. Así ocurre con la alegoría de la Justicia, íntimamente ligada a la severitas (VI 3 y 5), a las que se le une el amor a la patria 129 .
3. Valerio Máximo en España
La gran cantidad de manuscritos, ediciones, traducciones y comentarios conservados en toda España, de los que daremos cuenta más adelante, no se corresponden con la escasa atención prestada a la obra de Valerio Máximo, al menos en los últimos años. Pero no fue así a lo largo del Renacimiento y los dos siglos que le siguieron, como se desprende de los testimonios de Menéndez Pelayo 130 , José Vallejo 131 y Lisardo Rubio 132 .
La literatura medieval, por la gran importancia que dio al género paremiológico, fructificó en los albores del siglo XV en una serie de colecciones de máximas sacadas de autores de renombre, tanto clásicos como medievales. Así nació el Libro de los exemplos por a.b.c. de Clemente Sánchez de Vercial al tiempo que gozaba de gran difusión, a modo de epítome, el De remediis utriusque Fortunae de Petrarca.
A finales del siglo XV , señala Gómez Moreno, «comenzó a llegar a España la adaptación humanística de las distintas áreas del saber de un nuevo triple patrón: Poética, Historia y Filosofía Moral» 133 . En su doble condición de historiador y moralista, Valerio Máximo se convirtió en lectura de moda, lo que explica tanto la versión de Hugo de Urríes, como la de Fray Antonio Canals, por un lado, y la impresión en Murcia, en 1487, del Valerio de Historias Eclesiásticas y de España de Diego Rodríguez de Almela, por otro.
Bien es verdad que el primer acercamiento a los clásicos fue mediante excerpta y florilegios y que los humanistas veían en ellos un sucedáneo de la lectura completa de las obras que se habían recuperado ya. Pero no es menos cierto que los lectores eruditos sabían sacar provecho mediante comentarios; como el de don Jaime de Aragón a la versión de Valerio Máximo realizada por Fray Antonio Canals, o la presencia de nuestro historiador en los elogios de ciudades y biografías de hombres ilustres que proliferaron a lo largo de los siglos XV y XVI . Esto ocurrió con la versión castellana de Valerio Máximo realizada por Juan Alfonso de Zamora, escribano real.
Hasta qué punto Valerio Máximo se convirtió en lectura obligada en los planes de estudio universitarios lo demuestran abundantes pruebas. M. Menéndez Pelayo recoge el juicio que nuestro historiador y gran parte de la literatura del siglo I del imperio merecen a B. Barrientos con las siguientes palabras: «Pasma que habiendo puesto en la segunda clase a los dos Plinios, a Quintiliano, a Suetonio y aun a Valerio Máximo, relegue a la tercera a otros escritores de la edad de plata, evidentemente superiores a ésos en talento de estilo, y no inferiores en pureza de dicción: así Tácito, Séneca, Pomponio Mela, Columela, Veleyo Patérculo» 134 . En la Salamanca de finales del siglo XVI , Valerio Máximo y Virgilio desplazaron a Terencio y Ovidio, como se desprende de las investigaciones realizadas por Luis Gil 135 . Y Juan de Valdés, en concordancia con lo anterior, menciona como autores dignos de lectura a los historiadores T. Livio, César, Valerio Máximo, Quinto Curcio y otros 136 .
Sobre la presencia en las escuelas y universidades en el siglo XVII hablan por sí solas las siguientes palabras de Diego López: «Se prueba la ventaja que lleva Valerio Máximo a todos los historiadores gentiles» 137 . La ventaja no era otra que, el historiador, con la mera cita de los personajes (commemoratio) en los casos históricos bien conocidos, podía alcanzar los mismos resultados que el orador convencional exponiendo y desarrollando el ejemplo con vistas a la persuasión.
En 1648 el padre Escardó daba instrucciones sobre cómo habían de contarse los ejemplos en los sermones y fuera de ellos 138 . Anunciaba la utilidad que tenían los progymnasmata para el conocimiento de los recursos narrativos y, al lado de los narratiuncula, incluía el exemplum tal como había sido difundido en la Retórica a Herennio y cuyo representante más genuino era Valerio Máximo. Era normal que en las escuelas de gramática figuraran como lecturas obligadas la obra de Aftonio, la colección de fábulas de Esopo y la compilación de la obra de Valerio Máximo 139 . Sólo desde el momento en que la historia comenzó a ser considerada como ciencia y se puso en tela de juicio la obra de nuestro historiador es cuando se marginó su estudio, salvo el concerniente a las fuentes, por aquello de compararlo con otros autores más fiables.
Era, pues, un autor bien conocido en los ámbitos escolares y, desde luego, mucho más de lo que dan a entender en sus introducciones los modernos editores y traductores.
Enumeramos a continuación el amplio catálogo de códices manuscritos conocidos y las respectivas bibliotecas donde se hallan o se hallaron:
—Biblioteca del Príncipe de Viana: uno, del siglo XV .
—Biblioteca del Duque de Calabria: cuatro (núms., 411, 412, 413 y 414), de los que sólo sobrevive uno, el 412 ó 413. A ellos hay que añadir el n° 223 del catálogo de Valencia, del siglo XV .
—Biblioteca del Rey de Portugal, Don Duarte: uno, el núm. 61: «Valerio Máximo em Aragoez».
—Biblioteca del Condestable de Portugal: uno, siglo XV , además de una traducción francesa.
A éstos, citados por Menéndez Pelayo 140 , hay que añadir los catorce relacionados por José Vallejo 141 y los que siguen, recogidos por Lisardo Rubio:
—Biblioteca de El Escorial: ocho (e.III. 17, siglos XIII -XVI ; g.III.13, siglo XV ; M.II.15, siglo XIV ; M.II.21, siglos XIV -XV ; N.II.14, siglo XV , con anotaciones de Zurita; N.II.15, siglo XV ; N.III.9, año 1412; S.III.4, año 1469).
—Biblioteca Nacional de Madrid: tres (ms. 7540, siglo XIV ; ms. 8815, siglo XV ; ms. 8834, año 1406).
— Fundación Lázaro Galdiano: uno (núm. 15393, siglo XV , el décimo libro corresponde al epítome de J. Paris).
—Biblioteca Universitaria de Salamanca: uno (ms. 2361, siglo XIII , perteneció al Colegio Mayor de San Bartolomé. A cada libro precede el índice de capítulos).
—Biblioteca Colombina: dos (ms. 5-7-2, siglo XV , con un comentario de autor desconocido; ms. 7-4-14, siglo XV , con comentario de Fray Dionisio de Burgos).
—Biblioteca del Cabildo de la Catedral de Toledo: uno (ms. 100-31, siglo XV , comienza a partir de IV 8, 5).
—Biblioteca Universitaria de Valencia: uno (ms. 612, siglo XV ).
—Biblioteca del Real Seminario de San Carlos: uno (ms. B-4-8, siglo XIV ).
—Archivo Capitular de la Seo: uno (ms. 11-46, siglo XV , con comentario de Fray Dionisio de Burgos).
Excerpta:
—Biblioteca de El Escorial: dos, (O.III.21, año 1469, sólo del libro V; O.III.23, siglo XV , sólo del libro IV).
—Archivo Episcopal de Vich: uno (ms. 187, siglo XV ).
Comentarios:
—Biblioteca de El Escorial: tres (N.II.13, siglo XV , comentario a los cuatro primeros libros; N.II.14, siglo XV , lleva el autógrafo de Zurita, quien anotó marginalmente variantes del texto; N.II.15, siglo XV ).
—Biblioteca Nacional: uno (ms. 7540, siglo XIV . La disposición material de los comentarios forma a veces los dibujos más caprichosos).
—Biblioteca Colombina: dos (ms. 5-7-2, siglo XV ; las citas objeto de comentario van subrayadas; ms. 7-4-14; siglo XV , también subrayadas las citas objeto de comentario).
—Archivo Capitular de la Seo: uno (ms. 11-46, siglo XV , comentario de Fray Dionisio de Burgos).
Ediciones y traducciones:
Menéndez Pelayo recoge solamente dos ediciones impresas en España; la de Esteban Pighio, Valladolid, 1676, y otra, de autor anónimo, en Madrid, 1790. A ellas hay que añadir las cuatro recogidas por José Vallejo, dos en Valladolid (1627 y 1742), dos en Madrid (1643 y 1665) y una quinta en Lerma, probablemente la primera impresa en España (1620) 142 .
La primera traducción de la que tenemos constancia data del siglo XV , «en vulgar castella», correspondiente al n° 74 de la biblioteca del condestable de Portugal, Don Pedro.
En 1467 Mosén Hugo de Urriés realizó una traducción a partir de un códice francés que el Duque Carlos de Borgoña prestó a Urriés, pero, como quiera que Urriés no estuvo de embajador hasta el año 1474, Menéndez Pelayo concluye que la fecha de la traducción ha de ser 1477 y que en la fecha de impresión se habría omitido una C.
Una segunda traducción aparece en Sevilla, en 1514, a la que siguió la tercera y última, en Alcalá en 1529.
De 1495 tenemos una traducción más de Urriés, aparecida en Zaragoza, y realizada a partir de una traducción francesa del maestro Simón de Hedin.
Diego López, el discípulo del Brocense y maestro de Latinidad y Letras Humanas en Mérida, nos deja dos traducciones. La primera fechada en 1632 en Sevilla, la segunda en Madrid en 1647, en cuyo prólogo apunta la ventaja que lleva Valerio Maximo a todos los Istoriadores Gentiles, y del provecho que se saca desta obra.
José Vallejo habla también de otras tres ediciones de la traducción de Diego López, todas ellas en Madrid, en los años 1654, 1655 y 1672, si bien la primera de ellas apunta más a un comentario, muy amplio sí, pero sólo comentario.
El dominico Fray Antonio Canals realizó en el siglo XIV la primera traducción al catalán, editada en 1914 por Miquel i Planas en Barcelona. Nicolás Antonio, en su BHV, nos dice que Fray Antonio Canals realizó también una traducción del catalán al castellano por orden de Juan I, rey de Castilla. De ser así, la primera traducción al castellano sería del siglo XIV .
Nicolás Antonio también nos habla de una traducción al castellano de autor anónimo, publicada en Sevilla en 1434, cuyo manuscrito se guarda en la Biblioteca del Sr. Marqués de Mondéjar 143 .
En 1926, José Velasco y García, catedrático de la Universidad de Valladolid, dejó sin concluir seis libros de la traducción iniciada de nuestro autor, «imposible de entender», en opinión de Martín Acera 144 , al que le debemos la última traducción en lengua española hasta el día de hoy.
V. NUESTRA TRADUCCIÓN
De entre las ediciones aparecidas en los últimos años, hemos optado por la de Rino Faranda (Turín, 1971), no en vano ésta recoge las lecturas y variantes analizadas previamente por Halm y Kempf. Por ser la última en el tiempo, hemos tenido también presente la de Combès para los seis primeros libros, especialmente en lo que concierne al enunciado temático de las virtudes que trata y el análisis de las mismas. Ésta ha sido la razón que nos ha llevado a traducir al final los epítomes de Julio Paris y de Nepociano, como entidad autónoma, y no a introducirlos rellenando las lagunas correspondientes a lo largo del relato.
Cualquier traductor de textos del siglo primero del Imperio sabe de la dificultad que encierra el creciente barroquismo de la lengua latina, especialmente cuando los períodos sintácticos son excesivamente largos. De ahí que en ocasiones, para hacer más amena la labor de lectura, hayamos puntuado de manera diferente a como lo hace el texto latino. En otras ocasiones hemos roto la monotonía de los elementos de enlace entre relatos o de escenas diferentes del mismo relato, especialmente cuando abundan los relativos o participios. No obstante, en la medida de lo posible, procuramos mantener el tono declamatorio del autor e incluso la excesiva abundancia de abstractos de la que hace gala, así como los frecuentes términos que, procedentes del lenguaje poético, introduce en la prosa histórica (carbasus, latratus, sputum, alienigenus, roboreus, decenter, potenter, etc.).