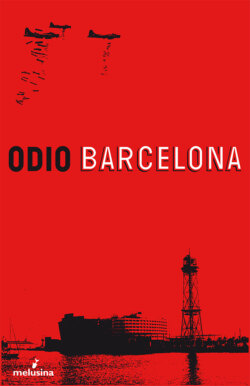Читать книгу Odio Barcelona - Varios autores - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl odio por venir, Carol París
El intercambio entre lo que se ofrece a las miradas
toda la puesta en obra para ofrecer a las miradas (todos los campos)
y la mirada glacial del público (que ve y olvida inmediatamente).
Muy a menudo este intercambio tiene el valor
de una separación infra leve, queriendo decir que
cuanto más admirada y mirada es una cosa,
menos separación infra leve hay.
Notas, Marcel Duchamp
Le Corbusier, Villa Sern-De-Monzie. Garches, 1927.
Empieza el paseo; empieza el paseo de una peatona que arrastra la pea de la noche anterior. Me dirijo a las Ramblas a comprar un periódico que, probablemente, no leeré.
En mi recorrido, propio de la Moños, no acabo de encontrar en dicho escenario, entre sus plantas, entre sus flores, aquel ambiente cabaretero, aquel salero de revista que se le atribuye; ningún rastro, ni de vómito ni de carmín. Sigo caminando, en un viaje perfurmativo que ya me huele que va a acabar mal, rodeada por el olor de un pasado que no se deja atrapar, una historia latente, un sexo reprimido vehiculado a partir de una imageografía desbordada; la Rambla en domingo, toda emperifollada, se destapa; flores y cuerpos excesivos; pornografía implantada en las portadas de las revistas que inundan los quioscos, convertidos a su vez en otro icoño, digo, icono de la ciudad.
Resaca y alegría en este típico paseo dominical —paseo rodeado de dominicales, dominicanos, domingueros y domingas—, pero la alegría se me ve truncada por la alergia. Cuando la Rambla se me ha convertido ya en un callejón sin salida, cuando la alergia se me dispara por culpa de unos plataneros que llevan matándonos desde 1859, opto por girar y adentrarme en el ambiente salubre del Raval.
desde la ciudad flemática
Y es en el Raval donde continúa mi martirio. Estornudos, picores, escupitajos y esputos que no acaban de salir, ruidos
guturales, primaveras sound.
Por ello decido acercarme al centro médico más cercano, que es, precisamente, el Centre d’Atenció Primària Dr. Lluís Sayé, en la calle Torres i Amat número 8, a la espera de que alguien me atienda la primera. Y aunque el centro se encuentra cerrado, ello no impide que me fije en un falso brillo que corona su entrada y me halle, para mi sorpresa, en medio de una improvisada visita cultural (Monument dogc, 12-12-1990), sólo guiada por el trancazo. ¡Pedazo de domingo instructivo que voy a pasar! El edificio conserva aún una placa mugrienta en la que se le atribuye el valor de Bé d’Interès Cultural; ideado por Josep Lluís Sert y Torres Clavé entre 1934 y 1937, se erigió en el Dispensari Antituberculós; uno de los proyectos que la Generalitat encargó al grupo gatcpac. En un intento por apartarse de los edificios sanitarios basados en las estructuras panópticas propias del siglo xix, el Dispensari Antituberculós reúne las características arquitectónicas ideadas por Le Corbusier. Enmarcada en una época en la que la arquitectura se asociaba a la salud, el proyecto, al más puro estilo feng shui, enfocó su diseño en la construcción de vidrieras para un mayor aprovechamiento de la luz solar, confiando en sus posibilidades terapéuticas. Siguiendo las directrices de aquello que en su momento se definió como medicina moderna, el edificio se amolda a aquel programa sanitario que entendía la helioterapia como uno de los principales métodos curativos para la tuberculosis. El saneamiento por soleamiento.
Quizá el hecho de que el edificio se encuentre ubicado en el Raval ha contribuido a su estabilización en el marco de una retórica marginal, cuando el Dispensari Antituberculós era
—y quizá tenía que continuar siendo— un edificio clave de la ciudad; debía instituirse como símbolo de la modernidad. Claro que vaya modernidad: coger a los tuberculosos y tostarlos al sol.
Infección pulmonar, descomposición, imposibilidad de reutilización de aquello que el cuerpo expulsa. Olvido que se transmite por el aire, chinos en el barrio chino que rompen el prototipo del asiático pulcro, que escupen encima de la imaginería del oriental calmo, no alterado, expulsando sin miramientos aquella congestión que su cuerpo no tolera, mientras nosotros seguimos con la actitud de tirar el moco hacia dentro, de guardar las formas y la flema. Si las revistas pornográficas que habitan la Rambla saben capitalizar aquello que Duchamp englobaba bajo la noción de infra mince (infra leve), aquella energía que cualquier cuerpo expulsa —sea un estornudo, sea un orgasmo—, lo que parece desprender esta ciudad es tan imposible de definir como no reutilizable. La ciudad, la geografía, constituye una prolongación más de la carne, pero Barcelona no acaba nunca de adquirir cierta cualidad material; su lógica se construye bajo el peso de un pasado inaprensible. Edificios que no reconocemos, voltes catalanas escondidas en falsos techos, evidentes panópticos sanitarios: «Los Mossos vigilan a tuberculosos para que no huyan de la terapia», reza un titular de El Periódico del 10 de octubre de 2007.
Si una de las técnicas principales para curar la tuberculosis era la colapsoterapia —consistente en colapsar el pulmón, entendiendo que dicho reposo permitía que la enfermedad no avanzara—, en Barcelona seguimos la misma dinámica; aguantamos la respiración en una ciudad contenida, vivimos colapsados en medio de una aceleración en tiempo muerto: si los chaflanes de l’Eixample estaban diseñados para que cualquier vehículo pudiera girar con más facilidad, y a más velocidad, resulta que hemos abandonado esta idea de speed y nos hemos sumido en un estado letárgico. Barcelona se erige en una ciudad flemática; como una ciudad que contiene un pasado que no se expande, de una latencia que se transmite por el aire e infecta
e infesta su día a día. Barcelona: flema agarrada, esputo paradigmático de una disfunción histórica, cargada de un pasado edificado en un exterior insalubre que nunca acaba por escupir todo su terrorífico esplendor.
relaciones cibernépicas
La presencia de un pasado glorioso en Barcelona parece hallarse en un completo estado de somnolencia; la ciudad intenta esconder la propia historia generando lo que podríamos denominar una relación cibernépica para con las gestas pasadas; una relación a distancia con el mundo épico debido a la constante sumersión en un mundo simulado. El recorrido virtual, el replay histórico, sólo atañe al intermitente turista.
En el Passeig Lluís Companys no hay ni un solo fin de semana en el que no se organice un festival, una fiesta, una feria. Si en los Campos Elíseos de París, cada 14 de julio, las tropas pasan por el Arco de Triunfo, procurando no pisar la tumba al soldado desconocido, en Barcelona, lo que constituía la entrada a la caserna militar de la Ciutadella, nuestro Arco de Triunfo, desemboca ahora en el jolgorio de un parque que da cabida a otras tropas; a tamborileros, a perroflautas, a protohippies con sus rastas y sus bongos, a la Barcelona de pandereta.
Allí montan el circo desde las «colles» sardanistas —en las que todos los que bailan dejan caer su peso en los brazos de uno que, pobre, normalmente también es el que vigila los bolsos mientras sonríe a la patria— hasta numerosas asociaciones que plantan sus casetas, que se reúnen bajo letreros que siempre empiezan por «Amics de…»; asociaciones constituidas para defender las causas más peregrinas, en una prolongación desviada del género épico que constata, una vez más, la imposibilidad de aparición de un personaje heroico que salve al mundo, la imposibilidad de recuperar un pasado glorioso que nos salve de todos ellos. Dichas asociaciones se comportan como una prolongación en el espacio público e institucional de un odio latente. Y mi pregunta es: ¿de dónde salen?, ¿tienen local? Quizá se ubican en alguna casita blanca; porque el asociacionismo promueve también la circulación parasitaria de una sexualidad reprimida; las asociaciones se convierten en un meublé en el que ir a ligar —conocí a mi marido Lluís en els Lluïsos de Gràcia— a la vez que se erigen en una manifestación grupal de la cultura de la queja; el esplai de un constante renegar, y, en algunos casos, por una causa que les es del todo ajena. Porque, precisamente, en Barcelona cuesta quejarse de lo propio, ya que lo propio ¿dónde está? Por suerte existe el leitmotiv de la «solidaridad entre pueblos»: el intercambio de reproches y de fluidos activa y alimenta estas asociaciones que buscan la excusa más insólita para salir a la calle y para llevar a cabo aquello tan inaguantable que descansa bajo la expresión «fer pinya». «Anem a fer pinya a favor del medi ambient!» Vaya panda de cocos. Con estos argumentos, ¿a quién van a convencer?
Claro que la argumentación, la dialéctica, tampoco parece ser el fuerte de esta ciudad; recordemos que uno de los debates que tuvo más continuidad —quizá influido por el gusto por lo escatológico— fue una serie de cartas al director en las que se discutía sobre en qué posición debía colocarse el rollo de papel higiénico en el dispensador. Parecemos tontos del culo. La posibilidad de revivir la Barcelona épica se ha convertido en papel mojado; transitamos ya por una ciudad que pasa de pasado oscuro a castaño oscuro.
el pijo aparte
Mientras me ahogo y me quedo sin respiración en uno de mis ataques postasmáticos, aún tengo olfato para rastrear la huella del dinero, para elaborar una ruta por Barcelona que constata cómo ésta ha ido geográficamente in crescendo. Si antes la burguesía tenía como centro de operaciones la calle Montcada y la entonces señorial Nou de la Rambla —donde ahora se encuentra el Cangrejo Loco, sí— dibujándose como una de las zonas con más caché de la ciudad, las clases altas emprendieron un viaje ascendente que las llevó a subir por Passeig de Gràcia, luego Sarrià, la avenida Tibidabo, hasta llegar a la zona de Sant Cugat y alrededores. Esta expansión, este viaje cuesta arriba sin esfuerzo, este desplazamiento, parece producto de un miedo a la contaminación: un hacer pinya para preservar su ambiente alejado de la zona marginal del Raval. La riqueza se expande, se aleja de la insalubridad del centro de la ciudad, huye de él como de la tuberculosis. Y mientras, los ricos nos observan y maquinan desde la lejanía. Recuerdo ahora que Tibidabo proviene del latín tibi dabo, que significa «te daré». Y es que desde las alturas nos darán, y podemos intuir por dónde.
Dicha expansión de la riqueza transita de forma interna desde la zona enemiga de Sant Cugat hasta la entrada subterránea a Barcelona que constituye la parada de Sarrià, —y en contrapartida con la popular y desmadrada renfe— mediante los puntuales Ferrocarriles de la Generalitat. Con aquellos hombres trajeados que te miran mal por el simple y común hecho de vestir mal. Aquellos, los mismos, que luego te encuentras en La Caixa y te sueltan un amigable «Parlem?». O bien con la incipiente —o quizás más que constituida— generación que se reproduce en los vagones reservados para los discípulos —imitadores y continuadores— de dichos hombres trajeados. Los emos vestidos de Harry Potter suben al tren; pseudoadolescentes insoportables, con sus americanas, con sus pantalones cortos, que regresan de sus escuelas de pago; niños con calcetines limpios, sin zapatos nuevos, de vuelta de todo.
La bona gent huye del centro de la ciudad para ubicarse en las zonas residenciales; el buen salvaje se instala en los bosques de alto standing de La Floresta y Valldoreix. Como buenos «pijos aparte» se dirigen hacia una periferia que nada tiene que ver con la periferia doñajuaniesca imaginada por Bigas Luna. Mientras, en los edificios señoriales de l’Eixample perviven los padres de estos nuevos señoritos. Inquilinos seniles que transitan de forma interna del comedor de verano al comedor de invierno o se tumban en la cama aguardando la llegada de l’hereu. Y que quede claro, no odio Barcelona porque no haya ningún edificio de l’Eixample que sea mío. Odio Barcelona porque no tendré dónde caerme muerta.
ataques de contemporansiedad
Y encuentro lógico que se vayan, si esto resulta ser un caos que se ha zonificado como «can pixa». Como buenos herederos del gatcpac, continuamos aún con la idea de diseñar proyectos de pueblos, de ciudades, de zonas de descanso.
Si la arquitectura se entiende como una obra que ofrece la posibilidad de una continua reactualización —en función de quién la observa y de quién la habita—, si la ciudad podría operar como escenario performativo, en Barcelona se entiende dicha reactualización no sólo a base de pico y pala, sino también a partir de la redefinición. Barcelona, como ciudad del rediseño, establece una relación incómoda con su propio pasado a la vez que se mueve en su obsesión por musealizar lo abstracto, por rediseñar lo que han sido espacios de represión bajo una iconofilia particular.
Esta reconversión, esta obsesión por el espacio, entronca con las preocupaciones primigenias de lo que, se supone, es la posmodernidad, teoría en la que inicialmente prima el espacio por encima del tiempo y de la gestión de la memoria, entendida como una preocupación de la modernidad. En Barcelona nos comportamos como perfectos posmonerdos, o posmolerdos, como se prefiera. Seguimos a pie de obra las modificaciones arquitectónicas y urbanísticas de la ciudad, viviendo siempre en el suplemento de la Barcelona por venir; aquella que sigue quejándose, expectorando y siempre expectante de algo mejor; impasible en su espera del advenimiento de su obra total, sumida y amparada en la idea de lo venidero. Esta actitud tiene su caso paradigmático en la Sagrada Familia, que se erige como esputo perfecto, como manifestación por excelencia de lo inacabado, como trauma sintomático de un ideal de perfección, de una dinámica de «vamos a mostrar lo que somos al mundo, pero no ahora, por favor» y que, por ello, como obra magna en potencia, se estabiliza en la esperanza de que «cualquier tiempo futuro será mejor, ergo, esperemos a que el futuro llegue». Pero ¿y si, después de tantos años, se concluye el proyecto ideado por Gaudí y podemos ver la catedral en su estado último, y resulta que les queda mal? ¿Y si hacen una chapuza?
El rediseño se sustenta también a partir de lo latente; de la perpetuación de una eterna «en construcción», en una amalgama de proyectos inaprensibles que hacen que Barcelona se sitúe en un continuo «estar a punto de convertirse en algo», pero que nunca acaba por adquirir cierta cualidad táctil. Siempre nos quedará París y siempre hay tiempo para desesperarse, para seguir inmersos en una indefinición crispada.
Todo ello, sumado a la constante búsqueda de la originalidad, al deseo de atrapar la belleza gadameriana de la actualidad, al incesante encuentro de nuevos estímulos, de cambio constante, promueve cierto efecto desestabilizador, genera lo que podemos diagnosticar como contemporansiedad. La ciudad se mantiene en este estado anímico o emotivo que tiene como consecuencia un uso exagerado del copy&paste, una asunción de la novedad a partir del plagio al saberse ya perdida la posibilidad de una renovación real, de una invención propia de nuevos valores ficticios.
barcelona, ciudad de vacaciones
Y llegará el descanso y seguirá latente el escándalo público. Como forma para paliar la contemporansiedad que genera el continuo rediseño de la ciudad, así como las demandas de originalidad y de cambio constante, Barcelona se comporta a su vez como una suerte de resort. Parece que finalmente Barcelona se ha convertido en aquel proyecto propuesto ahora por el gatepac y que se vio frustrado por el estallido de la Guerra Civil. Barcelona intenta emular ahora La Ciutat de Repòs i de Vacances (1929-1935) —que debía abarcar desde el Baix Llobregat hasta Castelldefels—, con guiris de campo y playa, atraídos por la exageración icónica de un Gaudí erguido como punto g de la ciudad, turistas tostados al sol que arrastran unas cogorzas y un sex lag considerables.
Barcelona continúa con el programa sanitario basado en las curas al sol; se instaura como una ciudad helioterapéutica, como una Marina d’Or postadolescente, como el territorio ideal donde la adolescencia puede transitar; poblada de sujetos que, en una perpetua bildungsroman, nos comportamos como reluctant heroes que no aceptamos ningún destino, abandonándonos a la melodía machadiana del «comer, dormir, tal vez follar».
Para compensar años de espaldas al mar y para continuar de cara a la galería, existen colectivos que, en una clara prolongación del asociacionismo, se pasan el día ravaleando sin molestar, y clamando un «estás con nosotros» o bien un «no das el perfil». Todos apiñados en el Raval. (Fem pinya a favor del Raval!) Recortables que basan su existencia en un vagabundeo no periférico institucionalmente teledirigido. ¡Eterna imagen del flâneur! Tropas gafapasti que sobreviven a la crudeza de los inviernos macbianos, siempre a la espera de la llegada de un verano sónar. Nuevo asociacionismo también basado en la cultura de la queja, con el típico victimismo fashion de no ser Nueva York, o incluso todavía París, o ya puestos el eje Roma-Berlín-Tokio. Aspiraciones truncadas nunca reconocidas; nos instauramos como perfectos mediadores del fraude en una ciudad rodeada, ya no por murallas, sino por muros de contención. En Barcelona no existe nada que sea ni que pueda ser excesivo, no podemos hacer nada fuera de lugar —no hay posibilidad de un no-lugar en Barcelona— ni queremos nada que distorsione nuestra estada en este balneario. Sólo pedimos que nos dejen jugar en paz: ¡Mamá, quiero ser artista! ¡Mamá, llévame al Chiquipark! Retorno a la infancia que se sintetiza en la imagen de un treintañero abonado al bicing; montado felizmente en esa bicicleta salida del catálogo de Fisher-Price.
Con su juego de dinámicas cerradas, Barcelona se constituye como una ciudad de celebridades de barrio, promoviendo la modernez de baja estopa. Ante ello me quedo con el eslogan inscrito en una de las paredes del barrio del Born que proclamaba: «Los feos odiamos a Labanda». Porque, admitámoslo, no somos una ciudad de visionarios; somos, en todo caso, una ciudad en la que se agudiza el oído, el oído barra. Aunque no seamos personajes de acción, ni héroes homéricos, lo cierto es que nos movemos mayoritariamente por espacios exteriores, recuperándonos mediante atrezos, saneando nuestra imagen a pie de macba, delante de sus paredes blancas cual sanatorio. Justo han abierto un spa llamado Original —¿qué otro nombre se le podría dar?—, que ofrece en su terraza ingestas de sol chorreadas con alcohol como forma para superar las exigencias impuestas por aquello que Zigmunt Bauman bautizó como «vida líquida». Porque, en Barcelona, la malta es el material con el que se construyen los sueños; gracias a ella podemos soportar vivir en una ciudad dominada por una latencia lactante, por ausencias latentes, por presencias ausentes. Con todo, levanto la copa sueños y le dedico a mi ciudad un «Me gusta cuando callas porque así no me rallas».