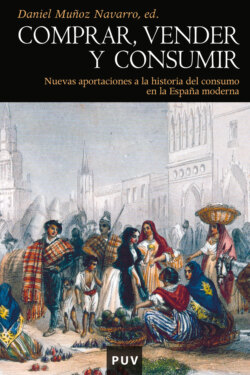Читать книгу Comprar, vender y consumir - Varios autores - Страница 5
ОглавлениеPRÓLOGO
Pocos placeres más gratos puede tener un académico que el de ver que una generación de investigadores distinta a la suya se ocupen de los temas que hace años le llamaron la atención. Esa es ya una razón suficiente para agradecer a Daniel Muñoz la oportunidad que me da de prologar este libro. Cuando hace ahora más de quince años, Jaime Torras y yo decidimos poner en marcha sendos equipos de investigación en Barcelona y en Valladolid, no estábamos aportando en realidad nada nuevo al saber histórico. Tampoco es que no hubiera ningún estudio al respecto. Simplemente nos limitábamos a intentar abrir en España una línea de investigación que contaba ya con cierta tradición, aunque no fuera en realidad algo tan consolidado como lo es hoy, más allá de nuestras fronteras; y, en particular, en Francia y en Inglaterra.
Desde entonces, el desarrollo de la historia del consumo, de la cultura material y de los niveles de vida ha sido más que notorio. Los volúmenes producidos por sendos grupos de investigación se movieron en realidad en el campo de la historia económica, si bien, ya para entonces, la historia del consumo había caminado también en otras direcciones como la de la historia de la sociabilidad, la formación de identidades, etc. Como me hizo notar un amigo crítico, esa hubiera sido otra de las líneas posibles entonces; una línea que, si bien estaba presente en aquellos trabajos, quizás se pudiera haber desarrollado con más solidez, según él. No pude estar más de acuerdo entonces y no puedo estarlo más ahora, a la vista también de este grupo de trabajos, que desplazan ya el interés en esa dirección de forma muy clara. En todo caso, nosotros éramos historiadores de la economía y era esto lo que nos interesaba.
Lo cierto es que ya en la primera de esas publicaciones, la que, no sé si merecidamente, ha servido de pretexto a la edición de este volumen, se planteaban cuestiones que hoy parecen haberse consolidado. Cuando se hablaba de poner sobre el tapete las ideas de McKendrick y otros y de ver la historia económica por el lado de la demanda y el consumo, se hablaba precisamente de esto: de un giro que hacía de lo social, de la sociabilidad y, por tanto, de la cultura, un factor del desarrollo económico (y no una resultante, como se desprendía de las visiones del marxismo vulgar y del economicismo liberal). Ese giro se ha consolidado, sin duda. Por una parte, la crisis que a mi modo de ver ha atravesado la historia económica (y de la que, según yo lo veo al menos, ha salido más que fortalecida), ha reforzado aún más esa perspectiva. Me atrevería a decir algo más: la historia del consumo ha sido una de las causas de esa crisis y, al mismo tiempo, de la fortaleza que hoy se puede ver en la historia económica. El hecho es obvio a poco que se mire la lista de temas tratados en los congresos de esta disciplina, sin ir más lejos el coloquio de hace dos años celebrado en Utrecht y entre cuyas sesiones se reconoce, no ya sólo la importancia de este tema, sino, lo que me parece más importante, el peso que la perspectiva cultural y social ha tomado de cara a explicar la economía. Así, la inquietud por el mercado del arte, el interés por los procesos sociales (por ejemplo, la educación y la formación del capital humano) o por los sistemas institucionales (con la enorme importancia que ha tomado el estudio de la economía política) o el énfasis que se pone en el conocimiento científico (o de lo que se ha dado en llamar el conocimiento útil) y su circulación como causas del crecimiento, son un buen ejemplo de importantes desarrollos en este sentido entre los historiadores. No es que éstos se hayan convertido en historiadores de la cultura o de la sociedad o, menos aún, en historiadores de la ciencia (aunque si los haya que conocen bien la historia de la técnica). Ni falta que hace. Pero sí es evidente que hoy más que nunca saben mirar a todo ello, no como resultado sino como factores que rigen la asignación de factores productivos y la circulación de los productos.
La causa de este cambio de acento no ha estado sólo en los procesos derivados de la historia económica, sino en lo ocurrido fuera de ella. El cultural turn, como una derivación, positiva en este caso, del lingüistic turn ha hecho que hoy la sociedad no se pueda entender sin la consideración de los procesos culturales y del desarrollo de espacios de sociabilidad en los que los individuos se relacionan entre sí, con sus valores, prejuicios, prácticas sociales e identidades. Al ser esto así, muchos historiadores han cobrado conciencia de que ni la sociedad, ni tampoco la economía, se pueden entender sin la cultura. Como no podía ser de otro modo, ese giro cultural se ha producido también –¡y cómo!- en el campo de la historia del consumo e incluso de los patrones de vida que hoy se asocian a formas diferentes de niveles de vida también. Es más, todo esto estaba ya presente en la historiografía del consumo de principios de los años noventa. Muchos autores, desde Braudel a Roche o a McKendrick y tantos otros, lo que estaban haciendo era llamar la atención sobre la cultura. En cierto modo lo habían hecho también los economistas sobre los que se habían basado y, entre ellos, Veblen, quizás uno de los más importantes. Y llamaban la atención también sobre el componente de irracionalidad económica de los procesos culturales, sobre las modas, sobre la emulación como factor de creación y de contraste de identidades, sobre cómo el gasto y, por tanto, la demanda, no siempre se derivan de un cálculo coste-beneficio basado sólo en la utilidad económica.
Desde entonces, además, muchas cosas han cambiado en la historia del consumo y de la comercialización a pequeña escala y, por supuesto, en la historia de las formas de vida y la cultura material. El análisis de los componentes culturales e incluso morales de todos esos aspectos de la vida social se ha desarrollado de forma clara. Lo ha hecho además en una dirección que hoy está muy presente, el del estudio de las prácticas sociales de consumo. Hoy a muchos historiadores no les interesa tanto el estudio de lo que se consume o las cantidades consumidas, cuanto el cómo se consume. Y se entiende que las prácticas de consumo, muy ligadas a la sociabilidad y a los espacios sociales del consumo, pueden ser formas de construcción de identidades. De identidades de status y de clase social, de identidades de género, de identidades políticas y culturales, etc. Las prácticas del consumo son parte sustancial de cómo los individuos construyen su yo. En ese sentido, el estudio del consumo e incluso de la comercialización y de los modos de vida, se convierte, no en un objeto en sí mismo, sino en una forma de penetrar en las sociedades a las que se dirige; es una forma de saber cómo se construye la masculinidad o la feminidad, la comunidad política imaginada o la confesión religiosa, etc. Al mismo tiempo, la historia del consumo se ha desarrollado hacia el interés por las transferencias entre espacios de geopolítica cultural diversa. Si al seguir a algunos de los clásicos, como Mckendrick, nos preocuparon la difusión en el seno de cada sociedad de nuevas pautas de consumo y si entonces tuvimos especial interés por los procesos de democratización del consumo entre diversos sectores sociales, olvidando, incluso, la geografía y el componente espacial, hoy lo que prima es el interés por las líneas horizontales de difusión. Hasta el punto de olvidarse de la estructura social y las relaciones de clase o de grupos sociales en un mismo espacio, la historia del consumo actual se fija sobre todo en las transferencias de pautas de consumo, en la adaptación y adopción por parte de grupos sociales en diversas áreas del planeta de productos o prácticas de consumo o de comercialización procedentes de otras. Como he intentado hacer ver en otro texto, esto es el fruto en cierto modo de la historia “entrecruzada” o de las corrientes similares que, como la historia trans-“nacional”, se preocupan de las transferencias culturales. Y lo es asimismo de la eclosión imparable de la historia global que hoy se entiende no ya sólo (o no tanto) como la historia del planeta, cuanto como la historia de las relaciones entre áreas lejanas del planeta, normalmente situadas en contextos culturales y de civilización muy lejanos o diversos. De ahí precisamente el que los historiadores del consumo y la comercialización como Mintz, Norton, o Clarence Smith se hayan decidido por el estudio de cómo esto ocurre en el caso de productos concretos como el azúcar, el tabaco, el cacao, el café, etc. Es evidente, además, que, si bien es muy difícil analizar las transferencias que dan lugar a cambios en los patrones generales de consumo, es mucho más fácil hacerlo centrándose en alguno de los productos que forman parte de esos patrones y preguntándose por cómo se transfieren esos productos, por cómo se aceptan y a partir de qué valores, por la vida social (por usar el afortunado término de Appadurai) que los individuos dan a las cosas en cada sociedad, por las adaptaciones de éstos a los patrones de sociedades muy distintas, etc.
Todo esto ha implicado algo más: la necesidad de romper con la dicotomía entre oferta y demanda. En realidad esto es algo que tampoco los clásicos habían hecho, si bien es cierto que hace veinte años se precisaba más de esta distinción, pues se trataba de poner énfasis en un enfoque que había quedado fuera de nuestros parámetros durante siglos, como es la demanda y el componente socio-cultural, a veces incluso irracional, de ésta. Pero lo que es evidente hoy es que oferta y demanda se entienden como algo mucho más entrelazado –con la mediación de valores sociales y de técnicas productivas y contextos institucionales- de lo que se pudiera imaginar. Como es también evidente que hoy el historiador no habla de procesos simples y lineales de ajuste entre ambos, sino de procesos de interrelación, fragmentación y diferenciación que incluso pueden llevar a pensar en la formación de mercados diferentes para un mismo producto.
Y todo esto ha implicado que el historiador se preocupe por la dimensión global de las transferencias de hábitos de consumo y por su impacto local. De hecho, la historia global, pese a los problemas que, como nos ha hecho ver Clunas, plantea en cuanto a las dificultades de comparación ha llevado a que los historiadores se preocupen por el curso a través de distintas civilizaciones de diversos productos, o, más significativo aún, que se empiece a reconocer el carácter intercultural de algunos de ellos; incluso de aquellos que durante mucho tiempo hemos estudiado (y de hecho así lo hacíamos hace veinte años) olvidándonos de esa dimensión, como las indianas, la cerámica asiática y otros bienes.
La consideración de la historia del consumo y de la comercialización desde la perspectiva intercultural ha obligado asimismo a detenerse sobre un hecho aparentemente superfluo pero clave: el proceso por el que un bien se convierte en mercancía. Porque, en efecto, esto no es automático. Ni los españoles del siglo XVI empezaron a fumar tabaco procedente de América y, por tanto, a comercializarlo porque había una demanda de ello, ni mucho menos, algunos de los productos consumidos por la población original americana e impuestos allí por los conquistadores del siglo XVI formaban parte de sus necesidades. El proceso por el que los bienes (a veces ya mercancías) de una cultura se convierten en mercancía en la otra es hoy clave para entender el diálogo intercultural y, por tanto, la historia del consumo; y tiene mucho que ver, debemos apresurarnos a decir, con las relaciones sociales que se dan en el seno de cada una de ellas y con las prácticas de consumo que se articulan en torno a esos productos. Pero, además, es clave para entender los cambios en los procesos productivos y los modos complejos de ajuste entre demanda y oferta.
Todo ello ha llevado a que algunos estudios hayan debido cambiar el modo de uso de las fuentes e incluso el método. Es obvio, por ejemplo, que para algunos de estos trabajos, los protocolos notariales han dejado de ser “la” fuente por excelencia. Y lo es, asimismo, que el uso que se hace de los inventarios post-mortem ha debido cambiar. Hoy, muchos historiadores no hacen el análisis masivo y clasificatorio de la aparición de productos en los inventarios, que hacíamos (e hicimos) hace veinte años. No es que no tuviera sentido entonces, como alguien se ha atrevido a decir. Lo tenía y aun lo tiene, siempre que reconozcamos las limitaciones de la fuente. Pero sí se da el caso, de que para algunos de estos trabajos, se necesita el uso prioritario de otro tipo de fuentes, un cambio en el modo de uso de éstos (a veces más cualitativo o impresionista), o propuestas estadísticas e incluso econométricas más complicadas.
No es la función de un prólogo comentar los trabajos de un volumen. Ni tampoco es mi deseo, como mero invitado, el hacerlo. Pero me parece que los trabajos presentados aquí son un buen ejemplo de estos progresos. Muchos de ellos se preocupan por medir el consumo y su composición social y prácticamente todos hacen una aguda crítica documental, cuando no proponen incluso nuevas formas de utilización de los inventarios post-mortem. Ramos nos hace ver la necesidad de nuevos planteamientos metodológicos en el uso de éstos. En los textos de Gasch, Bibiloni, Muñoz y Fattacciu se puede ver con nitidez el carácter global de algunos procesos, así como el complicado ajuste entre oferta y demanda que preside la difusión de nuevos bienes de consumo en una sociedad, tanto por los condicionantes del sistema productivo como por la evolución de los sistemas de venta al por menor. García Fernández, Rosado, Cantos y Bartolomé nos descubren, entre otras muchas cosas, la importancia del consumo en los procesos de formación de identidades de diverso tipo y dimensiones, al tiempo que se ocupan de las formas de consumo de determinados grupos sociales, desde los menores y jóvenes a las mozas casaderas o a los profesionales.
Todos estos trabajos, no sólo muestran, a mi entender, notables progresos, sino que son prueba de una internacionalización de la investigación que era tan sólo incipiente hace diez años. Y, lo que me parece más importante, este libro supone un avance importantísimo por su contribución a llenar lagunas geográficas y por su interés al cubrir espacios que hasta hace poco nos eran desconocidos. Ello no sólo porque creo que a partir de estos trabajos nos aproximamos mucho más a la reconstrucción del mapa de la historia del consumo, de la comercialización y de los patrones de vida en la España moderna. Lo digo también porque, como dejó claro Clunas en su aguda crítica a los libros de Brewer y, sobre todo, a la visión excesivamente anglosajona de la historia del consumo, la ampliación geográfica de nuestra investigación es el único método de contrarrestar generalizaciones peligrosas que han llevado incluso a comparar Europa con Asia, como si de ambas tuviéramos muestras suficientes y como si ese ejercicio no diera lugar a la extrapolación abusiva de procesos a ámbitos que prácticamente han permanecido fuera de nuestra mira durante décadas. Este libro hace más posible la escritura hoy de una historia del consumo en la Península Ibérica y, por tanto, en el continente europeo. Una escritura que pasa por revisar muchas de las asunciones que teníamos hace quince (o veinte) años.
Bartolomé Yun Casalilla
En Florencia, a 31 de octubre de 2010.