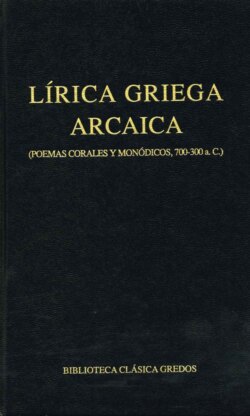Читать книгу Lírica griega arcaica (poemas corales y monódicos, 700-300 a.C.) - Varios autores - Страница 5
ОглавлениеI
LÍRICA POPULAR
I
LOS TEXTOS TRANSMITIDOS DE LA LÍRICA POPULAR Y RITUAL
Iniciamos nuestra traducción con la de los escasos fragmentos de la lírica popular griega: no porque dichos fragmentos sean, en sí, más antiguos que los de la lírica literaria, sino porque han conservado una antigua tradición que está también en la base de aquéllos. Distinguimos entre lírica coral popular de tipo hímnico, lírica coral ritual de tipo hímnico, monodias o diálogos no hímnicos y escolios.
Distinguimos entre lírica popular y ritual por las siguientes razones. La lírica popular formaba, en términos generales, hemos dicho, parte del culto: es lírica religiosa y tradicional, lo cual no quiere decir que no contribuyera al puro esparcimiento. Pero una parte de la lírica popular está menos atada al culto y el rito, al menos en nuestro sentido, así los cantos de trabajo o los cantos de guerra; y otra es un derivado ya individualista y personal (poemas eróticos) ya lúdico (juegos, etc.). De otra parte, hay una poesía ritual que no es fácil calificar de popular porque incluso tiene, a veces, un autor conocido. Se trata de himnos litúrgicos que en el s. v a. C. y posteriores eran grabados, generalmente, en inscripciones y se cantaban en fechas fijas bien por todo el pueblo, bien por especialistas. Con todo, estos himnos, influidos por la literatura, conservan muchos rasgos de la antigua poesía popular, y su misma ejecución anual fuera de todo concurso los coloca en el lugar que les asignamos. Aunque, por supuesto, distinguir entre poesía popular y ritual, de un lado, y poesía literaria, de otro, no siempre sea fácil ni aun posible.
Lo primero que hay que saber sobre toda esta poesía es que los mínimos fragmentos que de ella conservamos solamente dentro del contexto de una serie de noticias y conocimientos nuestros a partir de fuentes ya reseñadas, pueden valorarse debidamente. Por ejemplo, tenemos un conocimiento aproximadamente exacto sobre los epitalamios y otros cantos de boda a partir de su imitaciones en la literatura, mientras que los rastros directos son mínimos.
Hay que añadir, luego, que no debe esperarse una consecución cronológica en que la poesía popular preceda a la literaria. Así ha sido, por supuesto, pero, una vez nacida la segunda, la primera ha seguido existiendo al lado de ella; y, concretamente, nuestros fragmentos de poesía popular y ritual son todos contemporáneos de la literaria. De ahí dos fenómenos: el primero, ya indicado, es que la lírica literaria está fuertemente influida por la popular en lo formal y en lo temático; el segundo, que la lírica popular pasó a ser influida por la literaria.
Esto es claramente visible en muchos de los fragmentos y poemas de nuestra colección; nuestro comentario lo pone con frecuencia de relieve. Indicamos por ejemplo, que el coral de la «canción de la golondrina» sustituye a una fase más antigua en que el coro, simplemente, danzaba piando e imitando a las golondrinas. El caso más palmario es, sin embargo, el de la que hemos llamado poesía ritual de los siglos v y sigs., procedente de inscripciones de lugares tan alejados unos de otros como Creta, Jonia, Delfos, Atenas, etc., y de papiros; a veces, como decimos, tiene un autor conocido. E incluso se da el caso de que algunos de estos himnos están escritos para una ocasión especial: los incluimos aquí por la semejanza con los demás.
De todas maneras, en los fragmentos más genuinamente arcaicos y en los que ya huelen a literatura se encuentran elementos muy característicos, que difieren de la gran poesía literaria. Se trata, de un lado, del ambiente en que los poemas eran ejecutados, que es a veces el de cultos especialmente arcaicos; la insensible transición entre lo que nosotros llamaríamos poesía y lo que llamaríamos fórmulas religiosas, conjuros, etc., habla en el mismo sentido. De otro lado, sobre todo, aquí encontramos bien documentada la poesía dialógica: cantos de solista y de coro, en combinaciones varias. Poesía, incluso, mimética a veces, así en el caso del himno al Joven (dios cretense asimilado a Zeus) de Palecastro en Creta, danzado y cantado por una cofradía que interpreta el papel de los antiguos curetes, testigos del nacimiento del dios.
Otra cosa es separar entre fragmentos monódicos y corales. Nosotros lo intentamos, pero con más seguridad unas veces que otras. Como tampoco es fácil hacer una clasificación como la nuestra entre himnos «populares», himnos «rituales», monodias o diálogos no hímnicos; y, dentro de estos, entre fórmulas religiosas, conjuros, juegos, etc. Un mismo fragmento podría, a veces, entrar alternativamente en más de uno de estos grupos.
Son claros, en cambio, los escolios, poesía monódica propia del banquete y emparentada con poesía convival de autores diversos a partir de Arquíloco, entre ellos varios de los que traducimos en este volumen. Incluimos aquí las dos colecciones de escolios que conservamos (con algunos fragmentos más) por el simple hecho de que es a todas luces poesía popular y anónima, que vive a veces entre variantes y la cual no sabríamos, si no, dónde colocar.
La ambivalencia de toda esta poesía, en un cierto sentido más arcaica que la literaria, pero que ha convivido muchas veces con ella y es, en casos concretos, más reciente, hace que pueda vacilarse dónde colocarla en una edición o traducción. Hemos abierto este prólogo hablando de ella, para pasar luego a la literaria y concluir otra vez con la primera. En cuanto a la traducción que sigue, la abrimos con la lírica literaria por orden cronológico para concluir con la popular y ritual: simplemente, porque la primera está fechada con bastante seguridad y la segunda, en el caso de los fragmentos conservados, es o probablemente o con toda seguridad, más reciente. El orden es, de todas maneras, convencional. Lo importante es que el lector se forme una idea de la vida musical de Grecia, en que convivían ambos géneros, a veces en fiestas y ceremonias diferentes, a veces en las mismas. Ambos géneros que se interferían en la forma que hemos mencionado y al lado de los cuales vivía, sobre todo en fiestas «privadas», de grupos reducidos, la lírica monódica: elegía, yambo, poesía mélica. Y, al lado, todavía, la épica de varios tipos.
Pero, si de verdad queremos reconstruir ese mundo de los siglos VII y VI , que al final lleva a la edad racional de la filosofía y la historia, hay que añadir a la lírica la imagen de las brillantes fiestas de las ciudades y los santuarios, entre agones gimnásticos, vestidos y obras de arte suntuosas y una creatividad desbordante. El mismo afán de originalidad, de novedad, propio de los primeros líricos se reflejaba en este mundo naciente en todos los dominios del arte, del pensamiento y de la política.
Dos palabras, finalmente, sobre nuestra traducción de estos textos. La ordenación es nuestra, así como la clasificación en varios apartados a los que hemos hecho alusión. El texto seguido es de preferencia el de Page (PMG ), cuando su edición contiene los fragmentos; cuando no, el de Powell, Collectanea Alexandrina , Oxford, 1925 (P.), o el de Edmonds, Lyra Graeca , Londres, 1934-45, 3 vols. (E.). Esto, con alguna excepción que se indica en las notas.
Hemos querido, en todo caso, que quede siempre constancia de qué edición es la base de nuestro texto. Nos ha sido muy útil el manejo de la tesis de F. Pordomingo, Poesía Popular Griega , Salamanca, 1979 (inédita), aparte de la edición de Diehl, Anthologia Lyrica , vol. II, Leipzig, 19422 . En cuanto a la traducción y comentario seguimos el mismo criterio que en el resto del volumen: traducir sólo fragmentos literarios de cierta extensión y que conservan un significado captable; y explicar en notas aquellos que la brevedad y aislamiento de estos textos deja, con frecuencia, poco claro.
II
LÍRICA CORAL POPULAR DE TIPO HÍMNICO
La hímnica popular aquí recogida es aquella que se nos ha transmitido literalmente: no la que sólo conocemos por referencias o bien por recreaciones literarias como «Los jóvenes» de Estesícoro o los epitalamios de Safo o la «Canción de la corneja» de Fénix de Colofón; tampoco incluimos, por supuesto, los ecos y desarrollos de la lírica popular en la literaria que hemos estudiado en nuestros Orígenes de la lírica griega . Ello, por más que todos estos elementos hayan de ser tenidos en cuenta para comprender los escasos fragmentos de lírica popular que nos han llegado directamente.
De entre estos fragmentos los de carácter coral son hímnicos. Es decir, no conservamos restos de lírica coral popular de ninguno de los otros géneros: por ejemplo, del treno 1 o del epitalamio 2 . Vamos a definir ahora en qué sentido son corales los fragmentos que presentamos a continuación. Aparte de que la interpretación no es siempre segura, distinguimos monodias del solista que canta el proemio o el epílogo; pasajes en que una parte es monódica, de solista, y otra coral; y otros en que intervienen solistas de dos o tres coros. La lírica puramente coral es, como sabemos, un derivado secundario: se encontrará en el apartado relativo a la hímnica ritual de carácter literario, en que también ofrecemos el himno de los curetes, con alternancia de solista y refrán de coro. O sea: los fragmentos que siguen pertenecen bien a la lírica mixta, en que la parte monódica precedía y seguía a la coral o alternaba con ella; bien a un tipo de lírica en que el solista tiene a su lado el coro, que danza y lanza refranes y gritos, pero no canta propiamente. No podemos separar con exactitud estos dos grupos.
En todo caso, siempre hay presente un coro, realizando una acción ritual. Esto es lo que distingue a estos poemas de los de nuestro próximo apartado, en que junto al solista puede haber algo semejante a un coro, los participantes en la fiesta o los comensales o los soldados por ejemplo, pero no un coro propiamente dicho.
Hay, ciertamente, algunos casos límite. Los fragmentos 21, 22 y 23 los interpretamos como intervenciones del solista de un coro (21) o de los de tres coros (22) o dos solistas de un mismo coro (23): los coros posiblemente se limitan a danzar y hacer movimientos de mímesis. Lo que resulta dudoso es el carácter hímnico de estas danzas; más precisamente, en 22 hay un agón o enfrentamiento entre los tres coros de niños, jóvenes y hombres. Ahora bien, al no haber ningún detalle que hable en contra, estos fragmentos deben ser interpretados como cantados en fiestas destinadas a promover la prosperidad de la ciudad: una fiesta innominada en 21, la de las Gimnopedias espartanas en 22 y la fiesta de las flores en 23. Pues bien, el himno en general no es más que la expresión cantada, que acompaña a la danza, de esa petición de ayuda divina para la colectividad. En sentido amplio pueden, pues, calificarse de himnos estos fragmentos. Sobre el carácter en cierto modo hímnico, pero con un desarrollo ya particular, de los fragmentos eróticos del apartado siguiente, véase lo que decimos en el mismo.
Tenemos así, pues, por lo que se refiere a la estructura, huella de un tipo tenario con centro coral y proemio y epílogo monódicos, aunque a veces, como decimos, el coral es todavía pura danza acompañada de gritos o de otros elementos rítmicos; de un tipo en que dos o tres solistas dialogan en presencia del coro; y de un tipo puramente coral. Cuando son realmente populares, tanto las monodias como los corales son breves, así en fragmentos como 6 y 7, cantos de las mujeres atenienses en las leneas y de las mujeres eleas. En otras ocasiones, la monodia o el coral o ambos han sufrido influjo literario: así en monodias como la de la canción de la eiresione samia (3), la de los falóforos (5), el himno a Ártemis (13), en monodias y corales como las de la canción de la golondrina (1).
El lector ha de imaginarse, pues, el ambiente en que un coro o, a veces, varios coros en competición, intervienen en la fiesta en que se pide la venida del dios o se le implora protección para la colectividad en medio de la danza y del canto: éste como elemento muy subordinado en fecha antigua, más importante luego. Hay, por supuesto, variaciones: el coro, por ejemplo, puede hacer una cuestación, dirigido por el solista, que, al tiempo, es su corego o jefe de coro, el que inicia la danza: así en el caso de 1, en que el coro de «golondrinas» anuncia la llegada de la golondrina y pide por las casas ofreciendo a cambio prosperidad; semejantes son 2 y 3, canciones de coros que llevan la eiresione o rama de olivo envuelta en cintas de lana y que representa el mismo papel de la divinidad que llega; y 14, procedente de una fiesta de Ártemis en Siracusa, en que había un agón entre coros, y el vencido hacía la cuestación y anunciaba la buena ventura.
Los coros y el solista pueden ser doncellas (así en 16, 21 y 23), viejos (8) u hombres (en los peanes 21, 22 y 23), también niños en las canciones de la eiresione ; en 22 compiten un coro de niños, otro de hombres y otro de viejos. Otras veces no podríamos decidir quién compone los coros. Pero otras aún hay que hacer notar que se trata de coros miméticos. Así en 1, canción de la golondrina, en que solista y coro son caracterizados como «la golondrina» y «las golondrinas», encamación del dios-golondrina (uno y múltiple) que retorna con el buen tiempo. En 4 y 5 hallamos coros dionisíacos, con máscara en 4 y sin ella en 5, pero en todo caso con coronas y vegetales propios del dios y con una vestimenta adecuada; como en 6 y 7 hallamos coros dionisíacos femeninos que hacen el papel de lenas o bacantes, sectarias del dios, acompañadas de un sacerdote del mismo.
Todo esto nos lleva, dentro de las fiestas de las ciudades, a un ambiente religioso primitivo, como no podía ser menos. Podemos documentarlo, por lo demás, en muchos otros casos en que el texto de los cantos no se nos ha conservado y sólo referencias o ecos literarios tenemos. En nuestros Orígenes hemos aportado cosas en este sentido y más pueden encontrarse en la tesis de F. Pordomingo a que hemos hecho referencia en la «Introducción» que precede.
El mismo ambiente primitivo, de fiesta ciudadana, agraria, de tipo colectivo y nada individual, se ve en otros muchos detalles. Así, sobre todo, en los dioses del panteón hallamos elementos religiosos tan primitivos como los ya mencionados: la golondrina, la eiresione , las flores, los curetes; añadamos el falo, que era llevado procesionalmente por los danzantes dionisíacos llamados itífalos y falóforos, cuyos coregos cantaban los fragmentos ya mencionados 4 y 5, y el lino en 18.
Aparte de esto, incluso cuando aparecen los dioses que se hicieron importantes y panhelénicos, el primitivismo se mantiene. Como dios masculino hallamos principalmente a Zeus, precisamente en funciones arcaicas: como dios que trae la lluvia (10).
También, ciertamente, aparece Dioniso, celebrado en 5, 6 y 7 en contextos igualmente arcaicos: es el «dador de riquezas» (6), se habla de su «pie de toro» (7), se le asimila prácticamente al falo (5). Es el dios agrario, sucesor de deidades como el falo y el toro. Pues bien, al lado de estos dioses están las deidades femeninas del amor y la fecundidad: Afrodita, Artemis, Deméter, las Musas. Es especialmente notable la plegaria de los viejos a la primera en 8 para que les devuelva la juventud.
Estos datos que acabamos de dar ofrecen ya una idea del contenido de los himnos. Se añaden a los temas centrales del elogio del dios, de la petición de su venida, de la imploración de su ayuda. No intervienen, por otra parte, elementos míticos. Los corales más antiguos, así los de la canción de los curetes y aun la de la golondrina, se refieren a la actividad del coro danzando o acompañando al dios que llega. Por otra parte, las monodias abundan en instrucciones al coro e indicaciones de la acción que debe realizar: abrir paso al dios-falo (4), ir a Atenas (21), hacer una libación (20), comer los manjares de la fiesta (17), etc. Otras veces el solista se dirige al dios implorando su venida (6) o pidiéndole su intervención (8, 10), etc. Pero también puede dirigirse a una persona ajena, así en el caso de los coros de cuestación que piden ser recibidos y obsequiados.
Es notable la relación solista/dios y solista/coro. Como el solista se dirige al dios en nombre del coro, puede hacerlo, a más de directamente en imperativo, indirectamente describiendo su acción en primera de plural (así 5: «En tu honor, Baco, celebramos esta Musa», cf. 22). Más significativo es todavía que el solista, que puede dirigirse al coro bien en imperativo de plural (por ej., 4, 6, 9, 21, 23), bien en el de singular, considerándolo como una unidad (8, 15, 16, 17), también puede usar el subjuntivo voluntativo en primera de plural («hagamos tal cosa»: cf. 20, 21). O sea: el solista está en estrecha relación con el coro, es parte de él, y en su nombre se dirige al dios. Pero la petición es, a su vez, a favor de la comunidad: de la comunidad del coro en unos casos, así cuando el coro de viejos pide recobrar la juventud; de la de la ciudad en otros.
Estamos, pues, ante poesía religiosa, en que el dios es celebrado o es objeto de súplica sin los recursos elaborados y prolijos de cierta lírica literaria, que usa abundantemente de los mitos. A veces ni siquiera es claro que haya una celebración divina determinada: aunque una fiesta como la de las flores puede estar bajo una advocación, sabemos de una semejante en Argos en honor de Hera. Lo esencial es que lo que se pide es la prosperidad del campo, la lluvia, el viento favorable; todo ello simbolizado, a veces, por la llegada del dios. Luego, en términos generales, la de la ciudad. Pero se unen motivos como el de la juventud, el del amor —aludido en la canción de la golondrina, sobre todo—, el del duelo por la muerte de Lino, o sea, de la vegetación.
Este ambiente arcaico es subrayado por la métrica y la estrófica, que hemos estudiado en otro lugar y sobre las que no podemos insistir aquí.
FRAGMENTOS
1 (PMG 848) Canción rodia de la golondrina 3 .
[CORO ]
Llegó, llegó la golondrina que trae la bella estación, el bello año, con el vientre blanco, con la espalda negra. Saca una tarta de fruta de tu rica casa y una copa de vino y un cestillo de queso; el pan candeal y el de sémola la golondrina…
[SOLISTA ]
…tampoco los rechaza. ¿Nos vamos o nos la llevamos? Si das algo… Pero si no, no lo toleraremos; llevémonos la puerta o el dintel o la mujer sentada dentro; es pequeña, fácilmente la llevaremos en brazos. Pero si nos das algo, que sea algo importante: abre, abre la puerta a la golondrina: pues no somos viejos, sino muchachos.
2 (E. 17) Canción ática de la «Eiresione» 4 .
[SOLISTA ]
La eiresione trae higos y gordos panes, miel en un tarro y aceite para untarse el cuerpo y una copa de vino sin mezcla para que la mujer se embriague y duerma.
3 (E. 18) Canción samia de la «Eiresione» .
[SOLISTA ] 5
Hemos llegado a la casa de un hombre muy poderoso, que mucho poder tiene y muy alto habla, siempre dichoso. Abríos, puertas, vosotras mismas; pues Riqueza entrará mucha y, con Riqueza, Dicha floreviente y Paz benigna. Cuantas vasijas hay, llenas estén y que la masa desborde de la artesa como un gorro. Ahora una papilla de cebada, deliciosa de ver, con granos de sésamo… Y que la mujer de vuestro hijo se os acerque desde su silla —mulos de fuertes patas la traerán a esta casa— y teja su tela caminando sobre ámbar 6 . Volveré, volveré todos los años, como la golondrina. Estoy en el vestíbulo con los pies descalzos 7 , ea, trae algo pronto.
Por Apolo te lo pido, mujer, dame algo. Si vas a darme algo…; si no, no nos quedaremos aquí, porque no hemos venido para vivir contigo.
4 (PMG 851 a ) Canción de los itífalos 8 .
[SOLISTA ]
Retiraos, amplio espacio dejad para el dios: pues quiere el dios erecto marchar por el medio.
5 (PMG 851 b ) Canción de los falóforos 9 .
[SOLISTA ]
En tu honor, Baco, celebramos esta Musa, vertiendo un ritmo simple en nuestra varia melodía, Musa nueva, virginal, que en nada se sirve de las viejas canciones, sino que intacto comenzamos el himno.
6 (PMG 879, 1) Canción de las Leneas 10 .
[SOLISTA ]
Invocad al dios.
[CORO ]
Hijo de Sémele, Yaco, dador de riquezas.
7 (PMG 871) Canción de las mujeres eleas 11 .
[SOLISTA ]
Ven, héroe Dioniso, al templo santo de los eleos, junto con las Gracias, al templo, entrando con tu pie de toro.
[CORO ]
Hermoso toro, hermoso toro.
8 (PMG 872) A Afrodita 12 .
[CORO ] (?)
Retrasa, retrasa la vejez, hermosa Afrodita.
9 (PMG 864) A Afrodita 13 .
[SOLISTA ]
Cambiad el pie adelante, muchachos, y acompañad mejor la danza del como .
10 (PMG 854) A Zeus 14 .
[SOLISTA ] (?)
Llueve, llueve, querido Zeus, sobre el campo de los atenienses y sus llanuras.
11 (PMG 698) A Zeus 15 .
[SOLISTA ]
Zeus, comienzo de todo, guía de todo, te envío este comienzo de mis himnos.
12 (PMG 860) A Apolo-Helios 16 .
[CORO ] (?)
Helios es Apolo y Apolo es Helios.
13 (PMG 955) A Ártemis 17 .
[SOLISTA ] (?)
Oh Ártemis, mi corazón (me impulsa) a tejer un himno deseable, por inspiración divina… otra doncella, brillante como el oro, cantaba (llevando) en sus manos las castañuelas de mejillas de bronce.
14 (PMG 882) A Ártemis 18 .
[SOLISTA ] (?)
Recibe la buena suerte, recibe la salud que traemos de parte de la diosa y que ella propició.
15 (PMG 849) A Deméter 19 .
[CORO ]
Gavilla, gavilla abundante envía, gavilla envía.
16 (PMG 877) A Deméter 20 .
[CORO ] (?)
Cruza, muchacha, el puente: la tercera arada ya no tarda.
17 (PMG 847) A Deméter 21 .
[SOLISTA ]
Come la akhaina rellena de tocino.
18 (PMG 880) A Lino 22 .
[SOLISTA ]
Oh Lino honrado por los dioses, pues que los inmortales a ti el primero concedieron que los hombres te celebraran con sus voces agudas, con ritmo acordado. En su ira te dio muerte Febo, pero cantan tu duelo las Musas desde que abandonaste la luz del sol.
19 (E. 2) A Opis 23 .
[SOLISTA ]
Señora Opis, la hoguera está delante de la puerta.
20 (PMG 941) A las Musas .
[SOLISTA ]
Virtamos una libación en honor de las Musas, hijas de Mnemósine 24 , y del hijo de Leto 25 , jefe de las Musas.
21 (PMG 868) Canción de las muchachas botieas 26 .
[SOLISTA ]
Marchemos a Atenas.
22 (PMG 870) Agón espartano de viejos, jóvenes y niños 27 .
[SOLISTAS]
[VIEJO ] Nosotros éramos en tiempos jóvenes llenos de vigor.
[JOVEN ] Y nosotros lo somos: si quieres, míralo.
[NIÑO ] Y nosotros seremos mucho más fuertes.
23 (PMG 852) Coro de las flores 28 .
[SOLISTAS]
—¿Dónde tengo las rosas, dónde las violetas, dónde el bello perejil?
—Ahí están las rosas, ahí las violetas, ahí el bello perejil.
1 Pensamos que PMG 878, que alude a trenos de los Mariandinos, no es un fragmento trenético, sino una referencia literaria.
2 Damos más adelante, entre los fragmentos de monodia o diálogo no hímnicos, dos fórmulas religiosas propias de la boda, las cuales podrían, quizá, incluirse en los epitalamios.
3 Cantada en la isla de Rodas en la fiesta de la golondrina, cada primavera, por un coro de muchachos que hacía cuestación. La fiesta de la golondrina y el carácter sagrado del ave están testimoniadas desde el s. XVI a. C. (frescos y cerámica de Tera) a la edad arcaica y clásica (cf. en este mismo volumen el fr. PMG 211 de Estesícoro, proemio de su Orestea , cantada precisamente en Esparta en esta fiesta); una cuestación semejante referida a la llegada de la golondrina continúa celebrándose en la Grecia moderna (cf. C. FAURIEL , Chants populaires de la Grèce moderne , II, París, 1825, págs. 245 sigs.). Los fragmentos 3 y 14 de nuestra colección se refieren a cuestaciones semejantes y hay que añadir la de la corneja, poetizada por Fénix de Colofón, y otras más: se trata de un tipo muy difundido en el folklore, cf. F. PORDOMINGO , tesis cit., páginas 379 sigs.
El solista y su coro hacen, dramáticamente, el papel de golondrinas que llegan. La petición dirigida a la mujer de la casa toma en boca del solista tintes eróticos: el tema deriva del del dios que llega en primavera (Dioniso, etc.) y se une en «boda sagrada» a la mujer del país asegurando la fertilidad para el año entrante. Por otra parte, de este motivo de la llamada erótica ante la puerta cerrada deriva todo un género literario, el paraclausíthyron o «canción ante la puerta cerrada». Cf., sobre todo esto y lo que sigue, mi trabajo «La canción rodia de la golondrina y la cerámica de Tera», Emerita 42 (1974), págs. 47 sigs.
La versión que se nos ha conservado, procedente en último término de Teognis de Rodas, autor de un libro Sobre las fiestas de Rodas (siglo III o II a. C.), es arcaica por la métrica y por el dialecto (dorio, con algunos aticismos). Pero no es fácilmente datable, pudiendo ser de los siglos entre el VII y V a. C. Es, de todos modos, un texto ya «literarizado», que continúa una ejecución anterior en que los versos del solista eran acompañados simplemente por el piar de las golondrinas del coro. Se ha mantenido, sin embargo, a lo que puede verse, una ejecución mimética en que se imitaba a las golondrinas, no sabemos si con algún elemento de disfraz.
4 La canción se cantaba cuando la eiresione —rama de olivo con cintas de lana y toda clase de frutos colgando— era llevada procesionalmente, para ser colgada a la puerta de la casa. Se trata de una encarnación de la fertilidad del campo que asegura mágicamente la abundancia; es comparable a nuestros «mayos» y ramos de palma, que simbolizan la llegada de la primavera; véanse otros paralelos en F. PORDOMINGO , ob. cit ., págs. 435 sigs. Las fuentes antiguas colocan la procesión de la eiresione y el canto así llamado en dos momentos. De un lado, en las Targelias, fiesta de primavera secundariamente asociada con Apolo y con el mito de la llegada a Atenas de Teseo tras matar al Minotauro, la muerte de su padre Egeo y la coronación del primero. La expulsión del fármaco y la llegada de la eiresione pertenecen al fondo más antiguo de la fiesta, que significa la expulsión del invierno y el año viejo y la llegada de la primavera. Pero la eiresione era también celebrada en una fiesta apolínea en el mes Pianepsión, al fin del otoño: significaba la esperanza de prosperidad tras el fin del año agrícola. Es fácil que la fiesta incluyera una cuestación, como 1 y 3; en todo caso, había un coro de jóvenes acompañantes. El verso hexamétrico (con alguna irregularidad) testimonia que se trata de un canto de solista, como el fragmento siguiente. Sobre el significado religioso de la eiresione , cf. J. K. SCHÖNBERGER , «Eiresiōnē », Glotta 29 (1941), págs. 85 sigs.
5 Nuestra fuente principal, la Vida herodotea de Homero, atribuye estos versos al poeta cuando llegó a Samos y recorrió las casas, pidiendo, acompañado de un coro de niños. Pero él mismo añade que la canción era cantada todos los años en una fiesta de Apolo por los niños que hacían cuestación. Este es, evidentemente, el lugar original del canto de estos versos, llamados eiresione , por un solista. Se trata de hexámetros, evidentemente una recreación literaria de la antigua canción; terminan en trímetros yámbicos y presentan una laguna.
Es obvia la semejanza con la canción de la golondrina, y ello no sólo por coincidencias casi literales al final, que pueden proceder bien de imitación, bien de que se trata de un tema común. Otra vez tenemos el paraclausíthyron , el canto ante la puerta cerrada de la mujer, a la que se pide, se promete la abundancia y se hace una insinuación levemente erótica.
6 Signo exagerado de la riqueza de la casa.
7 El coro es pobre, necesita ayuda.
8 Semo de Delos, autor del siglo II a. C., nos transmite este fragmento y el siguiente al hablar de coros que celebraban al dios Falo y que cantaban en el teatro, no nos dice dónde. Es éste, sin duda, un estadio secundario dentro de las numerosas celebraciones fálicas que están bien documentadas en Grecia (cf. F. PORDOMINGO , ob. cit ., págs. 205 sigs.), donde se asociaron al culto de Dioniso y dejaron huella en la Comedia, concretamente en la parábasis de la misma, aparte de algún pasaje aislado.
Los itífalos eran un coro que acompañaba a un gran falo y celebraba su llegada: la ceremonia se refería, pues, a la llegada del dios, como en el fr. 1. Llevaban máscaras de borrachos, coronas, manguitos de colores, un vestido transparente y, seguramente, un falo de cuero. Ignoramos la actuación del coro; los versos conservados son seguramente del solista.
9 En este caso, nuestros datos son algo más completos. Tras este canto, que suponemos de solista, los miembros del coro corrían y se burlaban de los espectadores: ceremonia de tipo carnavalesco y de fin apotropaico. Los falóforos no llevaban máscara, pero sí una visera sobre la que iba una corona de violetas y yedra y una pelliza; su jefe tenía la cara tiznada de hollín. El fragmento es un himno a Baco, al que el falo simboliza, y tiene ya carácter literario, puesto que usa del tópico de la originalidad del poema.
10 Himno de llamada, con invocación al dios Yaco por parte del corifeo y clamor del coro. Yaco, un antiguo dios, es identificado aquí con Dioniso, puesto que es denominado hijo de Sémele; por otra parte, la ejecución tenía lugar en la fiesta invernal de las Leneas, fiestas orgiásticas en que las mujeres atenienses, disfrazadas de lenas o bacantes, daban de beber a la máscara del dios. Evidentemente, se trata del tipo de fiesta invernal que busca hacer venir al dios ausente, como la que se celebraba en Delfos cuando las bacantes locales (las tiíades ) «despertaban» a Dioniso dormido. Cantos de este tipo son precedentes del ditirambo, cf. Fiesta, comedia y tragedia , Barcelona, 1975, págs. 42 sigs.
Hay que notar que, según nuestra fuente, el solista o corego era el daduco o «porta-antorchas», un sacerdote del culto de Eleusis, en cuyos misterios, precisamente, ocupaba un lugar Dioniso con el nombre de Yaco. El «dador de riquezas» alude también a Pluto, el dios de la riqueza agraria, que está en conexión igualmente con este culto. Había una conexión, pues, que no podemos fijar más exactamente, entre las Leneas de Atenas y los Misterios de Eleusis.
11 Un colegio o cofradía de mujeres de la Élide, acompañadas del sacerdote, cantan un himno de llamada al dios Dioniso. La ceremonia tenía lugar seguramente en una fiesta llamada Tiía (nombre que recuerda a las tiíades o bacantes de Delfos), celebrada cerca de la ciudad de Élide.
Subyace, claro está, la idea de que el dios acudía a la fiesta. Resulta particularmente arcaico el que se apareciera en forma de toro: es una epifanía del dios muy documentada en textos literarios y por la arqueología; cf. por ej. F. PORDOMINGO , ob. cit ., págs. 185 sigs. En muchas fiestas dionisíacas se hacía el sacrificio del toro, tras ser conducido procesionalmente. También es arcaica la calificación de héroe dada a Dioniso, hijo de Zeus y una mortal, Sémele.
12 Es Afrodita Ambologera «la que retrasa la vejez», que recibía culto en Esparta. Evidentemente, un coro de viejos se dirigía a la diosa que, como diosa del amor, lo es también de la juventud, conceptos indistinguibles en los versos de Mimnermo, Simónides y otros poetas. Coros de viejos y de viejas los encontramos en diversos lugares del Peloponeso, Lacedemonia y Élide sobre todo: en festivales de primavera competían con otros de jóvenes, para ser derrotados. Otras veces, sin duda, buscaban el rejuvenecimiento, como en ejemplos míticos del rejuvenecimiento de Yolao y Esón; recuérdese también el mito de Pelias; en la comedia se conservó igualmente el tema (rejuvenecimientos de Demo y de Filocleón en Aristófanes).
13 Se trata de una danza espartana, parece que en honor de Afrodita; danza en fila, según afirma nuestra fuente, Luciano. El fragmento procede del proemio: el corego exhorta al coro, calificado de como (es decir, de coro que realiza una acción ritual).
14 Unico ejemplo de un tipo de cantos que debían de ser frecuentes, puesto que Crisipo les dedicó un libro entero. Debía de tener lugar en una ceremonia pública o bien en tiempo de sequía.
15 Es muy dudoso que este proemio provenga de Terpandro, a quien se lo atribuye Clemente de Alejandría, pues no parece que nada de él (ni de otros poetas arcaicos) haya llegado a la edad helenística. Ahora bien, evidentemente se consideraba de antigüedad venerable, lo que nos hace llevarlo a la lírica popular doria, a juzgar por el dialecto y por el modo dorio con que, según Clemente, se cantaba.
16 Refrán de un himno a Helios o el Sol, que recibía culto en Rodas, Laconia, Corinto, Argólide, etc., y que acabó por asimilarse a Apolo.
17 Hay dudas sobre el carácter popular de este himno a Ártemis, cuyo proemio transmite Ateneo para documentar el uso de las castañuelas. Tiene un cierto carácter literario, pero precisamente ese instrumento, usual en cultos orgiásticos, puede testimoniar su raíz popular. El texto es conjetural.
18 Se trata del final del canto de un coro de los dos que competían en un agón o enfrentamiento en la fiesta de Ártemis Liea («liberadora») en Siracusa. Según cuenta el escoliasta a Teócrito estos dos coros, cuyos componentes llevaban una corona, cuernos de ciervo, un pan, un odre de vino y una cayada, sostenían un enfrentamiento burlesco y los vencidos organizaban una cuestación, cuya petición terminaba con las palabras mencionadas. Se trata, pues, de un agón que incluía, sin duda, himnos, y terminaba con una cuestación, ofreciendo el coro prosperidad a los donantes.
19 Refrán de un coro probablemente de segadores, que se dirige a Deméter «Gavilla» (oûlos, íoulos ). Significa a la vez este tipo de cantos y también, muy posiblemente, un dios de la gavilla.
20 Fragmento de texto en mal estado y significado oscuro. Nuestra fuente, Proclo, lo refiere en todo caso a los rituales de Eleusis, entre los que estaban el paso del puente de los Ritos (en el camino de Eleusis) y las bromas en ese momento, así como la triple arada sagrada, en recuerdo de la realizada por Triptólemo bajo las instrucciones de la diosa. En esta arada intervenía sin duda una mujer, como en rituales paralelos. Si esta mujer encarnaba a Core, «la muchacha», es decir, Perséfone, o no, no podemos decirlo, pero desde luego en las ceremonias eleusinas había muchos elementos miméticos.
21 Se trata de un pan especial, propio de la fiesta demetríaca de las Megalartias, que el jefe de coro invita al coro a probar, si es acertado el texto que adoptamos.
22 Un himno en honor de Lino muerto —es decir, del dios del lino, dios vegetal que muere y renace— es un treno o canto de duelo, como otros en honor de varios dioses del mismo tipo (Bormo, Adonis, Jacinto, etc.). Se nos mencionan muchas veces cantos de duelo en honor de Lino, llamados precisamente «linos», así ya en HOMERO , Ilíada XIV 561 sigs.; aunque, muy posiblemente, han confluido cantos de duelo orientales con un estribillo que sonaba semejante al aí línon griego. En Grecia el mito de la muerte de Lino se mitologizó como causada por una rivalidad. Nuestro fagmento presenta un texto muy corrompido; nuestra traducción se basa en combinar dos versiones transmitidas por dos escolios distintos al pasaje citado por Homero.
23 Opis es una virgen hiperbórea que acompañó a Leto cuando ésta dio a luz a Ártemis; luego figura como compañera de ésta; pero también puede tratarse de un sobrenombre de la propia Artemis. En todo caso, el pasaje se refiere al ritual del salto de la hoguera, como en nuestra noche de san Juan: sin duda, estaba bajo la protección de Opis.
24 Memoria, personificada. Las Musas son hijas de ella y de Zeus.
25 Apolo, jefe de coro o corego de las Musas. Cf. B. SNELL , Hermes , Einzelschrift V, 1937, págs. 90 sigs.
26 Según Plutarco, nuestra fuente, estas palabras de una danza de las muchachas botieas (un pueblo de Macedonia) testimoniarían el origen ático del mismo.
27 En esta competición entre tres coros de diferentes edades en una fiesta espartana, probablemente la de las Gimnopedias, los coregos cantaban estos versos iniciales y debían de seguir danzas o ejercicios atléticos de los coros.
28 El coro de muchachas hace la mímica de buscar y recoger flores, mientras dos solistas del mismo preguntan y responden. Se trata de una fiesta de las flores, como las Antesforias de Argos, en honor de Hera. Las flores se recogen para el culto y, de otra parte, tienen carácter sacral; su recogida está unida a diversos mitos. Cf. A. MOTTE , Prairies et jardins dans la Grèce Antigue , Bruselas, 1973, págs. 28 sigs. No podemos fijar a qué fiesta concreta se refiere la danza de nuestro pasaje.
III
LÍRICA CORAL RITUAL DE TIPO HÍMNICO
Hemos visto en la Introducción General que la lírica coral literaria, a cuyos representantes más antiguos está dedicada la primera parte de este volumen, es un derivado de los corales que hemos llamado populares: de una lírica tradicional que se ejecutaba en actos de culto y en otros relacionados con él y en la cual dominaba la danza sobre la palabra, la repetición sobre la creación. A partir de aquí y con destino a las celebraciones más importantes de ciudades y santuarios fue creándose, desde fines del s. VIII a. C., la lírica literaria, dominada por la palabra y por la innovación original. Los grandes poetas establecieron sus tipos y características, de que ya nos hemos ocupado.
Ahora bien, no era posible, ni nunca lo fue, que se crearan obras líricas originales para cada celebración. Podía acudirse al recurso de repetir las ya creadas —igual que en el s. IV a. C. se reponían las antiguas tragedias—. Así ocurría cuando en la celebración de la victoria de un atleta en los Juegos se cantaba, a veces, el famoso poema de Arquíloco (242) que empezaba con las palabras «tḗnella , oh vencedor glorioso», en que tḗnella imitaba el sonido de un instrumento de cuerda. O cuando, en el banquete, se cantaban los poemas de los viejos poetas.
Más frecuentemente, sin embargo, debía de continuar existiendo la lírica que hemos llamado popular, es decir, de tipo tradicional. Hemos dicho que es nuestra opinión, por ejemplo, que los dos partenios de Alcmán eran poesía «literaria» que precedía a la danza y el canto tradicionales en la fiesta espartana correspondiente. Otras veces, sin duda, eran sólo la danza y el canto tradicionales los que se ejecutaban.
Ahora bien, coexistiendo temporal y localmente con la gran poesía, la poesía popular y tradicional debió de llegar a presentar un aspecto demasiado pobre. Consistía en poco más que pequeñas monodias acompañadas de clamores o gritos rituales del coro. Por eso comenzó un movimiento por adecuarla a los tiempos, haciendo que fuese influida por la lírica literaria. Hemos visto los resultados de ese movimiento en algunos de los poemas o fragmentos de poemas recogidos en el apartado anterior («Lírica coral popular de tipo hímnico») y los veremos igualmente en los dos apartados siguientes. Una canción como la de la golondrina presenta ya una conformación literaria en cuanto incluye un amplio coral y una monodia ya influida por la literatura. Hemos dicho lo mismo de la canción samia de la eiresione , la de los falóforos, etc.
Pues bien, en mayor grado ocurre esto en los poemas y fragmentos corales que a continuación recogemos y que calificamos de rituales. Ritual, en cierto modo, es toda la poesía popular: pero parte de ella se vierte hacia temas que para nosotros al menos lo son menos (trabajo, juego, erótica, etc.). En cambio, los poemas que ofrecemos ahora son propiamente himnos destinados a las ceremonias normales del culto de ciertos dioses. Normalmente, a liturgia a celebrar todos los años; en unas pocas ocasiones, por imitación, son poemas ocasionales para una ceremonia especial, como la llegada de un Lisandro, un Seleuco o un Demetrio Poliorcetes.
A partir del s. v, en efecto, se graban y conservan en los santuarios una serie de inscripciones que contienen estos himnos cultuales. El tipo más frecuente es el del peán: peanes en honor de Apolo o de dioses conexos con él, generalmente, que al estribillo coral tradicional unen el mito del dios, siguiendo en esto, con toda evidencia, a la lírica literaria. Pero hay otros himnos a dioses diversos que presentan análogas características, aunque puede faltar totalmente el estribillo, huella del antiguo coral. En realidad, hay dos precedentes ya en el s. v, un peán de Sófocles a Asclepio y un encomio a los vencedores de Maratón que nos han llegado en inscripciones, sin duda a través de copias que remontan a su edad de origen (núms. 24 y 25).
Esta lírica ritual tiene la ventaja de ser fija, establecida de una vez para siempre, y de ser en cierto modo literaria, prestarse a la ejecución por parte de grandes coros profesionales, como los que iban de Atenas a Delfos (los «artistas de Dioniso») a fines del s. II a cantar dos peanes que se nos han conservado en inscripciones del tesoro de los atenienses en Delfos, precisamente.
Estos himnos eran escritos por poetas cuyos nombres a veces conocemos, poetas que en una ocasión (la de Isilo, núm. 29) aparecen como fundadores de un ritual en que se ejecutaba su himno, en otras eran honrados por la ciudad o el santuario agradecido: así en el caso de Filodamo de Escarfia, autor de un peán délfico a Dioniso (núm. 28). En alguna otra ocasión, desconocemos el nombre del autor del himno simplemente por el mal estado de conservación de la inscripción: así en el caso de un peán anónimo ateniense de Delfos (núm. 31). Las más veces, sin embargo, los poemas son anónimos: era la obra de culto, no el autor, lo que interesaba. Es notable que, incluso cuando conocemos su nombre, se trata de personajes que jamás escribieron, que sepamos, lírica literaria; y, en algún caso (el de Isilo), de personajes que sin duda se estrenaban ahora en el arte de hacer versos y los hacían sin demasiada inspiración.
Hasta qué punto se trata de poesía propiamente cultual, heredera de la antigua pero tras absorber el influjo literario, se ve porque llega a suceder que un mismo poema fuera ejecutado en lugares diferentes. Concretamente, del segundo peán de Eritras (núm. 26) se han encontrado copias en Ptolemaide, en Egipto, y en Dión, en Tesalia. Son de fecha posterior e introducen pequeñas variantes; por ejemplo, la de Dión menciona a la propia ciudad para que el dios la proteja. De otra parte, el mismo hecho de que con frecuencia las copias que nos han transmitido los poemas sean posteriores a su redacción, así en el caso del himno al Curos (núm. 40), por ejemplo, demuestra que se seguían ejecutando a lo largo del tiempo en la misma fiesta y en forma inalterada.
Cuando podemos fechar estas obras —la fecha de su composición, no la de la inscripción, que a veces varía— siempre hallamos fechas que oscilan entre fines del s. v a. C. y fines del II . Igual ocurre en el caso de algunas de ellas que conocemos no por inscripciones, sino por papiros o por la tradición indirecta. Fue, evidentemente, una moda, moda que se extendió a todo el mundo griego. Concretamente, hallamos poemas cantados en Atenas, Delfos, Epidauro y Esparta, dentro del continente griego; en Cálcide y Eretria (Eubea), Dicta (Creta), Samos y Eritras (Jonia), dentro del ámbito del Egeo; ya hemos dicho que también en Egipto y Macedonia, a donde sin duda se extendió la moda en época helenística, de la que, por lo demás, procede la mayor parte de nuestra documentación; y, finalmente, en Teraclea del Latium, en Jonia.
Pese a esta fecha relativamente tardía pensamos que convenía incluir este material en una colección como ésta. Junto a elementos literarios y tardíos contiene, efectivamente, ecos importantes de la antigua lírica popular y tradicional que ya conocemos. Aunque, evidentemente, influida como hemos dicho por la literatura, lo que se nota, entre otras cosas, por la lengua —el dorio jonizante propio de la lírica coral literaria— y por la estructura ternaria que incluye un mito casi siempre.
Elementos antiguos son, en la forma, la ausencia de la estructura triádica. O bien la hay monostrófica, terminando a veces cada estrofa por un refrán, o bien se trata propiamente de una sola estrofa, interrumpida a veces por un refrán: así el núm. 33, peán ateniense de Macedonia. Estas dos estructuras y el uso de los refranes son evidentemente arcaicos, por más que no estemos muy seguros de si nos encontramos ante puros corales (imitación, por tanto, de la lírica literaria) o ante monodias con elementos corales (los refranes). Pero más arcaica es todavía la estructura en que alternan monodia y canto coral, un refrán concretamente. Este es el caso sin duda ninguna del himno cretense al Curos o Joven (núm. 40) y, también, el del peán délfico de Filodamo ya mencionado (núm. 28) que, por cierto, no sólo incluye la repetición del refrán tras cada estrofa, sino que contiene otro interno de las mismas. Hay, además, otros poemas a los que se puede atribuir con cierta verosimilitud dicho tipo de ejecución.
El arcaísmo se nota también en el metro. Así en el mantenimiento, en general, de los ritmos tradicionales de los diferentes himnos y cultos: el dáctilo-epitrítico o el crético-peónico en los peanes, los jónicos o itifálicos en el himno al Curos. Aunque también hay innovaciones que imitan la lírica literaria: los glicónicos de los peanes délficos de Aristónoo (núm. 30) y Filodamo, los jónicos a minore del peán de Isilo, etc.
Cosas parecidas pueden decirse del contenido. Es notable que dos de estos poemas sean, respectivamente, al Curos o Joven, antiguo dios agrario de Creta que en el himno sólo en parte se ha asimilado a Zeus, y al Euro, un viento, en un peán espartano (núm. 35). Otro, el núm. 43, es en honor de Pan, otro dios propio de cultos locales; igual hay que decir de los Dáctilos (núm. 44). Como es arcaica la continuidad del género del peán y su misma adscripción a Apolo y a dos dioses íntimamente relacionados con él: Asclepio, su hijo, y Dioniso, cuyo culto fue acogido en Delfos. Claro está, a partir de un cierto momento las viejas formas se usaron con finalidad nueva: para cantar a Lisandro o a los reyes helenísticos, y hasta a un general romano, concesión bien clara a la «adulación de los tiempos», por usar una expresión de Tácito. También se adaptan estos himnos a dioses nuevos, así a la Madre de los dioses y a Endimión (o Selene).
Finalmente, hay que decir que, allí donde se nos ha conservado el mito, es el mito central, fundamental, del dios en cuestión, no algo marginal introducido artificiosamente, como suele suceder en la poesía literaria. Se nos cuenta el nacimiento o «llegada» y la vida de dioses como Asclepio, Apolo, Dioniso, el Curos; y, al tiempo, como es usual desde antiguo, se nos dan detalles sobre la ceremonia en que el poema era cantado. Por supuesto, el lugar de ejecución y la patria del poeta tienen cierta influencia en la conformación del mito. Isilo hace de Asclepio un dios nacido en Epidauro, contra toda la tradición; los poemas atenienses de Delfos (núms. 31 y 32) se las arreglan para insertar de alguna manera a Atenas dentro de los mitos de Apolo.
La colección de fragmentos que sigue comprende dos partes. La primera (24-37) contiene un encomio y una serie de peanes, empezando por los propiamente cultuales en honor de los antiguos dioses y terminando por los en honor de los nuevos «dioses» humanos del final del período. La segunda (40-45) contiene himnos diversos a dioses en general de tipo local (el Curos, la Madre de los dioses, los Dáctilos del Ida, Pan, Endimión o Selene).
Claro está, no hay que ocultar que los límites de esta poesía hímnica ritual y la que hemos llamado popular, de una parte, y la literaria, de otra, son difusos. El primer punto pensamos que queda claro sin más. En cuanto al segundo, es fácil que alguno de nuestros números, así el 45, hubiera debido de quedar para un volumen dedicado a los fragmentos anónimos de lírica literaria; y que, inversamente, algunos fragmentos que suelen incluirse en las colecciones de adéspota o «sin dueño» hubieran podido encontrar aquí acogida.
En cuanto a ediciones, seguimos en general, cuando ello es posible, la de Page en PMG; cuando no, la Collectanea Alexandrina de Powell, cuya reimpresión (Oxford, 1970) seguimos. Sin embargo, para el himno al Curos nos ajustamos a la edición de West en JHS 85 (1965), págs. 149-159. Y hay que anotar que el número 38, el peán a Demetrio, no está en ninguna de estas colecciones ni tampoco en la vieja Anthologia Lyrica de Diehl (vol. II 5 y 6, Leipzig, 19422 ), que usamos subsidiariamente: hemos de apoyarnos, pues, en el texto de nuestra fuente, Ateneo.
Toda esta literatura está muy mal estudiada. Apenas existen traducciones; y como estudios, salvo algunos particulares para el himno al Curos, Isilo y los himnos de Epidauro en general, lo mejor es lo que dice Powell en los New Chapters in the History of Greek Literature editados por él y Barber (casi todo en el vol. I, Oxford, 1921). Algunas cosas pueden hallarse también en mis Orígenes y en la tesis de F. Pordomingo. Una excepción es la relativa al estudio de las notaciones musicales que se nos han transmitido para los dos peanes áticos de Delfos (núms. 31 y 32), que han dado lugar a una abundante literatura. Por cierto que el hecho mismo de que se haya inscrito en la piedra la notación musical testimonia el carácter práctico de estas inscripciones para el estudio por parte de los coros de los dos peanes con vistas a su ejecución en la fiesta en cada repetición anual de ésta.
FRAGMENTOS
24 (PMG 932) Encomio a los vencedores de Maratón . 1
…nueva… pisando con los pies (?)… de Calíope… el trabajo impuesto por el hado… teniendo un esfuerzo… el corazón sin embargo… no es fácil de vencer; y Datis… lo sabe tras sufrir y el país de los soberbios Aqueménidas.
25 (PMG 737) Peán de Sófocles a Asclepio 2 .
Oh hija de Flegias, gloriosa madre del dios que aleja los dolores… el de intonsa cabellera 3 … comenzaré un himno que hace levantar el grito… mezclado con el sonido de la flauta… auxiliar de los Cecrópidas 4 … ojalá vengas…
26 (PMG 933, cf. P., pág. 140) Primer peán de Eritras 5 .
[CORO ]
Iéh Peán, oh iéh Peán, iéh Peán, oh iéh Peán, oh Peán, oh iéh Peán, oh señor Apolo, protege a los jóvenes, protégelos.
[SOLISTA ] (?)
…coros, ah… feliz… Peán Apolo… de la rueca de oro… diosa, iéh, iéh… y de la fecunda… a ti las Horas… al punto con sus manos …iéh, iéh Peán… mostraste, Apolo… a los delfios… ié Peán.
27 (PMG 934) Segundo peán de Eritras 6 .
[CORO ]
Cantad a Peán de mente gloriosa, oh jóvenes, al Flechador hijo de Leto,
ié Peán,
que engendró una gran felicidad para los mortales uniéndose en amor a Corónide en la tierra de Flegias 7 , iéh Peán; a Asclepio, dios muy ilustre,
ié Peán.
De él nacieron Macaón y Podalirio y Yaso,
ié Peán,
y Egle de rostro hermoso y Panacea, hijos de Epíone junto con Higía, ié Peán, a Asclepio, dios muy ilustre,
ié Peán.
Te saludo, ven propicio a mi ciudad, la de amplia plaza circular para la danza,
ié Peán.
Y concédenos que alegres contemplemos la luz del sol, bien afamados, en unión de la gloriosa Higía; iéh Peán, a Asclepio, dios muy ilustre,
ié Peán.
28 (P., págs. 165 sigs.) Peán délfico de Filodamo de Escarfia a Dioniso 8 .
I [SOLISTA ]
Ven, señor, Ditirambo, Baco, dios del «¡evoí!», toro, de cabellera coronada de yedra, Bromio 9 , ven en este tiempo de la primavera 10 : ¡evoí, oh Yóbaco, oh, ié Peán! Al que un día en Tebas que resuena con el «¡evoí!» dio a luz Tione fecunda, y todos los inmortales danzaron y todos los mortales se regocijaron, oh Baco, con tu nacimiento.
[CORO ]
Ié Peán, ven salvador, guarda benevolente a esta ciudad con la felicidad de una vida de abundancia.
II [SOLISTA ]
Sí, en aquel tiempo estuvo en trance báquico la tierra ilustre de Cadmo y el golfo de los Minias 11 y Eubea de espléndidas cosechas: ¡evoí, oh Yóbaco, oh, ié Peán! Y danzó toda la tierra de Delfos florecida de himnos, sagrada y feliz, mientras que tú, mostrando a la luz tu cuerpo estrellado 12 junto con las doncellas de Delfos, llegaste a las quebradas del Parnaso.
[CORO ]
Ié Peán, etc.
III [SOLISTA ]
Agitando en la mano una piel… en el frenesí inspirado, llegaste a las cuevas floridas de Eleusis: ¡evoí, oh Yóbaco, oh, ié Peán! Allí donde todas las gentes de la tierra helena en unión de los habitantes del país —pueblo amigo de los iniciados en los sagrados misterios— te celebra como Yaco 13 . Tú has abierto a los mortales un puerto para sus sufrimientos…
[CORO ]
Ié Peán, etc.
IV [SOLISTA]
Con fiestas nocturnas y con danzas…
[CORO ]
Ié Peán, etc.
V [SOLISTA ]
De donde arribaste a las ciudades de la feliz tierra de Tesalia y al recinto sagrado del Olimpo y a Pieria renombrada: ¡evoí, oh Yóbaco, oh, ié Peán! Y al tiempo las vírgenes Musas, ciñéndose de yedra la cabeza te celebraron en torno con sus cantos como inmortal, llamándote Peán ilustre para siempre: Apolo dirigía el coro.
[CORO ]
Ié Peán, etc.
VI [SOLISTA ]
…los honores (?)… el clamor pítico: ¡evoí, oh Yóbaco, oh, ié Peán!…
VII [SOLISTA ]
…la profetisa (?)… legislador… sacudir…
VIII [SOLISTA ]
…enviar… que veneran… hostil… enemigo… la tierra… paternal (?)…
[CORO ]
Ié Peán, etc.
IX [SOLISTA ]
A realizar la empresa al punto exhorta el dios a los anfictiones 14 , para que el mes preciso acoja a los suplicantes 15 . ¡Evoí, oh Yóbaco, oh, ié Peán! Muestra entre los presentes de hospitalidad este himno a la sagrada raza de los dioses, tu consanguínea, y celebra el sacrificio entre las súplicas de todo el pueblo de una Hélade próspera.
[CORO ]
Ié Peán, etc.
X [SOLISTA ]
¡Feliz y próspera la raza de aquellos mortales que funde un templo exento de vejez, de mancha, al señor Febo! ¡Evoí, oh Yóbaco, oh, ié Peán! Dorada de nuevo con panes de oro… del círculo… y en la cabellera brillando con el marfil y llevando en la cabeza el adorno nacido en el país 16 .
[CORO ]
Ié Peán, etc.
XI [SOLISTA ]
En el solsticio pítico cuatrienal 17 estableció un sacrificio a Baco y un certamen circular de coros —¡evoí, oh Yóbaco, oh, ah Peán! — celebrar; y en los días que inician el brillo del sol 18 , erigir en un (carro?) de leones dorados una estatua bella, de tamaño exacto, de Baco; y construir para el sagrado dios una cueva adecuada.
[CORO ]
Ié Peán, etc.
XII [SOLISTA ]
Recibid, pues, al báquico Dioniso y en las calles, en unión de los coros de negros cabellos, llamadle —¡evoí, Yóbaco, oh, ié Peán— a través de toda la próspera Grecia… Señor de la salud.
[CORO ]
Ié Peán, etc.
29 (P., págs. 132 sigs.) Peán de Isilo de Epidauro a Asclepio 19 .
Ié, celebra, pueblo, al dios Peán, habitante de esta divina Epidauro. Pues así llegó diciendo la fama a los oídos de nuestros padres, oh Febo Apolo. Se dice que el padre Zeus dio la Musa Érato en matrimonio santo a Malo 20 . Y Flegias, que tenía a Epidauro por patria, se casó con la hija de Malo, a la que dio a luz su madre Érato y recibió el nombre de Cleofeme. De Flegias nació y Egle fue nombrada: este es el sobrenombre, pues por su belleza fue llamada Corónide 21 . Y viéndola Febo, de arco de oro, en la casa de Flegias, desató su virginal juventud, y a su lecho deseado subiste, oh joven de cabellos de oro, hijo de Leto. Yo te reverencio: Egle dio a luz un hijo en el recinto sagrado, oloroso de incienso, y a su dolor fecundo puso fin la hija de Zeus 22 en compañía de las Moiras y Láquesis 23 , ilustre partera. Apolo, por el nombre de su madre Egle 24 , le llamó Asclepio, vencedor de las enfermedades, dador de la salud, gran regalo para los mortales. Ié Peán, ié Peán, salud, Asclepio, para que engrandezcas a Epidauro, la ciudad de tu madre. Envía una salud bien visible a mi mente y mi cuerpo, ié Peán, ié Peán.
30 (P., pág. 162) Peán délfico de Aristónoo de Corinto a Apolo 25 .
Oh tú que moras junto a la pítica roca de Delfos fundada por los dioses, asiento eterno de adivinación, iéh, ié Peán, Apolo, santo objeto de la alegría de Leto, hija de Ceo, y por designio de Zeus, el más alto de los felices, oh ié Peán,
donde desde los trípodes divinos, agitando el laurel cortado verde, te afanas en la mántica, iéh, ié Peán: en la justicia sacra de lo que ha de ser, salido del pavoroso ádito 26 por obra de tus oráculos, y entre el son de la lira armoniosa, oh, ié Peán.
Purificado en el Tempe 27 por designios de Zeus supremo, una vez que Palas te envió a Pito 28 , iéh, ié Peán, tras persuadir a la Tierra que cría flores y a Justicia 29 , diosa de bella cabellera, ocupas una morada siempre perfumada de incienso, oh, ié Peán.
Por lo que, honrando en tu santo oráculo a la Tritogenia que está ante el templo 30 con inmortal recompensa, iéh, ié Peán, por causa de los antiguos favores de entonces teniendo un recuerdo eterno, la rindes culto con altísimos honores, oh, ié Peán.
Te ofrecen regalos los dioses: Posidón, tu suelo sagrado: las Ninfas, la cueva Coricia 31 , oh, ié Peán; Baco, los desfiles de antorchas en años alternados, mientras que la santa Ártemis tiene los lugares bajo la guardia fatigosa de sus perros, oh, ié Peán.
Pero, oh tú que embelleces tu cuerpo con las húmedas aguas de Castalia 32 en los valles del Parnaso, iéh, ié Peán, alegre por mi himno, dándonos felicidad con las sagradas ceremonias y salvación, ayúdanos, oh, ié Peán.
31 (P., págs. 141 sigs.) Peán délfico anónimo a Apolo 33 .
Escuchadme, hijas 34 de Zeus tonante que tenéis culto en el Helicón de espesos árboles, venid a celebrar con vuestros cantos a vuestro hermano Febo, de cabellos de oro, que por la doble cumbre de esta roca del Parnaso viene, junto con las ilustres delfias, a las corrientes de Castalia de bellas aguas, buscando en la montaña délfica el repecho del oráculo. Mira, aquí está la ilustre, gran Atenas con sus oraciones, la que ocupa el suelo invencible de Tritónide 35 portadora de armas: en los sagrados altares Hefesto 36 quema muslos de novillos, junto con él el humo árabe 37 se esparce hacia el Olimpo; la flauta que grita agudamente con sus cambiantes melodías hace resonar su canto, y la dorada cítara, de dulce sonido, eleva sus himnos; y el enjambre todo de los artistas de Atenas te celebra a ti, el hijo de Zeus famoso por tu arte de la cítara, junto a esta montaña nevada en su cima, oh inmortal, verídico, que a todos los mortales ofreces tus oráculos desde que te apoderaste del trípode oracular que guardaba un dragón enemigo 38 cuando con tus dardos heriste a ese monstruo variopinto, que enrollaba sus espiras; hasta que la fiera, tras lanzar sus frecuentes, temibles silbidos, murió al fin… y cuando el Ares de los Gálatas 39 … cruzó impío… Pero, oh la raza… retoño, amante de la lucha… del pueblo…
32 (P., págs. 149 sigs.) Peán délfico de Limenio a Apolo 40 .
Venid a esta montaña de dos cimas, visible a lo lejos, del Parnaso, montaña amante de las danzas, y comenzad mis cantos, oh Musas de Pieria, vosotras que moráis en las rocas del Helicón, heridas por la nieve: celebrad al dios pítico, de cabellos de oro, flechador, de hermosa lira, a Febo, a quien parió Leto feliz junto a la laguna gloriosa 41 , cogiendo con sus manos, en medio de sus dolores, un retoño lozano del verde olivo. Todo el círculo del cielo, sin nubes y brillante, se alegró, y el eter dejó en calma las rápidas carreras de los vientos. Se apaciguó la ola violenta, sordamente resonante 42 , de Nereo y el gran Océano, que con su abrazo húmedo rodea a la tierra. Al punto, dejando la isla del Cinto 43 se dirigió el dios a la gloriosa Atenas, a la colina de Tritónide 44 , y la flauta libia 45 , vertiendo su voz de miel, cantó, mezclando su dulce sonido con las varias melodías de la cítara, mientras que el eco que mora entre las rocas resonaba «¡Peán, oh Peán!» Y él disfrutaba, porque al recibir esas palabras en su espíritu reconoció el designio inmortal de Zeus: por lo cual, tras aquella vez primera, Peán le llama todo el pueblo de los nacidos allí mismo y el gran enjambre sacro, portador del tirso de Baco, la congregación de los artistas que mora en la ciudad de Cécrope 46 . Pero, oh tú que posees el trípode de los oráculos, ven a este monte Parnaso pisado por los dioses, amante de las ménadés 47 . Habías trenzado en torno a tus rizos la rama de laurel color de vino y arrastrabas con tu mano inmortal, oh señor, enormes rocas como cimientos 48 cuando te encontraste con la gigantesca hija de Tierra 49 . Pero tú, oh retoño de Leto, de deseables párpados, a esa feroz hija de la Tierra diste muerte con tus flechas y, al tiempo, gritaste. Ella tuvo añoranza de su madre querida (?), la que mataste… los silbidos… y guardaste el templo de Tierra, señor, junto al Ombligo 50 , cuando el Ares bárbaro 51 , que no honraba tu asiento oracular guardador de tesoros, en medio de su expedición de pillaje pereció en el húmedo oleaje de la nieve.
Pero, oh Febo, protege a la ciudad de Palas, fundada por los dioses, y a su pueblo glorioso; y contigo la diosa que es dueña del arco cretense y de los perros, Ártemis, y Leto gloriosísima; y cuidad a la vez de los que habitan Delfos, con sus hijos que viven con ellos en moradas exentas de ruina; y venid favorables para los servidores de Baco vencedores en los certámenes 52 , y el imperio de Roma, ceñido de lanzas, engrandeced con poder que no envejece, floreciente y victorioso.
33 (P., pág. 138) Peán ateniense de Macedonio a Apolo y Asclepio 53 .
Al dios de Delos, de hermosa faretra, que dispara a lo lejos, celebrad con ánimo alegre llevando —iéh, ié, oh, ié Peán— un ramo suplicante en vuestras manos, al brillante retoño de Zeus, oh jóvenes atenienses, iéh, ié, oh, ié Peán… un himno era cantado (?)… glorioso y propicio… iéh Peán… a quien un día dio a luz, cual defensor contra las enfermedades y el dolor su madre, a Asclepio, alegre joven, ié Peán.
A él entre las cumbres del Pelión 54 enseñó el Centauro su arte y su sabiduría que trae a los hombres defensa contra los dolores, iéh Peán.
Al hijo de Corónide benevolente para los hombres, dios muy venerable, ié Peán.
Le nacieron por hijos Podalirio y Macaón 55 , gobernantes de la lanza entre los griegos, iéh Peán,
y Yaso, Aceso, Egle y Panacea, hijas de Epíone en unión de la preciada Higía 56 , iéh Peán.
Salud, gran ayuda para los mortales, demon gloriosísimo, oh, ié Peán, oh Asclepio, y otorga que los que siempre celebran tu sabiduría florezcan en su vida en unión de la dulce Higía, ié Peán.
Y salva a Atenas, visitando siempre la ciudad de Cécrope 57 , iéh Peán.
Sénos propicio, dios feliz, y aleja las enfermedades tan odiadas, iéh, ié, oh Peán.
34 (P., págs. 164 sig.) Peán délfico de Aristónoo de Corinto a Hestia 58 .
Cantaremos a Hestia, señora, santa entre los santos, que, guardando siempre el Olimpo y el antro de la tierra 59 situado junto al ombligo del mundo y el laurel pítico, danzas en el templo de altas puertas de Febo disfrutando de los oráculos de los trípodes y de la áurea cítara de Apolo cuando, haciendo resonar sus siete tonos, celebra en unión de ti a los dioses con sus cantos mientras participan del festejo. Salud, hija de Crono y de Rea, la sola que das el rito del fuego a los altares llenos de honor de los inmortales, oh Hestia, y danos a cambio que, llenos de felicidad por las sagradas ceremonias, dancemos siempre en torno de tu altar de tronos esplendentes.
35 (PMG 858) Peán al Euro 60 .
[CORO ] (?)
…envía ahora el viento sobre los campos… la guerra… tibio, con las corrientes del Eurotas (?). Oh Euro, salvador de Esparta, ojalá llegues en todo con la victoria. ¡Oh Peán, oh, oh Peán!
36 (Anth. Lyr . II 5, págs. 103 sigs.) Peán a Lisandro 61 .
Al general de la Hélade sagrada, procedente de la anchurosa Esparta celebraremos en un himno, oh, ié Peán.
37 (P., pág. 140) Peán de Eritras a Seleuco 62 .
Cantad tras las libaciones a Seleuco, hijo de Apolo de oscura cabellera, al que engendró el propio dios de la lira de oro…
38 (P., pág. 173) Peán itifálico de Hermocles a Demetrio Poliorcetes 63 .
Porque los dioses más grandes y queridos están presentes en nuestra ciudad, pues a Deméter y a Demetrio al tiempo nos trajo la fortuna. Ella se llega a celebrar los sagrados misterios de Core, y él, alegre, como cumple a un dios, hermoso y sonriente, está presente. Bello espectáculo, los amigos todos en torno y él en el medio, igual que si los amigos fueran estrellas y él el sol. Oh hijo del muy poderoso dios Posidón y de Afrodita, salve. Pues otros dioses o residen lejos o no tienen oído o no existen o en nada nos atienden, mientras que a ti te vemos aquí presente: no de madera, no de piedra, sino de verdad. Te oramos, pues: lo primero haz la paz, querido, pues eres poderoso para ello, y a la Esfinge que no sólo sobre Tebas, sino sobre la Grecia toda impera (el Etolio que sentado en una roca, como la antigua Esfinge, arrebata y se lleva a todos nuestros hombres, y no puedo luchar: pues es de etolios el robar lo del vecino y ahora lo del que está distante), lo mejor, castígala, pero, si no, halla un Edipo que o haga despeñarse a esa esfinge o la convierta en un pinzón.
39 (P., pág. 173) Peán a Tito Flaminino 64 .
La fe de los romanos veneramos, la más grande para guardar con juramentos. Cantad, doncellas 65 , al gran Zeus y a Roma y al tiempo a Tito y la fe de los romanos; ié ié Peán: oh salvador Tito.
40 (Anth. Lyr . II 6, págs. 130 sigs.; P., págs. 160 sigs.) Himno de los curetes 66 .
[CORO ]
Oh el más grande de los Jóvenes, salud, hijo de Crono todopoderoso, tú que penetraste en la tierra a la cabeza de los démones 67 : ven a Dicte al cabo del año y disfruta de la música 68
[SOLISTA ]
que hilamos con nuestras cítaras 69 y mezclamos con las flautas mientras, de pie, cantamos en torno a tu altar bien cercado.
[CORO ]
Oh el más grande de los Jóvenes, etc.
[SOLISTA ]
Pues que aquí en Dicte a ti, niño inmortal, con los escudos… de Rea recibiéndote…
[CORO ]
Oh el más grande de los Jóvenes, etc.
[SOLISTA ]
…de la bella aurora.
[CORO ]
Oh el más grande de los Jóvenes, etc.
[SOLISTA ]
…floreciendo cada año, y a los mortales les guardaba Justicia… fuera Paz que ama la riqueza.
[CORO ]
Oh el más grande de los Jóvenes, etc.
[SOLISTA ]
Ea, señor, salta hasta los cántaros, salta hasta los rebaños de bella lana, salta hasta las mieses que dan fruto, y hasta las casas de fecundo cumplimiento 70 .
[CORO ]
Oh el más grande de los Jóvenes, etc.
[SOLISTA ]
Salta hasta nuestras ciudades, salta hasta las naves que surcan el mar, salta hasta los jóvenes ciudadanos, salta hasta la Justicia…
[CORO ]
Oh el más grande de los Jóvenes, etc.
41 (PMG 937) A todos los dioses 71 .
…del gran Zeus… y a Bromio el danzarín… celebrado con « ¡evoí! », y a Asclepio el de la ciencia excelsa y a los dos Dioscuros invocad, y a las Gracias reverenciadas y a las Musas ilustres y a las Moiras benévolas y a Helios infatigable y a Selene llena, y también a las maravillas todas con que el cielo está coronado. Salud, dioses inmortales todos siempre existentes y diosas inmortales; y conservad a salvo este templo de Epidauro dentro del buen gobierno de los griegos, de su abundancia de hombres: vosotros, sagrados vencedores gloriosos, entre felicidad benevolente.
42 (PMG 935) Himno a la Madre de los dioses 72 .
…diosas, venid aquí desde el cielo y cantad conmigo en honor de la Madre de los dioses: cómo vino errante por montes y valles… el corazón. Y viendo el señor Zeus a la Madre de los dioses, tiró su rayo y cogió el tamboril: rompió las rocas y cogió el tamboril 73 . «Madre, vuelve con los dioses, no andes errante por los montes, no sea que los fieros leones o los grises lobos…» «…no volveré con los dioses si no recibo mi parte: la mitad del cielo, la mitad de la tierra, del mar la parte tercera y entonces me marcharé». Salve, gran señora, Madre del Olimpo.
43 (PMG 936) A Pan 74 .
A Pan, jefe del coro de las ninfas, cuidado de las náyades, yo canto; al ornato de los coros de oro, señor de la Musa habladora.
De su siringa sonora vierte la sirena 75 divina y, marchando ligero al ritmo de la melodía, danza en las cuevas sombrías,
moviendo su cuerpo que da la vida a todas las cosas, hermoso con su mejilla dorada…
Hasta el Olimpo estrellado marcha Eco que lo canta todo, vertiendo su musa inmortal en el concurso de los dioses olímpicos.
La tierra entera y el mar se entremezclan por tu causa: pues eres el fundamento de todo. Oh, iéh, Pan, Pan.
44 (P., págs. 171 sigs.) Himno a los Dáctilos del Ida 76 .
A éstos (dio a luz) uniéndose en amor a Zeus… y de ellos brotó, de sus manos, el que hechiza el corazón, el cual… de Euristeo que el primero las medicinas que alejan las enfermedades… y el primero curó… de la Madre del monte mostraron… el primero plantó los árboles… de Febo Apolo… de los hijos, hábiles artistas, de Zeus y Euristeo, de los que todos los dioses tienen… de Hefesto y de Ares y de Pan amante de los campos, en el tiempo oportuno brotó… de Damnámenes… el éter (?)… la fama a Sidenas… éstos son los Dáctilos, que… de la Madre del monte 77 mostraron… e hicieron que ella a la aldea sagrada (?) de Frigia… y llevándola la arrojó en… irritada porque no quiso llevarle de la encina la… debida (?) a Frigia… robando los cuales… el primero… mezclando sangre de lobo los instrumentos el artista…
45 (PMG 929) Ditirambos 78 .
(a ) ¿Qué locura a nosotros dos nos arrebata (?)…?
(b ) Grita en su honor: a Dioniso cantaremos (?) en los días sagrados tras doce meses de ausencia: aquí está ya la primavera, están todas las flores 79 .
(c ) Zeus retumbó con bárbaro sonido con su trueno, la tierra sacudió Posidón con su tridente de oro.
(d ) …crecía… con su fruto la sagrada encina; crecía la espiga con todos sus granos de cebada y florecía al tiempo el blanco trigo de oscuro cabello:
(e ) De Ammón 80 … llegó al lejano; allí asentado, acogió con alegría, hollando con sus pies las tiernas flores de las praderas de la Libia árida, el cuerpo del infatigable…
(f ) …a la muchacha de alas purpúreas 81 ; y con violencia aplicó a sus pechos, bajo tierra, el fuerte hijo de Ares, lleno de miedo, hijo de desgracia.
(g ) …al sueño que ablanda los ojos echando en torno a todos los miembros —cual una madre que tras largo tiempo ve en su regazo al hijo amado— sus alas abrió en torno.
(h ) …cerrando los ojos en… en las redes ya… en ataduras retenga.
46 (PMG 1037) 82 …con los dolores de parto ni de Tritogenia dañará (?)… haciendo helarse el mar 83 : pues estas cosas… a aquéllas, una necesidad de tus… pero un himno de nuestra ansiedad… suplicante nacido de la angustia, suaviza… pues a ti el pueblo que fundó Endimión… soportan su dolor que no duerme… a aquel le colocó en un lecho (?) para el sueño eterno en una cueva… a la una del… la honra con libaciones, a la otra a la ciudad… (con su esposo) violentado en el lecho y sus hijos está… hallando término 84 ; y ahora se alegra todo (el pueblo?)… desde lo más alto, desde el palacio de rico coronamiento… a ella que arrojó su suciedad al mar por obra de los servidores 85 … puso de la vida… y toda la juventud con danzas… vertiendo palabras de escarnio y nadie… de la boca sin freno las riendas… una norma forzosa (impide la violencia?) del cuerpo, pues en torno a… prohíben tocar 86 . Y el polvo al infinito (?)… en la ciudad y con instrumentos que lanzan toda clase de sones hechizan (?)… uno tras otro entre risas la voz… descanso, y el dolor a una alegría… de la fiesta mientras uno de los criados un crudo… afilado al fuego, a las casas libres de daños… y otro bajo 87 el yugo a uncidos, a toros… ricos en leche (?), llevan una varia (carga?) de frutos de la estación… y calla la lanzadera la que a las guardianas (?) de los lechos… 88 y del de siete cuellos la dueña… 89 al lecho (?) al suelo el de igual lecho cae… en vasijas está al lado… ritos 90 . ¡Oh tú la 91 que esa de eterna memoria… en la que a ti ese inexperto en el lecho… 92 de que en el momento de la boda, el cuerpo…!
1 Inscripción del s. I d. C. hallada en Ramnunte, pero conteniendo un poema de fecha muy anterior, a juzgar por el dialecto lírico y el tema. Se trata de un encomio celebrando a los atenienses vencedores en Maratón sobre los persas mandados por Datis.
2 El título de esta inscripción (Inscriptiones Graecae III 1, con lecturas y suplementos de WILHELM y OLIVER ) indica que se trata de un peán de Sófocles, lo que inclina a pensar que es el famoso peán en honor de Asclepio que cantaban los atenienses; cf. FILÓSTRATO , Vida de Apolonio III 17. Se sabe que Sófocles fue el introductor del culto de este dios (hijo de Apolo y Corónide, a su vez hija de Flegias) en Atenas. Pero no es absolutamente seguro que no sea otro peán de Sófocles, precisamente en honor de Corónide.
3 Apolo.
4 Los atenienses.
5 Este peán, muy fragmentario, y el siguiente, mejor conservado, proceden de una inscripción de comienzos del s. IV a. C. de la ciudad de Eritras, en el litoral jonio de Asia Menor. Nótese que la palabra peán que da nombre al género es tanto una exclamación rítmica, que hace de estribillo, como un dios Peán que se identificó con Apolo. El canto del peán tenía lugar en circunstancias diversas: sacrificios, comidas, antes de la batalla, etc. Era cantado por coros masculinos: en los usos más rituales, en torno al altar.
6 Este peán, datado hacia 360 a. C. y de carácter bastante literario, incluye en su parte central el mito de Asclepio, hijo de Apolo y Corónide, dios de la medicina: de esta manera entra en un peán el elogio y la invocación a los dos dioses, Apolo y Asclepio. El conjunto era posiblemente coral, manteniéndose a todo lo largo del poema el refrán «ié Peán» a veces ampliado.
Los hijos de Asclepio vienen del mito homérico en el caso de Macaón y Podalirio, de otros en los demás. Concretamente, hay varios nombres que representan abstractos convertidos en divinidades: Yaso «la curadora». Panacea «la que todo lo cura», Higía «la salud». También la esposa de Asclepio, Epíone «la que calma los dolores», es de este carácter.
Hay, en realidad, mezcla de peán y de himno de llamada. Es un himno fijo, ritual, cantado en la fiesta de Asclepio en Eritras; hay duplicados, con ligeras variantes, en inscripciones de Ptolemaide (Egipto) y Dión (Tesalia), lo que indica amplia difusión en el culto. Cf. J. U. POWELL en POWELL -BARBER , New Chapters in the History of Greek Literature , I, Oxford, 1921, págs. 47 sigs.
7 Error del autor de la versión de Eritras del himno; la de Ptolemaide conserva el antiguo «Corónide hija de Flegias».
8 El peán de Filodamo de Escarfia (pequeña ciudad de la Lócride Epicnemidia, junto al golfo Malíaco y las Termópilas) es datable en el año 338 a. C., a juzgar por la inscripción délfica que nos lo transmite. Consta de doce estrofas cantadas por el solista (de las que la IV, VI, VIII y IX apenas son legibles) y que alternan con el estribillo del coro; si bien dentro de las estrofas hay otro estribillo en el centro que seguramente era también del coro. El peán narra una variante del mito del dios Dioniso: nace en Tebas, llega a Delfos acompañado de las bacantes locales, visita Eleusis en cuyos misterios es invocado como Yaco, se traslada a Tesalia (sin duda con motivo de su purificación por la muerte de Pitón), donde es celebrado por las Musas que le dan el nombre de Peán (mientras que en el peán de Limenio esto sucede en Atenas). Tras el pasaje ilegible se nos habla de los rituales establecidos por el dios: la fiesta de las Teoxenias, un sacrificio y fiesta invernal y otra primaveral que es, sin duda, aquella a la que está destinada la ejecución de este peán; sobre él, cf. J. U. POWELL , ob. cit ., págs. 42 sigs.
9 Serie de epítetos del dios o de sinónimos del mismo, a los que se añade alguno, más tarde. Baco es «el inspirado» o «frenético», Bromio alude al clamor del dios y las bacantes en las orgías; tienen origen en gritos cultuales los nombres «dios del ¡evoí!», Ditirambo, Yaco y la forma compuesta Yóbaco; también Peán, que tras referirse en un momento a Apolo pasó a designar también a Dioniso. El dios es también «toro», por su forma de aparición, cf. fr. 7.
10 Es el momento de la llegada del dios y del canto del ditirambo, también en esta fiesta délfica, en que las bacantes reciben al dios y se le erige una estatua, cf. estrofa XI, que refiere la fiesta más concretamente al equinoccio de primavera.
11 El golfo Malíaco: Filodamo aprovecha para aludir a su patria, que relaciona con los Minias, habitantes de Orcómeno en la edad heroica.
12 Se refiere a la piel de pantera que lleva el dios, piel moteada comparada con el cielo estrellado.
13 La procesión que iba a Eleusis de Atenas a iniciarse en los misterios invocaba, efectivamente, a Yaco. Dioniso tenía una parte en los mitos y celebraciones de Eleusis.
14 Los «vecinos», es decir, las ciudades griegas que atendían al culto de Delfos.
15 El mes Bucatio (Boukátios ), en que se celebraban las Teoxenias, fiesta en que se disponían mesas con comida para los dioses.
16 Se habla de una estatua crisoelefantina, de oro y marfil, coronada de yedra.
17 El solsticio de invierno, cada cuatro años.
18 El equinoccio de primavera, como queda dicho, momento de la ejecución de este peán. El peán, danza procesional, es distinguido de los coros circulares de la fiesta de invierno.
19 La gran inscripción de Isilo, hallada en el templo de Asclepio o Esculapio en Epidauro, procede de fines del s. IV a. C. y relata la institución por él mismo de una procesión —una procesión doble, mejor dicho, en honor de Apolo y Asclepio— en la cual se cantaba este peán que une el elogio de ambos dioses, padre e hijo. Relata el mito del nacimiento de Asclepio de una manera bastante distinta de la habitual, con objeto de unir enteramente su origen a la ciudad de Epidauro. Véase U. VON WILAMOWITZ -MOELLENDORFF , Isyllos von Epidauros , Berlín, 1886 (reimpr. 1967), así como POWELL , loc. cit ., páginas 46 sigs. Isilo cuenta cómo fue curado por el dios en un momento posterior a la intervención de éste para salvar a Esparta del ataque de Filipo de Macedonia, tras la batalla de Queronea el año 338 a. C.
20 Este rey de Epidauro es epónimo del culto de Apolo Maleata, testimoniado en varios lugares de Grecia.
21 Igual que Flegias, esta heroína es traída por Isilo de su patria original de Tesalia (de donde parece proceder el culto de Asclepio) a Epidauro. La asimila a una heroína Egle «la brillante». La explicación de que fue llamada Corónide («la Corneja») por su belleza, no queda nada clara.
22 Ártemis.
23 Una de las Moiras o Parcas.
24 Egle (Aiglē ) es relacionada con Aiglaḗr , uno de los epítetos de Apolo. Significa «la brillante», es nombre de varias heroínas del mito.
25 La inscripción délfica que recoge el himno añade el dato de la concesión de honores a su autor por los delfios en el año de Demócares, probablemente el 222 a. C. El himno ofrece ecos del prólogo de las Euménides de ESQUILO , así, el presentar como predecesoras de Apolo en Delfos no sólo a Tierra, sino también a Justicia (Temis), y el dato de que logró hacerse dueño del oráculo por persuasión, no por violencia.
26 El recinto subterráneo, detrás de la estatua del dios dentro del templo, en que se asentaba el trípode y estaba el laurel sagrado.
27 El valle de Tempe en Tesalia donde, según el mito antiguo, Apolo se purificó de la muerte de Pitón.
28 A Delfos.
29 Temis, como decimos: es la misma «Justicia» que más arriba define los oráculos.
30 Atenea Pronaia , advocación de Atenea en cuyo honor había un templo en Delfos, situado antes del de Apolo.
31 En esta cueva tenían lugar los ritos dionisíacos de las tiíades o ménades de Delfos. Es la antigua cueva de las ninfas que criaron y acompañaron al dios.
32 Fuente sagrada al pie del Parnaso, en Delfos.
33 Peán escrito por un poeta ateniense cuyo nombre se ha perdido y destinado a ser cantado en Delfos por un grupo de profesionales también ateniense (músicos y danzarines, «artistas de Dioniso»): seguramente en las fiestas píticas del año 128/127 a. C. La inscripción, hallada en Delfos, contiene notación musical.
34 Las Musas, hijas de Zeus y Mnemósine, hermanas por tanto de Febo-Apolo por parte de padre.
35 La diosa Atenea.
36 Es decir, el fuego.
37 Es decir, el humo del incienso.
38 Pitón, antigua dueña del oráculo.
39 Los gálatas, mandados por Breno, se dirigieron a Delfos en 279/78, pero fueron rechazados por rocas que se desprendieron sobre el camino, por intervención milagrosa del dios.
40 Este peán, procedente como el anterior de una inscripción délfica, es contemporáneo del mismo y destinado a ser cantado en la misma ocasión por un coro de «artistas de Dioniso» ateniense. Ofrece, igualmente, notación musical, pero, además, en este caso conocemos el nombre del autor, el citarodo Limenio, hijo de Teno.
41 La laguna de Delos junto a la cual Leto dio a luz a Apolo.
42 Texto corregido. Se trata, por supuesto, del mar.
43 El Cinto es un monte de Delos.
44 De Atenea: es decir, a la acrópolis de Atenas. El autor ateniense hace que Apolo, en su camino hacia Delfos, pase por Atenas donde recibe el nombre de Peán.
45 Es decir, africana. Se refiere a que está hecha de loto.
46 Primer rey de Atenas, mitad hombre y mitad serpiente, según el mito.
47 Las tiíadas o ménades de Delfos celebraban en el Parnaso sus orgías dionisíacas.
48 Para el oráculo, construido por Apolo según el mito.
49 Gaia o Ge en griego: se trata de la serpiente Pitón, antigua dueña del oráculo muerta por Apolo.
50 El Ombligo del mundo estaba situado en Delfos; se conserva aún el que se veneraba allí en el s. IV , sustituto de otro anterior.
51 O sea, la expedición de los gálatas, mencionados también en el peán anterior.
52 En los certámenes o agones musicales.
53 Peán epigráfico procedente del templo de Asclepio en Atenas, en la ladera de la acrópolis. Aunque la inscripción es de edad romana, el peán parece ser de fines del s. IV o comienzos del III . No hay estructura estrófica, sólo refranes intercalados en un texto coral o monódico.
54 Monte de Tesalia: el mito, a diferencia del del peán de Ísilo, mantiene la tradición del nacimiento del dios en Tesalia.
55 Los dos hijos de Asclepio, mencionados por Homero como médicos de los griegos en la guerra de Troya.
56 Yaso es «la curadora», Aceso «la sanadora», Egle «la brillante» (hija de Asclepio como en el segundo peán de Eritras, no otro nombre de Corónide como en Isilo), Panacea «la que todo lo cura», Epíone «la que calma los dolores», Higía «la salud».
57 La misma Atenas, cuyo primer rey fue Cécrope según el mito.
58 Este segundo poema epigráfico de Aristónoo celebra a Hestia (Vesta), diosa del hogar. Aquí, concretamente, el autor se refiere al altar de Hestia situado dentro del templo de Apolo en Delfos, junto al ádito, en torno al cual había asientos y se celebraban danzas.
59 El ádito.
60 Este peán espartano del s. II a. C., dedicado al viento Euro, viento del Este o Sudeste, parece de carácter popular. Se pide la llegada del viento primaveral, ayuda para el campo. Y quizá se recuerde una intervención del Euro a favor de Esparta en alguna batalla naval, como se habla de varias del viento Bóreas. Procede de un papiro.
61 Cantado en Samos, según el historiador Duris de Samos, al entrar Lisandro, general espartano triunfador en la guerra del Peloponeso (404 a. C.). Se nos transmite sólo el comienzo.
62 Comienzo de peán en la misma inscripción que da el segundo peán de Eritras. Debe de datar de antes de 280 a. C., fecha de la muerte de Seleuco. Fue uno de los diádocos o «sucesores» de Alejandro, restauradores de la mayor parte de su imperio en Asia.
63 Este fragmento de peán, cantado en Atenas en honor de Demetrio Poliorcetes cuando regresó en el año 290 a. C., nos es transmitido por Ateneo procedente del historiador Duris como muestra de la adulación de aquellos tiempos (utiliza un relato de Demócares, sobrino de Demóstenes), El rey macedonio, vencedor por mar de Ptolomeo de Egipto (de donde se le llama hijo de Posidón), se presentaba como liberador de las ciudades griegas en lucha contra la liga etolia.
64 Fin de un peán cantado por los ciudadanos de Cálcide en honor de Flaminino, el «liberador» de Grecia de los macedonios (comienzos del s. II a. C.).
65 Las Musas.
66 Himno procedente de una inscripción del s. III a. C., pero cuyo texto, dórico, es del s. IV , conformando literariamente otro mucho más antiguo. Procede de Palecastro, en Creta, y se refiere a la danza de los curetes, junto al altar de Zeus Dicteo (del monte Dicte), en honor del Joven recién nacido que en esta época (y ya en el himno parcialmente, se llama al dios «hijo de Crono») era identificado con Zeus. Seguimos el texto y lo esencial de la interpretación de M. L. WEST en su artículo «The Dictaean Hymn to the Kouros», JHS 85 (1965), págs. 149-159. Cf. también Fiesta …, págs. 36 sigs. y 45 sigs.
Es muy claro cómo alternan las partes del corego o solista y el estribillo que repite alternativamente el coro formado por jóvenes que realizan una danza circular en torno al altar de Zeus. Armados y dando grandes saltos, encarnan a los antiguos «jóvenes» o curetes que, según el mito, recibieron al gran «Joven», el dios, de su madre Rea, ahogando con el ruido del canto y la danza los vagidos del niño e impidiendo que lo devorara su padre Crono. El estribillo celebra al gran Joven, el antiguo dios cretense de la vegetación identificado con Zeus, que bajó a tierra (murió, en la concepción más arcaica) en el invierno y al que se pide ahora, en primavera, que retorne devolviendo la vida a la naturaleza. Los saltos del coro, como los de los salios en Roma, estimulan mágicamente, en la concepción más primitiva, el brotar o saltar del dios desde la tierra.
El canto del solista, aunque interrumpido por el refrán, debe concebirse como un continuo; desgraciadamente, está muy mutilado. Comienza describiendo la fiesta, para continuar con el mito de cómo los curetes recibieron al niño de Rea y le protegieron: la llegada del niño fue la llegada de la abundancia y de una edad paradisíaca. Sigue, luego, la exhortación al dios a que salte —lo cual es, a la vez, una exhortación al coro a saltar—. El salto del dios hasta los cántaros, las mieses, los ciudadanos, etc., es sinónimo del crecimiento y la fertilidad vegetal, animal y humana, que la fiesta estimula.
67 Los curetes o jóvenes, divinidades de la vegetación y la fecundidad que formaban el cortejo del Joven y eran encarnados por los danzantes.
68 Molpá indica el conjunto de música y canto.
69 En realidad, instrumento de cuerda imposible de definir.
70 Es decir, que se enriquecen con hijos.
71 Este himno a todos los dioses, también de Epidauro, parece proceder del s. V , aunque está retocado en época helenística. Los versos relativos a Helios (el Sol), Selene (la Luna) y las estrellas, son adaptaciones de Homero.
72 El himno a la Madre de los dioses de esta inscripción de Epidauro fue atribuido por P. Maas a la poetisa Telesila de Argos (cf. P. MAAS , Epidaurische Hymnen , 1933, págs. 134 sigs.), lo que aceptó Diehl. PAGE , ad loc ., lo considera más reciente, del s. IV a. C. Cf. también W. J. W. KOSTER , «De Epidaurische Hymne op de Magna Mater», Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen … 25, 4, 1962.
73 Instrumento propio del culto frigio de la Madre de los dioses, que se extendió a partir de allí a Grecia. Zeus se incorpora a los sectarios de la diosa cogiendo el tamboril y dejando caer el rayo, que rompe las rocas.
74 Procede de una inscripción de Epidauro (cf. P. MAAS , ob. cit ., págs. 130 sigs.; R. KEYDELL , «Zum Epidaurischen Panhymnus», Hermes 69 [1934], págs. 459 sigs.).
75 La música.
76 Himno muy mal conservado en una inscripción de Eretria de fines del s. IV a. C. Se refiere a los Dáctilos del Ida: son divinidades colectivas hijas de Rea o una ninfa del Ida que también se relacionan con Frigia (donde instauran el culto de Cíbele) y con Eretria, en Eubea. Son divinidades del mundo primitivo, próximas a los curetes y a su culto en el Ida. Pasaban por inventores de la medicina, la agricultura, quizá el vino y la metalurgia: precisamente su culto en Eretria está en relación con una mina de hierro y cobre allí existente. El himno narra el mito de los dáctilos en forma poco inteligible. Son hijos o descendientes de Euristeo, que es igualmente un dios cultual, un «inventor» al modo de Prometeo, el cual a su vez desciende de Zeus.
77 La gran Madre o Cíbele, diosa de Frigia relacionada con rituales de fecundidad.
78 Fragmentos procedentes de un papiro vienés (Papyrus Erzherzog Rainer , n. s. 1, 1932); contiene fragmentos de un tratado sobre el ditirambo ático tardío (siglos V y IV a. C.) que a su vez ofrece algunas muestras de ditirambos, que traducimos. Son fragmentos incompletos y, con frecuencia oscuros; no es seguro su carácter ritual en sentido estricto, cf. POWELL , New Chapters , cit., III, 1933, págs. 209 sigs.
79 Se trata del regreso de Dioniso en primavera, ocasión del canto del ditirambo.
80 Ammón, identificado por los griegos con Zeus, tenía en Libia un oráculo que visitó Alejandro. Pero no se ve claro a qué se refiere el fragmento.
81 Imposible decir quién es la muchacha de alas purpúreas y quién es el hijo de Ares.
82 Este poema, que HAUSSOULLIER interpretó como de boda, es más bien un texto ritual para una fiesta en la ciudad de Heraclea del Latmo, en Jonia, cerca de Mileto. Se trata de una fiesta primaveral, en que se pide protección divina, para seguir una descripción del mito de Endimión, fundador de la ciudad y amante mítico de la Luna. Zeus le concedió, a su petición, un sueño eterno y es en él, según algunas versiones, cuando la luna le hizo suyo. A continuación se describe la fiesta así como un ritual poco claro. Se termina con una invocación a la diosa (o dios) de la fiesta, sin duda la Luna (Selene) o Endimión.
83 Entiéndase: ni Ártemis dañará a las mujeres en sus partos, ni la Tritogenia (Atenea) dejará que el mar se hiele.
84 Parece que la Luna descansa de sus dolores cuando coloca en un antro a Endimión dormido (al que, desde ahora, no puede ver ya).
85 Se trata, quizá, de un baño ritual de la estatua de la Luna, baño de renovación en fiestas de este tipo.
86 En la fiesta hay libertad para toda clase de burlas y sátiras, pero no para el trato sexual.
87 Leo ὑπό, con Wilamowitz. Hay dos rituales: uno en que interviene una estaca afilada al fuego; otro en que, parece, hay unos carros que transportan productos agrícolas.
88 ¿Las mujeres? Es día de fiesta, la lanzadera descansa.
89 Se refiere, quizá, a un candelabro de siete brazos.
90 Hay, parece, vino y trato sexual entre los esposos, como en diversas fiestas de este tipo.
91 No es seguro que haya referencia a la diosa; puede tratarse de Endimión.
92 Es, sin duda, Endimión; antes se ha dicho que ha sido «violentado».
IV
MONODIAS O DIÁLOGOS NO HÍMNICOS
Incluimos a continuación una serie de breves fragmentos métricos que hay que calificar de líricos en un sentido amplio y que no contienen, nos parece, elementos corales. En realidad, en los más de ellos al menos, no hay un coro propiamente dicho que danza y lanza gritos o refranes, y menos aún un coro que canta; en todo caso, está representado por un solista que contesta al solista que hace de jefe de coro: así en los juegos infantiles.
Pero sí existe siempre, en la medida en que podemos controlarlo, el grupo de los acompañantes del oficiante o solista. Son los participantes en la fiesta al lado del sacerdote, los iniciados en los misterios al lado del hierofante, el cortejo de boda frente al novio o la novia, los guerreros al lado del general que canta, los atletas al lado del heraldo, los compañeros de trabajo al lado del que canta la monodia, los compañeros de juego al lado del niño que desempeña el papel central en el mismo, las mujeres acompañantes de la heroína que se lamenta. Son un coro en un sentido menos avanzado y desarrollado que el de los coros a que estamos acostumbrados; es comparable al de los comensales junto al simposiarca en el apartado que sigue a éste. La lírica es siempre algo colectivo, el solista exige un auditorio que no sólo escuche, sino que también participe. En definitiva, el desarrollo de esta situación es la creación de la lírica monódica de un Terpandro, una Safo, un Alceo, un Anacreonte. Aquí nos encontramos con sus inicios.
Como decíamos, el canto del solista es, originalmente, algo muy breve y tradicional. En parte se trata, propiamente, de fórmulas como las que recogemos en el apartado de «Fórmulas religiosas»: es fácil ver que hay transiciones hacia las fórmulas que hemos dado en los fragmentos procedentes de literatura hímnica. En el sacrificio, en los misterios, en la boda, etc., existen estas fórmulas.
A veces están, ciertamente, englobadas dentro de una poesía compleja de tipo popular que se nos ha conservado mal, pero de la que podemos hacernos una idea. Éste es el caso, sobre todo, de las canciones de boda o epitalamios, que conocemos por referencias y, sobre todo, por sus versiones literarias en Safo, Aristófanes y Teócrito, sobre todo, más la imitación sáfica de Catulo. Hay huellas claras de agón entre coros de muchachas y muchachos, de intervenciones del novio y la novia, de corales con canto alternado. Es este un caso que se aparta un tanto del anterior de coros «mudos»: si lo introducimos aquí es, primero, porque no es un género estrictamente hímnico (aunque contiene elementos hímnicos, el canto de himeneo); segundo, porque nos quedan dos pequeñas fórmulas procedentes de él. Hay sólo un ejemplo de otro género que tampoco es hímnico propiamente, el treno, que pasó a convertirse en literario con Simónides y en la tragedia. Es que, simplemente, casi faltan ecos de trenos «populares», salvo los ecos que hayan dejado, eventualmente, en los epigramas funerarios 1 .
Hay que tener en cuenta que estas brevísimas monodias tradicionales enlazan y son comparables con los conjuros y hasta con las canciones de trabajo. Usan de la repetición de palabras y de la aliteración abundantemente: son en cierta medida el equivalente de lo que los latinos llamaban carmen , que tanto es «canto» como «hechizo» o «conjuro»; piénsese en los que Catón recomendaba para favorecer la fertilidad de los campos. Hay, pues, transiciones entre plegarias como las recogidas ya («llegó, llegó la golondrina», «llueve, llueve, querido Zeus»), las fórmulas religiosas que aquí ofrecemos y los conjuros que también aquí figuran; e, incluso, algunas canciones infantiles que son antiguos conjuros, como el que hace que, golpeando una piedra, caigan los pájaros (núm. 71). Los límites entre religión y magia son fluidos: se pide a Zeus que llueva, al sol que salga, a los orzuelos que desaparezcan, a tal dios que venga, ello en forma que debe adscribirse ya a la primera, ya a la segunda, ya deja la duda.
Es claro, de todos modos, que nuestra colección, es decir, aquello que conservamos, es un material mínimo al lado del amplísimo que debió de existir. Con él, por ejemplo, poquísimo sabríamos de los epitalamios, de los que nos hacemos una idea por las versiones literarias de que hemos hablado. Poquísimo de las canciones de trabajo, de las que tenemos un solo ejemplo: y, sin embargo, tenemos noticias indirectas relativamente abundantes de las de tejedoras, marineros, canciones de vela, etc. Igual deberíamos decir de las canciones guerreras, con sólo dos ejemplos, pero con derivaciones literarias como son los poemas de Calino y Tirteo, entre otros.
Estas dos canciones guerreras o embateria , que evidentemente se cantaban para dar ánimos a un ejército de hoplitas que desfilaba al son de la flauta camino de la guerra, como sabemos por la cerámica y por tantos testimonios, exigen alguna aclaración más. Así como en otras ocasiones nuestros fragmentos monódicos son esa especie de carmen de que hemos hablado, aquí existe ya un cierto desarrollo más o menos literario, como en casos ya estudiados de los falóforos, la eiresione de Samos y otros.
Y también exigen aclaración los fragmentos en que existe diálogo: según decíamos, entre corego y uno de los miembros del coro, que representa a los demás (si es que no contestan todos al unísono). Éste es el caso de los varios juegos infantiles de corro de que se nos han transmitido noticias y fragmentos, todos del tipo de nuestra gallina ciega en que el jefe del coro ha de coger a uno de los miembros del mismo, que le sustituye luego en su papel. Aquí lo importante es notar que estos juegos son derivaciones de ritual. Esto es tanto más claro cuanto que hay fragmentos que es dudoso si deben clasificarse en este apartado, por más que se refieran a niños: así 67 «sal, querido sol» o 71 «da con la pierna en la roca y caerán los pájaros» podían ir, respectivamente, a los capítulos de himnos (o plegarias) y conjuros.
Esta evolución de lo sacral a lo lúdico es bien conocida: baste recordar, sin salirnos de Grecia, el origen religioso de juegos como el de tirar dos equipos de los extremos de una cuerda, el del columpio, las muñecas, la pelota.
Más o menos parecida a esta evolución es la que, a partir de ciertos rituales en honor de divinidades «vegetales» que aman y mueren y son lloradas o buscadas, produce una lírica literaria femenina, que pone motivos eróticos o trenéticos en boca de mujeres 2 . Esta lírica está relacionada, por supuesto, con la hímnica en honor de divinidades eróticas; hemos hallado muestras dentro de este libro en poemas como el de la golondrina y, aunque los fragmentos son menos explícitos, hemos citado también dos himnos a Afrodita: de las derivaciones literarias en Safo y otros autores no hemos de hablar aquí, si bien pueden encontrarse varias de diversos poetas en este mismo libro. Habría que llamar la atención, ante todo, sobre poesía popular erótico-trenética en honor de personajes míticos como Bormo, Litierses, Dafnis y tantos más.
Sucede, sin embargo, que esta erótico-trenética popular apenas está testimoniada con fragmentos literales. Aquí hemos de limitarnos a recoger uno, pensamos que monódico, puesto en boca de una de estas heroínas abandonadas (núm. 74). En cambio, tenemos un poco más de documentación sobre canciones eróticas ya no míticas y de carácter dialógico, en que hablan una madre y una hija, una amante y su amante, etc. Han dejado huella clara en Alceo, Safo, Anacreonte y otros poetas literarios. Pero su arranque popular se encuentra en las llamadas canciones locrias, de las que se nos ha conservado un fragmento (núm. 75), al tiempo que otro posterior dentro de la misma tradición (núm. 76). Aquí ya no hay huella de coro: se ha pasado a un género «profano» y personal, que parece tuvo un gran cultivo.
FRAGMENTOS
1. FÓRMULAS RELIGIOSAS
47 (PMG 883) ¡Fuera, almas! Ya no hay Antesterias 3 .
48 (PMG 862) La señora dio a luz un niño sagrado, la Fuerte al Fuerte 4 .
49 (Hippol., Haer . V 7) ¡Llueve! ¡Préñate! 5 .
50 (PMG 879, 2) —¿Quién hay aquí?
—Muchos y gente de bien 6 .
51 (PMG 879, 3) Está vertida: invoca al dios 7 .
52 (PMG 881) Echa fuera, echa fuera a la corneja 8 .
53 (PMG 881) Con niños y con niñas 9 .
54 (PMG 855) Huí del mal, encontré el bien 10 .
2. CANCIONES GUERRERAS 11
55 (PMG 856) Adelante, hijos de los ciudadanos de Esparta, patria de hombres valerosos, con el brazo izquierdo llevad el escudo delante mientras movéis la lanza con osadía sin escatimar vuestras vidas: pues no es tradición de Esparta.
56 (PMG 857) Adelante, armados hijos de Esparta, entrad en la danza de Ares 12 .
3. CANCIÓN DE TRABAJO
57 (PMG 869) Muele, molino, muele, pues que también Pítaco muele, él que es rey de la gran Mitilene 13 .
4. CONJUROS
58 (E. 38) Aleja el búho que grita en la noche, el búho del pueblo, ese ave que no puede nombrarse a las rápidas naves.
59 (E. 38 A) Huid, escarabajos. Un feroz lobo os persigue 14 .
60 (E. 38 B) Huye, huye: la cebada te persigue 15 .
61 (E. 38 C) Huye, huye, ea, bilis: la alondra te persigue 16 .
62 (PMG 878) Toca la flauta mariandina en el modo jonio 17 .
5. CANCIONES EN LOS JUEGOS ATLÉTICOS
63 (PMG 863) Comienza el certamen, dispensador de los más hermosos premios. El momento invita a no tardarse 18 .
64 (PMG 865) Termina el certamen, dispensador de los más hermosos premios. El momento invita a no tardarse 19 .
65 (PMG 866) Poned el pie en la línea de partida, pie junto a pie 20 .
6. CANCIONES DE JUEGOS INFANTILES
66 (PMG 876 a) —Cazaré la mosca de bronce.
—La cazarás, pero no la cogerás 21 .
67 (PMG 876 b) Sal, querido Sol 22 .
68 (PMG 876 c) —Tortitortuga, ¿qué haces ahí en medio?
—Tejo la lana, la trama de Mileto.
—Y tu hijo, ¿cómo murió?
—Saltó al mar de las yeguas blancas 23 .
69 (PMG 875) —¿Quién el pote?
—Hierve.
—¿Quién en torno al pote?
—Yo, Midas 24 .
70 (Theophr., Char . 5) Odre, hacha 25 .
71 (E. 37) Da con la pierna en la roca y caerán los pájaros 26 .
72 (PMG 861) Echo fuera al cabrito cojo 27 .
73 (Poll. IX 127) ¡Pst, Melíades! ¡Pst, Reas! ¡Pst, Melias! 28 .
7. CANCIONES ERÓTICAS
74 (PMG 850) Altas son las encinas, oh Menalcas 29 .
75 (PMG 853) Oh, ¿qué es lo que te pasa? No nos delatemos ambos, te lo ruego. Antes de que él llegue, levántate, no te vaya a causar una terrible desgracia a ti, y también a mí, la desdichada. Ya es de día: ¿no ves la luz por la ventana? 30 .
76 (P., pág. 184) [MUJER ] Nada siento por ti ni tengo por qué concederte favores y hasta duermo con otro, amándote tanto. Pero, por Afrodita, mucho me alegro de que tu manto me quede en prenda.
[HOMBRE ] Pues yo me marcho y te dejo el campo libre. Haz lo que quieras.
[MUJER ] No llames golpeando el muro, harás ruido, sino que, a través de la puerta, te llegará una señal 31 .
77 (PMG 873) Muchachos a los que ha tocado en suerte disfrutar de las Gracias y de unos padres nobles, no rehuséis vuestra juventud para amar a los valientes; pues, al lado del valor, Eros, que desata los miembros, florece en las ciudades de los calcidios 32 .
1 Cf. Orígenes …, pág. 84. Allí mismo, págs. 90 sigs., sobre el himeneo.
2 Cf. Orígenes …, págs. 90 sigs., 95 sigs., 243 sigs. y ELVIRA GANGUTIA , «Poesía griega ‘de amigo’ y poesía arábigo-española», Emerita 40 (1972), págs. 329-376.
3 En el último día de las Antesterias, fiesta de Dioniso y de los muertos, había un concurso de bebida y se celebraba un sacrificio a Hermes subterráneo. Según creencia, las almas de los muertos venían a beber y a participar del sacrificio. Acabada la celebración, se las invitaba a volver a Hades. Esta es la interpretación más usual y verosímil.
4 Palabras del hierofante o sacerdote principal en los misterios de Eleusis anunciando el nacimiento de un niño divino (¿Pluto, hijo de Tierra?). Era la culminación de la ceremonia, la promesa del renacimiento de la vida tras la muerte.
5 Palabras de los iniciados en los misterios de Eleusis. La primera la pronunciaban mirando al cielo, la segunda a la tierra.
6 Palabras intercambiadas entre el sacerdote y los que le acompañan, en Atenas, en sacrificios y libaciones.
7 Fórmula una vez vertida la libación.
8 Texto de transmisión y sentido muy dudoso, cf. F. PORDOMINGO , págs. 327 sigs. Si la traducción que damos es acertada (pero hay quien entiende «desflora, desflora a la esposa»), se trata de un grito ritual, en las bodas, para alejar la infecundidad y la muerte, simbolizadas por la corneja solitaria.
9 Otro grito ritual propio de la ceremonia de la boda; más concretamente del canto de albada, tras la noche de bodas.
10 Grito ritual que pronunciaba en Atenas en las bodas un muchacho coronado de espinas y bellotas y que llevaba un cesto de panes. Pero también se nos dice que lo pronunciaban los iniciados en los misterios.
11 Estos dos embateria o cantos de guerra son poesía tradicional espartana (imitada luego y hecha literaria por Tirteo) con la que el general alentaba al ejército, que desfilaba al ritmo de la flauta. Son anapestos escritos en dialecto dórico, anónimos aunque a veces se atribuyen a Tirteo o Alcmán.
12 Es decir, en la guerra.
13 Canción de los molineros de Lesbos que contiene una alusión nada clara al tirano Pítaco, contemporáneo y enemigo del poeta Alceo (s. VI a. C.), con quién conspiró y a quién hizo traición cuando se apoderó del poder. No sabemos si se refiere a los orígenes humildes de Pítaco o es una alusión obscena o tiene que ver con algún castigo o sufrimiento del tirano.
14 Conjuro contra una erupción, que es frotada con cierta piedra.
15 Conjuro contra los orzuelos, frotados con granos de cebada.
16 Conjuro contra ciertos cólicos. Estas palabras se escriben en un octógono de hierro fabricado a partir de un anillo.
17 Los trenos mariandinos y asiáticos en general eran famosos en Grecia. Éste era popular, a juzgar por el escoliasta a ESQUILO , Persas 940.
18 Anapestos del heraldo al comenzar los Juegos. Es dudoso en qué medida nuestra fuente, Juliano, introduce más elementos de la antigua canción en la moderna que transcribe.
19 Palabras finales del heraldo tras el certamen, quizá también abreviadas. Sobre el sentido, cf. F. PORDOMINGO , ob. cit ., págs. 687 sigs. Los participantes eran, parece, exhortados a recoger el aceite y llevárselo, dejando el campo libre a los sucesivos competidores.
20 Exhortación del heraldo a los corredores antes de darse la señal. La «línea de partida» es la balbís en que se colocaban los pies de los corredores al salir y que hacía también de línea de meta.
21 Se trata de un juego parecido al de la gallina ciega. El niño-mosca se coloca en el centro y pronuncia la primera frase, mientras los demás danzan en torno a él y le contestan la segunda, dándole con correas. Cuando el niño-mosca captura a alguno, éste pasa a hacer su papel.
22 Los niños, se nos dice, decían estas palabras, acompañándose de palmadas, cuando el sol quedaba oculto por una nube. Y el sol obedecía.
23 La «tortitortuga» es una muchacha que se mantiene en medio del corro y que en esta versión (la de Pólux) teje: con su lanzadera hace pasar la trama entre la urdimbre. Pero al tiempo encarna a la heroína de un mito que ha perdido a su hijo: dialoga con una de las del coro y suponemos que al mencionar cómo su hijo cayó al mar se lanza sobre su interlocutora (que, si es capturada, hace el papel de tortuga). La interpretación ganó con la de M. L. WEST («Erinna», ZPE 25 [1977], págs. 95-119, sobre todo 101 sigs. y 112 sigs.) de la Rueca de Erina, poetisa del s. IV a. C., que alude al juego. En dicho pasaje la «tortuga», en vez de tejer, ha cardado la lana y se dispone a hilarla.
24 El juego del pote es parecido. Un niño, sentado y llamado «el pote», recibe golpes de los que corren en torno, hasta que captura a uno, que le sustituye.
25 Se refiere a un juego infantil difícil de determinar jugado entre el invitado (que pronuncia estas palabras) y los hijos de su huésped. Tal vez se trate de una cantinela que hay que saber de memoria.
26 Conjuro infantil con el que supuestamente se hace caer a los pájaros.
27 Un juego tarentino. El «cabrito cojo» es un niño, quizá juega a la pata coja.
28 Juego de niños que sucesivamente se dirigen a las ninfas de los manzanos, granados y fresnos y echan a correr compitiendo entre sí.
29 Se trata de la canción llamada nomio que nuestra fuente, Ateneo, atribuye a la poetisa Erifánide: enamorada del cazador Menalcas le buscaba por los montes, con la canción a que pertenece esta frase. En realidad, es el tema del amante desaparecido, buscado por la enamorada y un coro femenino. Sin duda, fue adoptado y hecho literatura por Erifánide, a quien luego se atribuyó la aventura, como a Safo en el caso de Faón.
30 Ateneo nos transmite este fragmento como muestra de las canciones locrias, canciones de adulterio, dice. Son las palabras de una mujer a su amante al llegar el día. Sobre esta canción y la siguiente, cf. E. GANGUTIA , art. cit . en la «Introducción».
31 Poema bastante enigmático, procedente de una inscripción de Marissa, en Palestina, del s. II a. C. Es semejante a los poemas locrios, como puede verse. Refleja, parece, un amago de ruptura y una reconciliación.
32 Canción de amor pederástico de los calcidios de Eubea. Celebraban en ella la muerte de un amante (Cleómaco de Farsalia o un calcidio de Tracia), en la batalla, en presencia del amado.
V
ESCOLIOS
El final de las Avispas de Aristófanes (1174 sigs.), entre otros varios pasajes, nos informa del uso ático de intercambiar en el banquete las canciones llamadas escolios: canciones breves, cantadas en solo. Es una costumbre derivada de la tradición antigua de la lírica monódica.
Efectivamente una larga serie de poemas monódicos de Alceo, Safo y Anacreonte, sobre todo, son puestos en su boca como dirigidos ya a los participantes en el banquete, ya, en general, a los participantes en fiestas celebradas por un círculo íntimo, cual el de Safo. Pero también elegías como el fr. 1 de Jenófanes, las de Teognis, etc., se dirigían a los comensales; y yambos, tales muchos de Arquíloco.
A partir de un momento dado el canto en el banquete consistía bien en la ejecución de obras de los antiguos poetas, como las mencionadas, bien en la creación de nuevas improvisaciones. En definitiva, lo que los líricos habían hecho es pasar de la improvisación propia de la fiesta a poemas originales; y la improvisación continuó existiendo a su lado. Pero el arte de improvisar poesía no es, evidentemente, un don extendido, y se suplía con saber de memoria ya poemas elegíacos, ya pequeñas estrofas líricas anónimas, que estaban al alcance de cualquiera. En Teognis (en realidad una colección mezclada), en colecciones diversas de epigramas, en las de escolios como las que aquí traducimos, nos han quedado muestras de esta poesía popular: popular tanto por el carácter anónimo de su creación como por su amplia difusión que, a veces, comporta variantes diversas.
Hay, en definitiva, un repertorio, ya de poemas de autor conocido, ya de otros anónimos. Estos últimos son, si prescindimos de la elegía, los escolios.
Se trata de pequeñas estrofas que, en realidad, son una imitación o derivado de las de la lírica monódica anterior, principalmente eolia, pero no sólo eolia. Incluso el mismo término escolio , que significa «torcido», con alusión al paso en zigzag de la canción de unos comensales a otros siguiendo la entrega de una rama de mirto o laurel 1 , lleva en griego una acentuación propia del dialecto eolio 2 .
Por lo demás, lo que a partir de los antiguos poetas podemos deducir sobre el banquete de los nobles desde el s. VII a. C., y lo que a partir de los escolios y de las fuentes diversas deducimos sobre los banquetes de la sociedad ateniense en el s. V , nos presenta un panorama absolutamente comparable. En realidad, la costumbre del canto coral, el peán , seguido de intervenciones individuales, ya hímnicas, ya gnómicas, ya satíricas, etc., deriva de la fiesta religiosa tal como ya la describía el Himno a Hermes 54 sigs. 3 . Luego, un poema como el fr. 1 de Jenófanes que acabamos de mencionar, deja ver bien claramente las tres fases: poema del simposiarca (el propio Jenófanes en este caso) dirigido a los comensales; peán coral de éstos; e intervenciones de los mismos. Y, sobre todo, la colección que se nos ha transmitido con el nombre de Teognis, y que contiene poemas de Teognis y otros poetas, es una colección destinada al canto o la recitación en el banquete, que contiene clarísimas huellas de poemas varios que desarrollan en competición un mismo motivo, se critican o responden unos a otros, etc. 4 .
A veces conocemos el desarrollo de ciertos temas en unos y otros poetas. Así, sobre el de «qué es lo mejor», «qué es la virtud», etc., tenemos poemas de Tirteo, Safo, Solón, Praxila, Focílides, Teognis, así como nuestros escolios. El tema del barco como símbolo del estado se nos presenta en Arquíloco, Alceo, Teognis y, una vez más, en nuestros escolios. El tema de la juventud, la vejez y la muerte, en Mimnermo, Semónides, Solón, Teognis, etc. Temas puramente simposíacos como el de la bebida, el del amor, etc., son frecuentísimos. Y también otros íntimamente relacionados con el hecho de que los banquetes en cuestión son de grupos aristocráticos que están rodeados de un entorno de luchas políticas, ascenso de las clases populares, etc.: el tema de los amigos, la traición, la fidelidad, etc. Lo vemos en Arquíloco, Alceo, Teognis y tantos poetas más: entre ellos, los anónimos autores de nuestros escolios. Y también la sátira, la fábula, la máxima.
La poesía simposíaca presenta, pues, unas características muy constantes. Las Avispas de Aristófanes, del año 422, nos dan la imagen más fiel de lo que era el banquete de las clases distinguidas —no aristocráticas precisamente en este caso, pues se trata de un banquete cuya principal figura es el demagogo Cleón, a fines del s. V —. Se nos cuenta, primero, la lección de buen comportamiento social dada por Bdelicleón a su padre Filocleón y, después, el comportamiento detestable de éste. El comensal debe contar anécdotas chistosas y que le dejen en buen lugar; y debe cantar escolios, acompañado de la flautista. Se nos dan ejemplos de escolios, algunos precisamente de los conservados y traducidos aquí por nosotros, otros no. Lo notable es que se nos hace ver que un escolio debe ser contestado de manera oportuna con otro, absolutamente igual que en el caso de las elegías de la colección teognídea. Pero hay luego las burlas que se hacen unos a otros los comensales, ya comparándose con animales, ya proponiéndose preguntas del tipo de «¿a qué se parece…?» Estas últimas ocurrencias son consideradas como propias del patán que es Filocleón, y también son descartadas fábulas como la del ratón y la comadreja y pequeños mitos como el de la Lamia. Pero estamos seguros de que también esto era propio del banquete. Entre otras cosas, porque en Teognis y en nuestra misma colección de escolios hay huellas de todo ello 5 .
Hablamos de colección y, en realidad, se trata de dos colecciones que deben proceder del s. V a. C. aunque contienen material más antiguo. Una de ellas nos ha sido transmitida por Ateneo 694 C y sigs.; contiene 25 escolios (PMG 884-908). Es claro que su ordenación no es casual, puesto que empieza con cuatro himnos, análogamente a como sucede en las dos colecciones dentro del libro I de Teognis (versos 1 sigs. y 757 sigs.); hay luego, en ella, huellas de una organización interna ya sobre la base del metro, ya de los temas 6 . La otra nos ha sido transmitida por Diógenes Laercio 7 y recoge escolios atribuidos apócrifamente a los siete sabios (con excepción de Periandro), que los habrían cantado en el banquete que la leyenda les atribuye a partir de algún momento del s. VI o V .
Se trata de poemas de extensión variable, entre los cuales los más antiguos parecen, en principio, los dísticos de la primera colección, de ritmo coriámbico, que en parte al menos remontan a la época de Pisístrato, en el s. VI . Son poemas a veces mutilados por el principio o el final; algunos presentan variantes, como es propio de la poesía popular (cf. PMG 893 a 896, variantes del escolio de Harmodio; 899 y 900, id . del de Áyax). Estas variantes eran más numerosas, cf. la de PMG 911 (no de Ateneo, procede de Aristófanes) del escolio de Harmodio. Había en Atenas muchos escolios más, sin duda: a la colección de Ateneo añadimos aquí, aparte de PMG 911, PMG 912, dos fragmentos procedentes de Aristófanes; y había otros más aún, como el escolio a Bóreas del que sólo conocemos el título (en Hesiquio). Por otra parte, la misma existencia de la colección de escolios atribuidos a los siete sabios testimonia esto.
Claro que no podemos asegurar que esta segunda colección proceda de Atenas. En todo caso, parece claro que los hábitos del banquete no eran diferentes en Atenas y en otros lugares. Considerando en conjunto nuestras colecciones, hallamos los temas siguientes, que encuentran fácilmente paralelos, como hemos dicho, en la poesía simposíaca en general:
a) Himnos . Son, como queda dicho, PMG 884-887, poemas en honor de Atenea, Deméter y Perséfone, Febo y Ártemis y Pan. Con ellos abría el banquete el simposiarca, muy probablemente. Tienen carácter ateniense, véanse las notas (menos claramente el PMG 886).
b) Temas míticos . Los dos escolios PMG 898 y 899 sobre Áyax y Aquiles, aunque muy posiblemente encierran una alusión histórica a la conquista de Salamina por Atenas el año 570 a. C. Cf. también PMG 897 (Admeto).
c) Temas históricos . Los escolios pueden aludir indirectamente a temas históricos: así quizá en el caso de los dos de Áyax citados; en el del himno a Pan (PMG 887), que se apareció a un mensajero ateniense el año 490 y prometió la victoria de Atenas en la primera guerra médica, dedicándosele una capilla en la Acrópolis; en el de PMG 900 y 902, que parecen referirse al establecimiento y la reorganización, respectivamente, por Pisístrato de las Grandes Dionisias y las Panateneas. Indirecta es también la referencia en PMG 906 a Cedón, de quien sólo se sabe que realizó un fracasado intento de derribar a los tiranos antes de los Alcmeónidas, esto es, antes del 514 a. C. No es claro PMG 888, seguramente fragmentario y, en todo caso, corrupto. Pero son ya directos los escolios, mencionados, en honor de los tiranicidas Harmodio y Aristogitón, que el año 514 mataron al tirano Hiparco, hijo de Pisístrato, quedando vivo Hipias, su otro hijo. Algunos de ellos toman la forma imitada del himno e igual PMG 907, episodio de Lipsidrion: algunos aristócratas del partido de los Alcmeónidas que se sublevaron contra Hipias y, fracasados, se refugiaron en ese fuerte, fueron muertos por el tirano en algún momento entre el 514 y el 510 a. C.
c) Tema de los «amigos », con fuerte distinción entre los «buenos» (los nobles) y los «malos» (la clase popular o bien partidos rivales) e insistencia en el tema de la fidelidad, de la doble lengua de los «malos», la dificultad de conocerlos… Cf. PMG 889, 897, 903, E. 29, 30, 31, 32, 34. Se censura al que critica siendo él peor (PMG 892), al que intenta ser amigo de ambos bandos (PMG 912 a). Pero sólo una vez, en E. 33, se aconseja una política de conciliación con todos los ciudadanos.
d) Temas convivales . Me refiero a los escolios que recomiendan buscar la satisfacción en la comida, la bebida y el amor, alejándose de toda ambición: son PMG 902, 904, 913 (éste en Ateneo, pero no es de la colección). Pero también a temas como el de «¿qué es lo mejor?», que desarrolla PMG 890 y al de la conducta en general en la vida, sobre el tema de la nave (PMG 891).
e) Sátira . Aparece en varios escolios ya citados, cf. también PMG 905.
Están, pues, todos los escolios dentro de una tradición bien conocida. Y no sólo por los temas, que acabamos de ver, sino también por la forma: hímnica, derivación de la fábula (PMG 892, el cangrejo y la serpiente, que ha pasado a las esópicas, núm. 211 de las Anónimas), de la máxima o refrán (PMG 902, 904, máximas animales), comentario del mito (PMG 897), exhortación (katakeleusmós ) a los comensales (PMG 902, E. 30, 33) o al copero (PMG 906), temas de «lo mejor es…», «ojalá yo fuera…», «ojalá fuera posible…», etc.
Ahora bien, es ésta una tradición que, como hemos dicho, atraviesa varios siglos y que, de otra parte, tiene fluctuaciones de pensamiento, como se ve asimismo en la colección teognídea. En términos generales puede calificársela, como hemos dicho, de aristocrática. Esto se ve por la tendencia general y, también, por los escolios que glorifican a Cedón, a los sublevados de Lipsidrion y a los tiranicidas: es decir, al partido que luchó contra los tiranos de Atenas, los Pisistrátidas, hasta derribarlos.
No parece claro que, en cambio, haya escolios a favor de los Pisistrátidas. En todo caso, los que a través de Áyax aluden a la reconquista de Salamina o los que, quizá, se refieren a las fiestas instituidas o reformadas por Pisístrato o sus hijos, tocan temas que a toda Atenas, no sólo a los amigos del tirano, debían de ser gratos. Y es muy dudosa la existencia de una tendencia pro-pisistrátida en PMG 897 (escolio de Admeto) y 912 b (id . de Clitágoras) 8 . De otra parte, escolios en que puede haber un eco de las guerras médicas, sobre todo el PMG 887, a Pan, serían gratos a toda Atenas y no sólo a un partido, aunque la creación del santuario de Pan se asocie al nombre de Milcíades en un epigrama de la Antología Planudea (232).
Por lo demás, hay que tener en cuenta que la aristocracia ática de fines del s. VI contribuyó a fundar la democracia: no es, en forma alguna, antidemocrática, aunque dentro de ella ciertos círculos continúen fomentando el desprecio por los «malos». Precisamente los escolios relativos a Harmodio presentan una curiosa falsificación histórica en cuanto atribuyen a los tiranicidas la fundación de la democracia ateniense. La verdad es que los tiranicidas fallaron, al dejar vivo al tirano Hipias, y que sólo con ayuda espartana fueron derribados los tiranos el año 510 a. C. Pero esto les resultaba muy duro de reconocer a los atenienses, sin duda.
Añádase que, como hemos visto, en banquetes como los de Cleón y sus amigos, demócratas radicales de las clases mercantiles enriquecidas, se cantaban los escolios: evidentemente, cualquiera podía definir a los «buenos» y «malos» a su manera y en cualquier parte eran de actualidad temas como los de los amigos y otros. Un cierto apoliticismo se trasluce en PMG 890, donde «lo mejor» es la salud y no la justicia como en otros poetas. Lo que es claro es que, cualquiera que fuera su origen, estos poemitas en ritmos de la monodia lesbia se hicieron populares en la Atenas de fines del s. VI y del V , en los ambientes distinguidos, al lado de la elegía. De ahí que vivieran entre variantes y fluctuaciones temáticas como las que hemos observado y otras más. Y que, como expresión de antigua sabiduría, fueran atribuidos incluso a los Siete Sabios. Un tanto desligados ya de la antigua tradición de la lírica popular, claramente influidos por la lírica literaria, significan, en cierto modo, una nueva fase en que ésta vuelve a hacerse popular en un sentido casi moderno ya.
POEMAS
78 (PMG 884) Palas Tritogenia 9 , señora Atenea, pon en pie a esta ciudad y sus ciudadanos sin dolores ni luchas civiles ni muertes antes de su tiempo —tú y tu padre.
79 (PMG 885) Canto a la madre de Pluto, la olímpica Deméter 10 , en la estación que trae las coronas 11 y a ti, hija de Zeus, Perséfone. Salud y proteged las dos a esta ciudad.
80 (PMG 886) En Delos dio a luz a sus hijos en otro tiempo Leto: a Febo de cabellos de oro y a la cazadora de ciervos, Artemis montaraz, que tiene gran poder sobre las mujeres 12 .
81 (PMG 887) Oh Pan 13 que cuidas de la ilustre Arcadia, danzarín, acompañante de las ninfas rumorosas: sonríe, oh Pan, complacido por estos alegres cantos míos.
82 (PMG 888) Vencimos como queríamos y los dioses nos dieron la victora desde Pándroso 14 … (?).
83 (PMG 889) Ojalá fuera posible, abriendo el pecho para ver cuál es cada uno, contemplando su pensamiento luego y cerrando después, considerar ya a un hombre amigo sin engaño 15 .
84 (PMG 890) Estar sano es lo mejor para un mortal; lo segundo, ser hermoso de cuerpo; lo tercero, ser rico sin engaño; y lo cuarto, festejar en unión de los amigos 16 .
85 (PMG 891) …desde tierra hay que estudiar el rumbo, si uno puede y tiene arte para ello. Pero cuando se está ya en alta mar hay que capear según las circunstancias 17 .
86 (PMG 892) Así dijo el cangrejo cogiendo a la serpiente con la pinza: «El amigo debe estar derecho y no pensar torcido» 18 .
87 (PMG 893) En una rama de mirto llevaré la espada como Harmodio y Aristogitón cuando mataron al tirano y dieron a Atenas leyes iguales para todos 19 .
88 (PMG 894) Querido Harmodio, todavía no has muerto, dicen que estás en las islas de los bienaventurados donde Aquiles de pies rápidos y dicen que Diomedes, hijo de Tideo.
89 (PMG 895) En una rama de mirto llevaré la espada como Harmodio y Aristogitón cuando en la fiesta de Atenea mataron al tirano Hiparco.
90 (PMG 896) Siempre tendréis gloria en la tierra, queridos Harmodio y Aristogitón, cuando matasteis al tirano y disteis a Atenas leyes iguales para todos.
91 (PMG 897) Conociendo, compañero, la historia de Admeto 20 , sé amigo de los buenos y mantente lejos de los malos, sabedor de que escasa gratitud hay en los hombres viles.
92 (PMG 898) Lancero Áyax 21 , hijo de Telamón, dicen que fuiste el mejor de entre los Dánaos que llegaron a Troya, después de Aquiles.
93 (PMG 899) Dicen que Telamón fue el primero y Áyax el segundo de entre los Dánaos que llegaron a Troya, después de Aquiles 22 .
94 (PMG 900) Ojalá me convirtiera en una lira de marfil y unos bellos muchachos me llevasen a la danza de Dioniso 23 .
95 (PMG 901) Ojalá me convirtiese en un bello caldero de oro no puesto al fuego y me llevara una mujer hermosa de limpio corazón 24 .
96 (PMG 902) Conmigo bebe, conmigo festeja, conmigo ama, conmigo ponte la corona: conmigo enloquece cuando yo enloquezca, sé temperante cuando yo lo sea.
97 (PMG 903) Bajo toda piedra, compañero, se mete un escorpión. Cuidado no te muerda: a lo oculto le acompaña todo engaño.
98 (PMG 904) El cerdo tiene una bellota y desea coger otra. También yo tengo una niña hermosa y deseo coger otra.
99 (PMG 905) La puta y el bañero tienen invariablemente la misma costumbre: en la misma bañera lavan al bueno y al malo.
100 (PMG 906) Escancia vino también a Cedón 25 , servidor, no te olvides, si es que hay que escanciar a los buenos.
101 (PMG 907) ¡Ay, ay, Lipsidrion 26 traidor a los amigos! ¡A qué clase de hombres perdiste, buenos para el combate, hijos de estirpe noble, que mostraron entonces de quiénes eran hijos!
102 (PMG 908) El que no traiciona a un amigo, gran honor tiene entre los hombres y los dioses, según mi estimación.
103 (PMG 911) No hubo nunca un hombre en Atenas 27 …
104 (PMG 912) (a ) No es posible zorrear ni ser amigo de ambos bandos.
(b ) Dinero y violencia a Clitágora y a mí en unión de los tesalios 28 .
105 (PMG 913) Un marido no debe tener muchas cosas, sino amar y comer: ¡y tú eres ahorrativo!
ESCOLIOS ATRIBUIDOS A LOS SIETE SABIOS (TALES , SOLÓN , QUILÓN , PERIANDRO , PÍTACO , BÍAS Y CLEOBULO ).
106 (E. 29) Nunca las muchas palabras han sacado a luz una sentencia sensata: busca una sola cosa que sea sabia, una sola excelente. Así harás callar las lenguas de palabras infinitas de los charlatanes.
107 (E. 30) Puesto en guardia mira a todo hombre, no sea que lleve una espada oculta en su corazón y te aborde con rostro sonriente mientras su lengua, de lenguaje doble, te habla desde una negra alma.
108 (E. 31) Con la piedra de toque es puesto a prueba el oro y da una señal clara. Con el tiempo el alma de los buenos y los malos da su prueba.
109 (E. 32) Con un arco y un carcaj lleno de flechas hay que marchar contra el malvado: pues nada digno de fe habla en la boca la lengua de los que tienen en su corazón un pensamiento de palabra doble.
110 (E. 33) Sé grato a todos los ciudadanos en la ciudad en que estás: tiene el mayor placer. En cambio, el carácter orgulloso produce muchas veces una desgracia lamentable.
111 (E. 34) Falta de Musas y sobra de palabras es en los hombres la parte mayor: bastará lo aportuno. Piensa algo excelente: no sea insensato el favor que dispensas.
1 El aísakos de que habla Plutarco, 615 b. Pero hay otras interpretaciones de la palabra.
2 Sobre el escolio en general cf. R. REITZENSTEIN , Epigramm und Skolion , Giessen, 1893.
3 Cf. Orígenes , págs. 65 sigs.
4 Cf. detalles en mis Líricos Griegos, Elegíacos y Yambógrafos arcaicos , II, Barcelona, 1959, págs. 128 sigs.
5 Véanse más datos en Orígenes , págs. 102 sigs.
6 Sobre esta colección véase FRANCISCO J. CUARTERO , «Estudios sobre el escolio ático», Boletín del Instituto de Estudios Helénicos 1 (1967), págs. 5-43. Es un buen estudio, aunque pienso que lleva demasiado lejos la clasificación de los escolios entre los de los Pisistrátidas, los de los Alcmeónidas y los del partido de Milcíades: a veces es imposible decidir.
7 I 34, 61, 78, 85, 91, Cf. B. SNELL , Leben und Meinungen der Sieben Weisen , Munich, 1952, págs. 60 sigs.
8 Ésa es la opinión; de CUARTERO , loc. cit ., págs. 11 sigs.
9 Epíteto cultual de Atenea en Atenas, de origen oscuro («La nacida tres veces» carece de sentido; quizá es «la nacida junto a la laguna Tritónide [o el río Tritón]», en Libia.)
10 Pluto, «la Riqueza» (es decir, la cosecha), es hijo de Deméter, la diosa agraria que aquí es calificada de «olímpica» como hermana de Zeus que es. Ella y su hija Perséfone recibían culto en Eleusis, ciudad del Ática, como se sabe.
11 Es decir, en primavera. El escolio se refiere seguramente a la celebración de las Eleusinias menores, en el mes Antesterión.
12 Les ayuda en los partos y a ella se atribuyen las muertes repentinas de mujeres. Febo (Apolo) y Ártemis son hijos de Leto y Zeus.
13 Véase Introducción. Pan recibía culto en Arcadia y allí es donde se apareció a Filípides, que llevaba a Esparta la noticia de la toma de Eretria por los persas el año 490 a. C. Pan es representado siempre danzando con las ninfas.
14 Una de las tres hijas de Cécrope, primer rey mítico de Atenas. Recibía culto en el Erecteo. No está claro a qué se refiere el escolio: quizá al triunfo en las guerras médicas.
15 Quizá derivado de una fábula (Momo reprocha a Prometeo no haber fabricado así al hombre, cf. EUSTACIO , Od . 1574, 16).
16 Cf. supra , Introducción. Posiblemente responde a un poema que proclamaba que lo más excelente es la justicia, como TEOGNIS , 255 sig. (en realidad procedente de una inscripción en el templo de Delos), FOCÍLIDES , 10, y EURÍPIDES , Creusa , fr. 329 N. La superioridad de la salud, también en un fragmento en ARISTÓTELES , Retórica 1394 b 13.
17 Esta variación del tema de la nave del estado (cf. supra ) es posibilista, a diferencia de otras que ponen el énfasis en la unidad de la ciudad, la superioridad de los nobles sobre el pueblo o los inconvenientes de la tiranía. Cf., entre otros estudios, mi artículo «Origen del tema de la nave del Estado en un papiro de Arquíloco», Aegyptus 35 (1955), págs. 206-210.
18 Cf. supra . Es, evidentemente, la respuesta a un comensal que critica al autor o que critica a otra persona presente o ausente. En la fábula anónima derivada se desarrolla el tema: el cangrejo mata a la serpiente y le dice que no es ahora cuando debe quedar bien derecha, ya es tarde.
19 Cf. supra . El escolio alude al término isonomía «igualdad legal», históricamente anterior al de democracia, lo que testimonia su alta antigüedad. Los tiranicidas fueron objeto de honor desde fecha antigua: se erigió tras el año 510 un grupo escultórico en bronce que los representaba, obra de Antenor, que Jerjes se llevó de Atenas y fue devuelto a ésta por Alejandro. Pero entre tanto, tras el 480, se erigió un segundo grupo, obra de Critias y Nesiotes. Los tiranicidas mataron a Hiparco, uno de los dos hermanos tiranos hijos de Pisístrato, en la procesión de las Panateneas, llevando escondida la espada como dicen los escolios.
20 Admeto, rey de Tesalia, debe morir porque ha llegado su hora, pero su mujer Alcestis se ofrece a sustituirle, mientras que su padre Feres se niega. De ahí la distinción entre «buenos» y «malos».
21 El tema de que Áyax era en Troya el más fuerte héroe griego después de Aquiles viene de HOMERO , Ilíada II 768 sig., cf. también Alceo, 387 V. Pero aquí se destaca precisamente, a Áyax, como héroe de Salamina y, por tanto, en cierto modo, ateniense (cf. supra ): en la propia Ilíada II 557 sig. (en lo que pasaba por interpolación ateniense) Áyax colocaba sus barcos al lado de los de Atenas. Áyax era hijo de Telamón, hermano de Peleo (el padre de Aquiles); se había desterrado en la isla de Salamina, donde nació Áyax de su unión con Peribea.
22 Contestación por parte de otro comensal al dístico anterior. También Telamón estuvo en Troya: pero no en la guerra cantada por Homero, sino en una anterior conquista de la ciudad, en unión de Heracles, cuando se unió a Hesíone, de la que tuvo como hijo a Teucro, hermano, por tanto, de Ayax sólo de padre.
23 Si realmente hay referencia a las Grandes Dionisias fundadas por Pisístrato se trata del concurso de ditirambos entre coros juveniles, concurso que se añadía a los teatrales bien conocidos.
24 Responde, sin duda, al dístico anterior (amor heterosexual frente al homosexual). Hace alusión a las doncellas que llevaban vasos sagrados en la procesión de las Panateneas.
25 Sobre este personaje, que intentó derrocar a los tiranos, cf. Introducción.
26 Cf. Introducción.
27 Es una variante del escolio de Harmodio.
28 Parece el comienzo del muy citado escolio de Clitágora. Era una poetisa laconia (o lesbia, según otros). No se ve la intención del poemita (para CUARTERO , loc. cit ., pág. 15, tendría tendencia pro-pisistrátida, dado que los tesalios fueron aliados de estos tiranos).
NOTA BIBLIOGRÁFICA
ADRADOS , F. R., «La canción rodia de la golondrina y la cerámica de Tera», Emerita 42 (1974), págs. 47-68.
ALEXIOU , M., The Ritual Lament in Greek Tradition , Cambridge, 1974.
ATALLAH , W., Adonis dans la littérature et l’art grecs , París, 1966.
BARBER , E. A., «Hellenistic Poetry», Fifty Years (and twelve) of Classical Scholarship , Oxford, 1968s, págs. 267-291.
BOWRA , C. M., «A love-duet», AJPh 72 (1958), págs. 376-391.
— Primitive Song , Nueva York y Londres, 1962.
BRUNEL , J., «Cariens ou kēres aux Anthestéries: le problème philologique», RPh 40 (1966), págs. 98-104.
CANTER , H. W., «The Paraclausithyron as a literary Theme», AJPh 41 (1920), págs. 355-368.
CATAUDELLA , Q., «Canzoni della malmaridata nella Grecia classica», Intorno ai lirici greci , Roma, 1972, págs. 139-155.
CUARTERO , F., «Estudios sobre el escolio ático», Boletín del Instituto de Estudios Helénicos 1 (1967), págs. 543.
DETIENNE , M., Les jardins d’Adonis , París, 1972.
DUCHEMIN , J., «Amant alterna Camenae», REG 76 (1963), páginas IX-XI.
— La houlette et la lyre , I. Hermès et Apollon , París, 1960.
EHRENBERG , V., «Athenian Hymn to Demetrius Poliorcetes», Aspects of the Ancient World , Nueva York, 19732 , págs. 179-198.
GANGUTIA , E., «Poesía griega ‘de amigo’ y poesía arábigo-española», Emerita 40 (1972), págs. 329-396.
— «La poesía griega ‘de amigo’ y los recientes hallazgos de Arquíloco», Emerita 45 (1975), págs. 1-6.
GIANGRANDE , G., «Sympotic Literature and Epigram», L’Épigramme Grecque , Ginebra, 1968, págs. 93-174.
HAUSLER , R., «Línos ante Línon », RhM 117 (1974), págs. 1-14.
KOSTER , W. J. W., De Epidaurische Hymne op de Magna Mater , Amsterdam, 1962.
LAMBIN , G., «Les formules de jeux d’enfants dans la Grèce Antique», REG 90 (1977), págs. 108-113.
MEERWALDT , J. D., «Epithalamica, II», Mnemosyne 13 (1960), páginas 97-110.
PORDOMINGO , F., «Poesía popular y ética en los Skolia» , Actas del V Congreso Español de Estudios Clásicos , Madrid, 1978, págs. 243-248.
— La poesía popular griega. Estudio filológico y literario . Tesis doctoral inédita, Salamanca, 1979.
POURSAT , J. C., «La représentation de la dance armé dans la céramique attique», BCH 92 (1968), págs. 550-665.
POWELL , J. U., y E. A. BARBER , New Chapters in the History of Greek Literature , 3 vols., Oxford, 1921-1933.
REITZENSTEIN , R., Epigramm und Skolion , Giessen, 1893.
VÍLCHEZ , M., «Sobre el enfrentamiento hombre/mujer de los rituales a la literatura». Emerita 42 (1974), págs. 375-407.
WEST , M. L., «Erinna», ZPE 25 (1977), págs. 95-119.
WILAMOWITZ -MOELLENDORF , U. von, Isyllos von Epidauros , Dublín-Zurich, 19672 (18861 ).
— «Die Attische Skoliensammlung», Aristoteles und Athen , Berlín, 1966 (18931 ).